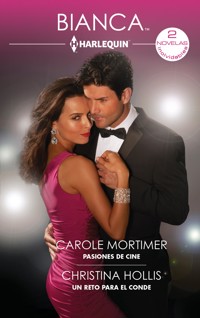3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Harlequin Internacional
- Sprache: Spanisch
Tenía un secreto inconfesable… Lady Elizabeth se había escapado de su casa para evitar un matrimonio que no deseaba y no tuvo problemas en desempeñar el papel de simple señorita de compañía de la dama que la acogió. El problema surgió cuando tuvo que cuidar a Nathaniel, el sobrino de su benefactora, que además de ser el hombre más increíblemente apuesto que había visto en su vida estaba siempre tentándola con su cuerpo de Adonis y sus batallas dialécticas. Elizabeth estaba deseando quitarse los vulgares vestidos de Betsy para que se supiera que su sangre era tan azul como la del libertino que estaba robándole el corazón. ¡Pero no podía salir airosa de aquel embrollo! Y menos en el caso de que Nathaniel rompiera sus defensas con aquel tormento de seducción y le arrancara una confesión...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 289
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2011 Carole Mortimer
© 2014 Harlequin Ibérica, S.A.
Nobleza oculta, n.º 563 - noviembre 2014
Título original: The Lady Confesses
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Harlequin Internacional y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-687-4901-3
Editor responsable: Luis Pugni
Conversión ebook: MT Color & Diseño
www.mtcolor.es
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Nota de los editores
Uno
Dos
Tres
Cuatro
Cinco
Seis
Siete
Ocho
Nueve
Diez
Once
Doce
Trece
Catorce
Quince
Dieciséis
Diecisiete
Dieciocho
Diecinueve
Nota de los editores
Para ser tres jóvenes damas educadas en la soledad de la campiña, las hermanas Copeland terminaron desenvolviéndose sorprendentemente bien en el peligroso y ajetreado Londres. Quién iba a pensar que el azar sería tan caprichoso de arrastrar a las tres jóvenes al círculo del hombre del que huyeron tan rocambolescamente. Una a una fueron encontrando su destino.Y la tercera, la que aquí nos ocupa, no tiene nada que envidiar en osadía y determinación a sus hermanas. ¿Qué ocurrirá con esta dama metida a señorita de compañía y cuidadora de un perro? Hay cierto caballero empeñado en seducirla y otro empeñado en defenderla, pero ella debe comportarse simplemente como una criada…
Te recomendamos que no te pierdas esta maravillosa historia llena de emoción y narrada con toda la maestría de Carole Mortimer
¡Feliz lectura!
Los editores
Uno
Mayo de 1817. Residencia Hepworth, Devon
—¿Cómo se atreve? Lord Thorne, ¡suélteme inmediatamente!
Lord Nathaniel Thorne, conde de Osbourne, se rio con la voz ronca y bajó los labios hacia el cuello de la belleza morena. Ella evitó el beso y se revolvió entre sus brazos aunque estaba tumbada con él.
—Sabes que no lo dices en serio, mi querida Betsy…
—¡Lo digo completamente en serio!
Ella levantó la cabeza con rizos morenos que olían a limón y jazmín y lo miró con los ojos azules cargados de indignación. Él sonrió con seguridad en sí mismo.
—Un beso, Betsy, es lo único que te pido.
Ella apretó los labios con fuerza.
—Muy bien, ¡usted se lo ha buscado!
Nathaniel contuvo la respiración cuando la mujer que tenía entre los brazos lo empujó del pecho para intentar soltarse y sintió un intenso dolor que le recordó que se había roto varias costillas hacía nueve días y que, desde entonces, estaba en esa cama. Algo que esa pequeña granuja sabía perfectamente.
—¡Y tú llevas buscando esto desde hace días!
Nathaniel la abrazó con más fuerza en vez de soltarla y le mordisqueó el lóbulo de una oreja. Ella dejó de resistirse y lo miró con asombro.
—¿De verdad?
Quizá hubiese exagerado un poco la situación, pero después de haber pasado cuatro días en Londres metido en la cama y al cuidado de su familiar más cercano, su tía Gertrude, viuda y sin hijos, y de haber pasado otros cuatro días en un carruaje mientras viajaban a la casa de su tía en la costa de Devonshire, necesitaba algo de diversión con una mujer.
Al despertarse de la siesta y encontrarse a esa deliciosa muchacha que estaba ordenando su dormitorio, decidió que, independientemente de lo dolorosa que fuese esa lesión que le había permitido escapar de la tediosa temporada de Londres y de las intenciones de su tía de buscarle una esposa, podía celebrar tan afortunada escapatoria con la joven empleada de su tía.
Le sonrió descaradamente.
—Llevas media hora rondando por el dormitorio; lo has ordenado, has alisado las sábanas, has ahuecado las almohadas…
Durante ese tiempo, él había podido deleitarse con la tentadora visión de sus abundantes pechos cuando se inclinaba sobre él y con los pezones rosados que los coronaban.
—Su tía me dio instrucciones para que me quedara con usted esta tarde —replicó la belleza de pelo moreno como el ébano.
—¿Y dónde está mi querida tía esta tarde?
—Ya se encontraba descansada del viaje hasta aquí y salió en su carruaje para reencontrarse con algunos amigos… ¡Está cambiando de conversación, milord! —exclamó ella mirándolo con indignación.
—¿De verdad? —preguntó él en tono burlón.
—Sí —contestó ella con firmeza—. Además, no consigo comprender que lo haya incitado a este… a este ataque con las actividades que acaba de describir.
Aunque, la verdad, si era sincera consigo misma, esas… atenciones tampoco le parecían desagradables del todo. El último beso, el único beso, se lo había robado hacía varios meses el precoz hijo del vicario, quien tenía quince años y cierta propensión a los pasteles, a las espinillas y la gordura. El gesto de indolente satisfacción en el apuesto rostro de lord Nathaniel Thorne cuando la estrechó sin esfuerzo entre sus brazos fue lo único que le impidió disfrutar de la sensación de que la besaran esos labios sensuales y muchos más experimentados. Era la misma satisfacción que mostraba el conde en ese momento, mientras miraba la generosa curva de sus pechos que asomaba por encima del escote del vestido azul.
—A un hombre le cuesta resistir tanta tentación, mi querida Betsy.
Elizabeth hizo una mueca de disgusto para sus adentros por la insistencia de lord Thorne en llamarla con el nombre que le puso la señora Wilson hacía unas dos semanas, cuando decidió que «Elizabeth» era un nombre demasiado refinado para la joven que pensaba emplear. Tampoco le gustaba que lord Thorne mirara de esa manera sus pechos. Sabía con certeza que la señora Wilson despediría a «Betsy» si entrara en el dormitorio y viera esa escena.
—Estoy segura de que no lo he tentado de esa manera, señor.
Él la miró con un brillo burlón en los ojos.
—Entonces, es que a lo mejor me he hecho ilusiones…
—Y yo debería haberme esperado un comportamiento así de un hombre que es amigo de alguien como Lord Gabriel Faulkner.
La provocación tuvo el efecto deseado. Él bajó los brazos a los costados y ella pudo soltarse y levantarse. Se alisó el vestido, se colocó bien el pelo y volvió a mirarlo. La expresión arrogante del conde y el brillo de sus ojos fríos y entrecerrados le indicaron claramente que había dicho algo espantoso.
Suspiró para sus adentros. Pese a su repentina frialdad, lord Nathaniel Thorne, conde de Osbourne, tenía que ser uno de los hombres más apuestos de Inglaterra. Sin duda, era uno de los hombres más apuestos que ella había visto en su vida. El pelo, elegantemente peinado, tenía el color del maíz maduro y los ojos, el de la caoba. Su rostro era increíblemente viril, con los pómulos marcados, una nariz larga y aristocrática y unos labios esculpidos sobre un mentón firme y cuadrado. Además, como el conde había pasado los últimos nueve días con una camisa de dormir y unas calzas por su lesión, también podía certificar que tenía unas espaldas muy anchas, un pecho musculoso, un abdomen con algo de vello dorado, unas caderas esbeltas y poderosas y una piernas largas y masculinas perfectamente ceñidas por las calzas y las lustrosas botas que había llevado cuando llegó a Devonshire.
Hasta ese momento, y a juzgar por las veces que lo había visto hablar con su excesivamente afectuosa tía, también habría dicho que tenía un carácter agradable, aunque ligeramente altivo. El peligroso brillo que sus ojos casi negros tenían en ese momento mostraba otro lado completamente distinto de él. Sin duda, era el carácter implacable que lo había protegido durante los cinco años que fue oficial del ejército de Wellington.
—Si no te importa, te agradecería que me explicaras ese último comentario.
El tono sereno y amable de lord Thorne no sirvió para aliviar su inquietud, esa inquietud, supuso ella, que se sentiría si un gato que dormía apaciblemente junto a la chimenea, se convertía de repente en un tigre.
—Me fijé que lord Faulkner vino a visitarlo hace cinco días —le explicó ella con la barbilla levantada.
—Sí, el día que volvió a Inglaterra después de una ausencia de cinco años —añadió el conde en un tono gélido.
—Yo… Bueno… Su escandaloso pasado es bien conocido…
—¿De verdad?
Ella tragó saliva al captar el peligro en el tono mesurado del conde.
—Los sirvientes estaban muy excitados por la visita y no pude evitar oír lo que dijeron sobre el escándalo que… ensucia su pasado.
—¿De verdad? —repitió él arqueando las cejas rubias—. ¿Debo entender que eres una de esas jóvenes que disfruta escuchando esas maliciosas habladurías?
Elizabeth notó que se sonrojaba por el intencionado rapapolvo.
—No creo que pueda llamarse «malicioso» cuando resulta que también es verdad.
La excitación de Nathaniel se había esfumado completamente durante esa conversación.
—¿Cuántos años tenías hace ocho?
—No veo que…
—¿Cuántos años? —repitió él con aspereza.
—Unos once, señor —contestó ella parpadeando.
—Y, además, vivías en Cambridgeshire, ¿no?
Ella arrugó la frente por la perplejidad.
—Nunca he vivido en Cambridgeshire, milord.
—Entonces, ¿cómo es posible que tú, que eras una niña de once años que no vivía en Cambridgeshire cuando sucedió el supuesto escándalo, puedas hablar con alguna autoridad de lo que es verdad en lo referente al pasado de lord Faulkner?
La miró implacablemente mientras se acomodaba entre las almohadas que ella acababa de ahuecar. Un delicado rubor sonrojó sus blancas mejillas, pero no bajó la obstinada barbilla.
—Al parecer, es de conocimiento público que lord Faulkner se vio mezclado en la seducción de una joven… inocente.
Nathaniel sabía muy bien las habladurías que habían circulado entre la alta sociedad hacía ocho años y que afectaban a Gabriel Faulkner, uno de sus amigos más íntimos. Sin embargo, no sabía que esas habladurías volvían a estar en circulación cuando Gabriel había vuelto del continente para hacerse cargo de sus obligaciones como nuevo conde de Westbourne. Obligaciones entre las que estaba, como había declarado Gabriel sin inmutarse, pedir la mano a una cualquiera de sus pupilas, las tres jóvenes Copeland, que eran las hijas del anterior conde. Como Gabriel no conocía a las hermanas, tampoco había señalado una preferencia por ninguna.
Debería haber estado en Londres para respaldar a su amigo cuando anunció que volvería a hacer vida social y no en Devon curándose las costillas rotas. Aunque no creía que Gabriel hubiese necesitado, ni agradecido, el apoyo de nadie, aunque fuese tácito, porque durante los ocho años de exilio se había convertido en uno de los hombres más orgullosos y arrogantes que había conocido la alta sociedad. Aun así, le habría gustado estar presente para poder ver algunos de esos rollizos rostros cuando Gabriel recuperó el sitio que le correspondía en la sociedad. En cambio, se marchó a Devon casi en el mismo momento en el que Gabriel llegó a Londres y su única diversión era esa joven deslenguada que era la señorita de compañía de su tía.
—¿De verdad? —preguntó una vez más en el mismo tono gélido.
Elizabeth arrugó la apetecible boca.
—¿Sabe usted alguna versión distinta?
Nathaniel la miró despectivamente antes de contestar con desdén.
—Si la supiera, te aseguro que no pienso contártela.
Quiso ser insultante y lo había conseguido. Ella se quedó pálida al sentirse reprendida por haberse extralimitado gravemente en su papel de señorita de compañía. Porque era un papel y un papel en el que no se sentía cómoda cuando, hasta hacía dos semanas y media, tenía el título de lady Elizabeth Copeland, la hija menor del anterior y difunto conde de Westbourne. Por ese motivo, precisamente, le había interesado tanto conocer las habladurías relativas a lord Gabriel Faulkner, quien no solo se había convertido en el nuevo conde de Westbourne tras el fallecimiento de su padre hacía siete meses, sino que también era su tutor y el de sus dos hermanas.
Las tres hermanas sufrieron un revés muy grande por la súbita muerte de su padre y su alarma no fue menor cuando se enteraron de que el título de conde pasaría a un primo segundo o tercero de su padre porque los dos primos de ellas murieron en la batalla de Waterloo. Ese hombre era Gabriel Faulkner, un hombre al que no conocía ninguna de las hermanas, un hombre que, además, según los rumores, se había comportado tan deshonrosamente hacía ocho años que la sociedad lo había desterrado y su propia familia lo había repudiado.
Diana, Caroline y Elizabeth, que habían vivido toda su vida en la residencia campestre de su padre, nunca habían conocido los detalles de ese escándalo y aunque hicieron algunas indagaciones discretas cuando se enteraron de que era su tutor, no consiguieron saber con certeza cuál fue esa deshonra. Lo único que consiguieron saber de ese hombre, hasta que oyó a los sirvientes en la casa de la señora Wilson, fue que se desterró en el continente hacía ocho años, que había sido oficial del ejército de Wellington durante cinco y que había vivido en Venecia durante los dos últimos.
Lord Faulkner, al parecer, no había tenido mucha prisa para volver a Inglaterra y asumir sus obligaciones como conde de Westbourne o como tutor de las hermanas Copeland, quienes ni siquiera lo habían visto cuando recibieron una carta de ese «caballero» unos meses después de que su padre falleciera, ¡una carta en la que ofrecía casarse con cualquiera de las tres hermanas que lo aceptara!
Sin duda, lord Faulkner había creído que alguna de las hermanas estaría tan deseosa de casarse que aceptaría encantada la oferta de un hombre tan manchado por el escándalo como ellas, por el escándalo que las salpicó cuando su madre abandonó a su marido y a sus tres hijas hacía diez años, cuando Harriet Copeland se marchó de Shoreley Park y se fue a Londres con su joven amante, joven amante que la mató de un disparo a los pocos meses y luego se suicidó.
Sin embargo, lord Faulkner se había equivocado. Ante la oferta, su hermana Caroline se escapó de casa y de sus hermanas hacía tres semanas. Ella, igual de espantada ante la perspectiva de un matrimonio así, siguió el ejemplo de su hermana a los pocos días. Después de haber conseguido escapar de un matrimonio no deseado y de haber conseguido encontrar en empleo en Londres con la señora Wilson, se quedó completamente atónita cuando Gabriel Faulkner se presentó en la casa de esa señora hacía unos días para visitar a su sobrino, lord Nathaniel Thorne, quien estaba convaleciente y, al parecer, ¡era amigo íntimo del otro hombre desde hacía años!
Tenía que reconocer que el nuevo conde de Westbourne era impresionantemente apuesto, mucho más de lo que sus dos hermanas y ella habían podido imaginarse. Sin embargo, esa apostura arrogante y elegante no sirvió para atenuar la impresión que le causó oír de boca de los sirvientes los detalles del escándalo que había salpicado a ese caballero… Si no había vuelto a escaparse por segunda vez en dos semanas, había sido porque la señora Wilson y todos los que vivían con ella iban a trasladarse inmediatamente a Devonshire, lejos de Londres y de ¡lord Faulkner!
—Mi intención no era insultar a lord Faulkner —replicó ella con frialdad en ese momento.
Ya sabía, gracias a la señora Wilson, que lord Faulkner y el sobrino de la señora eran amigos desde que iban al colegio, algo que ella quizá hubiera debido imaginarse cuando la señora Wilson también le había contado que su sobrino había vuelto hacía poco de visitar a un amigo en Venecia.
—Entonces, ¿el insulto iba dirigido a mí? —preguntó él con delicadeza.
Tuvo que reconocer que, efectivamente, había querido insultarlo. No podía entender por qué un hombre de la alta sociedad podía querer seguir siendo amigo de un hombre tan disoluto y libertino como era Gabriel Faulkner según su reputación. A no ser que ese hombre también fuese así de depravado. Algo que probablemente se confirmaba por sus ataques a ella y porque se había roto las costillas en lo que parecía claramente una trifulca de borrachos.
—Le pido disculpas si eso es lo que ha parecido, milord —contestó ella con rigidez—. Aunque tengo que añadir en mi defensa que creo que me ha provocado.
Nathaniel la miró con los párpados caídos. Medía algo más de un metro sesenta, tenía una figura esbelta que no disimulaba el sencillo vestido azul, unos rizos morenos peinados con naturalidad y cierta elegancia y un rostro delicado y hermoso, con cejas oscuras, ojos azul oscuro y una nariz pequeña encima de una boca perfectamente modelada…
La señorita Betsy Thompson no parecía, ni por su aspecto ni por su voz, la señorita de compañía de una dama noble y adinerada. Sin embargo, ¿cómo podía saber él el aspecto que debería tener una? La señorita Betsy Thompson tenía una belleza rara y tentadora y el refinamiento de su voz indicaba cierta educación, pero según lo que él sabía de esas cosas, podría ser la hija de un caballero venido a menos que necesitaba un empleo para ganarse la vida hasta que otro joven caballero igual de venido a menos se casara con ella antes de formar una familia con hijos más venidos a menos todavía y así seguir con el ciclo.
Recluido en Devon, aburrido, privado de las diversiones libertinas y de las noticias de la sociedad londinense porque su tía no le había dejado leer los periódicos durante ocho días para que no se «alterara» por lo que podía ver en ellos, solo quiso divertirse un poco cuando intentó besar a la joven señorita de compañía de su tía. Desde luego, no había querido enzarzarse en una discusión en la que esa joven deslenguada se había atrevido a insultar a unos de sus amigos más íntimos.
Aunque estaba seguro de que Gabriel se habría reído por el insulto. Estaba muy acostumbrado a las miradas de reojo de los caballeros de la alta sociedad y a los abanicos levantados para tapar los cotilleos de sus hijas y esposas, quienes, hipócrita y secretamente, anhelaban su atractivo peligroso y sombrío. Él, en cambio, nunca había podido pasar por alto esos desaires a su amigo y siempre lo habían enfurecido. Sobre todo, cuando sabía que esas habladurías eran completamente falsas.
Apretó los labios sin dejar de mirar a Betsy Thompson.
—Habría bastado con las disculpas —replicó él en tono cortante—. Ahora, ¿no deberías estar ocupada con alguna otra tarea para mi tía? Esta ya la has hecho lo mejor que has sabido.
Y no la había hecho como él esperaba, pensó para sí misma con rabia y dándose cuenta de que el hombre burlón y seductor que había querido besarla hacía unos minutos había desaparecido por completo y había dejado paso a un caballero que era, ni más ni menos, el rico y poderoso conde de Osbourne, con enormes posesiones en Kent y Suffolk y una casa preciosa en Londres. Inclinó levemente la cabeza.
—Creo que es la hora de que Héctor dé su paseo de la tarde.
—Claro —el conde esbozó una sonrisa dura y sarcástica—. Ya me he dado cuenta de que como Letitia está en casa, eres más la señorita de compañía del perro de mi tía que de mi tía misma.
Ella frunció el ceño al captar el insulto, por muy sutil que hubiese sido, pero, desgraciadamente, la experiencia le había demostrado que era casi imposible encontrar un empleo en Londres si no tenía referencias. En realidad, había conseguido entrar en la casa de la señora Wilson porque rescató heroicamente al adorado y mimado scottish terrier de la señora cuando un tarde se escapó en un parque de Londres. Por eso, tenía que conservar el empleo si no quería volver a Shoreley Park y al incierto porvenir de casarse con lord Faulkner, un porvenir que seguía pareciéndole peor que la muerte aunque supiera que ese caballero tenía un atractivo increíble y libertino. Además, aunque lord Faulkner no lo supiera, estaba haciéndole un favor al no aceptar su propuesta. Era la hija que más se parecía físicamente a su madre y las vecinas con hijos en edad de casarse siempre la habían mirado con recelo, temerosas sin duda de que se pareciera a su madre en otros sentidos…
—Le pido disculpas sinceramente si lo he ofendido, milord —dijo ella con la barbilla muy levantada.
Él no se lo creyó. Se había dado cuenta del conflicto que tenía lugar en la preciosa cabeza de la señorita Betsy Thompson. Ella consideraba que tenía motivos, pero también sabía que estaba hablando con el sobrino favorito, y único, de la mujer que la había contratado. Esa batalla interna había sido tan evidente que se habría reído si no siguiese sintiéndose tan contrariado por Gabriel. Al fin y al cabo, había intentado robarle un beso a esa joven solo para divertirse. Además, las costillas se las habían roto unos matones a sueldo cuando salía de un club de juego propiedad de otro de sus… depravados amigos y eso no mejoraba en nada su reputación… Entrecerró los ojos y miró a Betsy Thompson.
—No has sido una empleada a sueldo durante mucho tiempo, ¿verdad?
Sus mejillas color marfil se sonrojaron levemente.
—¿Por qué lo dice, milord?
Que se atreviera a preguntárselo a él, un conde y sobrino de su señora, era motivo más que suficiente.
—Creo que no sabes cuál es tu sitio.
Esos ojos azules dejaron escapar un destello de rabia que él reconoció con toda certeza.
—¿Mi sitio, milord?
¿Alguna vez había mantenido una conversación así? Él lo dudaba.
—Creo que lo habitual es mostrar un poco más de… respeto cuando uno se dirige a alguien mayor o… superior —contestó él sin disimular la provocación.
El color azul de los ojos de esa joven le gustaba especialmente cuando se enojaba.
Si se tenía en cuenta que Nathaniel Thorne era unos ocho o nueve años mayor que ella, no lo consideraba «mayor» y, como lady Elizabeth Copeland era hija de un conde, tampoco era «superior». Salvo que en ese momento no era lady Elizabeth Copeland y no sabía cuándo volvería a serlo… si volvía a serlo alguna vez.
Se había marchado de su casa por una reacción impulsiva idéntica a la de su hermana Caroline dos días antes, cuando lord Faulkner les pidió matrimonio. Había pasado esos dos días buscando infructuosamente a Caroline por los alrededores, hasta que las dos hermanas supusieron que lo más probable era que hubiese huido a Londres. Londres…
La tres siempre habían querido conocer la capital aunque fuese de visita, por no decir nada de acudir a la Temporada, donde habrían encontrado un marido, pero su padre se había negado repetidamente al creer que las tentaciones que podían encontrarse en la ciudad eran las responsables de que su esposa hubiese abandonado a la familia. Independientemente de su razonamiento, Caroline y ella, sobre todo, habían anhelado conocer algunas de esas «tentaciones» por sí mismas.
Diana, la hermana mayor, de veintiún años, siempre había sido la más reservada de las tres y se había tomado muy en serio las responsabilidades de señora de Shoreley Park y de madre suplente de sus hermanas pequeñas. Por eso, Caroline primero y ella después, dejaron la única casa que habían conocido y se marcharon a vivir las emociones que representaba Londres. Naturalmente, no podía decir nada por Caroline porque no la había visto ni sabía dónde estaba, pero ella se había dado cuenta inmediatamente de que las emociones de la ciudad solo las vivían los nobles y ricos de la sociedad londinense y de que ser una señorita de compañía, como las circunstancias le habían obligado a ser, solo era ser una empleada de poca categoría a merced de los caprichos de su señora y que vislumbraba muy de vez en cuando el mundo en el que había anhelado vivir.
También había tenido tiempo de sobra para darse cuenta de lo mucho que echaba de menos a sus hermanas, de lo sola que se sentía sin reírse ni cotillear con ellas, de darse cuenta de que, al ser la menor, Caroline y Diana habían sido sus compañeras durante los diecinueve años que tenía. Las había echado de menos tanto que el día que recuperó a Héctor después de que escapase de la señora Wilson, tuvo la fugaz y necia sensación de que había visto a Caroline montada en el carruaje más elegante que paseaba por el parque ese día.
Naturalmente, fue algo absurdo y que se confirmó cuando también pudo ver al caballero que dominaba con naturalidad a los dos caballos, perfectos aunque nerviosos, que arrastraban el deslumbrante carruaje. Era un caballero aristocrático y de una apostura arrogante, con cierto aspecto peligroso por la cicatriz que le bajaba por el lado izquierdo de la cara. Era el tipo de caballero libertino que las hermanas no habrían conocido nunca… ni conocerían. No obstante, esa fugaz visión le había servido para destacar cuánto deseaba estar con sus hermanas otra vez. Desgraciadamente, ella, y Caroline también, con toda certeza, se había dado cuenta en cuanto llegó a Londres de que al marcharse tan precipitadamente de Hampshire no tuvo en cuenta cómo iba a enterarse de si lord Faulkner se había marchado de Shoreley Park, o de cuándo lo haría, y de si podía volver a su casa. Hasta que se le ocurriera una manera de solventar esa situación, era absolutamente necesario que conservara su empleo en la casa de la señora Wilson, algo que no conseguiría si se enemistaba con el querido sobrino de esa mujer.
—Le pido disculpas otra vez, milord, por cualquier…. cualquier malentendido, pero estoy segura de que a su tía le complacerá enterarse de lo bien que se encuentra esta tarde.
—¿De verdad? —Nathaniel la miró con detenimiento—. ¿Qué más piensas contarle a mi querida tía sobre esta tarde?
Ella pareció lamentar el tono acusador de su voz.
—¿Yo? Nada más, milord.
—¿No crees que te debo una disculpa por mi comportamiento? —le preguntó él mirándola incisivamente.
Ella volvió a sonrojarse y evitó mirarlo a los ojos.
—Preferiría olvidar el incidente, milord —ella pareció algo turbada—. Ahora, si me excusa, supongo que Héctor estará esperándome para dar el paseo.
Ella hizo una cortés reverencia y él la observó con los ojos entrecerrados mientras salía del dormitorio y con cierta decepción por su reacción a la intencionada provocación de él. En vez de la rabia que había esperado, el brillo belicoso había desaparecido de sus ojos azules mientras volvía a asumir la apariencia de señorita de compañía joven y recatada del perro de su tía. «Apariencia» porque él tenía serias dudas de que la señorita Betsy Thompson hubiese nacido para representar ese papel tan servil…
Dos
—He decidido que, como evidentemente te sientes mucho mejor, voy a celebrar una pequeña cena dentro de unos tres días —le comunicó su tía con satisfacción y una cálida sonrisa.
—Tía…
—Como he dicho, será un grupo pequeño. Solo unos veinte de mis vecinos más allegados —añadió ella para intentar convencerlo.
Elizabeth, que había entrado en la sala justo a tiempo para oírlo, miró a Nathaniel mientras hacía una reverencia y antes de dirigirse hacia el fondo de la habitación para sentarse discretamente junto a Letitia Grant.
Entonces, se fijó en lo atractivo que estaba el conde con la levita negra y la camisa inmaculadamente blanca. Además, la luz de las velas le daba un tono dorado a su pelo elegantemente peinado y a sus rasgos ligeramente bronceados. Casi se quedó sin respiración.
Había captado al instante que sus ojos color caoba habían reflejado cierto espanto por lo que le había dicho su tía, pero lo disimuló inmediatamente con una mirada de desinterés. Ella adivinó fácilmente por qué. La señora Wilson, una viuda de cuarenta y pocos años y todavía atractiva, había dejado muy claro que no tenía ningún interés en casarse otra vez y que prefería dedicar sus esfuerzos a encontrar una condesa para su sobrino.
En realidad, cuando volvió de su paseo en carruaje, ya tenía la noticia de que había al menos tres vecinas jóvenes y atractivas que estaban a la altura y que podrían satisfacer el exigente criterio de su sobrino. Según había declarado con firmeza, consideraba que, a los veintiocho años, su sobrino ya tenía una edad más que sobrada para que abandonara la vida de soltero y tuviera un heredero. Como él no tenía una madre que lo orientara, ella tenía la obligación de cerciorarse de que la mujer que eligiera como condesa y madre de sus hijos era la más adecuada para esa función, independientemente de que el conde tuviese alguna predisposición en ese sentido o no.
La expresión cautelosa de Nathaniel Thorne parecía indicar que no la tenía. Ella, después del incidente que habían tenido antes, no pudo evitar sentir cierto regocijo por la evidente incomodidad del conde. Una vez que la señora Wilson acometía algo, rara vez se daba por vencida. La presencia de ella allí era una prueba.
Aquel día, una vez que consiguió capturar a Héctor en el parque, no le costó encontrar a su dueña. Era la mujer que gesticulaba acaloradamente a uno de sus cocheros mientras se dirigía con paso decidido hacia donde ella tenía al perro en brazos. La reunión entre el perro y su dueña hizo que derramara una lágrima de emoción, aunque por un motivo completamente distinto que el del pobre cochero, quien estaba al lado de su señora y todavía le zumbaban los oídos.
La señora Wilson, una vez comprobado que su «querido Héctor» estaba bien, miró con los ojos entrecerrados a su rescatadora e insistió en que la acompañara a su casa para agradecérselo más con una taza de té. Una vez dentro de la lujosa y cómoda casa, la señora Wilson exigió saber qué hacía una muchacha como ella paseando sola por el parque.
Cuando se enteró de que estaba cruzando el parque para animarse después de que no hubiese conseguido un empleo en una mercería, la mujer insistió en que tenía que trabajar para ella, que su «querido Héctor» le había tomado tanto aprecio que, evidentemente, no se podía hacer otra cosa.
Antes de que pudiera abrir la boca, o eso le pareció, sus pertenencias ya estaban en la casa de la señora Wilson y ella estaba a cargo del cuidado del travieso y adorable Héctor.
Si la señora Wilson había decidido dedicar su considerable tenacidad a encontrarle una esposa adecuada a su sobrino, estaba segura de que lo conseguiría, quisiera el conde de Osbourne o no.
—…es una suerte que los Miller no hayan ido este año a la Temporada de Londres porque siguen de luto por el fallecimiento de lord Miller —oyó Elizabeth que decía la señora Wilson con satisfacción.
—Dudo mucho que a lord Miller le parezca una suerte… —replicó el conde con ironía.
Ella contuvo otra sonrisa, pero su rostro se puso muy serio cuando lo levantó y vio que lord Thorne la miraba fijamente. Desvió la mirada apresuradamente y empezó a conversar con la anciana Letitia Grant, aunque podía notar que el apuesto y libertino conde seguía mirándola…
Nathaniel escuchaba a medias mientras su tía seguía enumerando los invitados a la cena del sábado por la noche. No le interesaban lo más mínimo esos invitados y mucho menos las dos Miller y su madre… o la señorita Penelope Rutledge, la hija también casadera del magistrado local, el vizconde Rutledge. Su tía se quedaría pasmada si supiera que la única mujer que le interesaba mínimamente en ese momento estaba en esa sala y charlando con Letitia Grant… y que su interés por ella había sido completamente deshonroso esa misma tarde. Se había fijado en ella en cuanto entró silenciosamente, hizo una reverencia y se sentó junto a Letitia.
El sencillo vestido color crema que llevaba era el contraste perfecto para esos rizos color ébano que enmarcaban el delicado óvalo de su rostro y la cintura alta y el escote bajo permitían ver el cuello desnudo y el arranque de los pechos que había admirado unas horas antes.
Cuando se marchó de su dormitorio, decidió que la señorita Betsy Thompson era una contradicción que había que investigar. Según lo que había sonsacado discretamente a Letitia Grant, su tía no sabía absolutamente nada sobre la joven que había empleado, aparte de que Héctor la adoraba, lo cual, para su tía Gertrude, ¡parecía ser una referencia más que suficiente!
Él no opinaba lo mismo ni mucho menos. Según lo que sabían, Betsy podía ser una esposa que se había fugado y que intentaba evitar que su marido agraviado la encontrara o, peor aún, una delincuente que huía de la justicia. Al menos, esas eran la excusas que se había dado para estar interesado por la joven…
—¿Estás escuchándome, Osbourne? —le preguntó su tía ante su evidente falta de atención.
Él desvió la mirada hacia su ligeramente enojada tía.
—Estás exaltando las virtudes de la señorita Rutledge, creo. Lo bien que toca el piano, que tú y otras consideráis que sus bordados y sus pinturas tienen una calidad especial, que se ha hecho cargo de la casa del vizconde con elegancia y competencia desde que su madre murió hace tres años, que…
—No estarás burlándote de mí, ¿verdad? —le preguntó su tía con seriedad.
—Te aseguro, tía Gertrude, que un hombre con las ganas de cenar que tengo yo no suele burlarse de nada.
El mayordomo apareció en ese momento y anunció que la cena iba a servirse. Él se levantó y ofreció el brazo a su tía. Elizabeth tuvo que reconocerse que el conde había sorteado con mucha elegancia esa conversación tan incómoda y, junto a Letitia, siguió a Nathaniel y a su tía hasta el pequeño comedor familiar. Muchos jóvenes caballeros, con ganas de cenar o sin ellas, habrían sido más ariscos con la señora Wilson por ser una casamentera tan descarada.
Lord Thorne, al no serlo, había dejado claro el afecto sincero que sentía hacia su tía. Aunque eso no excusaba en absoluto el rapapolvo que le había echado antes por lo que a ella le parecía una franqueza muy justificada en lo relativo al comportamiento escandaloso de su amigo lord Faulkner… ni las libertades que se había tomado con ella antes de eso… Aunque quizá no fuese lo que debería estar recordando en ese momento, cuando el conde, después de haber sentado a su tía y a Letitia, le retiraba cortésmente su silla.
—¿Puedo atreverme a esperar que ese rubor es por mí, Betsy? —murmuró él.