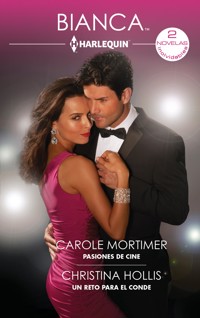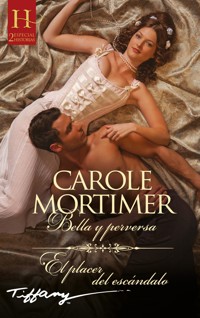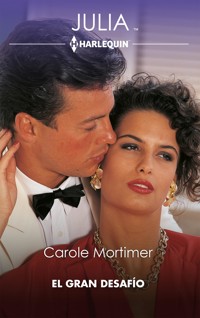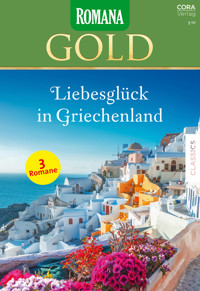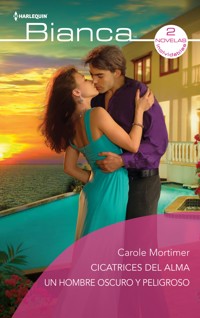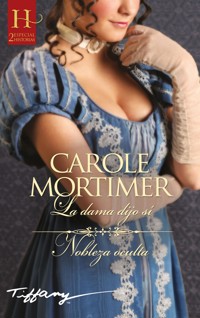
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Ómnibus Harlequin Internacional
- Sprache: Spanisch
La dama dijo sí Lady Diana Copeland fue a Londres para decirle a lord Faulkner, el tutor que le habían asignado, lo que pensaba exactamente sobre sus intolerables pretensiones matrimoniales. Sin embargo, el encuentro no resultó como creía: ese hombre impresionante con aquel brillo altivo en los ojos no podía ser el tutor viejo, necio y presuntuoso que estaba esperando... Diana tomó una bocanada de aire para intentar no caer en las redes de la mirada embriagadora de lord Faulkner... ¡o para no claudicar completamente y convertirse en su esposa! Nobleza oculta Lady Elizabeth se había escapado de su casa para evitar un matrimonio que no deseaba y no tuvo problemas en desempeñar el papel de simple señorita de compañía de la dama que la acogió. El problema surgió cuando tuvo que cuidar a Nathaniel, el sobrino de su benefactora, que además de ser el hombre más increíblemente apuesto que había visto en su vida estaba siempre tentándola con su cuerpo de Adonis y sus batallas dialécticas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 585
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
© 2024 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
N.º 83 - noviembre 2024
© 2011 Carole Mortimer
La dama dijo sí
Título original: The Lady Forfeits
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
© 2011 Carole Mortimer
Nobleza oculta
Título original: The Lady Confesses
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Estos títulos fueron publicados originalmente en español en 2014
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Harlequin Internacional y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-1074-067-9
Índice
Créditos
La dama dijo sí
Uno
Dos
Tres
Cuatro
Cinco
Seis
Siete
Ocho
Nueve
Diez
Once
Doce
Trece
Catorce
Quince
Dieciséis
Diecisiete
Nobleza oculta
Nota de los editores
Uno
Dos
Tres
Cuatro
Cinco
Seis
Siete
Ocho
Nueve
Diez
Once
Doce
Trece
Catorce
Quince
Dieciséis
Diecisiete
Dieciocho
Diecinueve
Uno
—Por todos los santos, Nathaniel, ¿puede saberse qué te has hecho?
Lord Gabriel Faulkner, conde de Westbourne, lo exclamó con menos altivez y seguridad en sí mismo de lo habitual. Se había parado en seco en la puerta del dormitorio de su amigo al verlo tumbado en la cama. Lord Nathaniel Thorne, conde de Osbourne, tenía el rostro lleno de cortes y moratones y el musculoso pecho vendado, lo que indicaba que podía tener algunas costillas rotas.
—Le pido disculpas, señora.
Gabriel inclinó la cabeza para disculparse ante la mujer que estaba a su lado en el pasillo.
—No se preocupe, milord —replicó la señora Gertrude Wilson, tía de Osbourne—, yo me quedé igual de impresionada cuando vi las heridas de mi sobrino hace cuatro días.
—¿Os importaría dejar de hablar de mí como si no estuviera presente? —preguntó el paciente con evidente fastidio.
—El médico ha dicho que tienes que descansar, Nathaniel —su tía desvió la mirada implacable hacia Gabriel—. Les dejaré que hablen un rato, milord, pero no más de diez minutos. Como verá, Nathaniel necesita paz y tranquilidad más que conversación —la mujer dio media vuelta y salió al pasillo—. Vamos, Betsy, es la hora del paseo de Héctor.
Gabriel se quedó desconcertado por el último comentario hasta que otra figura apareció de entre las sombras del pasillo. Era una joven esbelta, que tenía unos rizos morenos como el ébano que le enmarcaban un rostro ovalado y muy blanco. Tenía también unos preciosos ojos azules y llevaba un perrito blanco en los brazos.
—Si voy a tener que soportar que me mimen durante mucho más tiempo, es muy probable que le retuerza el pescuezo a alguien —gruñó Nathaniel en cuanto los dos hombres se quedaron solos—. Me alegro de verte, Gabe —añadió en tono más cariñoso, mientras intentaba incorporarse a pesar del dolor.
—Quédate como estás.
Gabriel se acercó a su amigo. El conde de Westbourne, con un rostro altivo y apuesto, con unos perspicaces ojos azul oscuro, alto y moreno, vestido con una levita negra hecha a medida, un chaleco plateado, calzas grises y botas negras, parecía un elegante caballero inglés a pesar de haber pasado los últimos ocho años recorriendo Europa.
Osbourne se dejó caer sobre las almohadas que tenía amontonadas detrás.
—Gabe, había pensado que tenías la intención de ir directamente a Shoreley Park en cuanto llegaras en vez de venir a Londres. Lo cual plantea una pregunta...
—Creo que tu tía te ha aconsejado que descanses, Nate —murmuró Gabe arqueando una ceja.
—Me ha sacado a la fuerza de mi propia casa para cuidarme como si fuera un niño. Creo que si mi tía Gertrude se saliese con la suya, me tendría atado a la cama y no permitiría que me visitara nadie.
Pese a las quejas de su amigo, Gabe se daba cuenta de que la tía de Nate había hecho lo que tenía que hacer, de que cualquier movimiento era muy doloroso para Nate y de que no podía defenderse por sí mismo.
—¿Qué te pasó, Nate? —preguntó Gabe mientras se sentaba en la butaca que había al lado de la cama.
—Bueno —Nathaniel hizo una mueca de disgusto—, a pesar de lo que dijiste al verme, no me lo he hecho yo.
Sin embargo, Gabriel había servido en el ejército del rey con Osbourne durante cinco años y sabía que dominaba la espada y la pistola.
—Entonces, ¿qué pasó?
—Una pequeña... discrepancia fuera del club de Dominic... y cuatro pares de puños y la misma cantidad de botas remachadas con clavos.
—Ah... —Gabriel asintió con la cabeza—. ¿Y esos cuatro pares de puños y botas tienen alguna relación con el rumor que circula por toda la ciudad sobre el repentino fallecimiento de un tal Nicholas Brown?
El otro hombre sonrió con satisfacción.
—Entonces, ¿ya has visto a Dominic?
Se refería a Dominic Vaughn, conde de Blackstone y amigo de los dos, quien había ganado un club de juego llamado Nick’s a un canalla que se llamaba Nicholas Brown. Este había intentado sabotear y amenazar a Dominic por todos los medios hasta que Dominic tuvo que hacerle frente.
—Desgraciadamente, no. Esta mañana, cuando llegué a la ciudad, fui a Blackstone House, pero me dijeron que Dominic no estaba allí, que se había marchado unos días al campo —contestó Gabriel con aire pensativo.
Los tres hombres habían sido amigos desde que iban al colegio y esa amistad perduraba aunque él se hubiese expatriado repentinamente al Continente hacía ocho años. Esperaba de todo corazón que la súbita marcha al campo de Dominic no significara que su amigo iba a tener que sufrir la misma suerte por haber tenido que matar de un disparo al malnacido de Nicholas Brown...
—No es lo que piensas, Gabe —le tranquilizó Nathaniel con una sonrisa, mientras tomaba una carta de la mesilla y se la entregaba a su amigo—. Las autoridades han aceptado la versión de Dominic sobre lo que pasó entre Brown y él. Al parecer, Dominic está viajando a Hampshire para visitar a la familia de la mujer con la que piensa casarse. Mira lo que me escribió antes de marcharse.
Gabriel leyó la carta de su amigo. Era una carta breve, escrita precipitadamente y con poca información, aparte de la noticia de que se marchaba a Hampshire con la intención de pedirle autorización al tutor de la mujer para que pudieran casarse.
—¿Puede saberse quién es la señorita Morton? —preguntó Gabe dejando la carta otra vez en la mesilla.
—Una auténtica belleza —contestó Osbourne con un brillo en los ojos—. Naturalmente, no pude comprobarlo la primera vez que la vi porque llevaba una máscara con joyas y una peluca negra como el ébano, pero cuando se las quitó...
Osbourne perdió cierta seguridad en sí mismo ante la incredulidad de Gabriel.
—Estaba cantando en Nick’s la noche de la pelea y Dom y yo no tuvimos más remedio que intervenir y...
Nathaniel no terminó la frase cuando Gabriel levantó una mano.
—Veamos si lo he entendido bien —dijo Gabriel en tono sombrío—. ¿Estás diciéndome que Blackstone está a punto de pedirle la mano a una mujer que hasta hace poco cantaba en un club de juego para caballeros disfrazada con una máscara con joyas y una peluca negra como el ébano? —preguntó en un tono gélido por la censura.
—Yo... bueno... supongo que sí...
—¿Dominic ha perdido el juicio completamente? ¿También ha recibido un golpe en la cabeza de uno de esos puños o de una bota remachada con clavos?
Gabriel no podía encontrar otra explicación a que su amigo, increíblemente codiciado, se planteara la posibilidad de pedirle matrimonio a la cantante de un club de juego, por muy hermosa que fuese. Nathaniel se encogió de hombros.
—Su carta dice que lo explicará todo cuando vuelva a la ciudad.
—Para entonces, ya será demasiado tarde para salvarlo de su temeraria aventura. Ningún tutor de una mujer así se plantearía siquiera rechazar semejante oferta de un conde. En realidad, no me extrañaría que Dominic volviese casado a la ciudad.
Gabriel frunció el ceño ante la idea de que su amigo hubiese caído en la trampa evidente de esa «auténtica belleza».
—No lo había pensado... —Nathaniel frunció el ceño por la preocupación—. Me pareció una dama de buena familia cuando hablé con ella...
—Mi querido Nate, es posible que haya pasado algunos años lejos de la sociedad londinense, pero no creo que haya cambiado tanto como para que las damas de buena familia tengan que buscarse un empleo en clubs de juego para caballeros —replicó Gabriel con ironía.
—Mmm... —Nathaniel lo meditó un instante—. Quizá, como tú también vas a ir a Hampshire, podrías buscar a Dominic y...
—He desechado la idea de ir a Shoreley Park —Gabriel apretó los labios al acordarse de la conversación que había tenido esa misma mañana en el despacho de su abogado—. Hace unas horas, cuando llegué a Inglaterra, me encontré a un emisario de mi abogado en el muelle con una carta que me pedía que acudiera a verlo inmediatamente. Al parecer, las tres hermanas Copeland que, como bien sabes, rechazaron mi oferta de matrimonio, han decidido ausentarse de Shoreley Park. Sin duda, ante mi inminente llegada.
Era algo que no complacía lo más mínimo a Gabriel. Bastante ofensa había sido que hubiesen rechazado su oferta de casarse con una de sus pupilas, sin que siquiera lo hubiesen visto, ¡como para tener que complicarse la vida buscando a esas tres díscolas muchachas!
Los dos herederos más inmediatos de Westbourne habían muerto en la batalla de Waterloo y, sorprendentemente, Gabriel recibió el título de conde de Westbourne hacia seis meses, además de convertirse en el tutor de las tres hijas solteras del anterior conde. Dadas las circunstancias, y que no tenía ningún interés en casarse con otra mujer, consideró que lo apropiado era ofrecerle matrimonio a una de esas tres muchachas. No solo lo habían rechazado las tres, sino que, para más inri, habían decidido resistirse a que fuera su tutor, algo que no pensaba tolerar.
—He ido a visitar a Dominic para aceptar su oferta de que me quedara en Blackstone House cuando volviera a la ciudad —siguió Gabriel encogiéndose de hombros—, pero me temo que, como se ha marchado al campo, voy a tener que vivir en Westbourne House después de todo...
—Lleva cerrada desde hace diez años —Nathaniel hizo una mueca de disgusto—. Es un mausoleo y lo más probable es que también esté llena de ratones y todo tipo de roedores.
Gabriel sabía que Westbourne House estaba abandonada y por eso había retrasado su llegada durante toda la mañana. Después de haber hablado con su abogado, fue a visitar a Dominic a Blackstone House, pero se enteró de que había desaparecido en el campo. Entonces, fue a la residencia de Nathaniel y le comunicaron que, en esos momentos, estaba viviendo en la casa de su tía, la señora Gertrude Wilson. Lo que significaba que tampoco podría quedarse con él.
—No hay ningún motivo para que no puedas quedarte en Osbourne House aunque no esté yo —le ofreció el conde como si hubiera leído su pensamiento—. Podríamos haber ido los dos si a mi tía no se le he hubiese metido en la cabeza llevarme al campo esta misma tarde —añadió sin disimular su fastidio por esa decisión—. Hazme caso, Gabe, nunca permitas que una mujer tome las riendas, se aprovechará todo lo que pueda de la debilidad del hombre.
Gabriel no pensaba permitir que ninguna mujer se aprovechara del él otra vez, ya había aprendido muy bien esa lección hacía ocho años...
—¡Perdona! —se arrepintió Osbourne inmediatamente—. No quería insinuar...
—No te preocupes, Nate. Tu oferta es muy amable, pero como tendré que instalarme en Westbourne House en algún momento, puedo hacerlo ahora —Gabriel se levantó—. Intentaré encontrar a alguien adecuado para que vaya a Hampshire y encuentre a Dominic... y espero que recupere el juicio antes de que sea demasiado tarde —añadió en tono sombrío.
Gabriel sabía muy bien que la sociedad nunca perdonaría que un conde se casara con una mujer que había sido cantante en un club de juego para caballeros.
—Ahora, creo que me marcharé antes de que la señora Wilson vuelva y me saque a rastras de la casa —siguió Gabriel estirándose los puños de encaje por debajo de las mangas de la levita.
—No lo creo —Nathaniel tocó la campanilla para que alguien acompañara a Gabriel hasta la puerta—. Mi tía Gertrude me tiene dominado por el momento, pero me extrañaría mucho que consiguiera lo mismo contigo.
La verdad era que la actitud de la señora Wilson hacia él, cortés aunque fría, le había parecido cierto alivio después de que la sociedad le hubiese dado la espalda durante años. Evidentemente, haberse convertido en conde tenía su importancia.
—Considérate afortunado por tener un familiar que te tiene suficiente cariño como para preocuparse por ti —replicó Gabriel en tono irónico.
Su propia familia nunca se había preocupado por saber dónde estaba y mucho menos había preguntado por su salud.
Mientras se dirigía en el carruaje a Westbourne House, se planteó la posibilidad de que en ese momento, cuando tenía el antiguo y respetado título de conde de Westbourne, con toda la riqueza, posesiones e influencia que conllevaba, hubiera algún cambio en la actitud de esa familia que había decidido perderlo de vista durante todo esos años. Si lo había, a él le daba exactamente igual.
Sin embargo, su aire de indiferencia simulada sufrió un revés en cuanto llegó a Westbourne House y un mayordomo de librea le abrió la puerta principal.
—Lady Diana no está en casa en este momento, milord, pero volverá enseguida —le comunicó el mayordomo.
¿Lady Diana Copeland? ¿Una de las indisciplinadas hijas del anterior conde que, en teoría, había desaparecido de su casa? Si era ella, ¿cuánto tiempo llevaba viviendo en Westbourne House?
—El conde ha pedido que vaya a verlo a la biblioteca en cuanto llegue, milady.
Soames se lo comunicó inexpresivamente a lady Diana Copeland cuando le abrió la puerta principal para que entrara. Ella, sin embargo, se quedó parada en el umbral.
—¿Qué conde...?
—El conde de Westbourne, milady.
¡El conde de Westbourne! ¿Lord Gabriel Faulkner estaba allí? ¿Estaba esperándola en la biblioteca?
¿Quién tenía más derecho que lord Gabriel Faulkner, nuevo conde de Westbourne, para estar esperándola en la que, al fin y al cabo, era su biblioteca? Además, ¿acaso no había esperado tener la ocasión de decirle personalmente al nuevo conde lo que pensaba sobre la oferta de matrimonio indiscriminada que le había hecho a ella y a sus dos hermanas y sobre las consecuencias que tendría esa oferta tan ridícula?
Se puso muy recta para prepararse ante esa conversación.
—Gracias, Soames.
Entró en el vestíbulo muy segura de sí misma y le entregó el sombrero y la sombrilla a la doncella que la había acompañado a hacer los recados.
—¿Mi tía Humphries sigue en sus aposentos?
—Sí, milady —contestó el mayordomo con una expresión inmutable, como debía ser la de un buen mayordomo.
No obstante, Diana pudo captar el leve tono de censura de Soames porque la señora Humphries había decidido acostarse cuando llegaron a Westbourne House hacía tres días y se había quedado allí mientras ella se desvivía para que se limpiara la casa desde el desván hasta la bodega.
Ella no sabía lo que se encontraría cuando llegara a Westbourne House. Ni ella ni sus hermanas habían estado en Londres antes y mucho menos habían vivido en la casa que tenía allí la familia. Su padre, el anterior conde, había decidido no ir allí durante los diez años previos a su muerte, hacía seis meses.
El abandono y deterioro que se encontró cuando entró en Westbourne House fue exactamente tan espantoso como se había temido. También le había confirmado que el nuevo conde no había llegado todavía de su estancia en Venecia para instalarse allí. Los pocos sirvientes que quedaban habían caído en un abandono y deterioro parecido al de la casa al no tener a nadie que los obligara a cumplir con sus obligaciones. Ella se ocupó inmediatamente de eso y despidió a los sirvientes que no querían o podían trabajar. Contrató a otros para que ocuparan su lugar y lo primero que hicieron fue devolver parte del esplendor a la casa.
Algo que hicieron muy bien, comprobó ella mientras miraba alrededor con aire de satisfacción. La madera resplandecía, los suelos estaban encerados y habían abierto puertas y ventanas durante horas para orear la casa y que no oliese a cerrada. ¡El nuevo conde no podría tener quejas sobre la comodidad que le había devuelto a su casa de Londres!
Además, sabía que ya había retrasado demasiado tiempo ese primer encuentro con el nuevo conde...
—Soames, por favor, lleva té a la biblioteca.
Se lo pidió con despreocupación porque sabía que todos los sirvientes, los nuevos y los antiguos, trabajaban con diligencia y eficiencia bajo las directrices de ese mayordomo que ella misma había entrevistado y contratado.
—Sí, milady. ¿Será té para uno o para dos, milady? Hace como una hora, el señor me pidió que le llevaran una frasca de brandy a la biblioteca.
Diana no pudo evitar mirar el reloj de pie que había en el vestíbulo y vio que eran las doce... ¿No era demasiado pronto para que el conde empezara a beber brandy? Sin embargo, ¿qué sabía ella, que había vivido todos sus veintiún años en el campo, sobre las costumbres de Londres? También era posible que el conde tuviese costumbres italianas después de haber vivido tantos años en Venecia... Fuera lo que fuese, una taza de té le vendría mejor al conde, a esa hora del día, que una copa o dos de brandy.
—Para dos. Gracias, Soames.
Tomó una profunda bocanada de aire antes de dirigirse hacia la biblioteca.
—Adelante —dijo Gabriel con cierta tensión cuando oyó que llamaban a la puerta.
Se levantó con una copa de brandy medio llena en la mano y miró hacia lo que sería un jardín cuando lo cuidaran adecuadamente, pero que, en ese momento, parecía una jungla. Fuera quien fuese quien había limpiado y organizado la casa, la ausente lady Diana, probablemente, todavía no había tenido la ocasión de ocuparse del jardín.
Se dio la vuelta, a contraluz, cuando la puerta se abrió y una elegante joven entró decididamente y volvió a cerrar la puerta. Lo primero en lo que se fijó fue en el color de su pelo. No era ni rojo ni dorado, sino de un color intermedio, y lo llevaba trenzado alrededor de la cabeza aunque permitía que algunos rizos le acariciaran le delicada blancura de la nuca y la frente. Una delicadeza que se contradecía con el orgulloso ángulo de la barbilla. Sus ojos, del mismo azul oscuro que el vestido de cintura alta, miraron con un brillo de censura la copa de brandy que tenía en la mano antes de mirarlo a los ojos con el mismo aire desafiante de la barbilla.
—Lady Diana Copeland, supongo...
Él inclinó levemente la cabeza sin mostrar ninguna sorpresa por encontrarla allí cuando sus instrucciones habían sido que las tres hermanas se quedaran en Shoreley Park, en Hampshire, y que esperaran a que él llegara a Inglaterra.
—Milord... —lo saludó ella con una reverencia igual de leve.
Había bastado una palabra para que sintiera un escalofrío por el tono ronco de su voz. Una voz que no correspondía en absoluto a una joven dama de la alta sociedad, sino a una amante que susurraba o gritaba palabras... estimulantes a su pareja. Entrecerró los ojos ante lo inapropiado de esa imagen.
—¿Qué hermana es por orden de edad?
La verdad era que esas tres pupilas que le habían caído en suerte no le habían interesado lo suficiente como para molestarse en saber nada de ellas, aparte de que las tres estaban en edad de casarse. También había decidido arrogantemente que habían tenido tiempo suficiente para que una de ellas hubiese aceptado ser su esposa, pero ninguna lo había hecho, se recordó sombríamente.
—Soy la mayor, milord.
Diana Copeland entró más en la habitación y la luz del sol hizo que su pelo pareciera más dorado que rojo.
—Me gustaría hablar con usted sobre mis hermanas.
—Como sus dos hermanas no están aquí en este momento, no tengo ningún interés en hablar de ellas —Gabriel frunció el ceño—. En cuanto a usted...
—Entonces, ¿puedo aconsejarle que haga el esfuerzo de interesarse por ellas? —preguntó Diana fríamente y tensa por la indignación.
—Mi querida Diana, creo que puedo llamarte así ya que soy tu tutor, te aconsejo que en el futuro no intentes decirme qué debería interesarme y qué, no —replicó él sin inmutarse.
Una joven altiva que estaba demasiado acostumbrada a salirse con la suya no era un obstáculo ni físico ni verbal para él, que había pasado varios años como oficial en el ejército del rey.
—Por lo tanto, y como tu tutor, yo seré quien decida lo que se hablará o no entre nosotros. Lo más inmediato es que me explique por qué ha venido a Londres y ha desobedecido completamente mis instrucciones.
Cualquier réplica punzante a la arrogancia de lord Gabriel Faulkner por haberle dado esas «instrucciones» se quedó entre los labios cuando él avanzó y pudo verlo claramente. Era... ¡magnífico! Ninguna otra palabra podría describir la despiadada belleza de ese arrogante rostro. Tenía un mentón fuerte y cuadrado, unos labios como cincelados, unos pómulos altos a ambos lados de una nariz larga y recta, unos ojos... ¡qué ojos!... de un azul tan oscuro que parecían una noche despejada de invierno. El pelo, moreno, estaba elegantemente peinado y le caía descuidadamente sobre la frente y en rizos sobre la nuca, la levita negra se ajustaba perfectamente a unas espaldas muy amplias y musculosas, el chaleco plateado tenía un corte igual de elegante y las calzas grises se ceñían a unas piernas largas, musculosas y esbeltas rematadas por una botas negras y lustrosas. Efectivamente, lord Gabriel Faulkner era, con toda certeza, el caballero más apuesto, elegante y aristocrático que había visto en sus veintiún años de vida.
—Diana, sigo esperando a que me des tus motivos para haberme desobedecido y haber venido a la ciudad.
¡También era el más arrogante!
Había perdido a su madre cuando tenía once años y dos hermanas menores que ella y tuvo que adoptar el papel de madre para sus hermanas y de señora de la casa de su padre. Por eso, estaba más acostumbrada a dar instrucciones que a recibirlas.
—El señor Johnston se limitó a decirnos que usted iría a Shoreley Park cuando le viniera bien después de haber llegado de Venecia. Como no pudo concretar cuál sería la fecha de su llegada, decidí tomar la iniciativa sobre la mejor manera de afrontar esta situación tan delicada.
Era orgullosa además de altiva, se dijo Gabriel a sí mismo cuando vio que ella volvía a levantar la deliciosa barbilla. Además, si no se equivocaba, él ya le desagradaba personalmente y como tutor de ella y de sus hermanas. Podía entender perfectamente lo segundo. Según le había contado su abogado, William Johnston, Diana había sido la señora de Shoreley Park desde la muerte de su madre, Harriet Copeland, hacía unos diez años. Por tanto, no estaría acostumbrada a hacer lo que le decían, y menos lo que le decía un tutor al que no conocía.
En cuanto a lo primero, que no le agradara él personalmente, ya le había pasado otras veces, pero, normalmente, no sucedía después de que solo lo hubiesen conocido unos minutos. A no ser, naturalmente, que ya le desagradara a lady Diana antes de haberlo conocido. Arqueó burlonamente una ceja.
—¿A qué... situación tan delicada te refieres?
Ella se sonrojó ligeramente y sus ojos dejaron escapar un destello azul cuando captó el tono burlón de su voz.
—A la desaparición de mis dos hermanas, naturalmente.
—¿Qué? —preguntó Gabriel dando un respingo.
Ya sabía que las hermanas Copeland habían decidido marcharse de Shoreley Park, claro, pero cuando le informaron de que Diana estaba en Westbourne House, había dado por supuesto que sus hermanas estarían con ella o que, por lo menos, sabría dónde estaban.
—Si no te importa, explícate clara y concisamente —le pidió él apretando los dientes.
Ella lo miró como si quisiera aniquilarlo.
—Caroline y Elizabeth, aterradas ante su oferta de matrimonio, ¡decidieron abandonar la única casa que conocían y escapar a sabe Dios dónde!
Gabriel tomó una bocanada de aire, dejó la copa de brandy en la mesa y se dio la vuelta para mirar otra vez por la ventana. Si bien ya sabía que las tres hermanas Copeland se habían marchado de Shoreley Park, enterarse de que su oferta de matrimonio había hecho que las dos hermanas menores se escaparan sin decirle a su hermana mayor a dónde pensaban ir, no solo era insultante, sino que, asombrosamente, había conseguido afectarle cuando creía que esas nimiedades ya no le afectaban.
Había tenido que vivir deshonrado todos esos años y sabiendo que de toda la gente a la que quería, solo sus amigos Blackstone y Osbourne habían creído en su inocencia. Había significado que, durante los cinco años que pasó en el ejército, nunca le había importado especialmente si iba a vivir o morir. Paradójicamente, esa temeridad y osadía era lo que había conseguido que pareciera un héroe a sus hombres y a los demás oficiales.
Que dos jóvenes damas educadas con esmero hubiesen rechazado tan desesperadamente la idea de casarse con el infame lord Gabriel Faulkner que habían preferido escaparse de su casa antes de plantearse un destino así le había abierto una herida que creía haber cerrado hacía mucho tiempo, si no olvidado...
—Milord...
Él tomo otra bocanada de aire, cerró los puños y contuvo los demonios del pasado porque sabía que no tenían cabida en ese momento y lugar.
—Milord, ¿qué...?
Diana se arredró ante la furia gélida que pudo captar en el rostro arrogante y apuesto de Gabriel cuando se dio la vuelta y la miró con unos ojos tan brillantes y sombríos que le parecieron los del mismísimo demonio. Él arqueó una ceja.
—¿Tú no sentiste las mismas ganas de huir?
La verdad era que ni se le había pasado por la cabeza. Nunca huía de los problemas y estuvo tan ocupada desde que se entero de que sus hermanas se habían marchado que no tuvo tiempo de pensar en nada más. Sin embargo, si lo hubiese pensado, ¿lo habría hecho?
Diez años siendo la hermana responsable, práctica y sensata habían pasado factura a la chica traviesa y alegre que fue una vez, hasta que ya no pudo acordarse de lo que era ser impetuosa o irreflexiva ni pensar en sus propias necesidades antes que en las de su padre o sus hermanas. Categóricamente, no se habría marchado.
—No, no las tuve —afirmó tajantemente.
—¿Y por qué? —insistió él con una mirada casi depredadora.
Ella se puso muy recta.
—Yo...
No pudo saber lo que iba a decir porque el mayordomo entró justo en ese momento y dejó la bandeja con el té en la mesa que había junto a la chimenea. Él, divertido, se dio cuenta de que era una bandeja preparada para dos. Evidentemente, a juzgar por la sombra de desdén que captó en el rostro de Diana hacía unos minutos, ella censuraba que bebiera un licor tan fuerte antes del almuerzo, si lo admitía en algún momento... ¡Le daba igual lo que admitiera lady Diana!
Recogió la copa de brandy, la vació de un sorbo antes de volver a dejarla junto a la bandeja del té y esperó a que el mayordomo se hubiese marchado.
—Creo que estabas a punto de contarme por qué no tuviste ganas de escaparte como hicieron tus hermanas.
—¿Quiere un té, milord?
Él entrecerró los ojos por la evasiva.
—No, gracias.
—¿No quiere té? —preguntó ella arqueando las cejas con sorpresa.
—Te aseguro que no es una de las cosas que he echado de menos durante los años que he vivido en el extranjero —contestó él con ironía.
Ella se sirvió tranquilamente el té antes de erguirse y mirarlo directamente a los ojos.
—Espero que tuviera un buen viaje desde Venecia, milord.
Él dejó escapar un resoplido de impaciencia.
—Si estás intentando cambiar de conversación con estas bobadas, Diana, te advierto que no vas a conseguirlo.
—He oído decir que lo consideraron un héroe o algo así cuando estuvo en el ejército —comentó ella.
¿Había oído decir que había estado en el ejército? ¿Habría oído también los rumores, mucho más perjudiciales, sobre lo que hizo hacía ocho años? Gabriel la miró con los ojos entrecerrados y una expresión seria.
—¿Qué más has oído sobre mí?
Sus ojos azules y francos lo miraron sin parpadear.
—¿En qué... sentido, milord?
A lo largo de los años, se había enfrentado a enemigos, y a algunos que se llamaban amigos, sin que ninguno de ellos hubiera podido sacarlo de sus casillas, pero esa joven, que había vivido toda su vida en el campo, no vacilaba en desafiarlo.
—En cualquier sentido, señora.
Ella encogió sus esbeltos hombros.
—Nunca hago caso de las habladurías, milord, pero, aunque lo hiciera, me temo que no llevo tiempo suficiente en la ciudad ni conozco a suficiente gente como para que hayan podido hacerme alguna... confidencia.
Si Diana Copeland temía algo, él estaría muy interesado en saber qué era. Ella, por el momento, no había vacilado en decir lo que pensaba y cuando había querido. Si él se salía con la suya, esa joven volvería al campo mucho antes de que tuviera la oportunidad de que... le hicieran alguna confidencia.
Ella arqueó una ceja con delicadeza.
—A lo mejor, podría darme alguna idea...
Gabriel se reconoció que lo hacía muy bien. Ella mostraba el desinterés justo para indicar que el asunto de la conversación no le importaba gran cosa. Si ese asunto no fuese tan delicado para él, quizá lo hubiese engañado.
—En este momento, no —él apretó los dientes—. Tampoco me he olvidado de qué estábamos hablando al principio.
—¿De qué...?
Él tomó una bocanada de aire para serenarse aunque apretó los puños con impaciencia.
—Me gustaría saber por qué viniste a instalarte en Westbourne House en vez de desaparecer antes de mi llegada, como, evidentemente, decidieron hacer tus hermanas.
Ella se puso muy recta y con altivez.
—¿Está queriendo decir, como nuevo propietario de esta casa, que ya no tengo ese derecho?
Él intentó mantener el control de la conversación, algo que le costaba cada vez más.
—No, no quiero decir eso. Como eres mi pupila, claro que puedes utilizar cualquiera de las casas o posesiones de los Westbourne. Sin embargo, deberías haber sabido que me vendría a vivir a Westbourne House cuando me enterara de que vosotras no estabais en Shoreley Park.
—Sí, lo sabía.
—¿Entonces...?
Él estaba cada vez más desesperado con esa conversación.
—Milord, creo que es evidente por qué estoy aquí.
—¿Para buscar a tus hermanas?
—Sí, esa era mi primera preocupación.
—¿Y la segunda?
Él notó que se le contraía el músculo de la mandíbula y que, si no se equivocaba, ¡también le temblaba el párpado izquierdo!
Diana se inclinó para dejar cuidadosamente la taza de té en la bandeja de plata y le permitió ver parte de los pechos blancos como la leche. Unos pechos abundantes y redondeados que contrastaban ligeramente con la delgadez que se intuía por el corte del vestido. Diana Copeland, hubiese nacido y se hubiese criado en el campo o no, era una dama de los pies a la cabeza y solo hacía falta fijarse en sus brazos delicados y elegantes y en las manos cubiertas por unos guantes blancos de encaje. Una joven dama segura de sí misma y deslenguada que...
—Naturalmente, el segundo motivo para que esperara su llegada aquí es que he decidido aceptar su oferta de matrimonio.
Si él hubiese estado disfrutando del brandy todavía, ¡se habría atragantado!
Dos
Diana no perdió la calma mientras cruzaba la habitación para recolocar las flores del florero que había en una mesa junto a la ventana. Esperaba que, al haberle dado la espalda, él no pudiera notar le inquietud que sentía por dentro al haber dicho en voz alta que aceptaba la oferta de matrimonio de ese hombre. La sorpresa del conde había sido más que evidente cuando abrió con incredulidad esos ojos azules como la noche y cuando se quedó completamente en silencio.
En cualquier otro momento, habría sentido cierta satisfacción por haber dejado mudo a un hombre tan arrogante y sofisticado como lord Gabriel Faulkner, pero, en ese caso y en ese asunto concreto, habría preferido casi cualquier otra reacción. Quizá, como ella había rechazado la oferta en un principio, él hubiera decidido retirarla... Entonces, no solo se habría puesto en evidencia ella misma, sino que también lo habría puesto en una situación muy incómoda al tener que desentenderse de un compromiso que ya no quería...
Si la incredulidad se debía a otro motivo, por ejemplo, que el conde de Westbourne, al haberla conocido, consideraba que su aspecto físico o su personalidad no eran los adecuados para la futura condesa, entonces, no sabía si podría soportar semejante humillación después de los dolorosos incidentes de la semana anterior.
—Corrígeme si me equivoco, pero ¿no has dicho que eres la mayor de las hermanas Copeland? —consiguió preguntar él por fin.
—Sí... —contestó ella con el ceño fruncido y dándose la vuelta.
Él se quedó perplejo.
—Mi abogado me comentó que la mayor de las hermanas Copeland ya estaba prometida, ¿no es verdad?
Diana tomó aliento al darse cuenta de que estaba sonrojándose.
—Entonces, estaba mal informado, milord. No estaba, ni he estado, prometida formalmente. Tampoco sé por qué el señor Johnston ha podido oír siquiera algo así —añadió ella en tono punzante.
Él la miró detenidamente y pudo ver el rubor de sus mejillas, la inclinación orgullosa de su barbilla y el brillo desafiante de sus ojos azules como el cielo. Se preguntó el motivo y también la pareció raro que hubiese rechazado estar prometida de una forma tan precisa y cuidadosa... Apretó los labios.
—Creo que fueron tus hermanas quienes le dijeron a Johnston que estabas prometida.
—¿De verdad? —preguntó ella arqueando las cejas con altivez—. Entonces, es posible que no estuviese mal informado después de todo y que, sencillamente, hubiese entendido mal la información.
Algo que él dudaba muchísimo... Había heredado a William Johnston, junto al título, las posesiones y la tutoría de las tres hermanas Copeland, del padre de ellas, Marcus Copeland, anterior conde de Westbourne. El abogado era un hombrecillo meticuloso y satisfecho de sí mismo que no le agradaba especialmente. Sin embargo, creía que el abogado, por orgullo profesional, nunca se equivocaría con la información que le daba a uno de sus adinerados y nobles clientes. La miró a los ojos.
—¿No es posible que tú o el joven caballero hayáis cambiado de opinión?
—¡Acabo de decirle que no hay ningún caballero!
—Un joven, entonces. Un joven a quien, sin duda, le pareció que casarse con una joven noble cuya fortuna estaba en manos de la buena voluntad de su tutor era muy distinto a casarse con la hija mayor de un adinerado conde... —replicó Gabriel mirándola elocuentemente.
Diana le aguantó la mirada todo lo que pudo, hasta que tuvo que desviarla para que él no viera las lágrimas que empezaban a brillarle en los ojos.
¡Maldito hombre! No, ¡malditos todos los hombres! Sobre todo, Malcolm Castle por tener la consistencia de un flan.
Malcolm y ella se habían criado juntos en el pueblo de Shoreley Park. Habían jugado juntos cuando eran pequeños, habían bailado juntos cuando tuvieron edad de acudir a las reuniones del pueblo y habían dado paseos en días fríos de invierno y en tardes templadas de verano. Incluso, le permitió que le diera el primer beso después de declararle el amor que sentía por ella.
Ella había creído que también estaba deslumbrada por él y su padre no se había opuesto a su... amistad. Naturalmente, los padres de Malcolm, el terrateniente local y su esposa, estaban apasionados ante la idea de que se hijo pudiera casarse con la hija mayor del adinerado conde de Westbourne. Todo había parecido perfecto.
Hasta que, como acababa de señalar lord Faulkner con toda crudeza, la arruinada hija mayor del conde de Westbourne dejó de ser tan atractiva para Malcolm... o sus padres. El padre de ella no había esperado morir tan súbitamente y no había dejado las cosas arregladas para sus hijas. Económicamente, estaban completamente a merced de la voluntad del nuevo conde y como había pasado tanto tiempo alejado de la sociedad, lord Gabriel Faulkner era una incógnita.
Ella, naturalmente, se había dado cuenta de que Malcolm visitaba menos Shoreley Park desde el fallecimiento de su padre. No le había propuesto que pasearan juntos, no había intentado besarla ni, naturalmente, habían acudido a las reuniones del pueblo porque las tres hermanas estaban de luto. Sin embargo, no se había preocupado, había creído que las ausencias de Malcolm se debían al fallecimiento de su padre y a nada más.
Hasta hacía una semana, cuando, por casualidad, oyó a dos doncellas que hablaban sobre el compromiso de Malcolm con la señorita Vera Douglas, la hija de un rico comerciante que acababa de comprarse una casa en la zona.
Para empeorar las cosas, Malcolm fue a visitarla esa misma tarde y se disculpó por todos los medios por no haberle comunicado su compromiso personalmente. También insistió en que habían sido sus padres quienes se habían empeñado en ese matrimonio y en que seguía amándola a pesar de todo.
Quizá hubiese podido perdonarlo si le hubiese dicho que estaba deslumbrado por otra mujer, pero le parecía insoportable que le dijera que iba a casarse con esa adinerada mujer solo porque así lo querían sus padres. ¡Efectivamente, tenía la consistencia de un flan y se alegraba de haberse librado de él!
Sin embargo, el rechazo de Malcolm le había dejado el orgullo por los suelos y había hecho que todo el mundo la mirara con lástima cuando iba al pueblo. Por eso había decidido, con su habitual sentido práctico, que la manera perfecta de acabar con todas las habladurías sería aceptar la propuesta de matrimonio de lord Gabriel Faulkner, séptimo conde de Westbourne. Casarse con él, aun teniendo en cuenta el escándalo en el que estuvo mezclado Gabriel en el pasado y que sus vecinos habían insinuado y comentado abiertamente, era preferible a que todo el mundo creyera que la habían cambiado por la hija de un comerciante.
—¿Acierto al creer que has decidido aceptar mi oferta solo porque el compromiso anterior se ha deshecho?
El provocador conde lo preguntó en un tono irritante. ¿Cómo había podido saber ella, cuando sensatamente decidió aceptar su oferta, que era tan perversamente apuesto, tan alto y musculoso, tan elegante...? ¡Tan enojosamente perspicaz que había adivinado el verdadero motivo de que cambiara de opinión a los pocos minutos de haberle comunicado que aceptaba su oferta!
—Quedó muy claro que una de nosotras tenía que aceptar su oferta si queríamos seguir viviendo en Shoreley Park —contestó ella en tono defensivo.
—Exactamente, ¿quién lo dejó claro? —preguntó él frunciendo el ceño.
—El señor Johnston, claro.
Él no lo veía nada claro.
—Explícamelo, por favor.
Ella resopló con impaciencia.
—La última vez que nos visitó, su abogado declaró que si seguíamos rechazando su oferta, no solo quedaríamos arruinadas, sino que también nos pedirían que abandonáramos nuestra casa.
Él apretó los dientes y volvió a notar que se le contraría el músculo de la mandíbula.
—¿Es exactamente lo que os dijo?
Diana levantó con altivez la cabeza entre pelirroja y dorada.
—No suelo mentir, milord.
Si eso era verdad, y él no tenía motivos para creer que no lo fuese, William Johnston se había excedido mucho en sus atribuciones. Las hermanas Copeland no tenían la culpa de que no tuvieran un hermano que hubiese heredado el título y las posesiones ni de que su padre no hubiese tenido la previsión de asegurarles el porvenir si moría.
Él había hecho su oferta de matrimonio por un estricto sentido de justicia, porque, de no haber sido por un revés del destino, el título lo habría heredado uno de los primos de las hermanas Copeland y no un desconocido. Un primo que cabía esperar que hubiese tratado a las hijas del anterior conde tan justamente como intentaba hacer él.
—Y yo no pienso pedirte ni a ti ni a tus hermanas que abandonéis vuestra casa, ni ahora ni en el futuro —replicó él apretando los labios.
Diana se quedó desconcertada.
—Pero el señor Johnston fue muy claro en lo relativo...
—Evidentemente, el señor Johnston habló de más.
Gabriel puso una expresión muy sombría mientras pensaba en la conversación que tendría con ese arribista presuntuoso que había atemorizado a las hermanas Copeland hasta que se sintieron como animales acorralados.
—¿Por eso se escaparon tus dos hermanas? —siguió él.
—Creo que fue el... detonador, sí.
—¿Solo el detonador? —preguntó él con los ojos entrecerrados.
—Bueno, la vida en Shoreley Park les parecía algo... aislada desde hacía unos años. No me malinterprete —añadió ella apresuradamente cuando él arqueó las cejas—. Caroline y Elizabeth eran unas hijas muy obedientes y aceptaron los motivos que alegó nuestro padre para que no fuésemos a ninguna Temporada en Londres ni para introducirnos en la sociedad londinense...
—¿Acierto al pensar que vuestro padre tomó esa decisión por lo que hizo vuestra madre hace diez años? —preguntó él con delicadeza.
Ella bajó la mirada y sus pestañas rubias cubrieron los ojos azules como el cielo.
—Sí... Nuestro padre achacaba a los... excesos de la sociedad londinense que nuestra madre nos hubiese abandonado.
Él, obligado por las circunstancias, llevaba algunos años si formar parte de la sociedad londinense, pero podía entender que Copeland hubiese estado preocupado por sus impresionables hijas.
—¿No temía que teneros recluidas en Hampshire pudiera tener el efecto contrario al deseado y que alguna de vosotras, o todas, tuvieseis la tentación de hacer lo mismo que vuestra madre y que huyerais a Londres?
—¡Claro que no! —su respuesta fue inmediata y casi airada—. Como ya he dicho, a Caroline y Elizabeth podía parecerles que la vida en el campo era un poco limitada, pero nunca habrían hecho daño a nuestro padre desobedeciéndolo abiertamente.
—Evidentemente, no tuvieron tantos reparos cuando se trató de mí —replicó él con un gesto apesadumbrado—. Tu presencia aquí parece indicar que crees que tus hermanas han acabado viniendo a Londres.
La verdad era que no sabía a dónde habían ido sus hermanas cuando se marcharon de Shoreley Park, pero después de haberlas buscado infructuosamente por los alrededores, le pareció que Londres, con todas sus tentaciones y posibles aventuras, era la posibilidad más lógica. Sin embargo, no había tenido en cuenta, hasta que llegó, lo grande y bulliciosa que era Londres ni lo difícil que sería encontrar a dos jóvenes concretas entre tanta gente y tan variopinta.
—Creía que existía la posibilidad de que encontrara a una de ellas, por lo menos. Mis hermanas no se marcharon juntas —le aclaró cuando él volvió a arquear una ceja—. Caroline desapareció primero y Elizabeth la siguió dos días después. Caroline siempre ha sido la más impulsiva de las dos —añadió ella con un suspiro de desesperación.
—Espero que hayan tenido el buen juicio de venir con sus doncellas —comentó él en un tono sombrío.
—Creo que las dos pensaron que una doncella intentaría frustrar su... huida...
—¿Estás diciéndome que es posible que las dos estén en Londres sin ninguna protección?
El conde parecía escandalizado por la idea y ella estaba espantada porque, una vez en Londres, se había dado cuenta de los peligros que acechaban a una joven que estuviese sola... y los excesos de confianza y los robos no eran los peores.
—Espero que no, espero que las dos acordaran encontrarse de alguna manera cuando estuviesen aquí.
Una esperanza más que improbable porque, en apariencia, Elizabeth se quedó tan asombrada y disgustada como ella cuando Caroline desapareció.
—En cualquier caso, estoy segura de que no les pasará nada, de que, incluso, algún día nos reiremos de esta aventura.
Él no se dejó engañar por el optimismo de Diana y vio las arrugas de preocupación en su frente. Era una preocupación que él compartía porque conocía demasiado bien el lado sórdido de Londres.
—Espero sinceramente que tú no hayas venido también sin compañía.
—No —confirmó ella inmediatamente—. Mi tía Humphries y nuestras doncellas me han acompañado.
—¿Tu tía Humphries?
—La hermana menor de mi padre. Estuvo casada con un marino, pero, desgraciadamente, murió durante la batalla de Trafalgar.
—¿Y acierto al pensar que vive con vosotras en Hampshire?
—Sí, desde el fallecimiento de su marido.
¡No solo tenía tres pupilas jóvenes y díscolas para que lo volvieran loco, sino que también era responsable de una viuda entrada en años!
—¿Y dónde está tu tía en estos momentos?
—No le gusta Londres y no ha salido de sus aposentos desde que llegamos —contestó ella como si quisiera disculparse.
Lo cual hacía que fuese completamente inútil como acompañante de su sobrina.
—Entonces, si lo he entendido bien, tú has decidido sacrificarte con la esperanza de que tus hermanas vuelvan a casa cuando se enteren de que estás prometida conmigo.
—Sí, eso espero —reconoció ella mirándolo fijamente a los ojos.
Gabriel esbozó una sonrisa forzada e implacable.
—Su valor es admirable, señora.
—¿Mi valor? —preguntó ella sin salir de su asombro.
—Estoy seguro de que, aunque hayas estado recluida en la relativa seguridad de Hampshire, sabes que estás planteándote casarte con un hombre al que la sociedad le ha dado la espalda durante los últimos ocho años.
—He oído... rumores y alusiones, claro.
—¿Y no te importa?
Claro que le importaba, pero si nadie le explicaba qué había pasado, cuál había sido el escándalo, ¿qué podía hacer ella al respecto?
—¿Debería importarme? —preguntó ella lentamente.
Él se encogió de hombros con indolencia.
—Solo tú puedes contestarlo.
—Si usted me aclarara qué pasó, cuál fue el escándalo...
Él hizo una mueca de amargura con esos labios cincelados.
—¿Por qué crees que iba a querer hacerlo?
Diana lo miró fijamente y con impotencia.
—Creo que sería mejor para todos los implicados que me lo contara usted antes de que me entere a través de un tercero que podría tener malas intenciones.
—¿Y si prefiero no contártelo?
—¿Mató a alguien? —preguntó ella con cierta desesperación.
—He matado a tantos que no podría contarlos —contestó él con una sonrisa seria.
—Naturalmente, ¡no me refiero a la guerra! —exclamó ella con un brillo de indignación en los ojos por su ligereza.
—No, no maté a nadie.
—¿Ha tenido más de una esposa a la vez?
—¡No! —contestó él tajantemente.
Se estremeció ante la mera insinuación. La idea de tener una sola esposa le parecía atroz, tener dos sería un disparate absoluto.
—¿Ha sido cruel con algún animal o un niño?
—No y no —contestó él con ironía.
Ella volvió a encoger los esbeltos hombros.
—Entonces, me parece que lo que la sociedad crea o deje de creer sobre usted no tiene importancia en mi decisión de aceptar su propuesta de matrimonio.
—¿Te parece que el asesinato, la bigamia o la crueldad con los animales y los niños son los peores pecados que puede cometer un hombre? —preguntó él en un tono burlón y abatido.
—No me queda otro remedio cuando se empeña en no hablar del asunto. Sin embargo, también es posible que ahora, cuando ya me ha conocido, haya decidido que el matrimonio no le parece aceptable... —añadió ella con menos seguridad en sí misma.
¿Había captado angustia en sus ojos? ¿Era posible que ese necio que la había rechazado porque sus circunstancias habían cambiado también le hubiese arrebatado la confianza en su atractivo? Si lo había hecho, ese hombre no solo era un arribista cazafortunas, sino que también lo había cegado la ambición.
Diana Copeland era hermosa sin ningún género de duda, no era gorda y fea, como Osbourne había dicho que podía ser cuando se enteró de que su amigo iba a pedir la mano de una de las hermanas Copeland sin haberlas visto. No solo era incomparablemente hermosa, sino que también era inteligente y... competente. Sabía que tenía que agradecerle que hubiese llegado a una casa sin roedores, que no olía a cerrada y que tenía unos sirvientes eficientes y discretos. En realidad, era todo lo que un conde podía desear de su condesa.
Además, cuando la había conocido, había encontrado otro punto a su favor si decidía convertirla en su esposa. Ese pelo entre dorado y rojizo, cuando estuviese libre de las horquillas, le llegaría hasta la fina cintura; esos pechos firmes y abundantes se amoldarían perfectamente a sus manos; su cuerpo esbelto sería el ideal para recorrerlo lenta y minuciosamente con los labios...
Aunque, evidentemente, la fría altivez de Diana no le animaba a pensar que, en ese momento, ella recibiera con agrado esa intimidad entre los dos, quizá porque todavía estuviese enamorada de ese arribista, pero sí la permitiría, con toda certeza, si se convertía en su esposa.
Ella se sintió cada vez más nerviosa por el silencio del conde. No podía interpretar lo que estaba pensando mientras la miraba con esos ojos azules como la noche. ¿Era tan poco atractiva? ¿Su papel como señora de la casa de su padre y madre de sus dos hermanas durante los últimos diez años la presentaban como alguien demasiado pragmático y, en consecuencia, poco atractivo? ¿Estaba Gabriel Faulkner buscando las palabras para decirle que no le interesaba?
—¿Te das cuenta de que si nos casamos, tendrás que engendrar un heredero?
Ella levantó la mirada ante esa pregunta que él había formulado con delicadeza y notó que se sonrojaba al ver el brillo de curiosidad en esos ojos oscuros. Tragó saliva antes de contestar.
—Sí, me doy cuenta de que es uno de los motivos para que desee tener una esposa.
—No es uno de los motivos, es el único motivo para que llegue a plantearme una... alianza así.
Gabriel Faulkner lo dijo rotundamente y con un gesto arrogante, frío y distante.
Ella se humedeció los labios con la punta de la lengua.
—Sé muy bien cuáles son los deberes de una esposa, milord.
—Algo que me sorprende bastante si tenemos en cuenta que a tu madre no le interesaban lo más mínimo —replicó él apretando despiadadamente los labios.
Ella abrió los ojos por la acritud del comentario y levantó la barbilla con orgullo.
—¿Conoció a mi madre, milord?
—Personalmente, no.
A juzgar por su expresión desdeñosa, tampoco le habría gustado conocerla.
—Entonces, no puede saber por qué abandonó a su marido y a sus hijas, ¿verdad?
—¿Hay alguna excusa aceptable para que lo hiciera?
Para ella y sus hermanas, no la había. En cuanto a su padre... Marcus Copeland nunca se había recuperado de que su esposa lo abandonara por un hombre más joven y se convirtió en una sombra del hombre alegre y fuerte que había sido. Se encerraba durante horas en su despacho y casi siempre comía allí, cuando se molestaba en comer. No había una explicación aceptable para que Harriet Copeland abandonara a su familia, pero tampoco estaba dispuesta a que se lo recordara Gabriel Faulkner, un hombre con un escándalo a sus espaldas.
—No soy mi madre —contestó ella en un tono gélido.
—Quizá sea verdad...
Ella frunció el ceño por su empeño en provocarla.
—Si, después de haberlo pensado, ha decidido que no quiere casarse conmigo, le pido que se limite a decírmelo. No hace falta que insulte a mi madre, una mujer que ni siquiera conoció, mientras me lo dice.
La verdad era que a él no le interesaba nada el matrimonio entre Marcus y Harriet Copeland. Sabía perfectamente que los matrimonios de la alta sociedad eran, con cierta frecuencia, matrimonios sin amor y que los dos cónyuges se buscaban amantes más o menos tácitos cuando ya tenían los herederos necesarios. Que Harriet hubiese decidido abandonar a su familia para marcharse son su amante más joven y que ese mismo amante la hubiese matado de un disparo cuando la encontró en los brazos de otro hombre no tenía consecuencias reales en la situación que le atañía. No, la fría, serena y franca Diana Copeland no era su tristemente célebre madre ni mucho menos, aunque fuese tan increíblemente hermosa como ella.
—Tu madre solo tuvo hijas... —comentó él con indolencia e ironía.
Esos ojos azules dejaron escapar otro destello de rabia.
—Y si no hubiese sido así, usted no estaría aquí en este momento.
—Touché... —reconoció Gabriel con una sonrisa.
—Además, nadie puede saber qué hijos tendrá cada matrimonio —añadió ella.
—También es verdad —él inclinó la cabeza—. Solo estaba preguntando si estás preparada para la intimidad física que se necesita para engendrar esos hijos. Si tenemos hijas al principio, seguiremos intentándolo hasta que tengamos un varón.
Ella tomó una bocanada de aire. Había necesitado que pasaran unos días desde el rechazo de Malcolm, y esas miradas de lástima de sus vecinos y amigos, para que se planteara seriamente la oferta de matrimonio de lord Gabriel Faulkner. Había intentado convencerse de que si aceptaba la oferta, salvaría parte de su dignidad y quizá sirviera para convencer a sus hermanas de que volvieran a casa una vez que ya no existía la posibilidad de que se casaran con un hombre al que no amaban. Había decidido que eran dos motivos buenos y pragmáticos para que fuese ella quien aceptara la oferta del conde. Salvo que ya no se sentía nada pragmática después de haberlo conocido en carne y hueso...
Lo miró desde detrás de las pestañas. Su ropa, hecha a medida, se ajustaba perfectamente a sus anchas espaldas, a su musculoso pecho, a su esbelta cintura, a sus poderosos muslos y a sus largas piernas. Levantó la mirada a su rostro, apuesto y perverso, y se sonrojó al ver que sus ojos provocadores la observaban sin parpadear. Se estremeció y sintió un escalofrío en la espalda al darse cuenta de que no podía apartar la mirada de esos ojos hipnóticos y azules como la noche. No supo si fue un escalofrío de miedo o de excitación, aunque el cosquilleo que sintió de repente en los pechos pareció indicarle que era lo segundo. Le pareció algo bastante asombroso cuando ni siquiera la había tocado. Cuando Malcolm la besó, sintió una agradable calidez, no ese fuego abrasador que le producía una mirada de Gabriel...
—Como ya he dicho, creo que sé cuáles son todos los deberes que se esperan de mí como esposa y cumpliré con ellos —replicó ella con rigidez.
—A lo mejor, deberíamos comprobar esa teoría antes de tomar cualquier decisión irreversible...
A ella no le importó lo más mínimo que esos ojos azul marino volvieran a mirarla con un brillo depredador.
—¿Cómo se puede comprobar esa teoría?
—Propongo que lo intentemos con un sencillo beso para empezar —contestó él arqueando las cejas.
—¿Para empezar? —preguntó ella dando un respingo.
—Exactamente.
Ella tragó saliva y el orgullo fue lo único que le impidió retroceder cuando él se acercó con un movimiento felino y se quedó a unos centímetros de ella. Tan cerca, que podía notar el calor de su cuerpo y oler ese aroma limpio y viril que le despertaba todos los sentidos. Contuvo el aliento cuando acabó mirando su rostro irresistible. Los ojos azules como la noche estaban ocultos por unas pestañas largas y oscuras, los pómulos prominentes parecían cuchillas afiladas a ambos lados de la aristocrática nariz, los labios cincelados estaban entreabiertos y su mentón era cuadrado e imponente.
Ella, al contrario, se había quedado con los labios secos de repente y sin respiración, incluso estaba mareándose un poco porque el aire no le llegaba a los pulmones. Supo instintivamente que los besos de ese hombre no se parecerían nada al roce de los labios con Malcolm Castle.
Notó que se le aceleraba el pulso y que la excitación se adueñaba de ella cuando le rodeó la cintura con sus poderosos brazos, la estrechó contra su pecho y empezó a bajar la cabeza.
Efectivamente, que la besara Gabriel Faulkner no se parecía nada a que la besara Malcolm...
Sus labios se movieron sobre los de ella lenta y sensualmente antes de que la lengua se los separara para profundizar el beso, aunque esa lengua se abría camino delicada y diestramente. El pulso se le aceleró más, se hizo atronador, y se sintió temblorosa y apasionada. Llevó las manos al pecho de Gabriel para apartarlo, pero se aferró a sus hombros y pudo notar la tensión de sus músculos bajo la chaqueta. Él, seguramente, también podría notar que estaba temblando mientras le acariciaba la espalda antes de tomarle el trasero entre las manos para estrecharla más contra sus musculosos muslos.
Nada de lo que había vivido antes, ni los besos de Malcolm, ni todo lo que les había explicado a sus hermanas sobre el lecho nupcial, y que había aprendido de la tía Humphries, la había preparado para la pasión de los besos de Gabriel ni para la protuberancia que le palpitaba entre los muslos.
Gabriel empezó a dar por terminado el beso cuando notó que el pánico se adueñaba de Diana. Esa reacción tan cohibida le indicó claramente que el necio que la rechazó ni siquiera la había besado como era debido, y mucho menos le había enseñado lo que era el placer físico.
La miró y aunque estaba plenamente dispuesto a enseñarle todos los placeres físicos imaginables, bajó los brazos y soltó su esbelta cintura. Se apartó con una expresión intencionadamente indescifrable.
—Quizá este sea el momento indicado para decirte que no me hiciste la pregunta correcta cuando me pediste detalles de ese escándalo que me salpicó en el pasado.
Ella parpadeó y se sonrojó.
—¿No?
—No —contestó él con una expresión sombría.
—Entonces, ¿qué debería haberle preguntado? —preguntó ella sacudiendo la cabeza como si quisiera despejársela.
—Si me habían acusado de arrebatarle la inocencia a una joven y de negarme a casarme con ella cuando supe que estaba embarazada.
Ella tragó saliva y supo que ya no estaba sonrojada, que estaba pálida como una muerta.
—¿Le acusaron de eso?
—Sí —contestó él con una sonrisa forzada que mostró todos sus dientes.
Ella sintió pánico por un momento. El pulso se le aceleró, las manos se le humedecieron bajo los guantes y las piernas le flaquearon. Ni ella ni ninguna mujer respetable se casarían con un hombre tan insensible y tan poco íntegro... Sin embargo, Gabriel había dicho que lo habían acusado de eso, no había reconocido que hubiese hecho algo tan aborrecible...
Lo miró detenidamente. Tenía un rostro implacable, el rostro de un hombre que no aguantaría a los necios. Los ojos azules como la noche eran fríos e inflexibles, pero no era un rostro taimado o malicioso, era un rostro que desafiaba a los demás a que lo cuestionaran a él o a lo que hacía. ¿Estaba desafiándola a ella? Tomó aliento.
—Ha dicho que lo acusaron, no que fuese culpable.
—Efectivamente, eso he dicho —reconoció él con los ojos entrecerrados.
—Entonces, ¿es inocente?
Él esbozo una leve sonrisa. Nadie de su familia le hizo esa misma pregunta hacía ocho años y todos prefirieron creer la versión de Jennifer Lindsay. Sus amigos Osbourne y Blackstone tampoco se lo preguntaron, pero fue porque lo conocían demasiado bien como para creerse que haría algo así si le hubiese arrebatado la inocencia a una joven.
Era increíble que se lo hubiese preguntado Diana Copeland, una joven a la que acababa de conocer, mejor dicho, una joven a la que había besado apasionadamente sin tener en cuenta su inocencia... La miró directamente a los ojos.
—Lo soy —contestó él entrecerrando los ojos cuando ella frunció el ceño—. Me lo has preguntado y te he contestado, ¿dudas de mi palabra?
—En absoluto —ella negó con la cabeza—. Es que... ¿Qué esperaba conseguir esa joven, o cualquier joven, al decir una mentira tan monstruosa?
—Yo, como hijo único, era el heredero de la fortuna y posesiones de mi padre.
—¿Era...?
Él apretó los dientes.
—Esa fortuna y esas posesiones quedaron en manos de mi madre cuando mi padre murió hace seis años. Afortunadamente, no quedé en la indigencia porque el patrimonio de mi abuelo estaba en fideicomiso y no pudieron arrebatármelo.