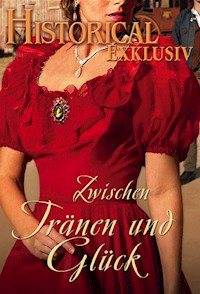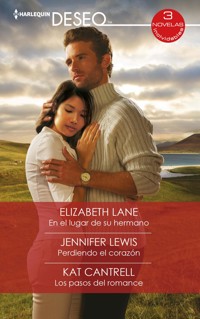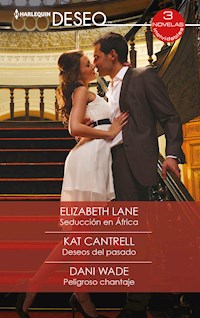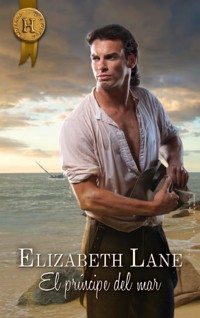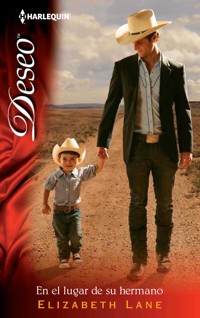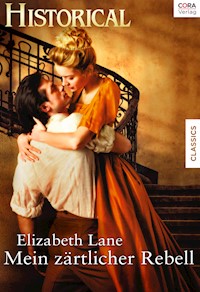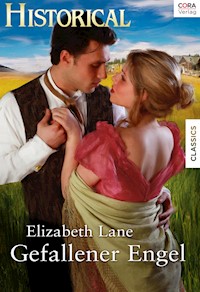6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Ómnibus Harlequin Internacional
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Novia prestada Elizabeth Lane Hannah Gustavson le escribió a su amor de adolescencia para decirle que estaba esperando un hijo. Pero al no recibir respuesta, se vio obligada a casarse con el hombre que acudió en su ayuda: el hermano de su amante. Alto, guapo, íntegro, Judd Seavers era capaz de acelerar el corazón de cualquier mujer, y Hannah no fue una excepción. A pesar de ser una unión pactada y provisional, no tardaron en sentirse atraídos el uno por el otro. Pero una sombra oscurecía el horizonte. ¿Regresaría a casa el padre del bebé? Y si lo hacía… ¿le devolvería Judd la novia que le había tomado prestada? En la batalla y en el amor Carla Kelly Polly Brandon siempre se había sentido un patito feo y en inferioridad de oportunidades por ser hija ilegítima. De ahí su sorpresa cuando Hugh Phillipe Junot le empezó a dedicar toda su atención durante la travesía a Portugal en tiempos de guerra. Polly sabía que, en circunstancias normales, el distinguido teniente coronel de la marina real jamás se habría fijado en ella, pero disfrutar de su protección durante el viaje resultaba reconfortante... y algo más que no se atrevía a nombrar.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 681
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2020 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
N.º 59 - noviembre 2020
© 2008 Elizabeth Lane
Novia prestada
Título original: The Borrowed Bride
© 2010 Carla Kelly
En la batalla y en el amor
Título original: Marrying the Royal Marine
Publicadas originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Estos títulos fueron publicados originalmente en español en 2009 y 2011
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Harlequin Internacional y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Dreamstime.com.
I.S.B.N.: 978-84-1348-939-1
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Novia prestada
Uno
Dos
Tres
Cuatro
Cinco
Seis
Siete
Ocho
Nueve
Diez
Once
Doce
Trece
Catorce
Quince
Dieciséis
Epílogo
En la batalla y en el amor
Prólogo
Uno
Dos
Tres
Cuatro
Cinco
Seis
Siete
Ocho
Nueve
Diez
Once
Doce
Trece
Catorce
Quince
Dieciséis
Diecisiete
Dieciocho
Diecinueve
Veinte
Si te ha gustado este libro…
Uno
Dutchman’s Creek, Colorado
2 de marzo de 1899
Hannah sintió acercarse el tren, antes de oírlo. Su mano buscó la de Quint mientras el andén empezaba a temblar bajo sus pies. Un lastimero silbato atravesó el lluvioso horizonte.
—¡Ya está aquí!
Quint se volvió hacia la fuente del sonido como un perro de caza amarrado, deseoso de soltarse para echar a correr. Hannah se estremeció bajo su chal cuando el frío viento de marzo barrió el andén. De un momento a otro vería la voluta de humo gris destacándose sobre la neblina que cubría los campos. Demasiado pronto, el tren haría su entrada en la estación. Cuando partiera de nuevo, Quint se despediría de ella por la ventana de uno de los vagones.
Miró su perfil de rasgos finos y bien delineados, memorizándolo. Los rizos que le caían sobre la frente, el leve abultamiento del puente de la nariz, sus ojos castaños de mirada alerta, fija en aquel momento en el recodo de la vía por el que estaba a punto de aparecer el tren. Una sonrisa bailaba en sus labios.
«No es justo», pensó Hannah. Quint era feliz, mientras que su corazón estaba a punto de romperse como un frasco de conserva estrellado contra el suelo. Había amado a Quint Seavers desde el principio de los tiempos. Se habían enamorado en el colegio, y el pueblo entero había esperado que se casaran. Entonces… ¿por qué Quint no podía dejar que la naturaleza siguiera su curso? ¿Por qué se le había metido en la cabeza aquella desquiciada idea de huir de allí y buscar fortuna en las minas de oro del Klondike?
Al principio había pensado que no era más que un capricho. Pero durante el último año Quint no había hablado de nada que no fuera el Klondike. Sólo una cosa lo había mantenido en Dutchman’s Creek. Su hermano mayor, Judd, había ingresado en los Rough Riders de Theodore Roosevelt y se había marchado a la guerra de Cuba, dejando a Quint a cargo del rancho familiar y de su madre inválida. Pero eso estaba a punto de cambiar. Después de haber pasado cuatro meses con los Rough Riders y cinco en un hospital militar, Judd regresaba a casa. Llegaría en ese mismo tren que estaba a punto de aparecer tras el recodo de la vía. El mismo tren que se llevaría a Quint.
—¿Crees que habrá cambiado? —las blancas manos de Edna Seavers se cerraban con fuerza sobre los brazos de su silla de ruedas. Vestida de negro de la cabeza a los pies, llevaba atada a aquella silla más tiempo del que Hannah podía recordar.
—La guerra cambia a todo el mundo, mamá —dijo Quint—. Judd lo ha pasado muy mal con sus heridas de guerra y con la malaria. Pero volverá a ser el de antes una vez que se haya recuperado del todo. Ya lo verás.
—Ojalá fueras tú el que viniera y Judd el que se marchara —le señora Seavers nunca había disimulado su predilección por Quint—. ¿Por qué tienes que irte? Eres demasiado joven para andar solo por el mundo…
—Tengo veintiún años, mamá —suspiró—. Me prometiste que podría irme cuando Judd volviera a casa. Bueno, pues Judd ya está a punto de volver. Y yo me marcho.
Hannah miró a Quint y luego a su madre, sintiéndose como si fuera invisible. Llevaba años siendo novia de Quint, pero Edna apenas parecía reconocer su existencia.
El tren silbó de nuevo: el silbato sonó como un grito en los oídos de Hannah. Se sentía incómoda. Su madre le había soltado más de un sermón sobre los apetitos de los hombres y le había hecho jurar, con la mano sobre la Biblia, que se mantendría alejada del pecado. Pero la tarde anterior, cuando estuvo con Quint en la oscuridad del granero, sus buenas intenciones se habían hecho añicos: al final se había entregado a él con entusiasmo.
Sin embargo, el acto había sido tan incómodo y doloroso que cuando por fin Quint se hizo a un lado, con un gemido, ella se había sentido secretamente aliviada. Más tarde, aquella misma noche, en la habitación que compartía con sus cuatro hermanas pequeñas, Hannah había enterrado el rostro en la almohada y había llorado hasta quedarse sin lágrimas.
El tren entró por fin en la estación. Rostros borrosos se asomaban a las ventanas de los vagones. El saco de la correspondencia cayó pesadamente sobre el andén. Los frenos chirriaron mientras la cadena de vagones terminaba de detenerse.
Hubo un momento de silencio. Se abrió una puerta. La solitaria figura de un hombre alto, tocado con un sombrero de fieltro, apareció en el estribo. Velado por la finísima lluvia, saltó al andén.
Hannah no conocía bien a Judd Seavers. Lo recordaba como un joven taciturno de ojos grises y manos que siempre habían estado ocupadas en algo, trabajando. En los años en que Hannah había frecuentado el rancho de los Seavers, no había mostrado mayor interés por ella que la propia Edna.
En aquel momento se dirigía hacia ellos, que lo esperaban bajo el techado del andén. Caminaba lentamente, despreocupado de la lluvia que resbalaba por su sombrero y su abrigo de color pardo. En una mano llevaba un viejo petate de campaña. Hannah pensó que parecía viejo. Prematuramente envejecido. Quizá fuera eso lo que la guerra hacía a la gente…
¿Pero por qué estaba pensando en Judd? En cuestión de unos pocos minutos, Quint, su Quint, el amor de su vida… se habría marchado. Por meses, seguro. Quizá por años. O quizá para siempre.
Judd apretaba los dientes para combatir el dolor. Por lo general no era para tanto, pero el largo y agotador viaje en tren parecía haber despertado todos y cada uno de los fragmentos de metralla que los médicos le habían dejado en el cuerpo. Sufría, pero estaba decidido a no demostrarlo. No con su madre y su hermano mirándolo.
La enfermera le había ofrecido láudano para soportar el viaje, pero él lo había rechazado: ya había probado suficientes opiáceos para saber lo que podían hacerle a un hombre. Aun así, después de haber pasado varias noches con aquel traqueteo del tren torturándole los huesos, habría vendido su alma al diablo por unas pocas horas de alivio.
Pero nada de eso importaba ahora: estaba en casa, caminando por el andén bajo la finísima lluvia de Colorado. Había vuelto entero de la guerra. Ojalá algunos amigos suyos hubieran podido decir lo mismo. Y la malaria le había dejado en paz… por el momento. Los patéticos e insistentes temblores y la fiebre, junto con las infecciones provocadas por las heridas, lo habían mantenido en el hospital durante toda una eternidad. En realidad, debería estar muerto. Había perdido la cuenta de todas las ocasiones en que había estado a punto de despedirse del mundo.
Nadie se aventuró a salir bajo la lluvia a recibirlo, ni siquiera Quint. El chico desgarbado que Judd había criado desde que era un bebé se había convertido en un hombre guapo. Su mochila de viaje descansaba a sus pies sobre el andén, lista para ser cargada en el vagón al grito de «¡viajeros al tren!». Después de pasar un año llevando el rancho y soportando las quejas de su madre, era como un joven halcón deseoso de alzar el vuelo. Judd no le envidiaba su suerte. Se la había ganado.
Su madre estaba todavía más delgada y envejecida de lo que recordaba. Aparte de eso, no parecía haber cambiado mucho. El mismo vestido negro, la mantilla de lana y el sombrerito remilgado. El mismo gesto de crispación en los labios. Tal vez hubiera preferido verlo volver de la guerra en un ataúd, porque en ese caso Quint no habría podido marcharse.
Y luego estaba la chica. Vestida con un fino chal y un viejo vestido rojo, se aferraba a la mano de Quint como si quisiera fundir sus dedos con los suyos. Era una Gustavson, la familia que a duras penas se ganaba la vida en la pequeña granja vecina del rancho de los Seavers. Todos tenían los mismos ojos azules y el mismo color de pelo, rubio panocha. La chica se había convertido en una mujer muy hermosa. ¿Cómo se llamaba…? Hannah, sí, eso era. Se había olvidado completamente de ella hasta ahora.
Quint le soltó la mano y se dirigió hacia él. Con la lluvia resbalando por su pelo, le tendió la mano.
—Me alegro de que hayas vuelto, Judd —dijo, incómodo—. He intentado llevar el rancho lo mejor que he podido.
—Seguro que lo habrás hecho muy bien —le estrechó la mano. Tenía la palma callosa: el chico se había convertido en un hombre—. ¿Qué tal está mamá?
—Como siempre. Gretel Schmidt sigue cuidando de ella. Ya verás que nada ha cambiado mucho.
«Excepto tú», pensó Judd mientras se dirigía hacia las dos mujeres que seguían esperando, a cubierto de la lluvia. Su madre no hizo ningún esfuerzo por sonreír. Sus manos eran todavía más frías y pequeñas de lo que recordaba. La chica, Hannah, murmuró un tímido «hola». Iba peinada como una colegiala, con dos gruesas trenzas que caían sobre sus senos pequeños y perfectos. Antes de que pudiera bajar la mirada, Judd descubrió un brillo de lágrimas en sus ojos.
—¿Estás ya recuperado de tus heridas, hijo?
La madre de Judd se había criado en una adinerada familia de Boston. Siempre se enorgullecía de hablar con extremada corrección y esperaba que sus hijos hicieran lo mismo en su presencia.
—Perfectamente, madre. Sólo sufro alguna molestia de cuando en cuando —su propio cuerpo lo estaba desmintiendo a gritos.
—Tu padre se habría sentido muy orgulloso de ti.
—Eso espero.
—No tendrás mucho tiempo para descansar —le dijo Quint—. Tenemos unas doscientas vacas esperando soltar sus terneros. Pero me rondaba por el cacumen que ya contabas con ello.
—¿Te rondaba por el cacumen? —su madre hizo un gesto desdeñoso—. Habla siempre correctamente, Quint. La gente te juzgará precisamente por tu manera de hablar. De todo lo que te he enseñado, recuerda eso al menos.
—Creo que empezaré a hablar mal en cuanto salga de aquí —musitó Quint al oído de su hermano.
El silbato del tren sonó de nuevo.
—¡Viajeros al tren! —gritó el maquinista.
Quint se volvió entonces hacia Hannah y le acunó el rostro entre las manos.
—Te escribiré en cuanto pueda —le prometió—. Y cuando vuelva rico… ¡tú y yo celebraremos una boda como este condado nunca ha visto ni volverá a ver!
A esas alturas, la chica ya estaba llorando.
—No me importa que te hagas rico. Lo único que quiero es que vuelvas conmigo, sano y salvo.
Quint le dio un beso duro y rápido antes de colgarse la mochila de un hombro.
—Madre —volviéndose hacia ella, la besó en una mejilla.
La anciana seguía apretando los labios. No le devolvió el beso. Por fin, Quint se dirigió a su hermano:
—Podéis mandarme las cartas a la estafeta de Skagway. Las recogeré allí siempre que pueda, y procuraré contestaros.
Judd volvió a estrecharle la mano.
—Sigue el consejo de tu chica. Vuelve sano y salvo.
—¡Viajeros al tren!
La máquina ya estaba soltando vapor. Estaba empezando a moverse cuando Quint saltó al estribo, sonriente, y desapareció dentro del vagón. Segundos después se asomaba por una de las ventanillas, saludando con la mano.
La chica echó a correr por el andén. Hasta que el tren ganó velocidad y la dejó atrás.
Sin aliento, Hannah deshizo el camino que había hecho corriendo. Sentía una punzada de dolor en un costado. Se le había roto un hombro del vestido, y se arrebujó en el chal para cubrirse.
La señora Seavers y Judd la esperaban bajo el techado del andén, tan fríos y orgullosos… No eran en absoluto como Quint, que la había querido y le había hecho reír, y no le había importado que su familia fuera pobre…
¿Qué haría sin Quint? ¿Y si no volvía? Aminorando el paso, intentó imaginar cómo sería Alaska. Había oído historias sobre osos gigantescos, manadas de lobos, horribles tormentas de nieve, aludes y hombres sin ley que se no se detenían ante nada. El pensamiento de Quint en un lugar semejante la llenaba de terror.
Judd se había colocado detrás de la silla de ruedas de su madre, listo para empujarla. Cuando salieron bajo la lluvia, la anciana abrió su pequeño paraguas negro. Empapada por la lluvia y luchando con las lágrimas, Hannah los siguió hasta la calesa.
Previsiblemente, la dejarían en su casa. Después de aquello, probablemente no volvería a poner los pies en el rancho Seavers hasta que volviera Quint. Los Seavers eran una familia acomodada, con un gran rancho, una gran casa y mucho dinero en el banco. Los padres de Hannah habían emigrado desde Noruega al poco de casarse. Habían trabajado duro en su pequeña granja, la única manera que habían tenido de alimentar a sus siete hijos. Como primogénita que era, no le faltaría trabajo mientras Quint estuviera fuera. Pero ya estaba pensando en las cartas que le escribiría a la luz de la vela, al final de sus jornadas.
La calesa los estaba esperando junto al almacén de la estación. Judd empujaba la silla de ruedas por el suelo irregular, procurando no manchar de barro a su madre. Sus manos grandes, llenas de cicatrices, estaban muy blancas, consecuencia de los largos meses que había pasado en el hospital. Hannah no pudo evitar preguntarse por la gravedad de sus heridas. Se movía como un hombre sano y fuerte, pero no le pasó desapercibida la manera en que tensó la mandíbula cuando levantó a su madre, que apenas pesaría cuarenta kilos, para sentarla en el asiento trasero de la calesa. Sus ojos grises tenían una mirada cansada, como si hubiera visto demasiado mundo.
Mientras Judd cargaba la silla de ruedas en el maletero de la calesa, Hannah se sentó al lado de Edna Seavers. La capota de fieltro las protegía de la lluvia, pero el viento era frío. Se arrebujó en su chal; los dientes le castañeteaban. Pensó una vez más en el tren que llevaría a Quint hasta Seattle, donde abordaría un barco para Alaska. Un misterioso lugar que no era más que un nombre para ella. Quizá le pidiera a la maestra de la escuela que le enseñara un mapa, para poder ver dónde estaba…
Judd se subió al pescante y, sin pronunciar una palabra, agarró las riendas. La calesa se puso en marcha, con sus ruedas hundiéndose en el barro. Hannah temblaba de frío cuando atravesaron la calle principal del pueblo, que apenas acababa de despertarse. El sol había salido ya, pero la luz tamizada por la lluvia era oscura, gris. El silencio de sus dos compañeros acentuaba la melancolía del ambiente.
Apretujada contra el pequeño y huesudo cuerpo de Edna, se esforzaba por permanecer quieta, Por fin, cuando la calesa estaba cruzando el puente del arroyo, ya no pudo soportar más aquel silencio.
—Seguro que tienes muchas historias de la guerra que contar, Judd… ¿Qué sentiste al galopar por San Juan Hill al lado de Teddy Roosevelt?
Judd soltó un gruñido.
—Fue Kettle Hill, no San Juan Hill. Y no galopábamos. Íbamos a pie. El único caballo que había a la vista era el que llevaba debajo el trasero gordo de Roosevelt.
—Oh. Pero tú estuviste en los Rough Riders. ¿No era una unidad de caballería?
—Las tropas de caballería necesitan caballos. Los nuestros no habían llegado a Florida para cuando zarpamos. Los Rough Riders desembarcamos en Cuba y luchamos como infantería. ¿Es que no lees los diarios?
Hannah se encogió como si hubiera recibido una bofetada. De hecho, su familia no podía permitirse comprar diarios. E incluso aunque su padre hubiera llevado alguno a casa, ella habría estado demasiado ocupada ordeñando, haciendo queso, desbrozando el huerto, fregando los suelos y ocupándose de sus hermanos para tener tiempo de sentarse un rato para leerlo.
—Bueno, era lo que había oído… Pero debió de ser glorioso cargar contra el enemigo…
—¡Glorioso! —resopló Judd con un gesto de desdén—. ¡Fue una carnicería! Setenta y seis por ciento de bajas, hombres cayendo al suelo como trigo segado… ¡todo para que Teddy Roosevelt se convirtiera en un maldito héroe!
—En serio, Judd… —los dedos de Edna, finos como patas de araña, apretaron con fuerza el paraguas recogido—… toda esta conversación sobre la guerra me está levantando dolor de cabeza, y no he traído mis pastillas. ¿Te importaría quedarte callado hasta que lleguemos a casa?
Judd soltó un suspiro y se inclinó sobre las riendas. Hannah se retorcía nerviosa en su asiento. ¿Cómo podía aquella familia tan triste haber engendrado a un Quint tan alegre y risueño? Quizá había sido una excepción. O quizá había salido a su padre, que había muerto hacía tanto tiempo.
En medio de un fúnebre silencio, continuaron por el camino flanqueado de sauces hasta llegar a campo abierto. Hacia el oeste, la nieve de los escarpados picos brillaba por encima de un manto de niebla. La lluvia repiqueteaba ligeramente sobre la capota de la calesa.
El silencio había vuelto a hacerse insoportable.
—Quint me dijo que la montaña más alta de Norteamérica estaba en Alaska. ¿Crees que tendrá alguna oportunidad de verla?
Edna Seavers la fulminó con la mirada: era, de hecho, la primera vez que la mujer la miraba en toda la mañana.
—Le he pedido a mi hijo que se calle —le recordó—. Por favor, ten la cortesía de respetar mis deseos.
—Lo siento —murmuró Hannah—. Yo sólo quería…
—Ya basta, jovencita. Y te agradecería que no volvieras a mencionar a mi hijo en mi presencia. Ya estoy suficientemente molesta con toda esta situación, y mi jaqueca está empeorando.
—Perdón —Hannah miró a Judd. Seguía mirando al frente, con los labios apretados. Evidentemente no estaba dispuesto a defenderla ante su propia madre.
Con un nudo en el estómago, bajó la vista a sus manos apretadas sobre el regazo. Ésa había sido la peor mañana de su vida. Y la presencia de esos personajes tan patéticos no estaba mejorando las cosas.
—Para el carro, por favor. Quiero bajar.
Judd se volvió para mirarla, sorprendido.
—No seas tonta. Está lloviendo.
—No me importa. Ya estoy mojada.
—Muy bien, si eso es lo que quieres… —tiró de las riendas—. ¿Podrás llegar hasta casa? Quedan todavía unos tres kilómetros de camino.
—Hay un atajo campo a través. Gracias por todo —bajó de la calesa, recogiéndose las faldas para no marcharse de barro. Las lágrimas resbalaban por sus mejillas.
Judd se la quedó mirando mientras abandonaba el camino y se internaba en un prado. Con la cabeza alta, las trenzas al viento, caminaba con la dignidad y la majestad de una reina. Los Gustavson apenas tenían donde caerse muertos, pero aquella chica tenía su orgullo.
—Vámonos —dijo Edna.
—Claro —se puso nuevamente en marcha—. No has sido nada amable con ella, madre. Deberías haberte disculpado.
—¿Por qué? ¿Para tenerla merodeando por la casa mientras Quint esté ausente? Echaré de menos a tu hermano, desde luego, pero espero que se quede fuera el tiempo suficiente para que esa chica se busque a otro. Es bonita, sí, pero también pobre y ordinaria. Desde luego, no es de nuestra clase.
Judd no dijo nada. Las opiniones de su madre no habían cambiado en cinco años. Discutir con ella sería una pérdida de tiempo.
Miró hacia el prado. Todavía podía ver la mancha roja del vestido de Hannah destacando en el amarillo apagado de la hierba. La siguió con la mirada hasta que desapareció entre unos árboles.
Dos
19 de mayo de 1899
Querido Quint…
No quería que la vieran sus padres, porque entonces le encargarían una nueva tarea. La mayor parte del tiempo eso no le importaba. Pero aquella carta no podía esperar.
Tenía que terminarla y llevarla al pueblo antes de que el tren del oeste se llevara la correspondencia.
La sombra de los álamos moteaba su falda extendida mientras apoyaba el cuaderno sobre las rodillas.
El arroyo bajaba crecido con el deshielo de las nieves de la montaña. El agua reía y susurraba. Una urraca protestaba encaramada en la copa de un pino.
Fortalecida en su resolución, apretó la punta roma del lápiz en el papel y empezó a escribir.
Es primavera. Las violetas florecen en los prados. Bessie ha parido otro ternero. Papá me dejó que lo ayudara con el parto…
Se interrumpió, frustrada. Estaba malgastando tiempo y papel. No había forma de atenuar el efecto de lo que tenía que decirle a Quint. Lo mejor que podía hacer era escribírselo claramente y terminar de una vez por todas.
En los meses que Quint llevaba ausente, Hannah no había recibido una sola carta suya. Pero Alaska estaba muy lejos. Quint le había advertido de que quizá viajara hasta zonas muy remotas donde no existía servicio postal, y que por tanto no tenía que preocuparse si no recibía noticias suyas. Pero estaba preocupada. Desde su partida, la ansiedad había sido una constante compañera, un parásito que le había devorado las entrañas día y noche. Sobre todo en ese momento.
Sólo el recuerdo de los fríos ojos de Edna Seavers y la indiferencia de Judd le habían impedido atravesar el prado para llamar a la puerta de su casa. De todas maneras, habría sido perder el tiempo. Dado que ella misma no había recibido noticias de Quint, su madre y su hermano se encontrarían seguramente en la misma situación.
En cuanto a las cartas que le había escrito fielmente y llevado al pueblo cada semana, podían estar en cualquier parte, perdidas en cualquier punto entre Colorado y el helado norte. Sólo podía rezar para que aquella última llegara a sus manos y él volviera a casa.
El primer mes, cuando tuvo una falta, no le había dado mayor importancia: sus reglas siempre habían sido irregulares. Pero cuando la falta se repitió en el segundo, un secreto temor empezó a corroerla por dentro. La última semana, cuando empezó a devolver por las mañanas, toda duda quedó despejada. Después de haber visto a su madre pasar seis embarazos, conocía los síntomas demasiado bien.
Hasta el momento se las había arreglado para disimular su estado a su familia. Pero su madre no tardaría en descubrirlo. Otro par de meses y el pueblo entero sabría lo que Quint y ella habían estado haciendo en la oscuridad del granero aquella tarde. Rasgó la página del cuaderno, la arrugó y empezó de nuevo.
Querido Quint,
Tengo algo importante que decirte…
El nudo que sentía en el estómago se cerró aún más. Quint había estado tan entusiasmado con su gran aventura…. La noticia lo dejaría destrozado. Era posible que incluso le echara la culpa a ella. Seguramente entendería que su deber no era otro que volver y casarse, pero no se sentiría nada contento con la perspectiva. Quint se le había quejado de la carga que suponía llevar el rancho y tener que soportar a su quejumbrosa madre. Por mucho que afirmara quererla, Hannah sabía que se sentiría atrapado con una esposa y un hijo…
Pero, a largo plazo, ni los sentimientos de Quint ni los de ella misma importaban. Un bebé estaba en camino: un espíritu inocente que se merecía una madre, un padre y un buen nombre. Un nombre honrado. Haría lo que tenía que hacer, y Quint también. No era el mejor principio para un matrimonio, pero llevaban años amándose. Si Dios lo quería, serían felices.
Si pudiera conseguir su palabra… Empuñando el lápiz, se inclinó sobre su cuaderno.
Vamos a tener un hijo, querido mío. Nacerá para diciembre. Sé lo mucho que quieres hacer fortuna en Alaska. Pero ahora tenemos que pensar en el bebé. Tienes que volver a casa para que nos casemos, cuanto antes mejor.
Cuando terminó la carta, tenía la vista nublada por las lágrimas. Dobló la hoja de papel y se la metió en un bolsillo del delantal. Acarició las monedas que allí guardaba y que había logrado ahorrar para comprar un sobre y un sello de correos.
Todas sus esperanzas y oraciones viajarían en aquella carta. De alguna manera tendría que conseguir llegar a Alaska, hasta donde estaba Quint. No podía ser de otra manera.
6 de junio de 1899
Judd llevaba cabalgando desde el amanecer, revisando los puntos sensibles del cercado por donde una vaca podía escaparse o herirse con el alambre de espino. Ya era mediodía y el sol ardía al rojo vivo. Estaba fatigado, sudoroso, con la garganta seca como papel de lija. Pero tenía que admitir que disfrutaba trabajando. Cualquier cosa era mejor que estar tendido en aquel horrible hospital, escuchando los gemidos de hombres que no volverían a sus casas más que dentro de una caja de pino.
Al llegar al abrevadero, desmontó. Mientras bebía el caballo, llenó su sombrero Stetson de agua y se la echó por la cabeza. En raros momentos como aquél, casi se alegraba de volver a sentirse vivo. Pero la sensación nunca duraba. Quizá su cuerpo se estuviera curando, pero la oscuridad de su alma lo acechaba como un pozo de arenas movedizas.
Echándose el pelo hacia atrás, contempló el extenso pastizal que separaba el rancho de los Seavers de la granja Gustavson. A lo lejos distinguió a alguien moviéndose: una mancha azul en el aire trémulo, acercándose. Se le hizo un nudo en la garganta al recordar a la chica Gustavson, la novia de Quint, corriendo por el andén detrás del tren en marcha.
No había vuelto a verla desde aquella mañana. Ni tampoco había vuelto a saber de Quint. Quizá la chica había recibido alguna noticia y quería compartirla con él. Esperó, observándola. Mientras la veía acercarse, se llevó una decepción: no era Hannah, sino la madre de los Gustavson. Caminaba pesada, cansinamente, como si cargara un invisible peso sobre los hombros.
Para cuando Judd terminó de desensillar el caballo, la señora Gustavson ya había llegado a la puerta principal. Recordando sus buenas maneras, salió a recibirla con la intención de acompañarla hasta la puerta. Incluso desde lejos pudo advertir su expresión de angustia. Estaba llorando, De cuando en cuando se limpiaba con un viejo trapo que le servía de pañuelo.
Al ver a Judd, se irguió, alzó la barbilla y se guardó el trapo en un bolsillo de su raído vestido. En su juventud, debía de haber sido tan bella como su hija. Pero dos décadas de pobreza, de trabajo agotador y de constante cuidado de sus pequeños le habían pasado factura. Cualquier rasgo de belleza que había poseído se había gastado, descubriendo un fondo de orgullosa dureza escandinava. Por muy pobre que fuera, Mary Gustavson era una mujer con la que había que contar.
—Buenos días, señora Gustavson.
—Judd —asintió secamente con la cabeza. Sus ojos, enrojecidos por las lágrimas, eran de un azul algo más claro que los de su hija—. Supongo que tu madre estará en casa.
—Sí. Suele tomar el té en el salón a esta hora. La acompaño hasta la puerta.
Le ofreció su brazo, pero la mujer ignoró el gesto. Sus ojos estaban clavados en la gran casa de dos plantas, con sus contraventanas blancas y su porche de estilo victoriano. El padre de Judd la había levantado quince años atrás. El verano siguiente, cuando su familia no llevaba más que un año instalada, una estampida de ganado acabó con su vida. Al conocer la noticia, su esposa sufrió un ataque de apoplejía que la dejó inválida.
Durante los años siguientes, Edna Seavers convirtió aquella casa en un mausoleo para vivos. Judd no podía culpar a Quint de haber querido escapar de allí: él mismo había pensado en marcharse. Pero aquél era su hogar. Lo necesitaban allí, especialmente en aquellos momentos. Y además, no tenía ningún otro refugio cuando lo acometían las pesadillas.
—¿Ha recibido su hija alguna noticia de Quint? —le preguntó mientras subían los escalones del porche.
Mary Gustavson no respondió. Estaba tensa, rígida. Su cara había adquirido la estoica expresión de un soldado marchando hacia la batalla. Judd le abrió la puerta, pero ella le apartó la mano, empuñó el pomo y lo hizo girar enérgicamente tres veces, como para anunciar su presencia.
El suelo de madera del vestíbulo crujió bajo el peso de unos pasos. Se abrió la puerta del fondo y apareció una mujer alta y robusta. Gretel Schmidt llevaba cuidando de Edna desde que sufrió su ataque. También se ocupaba de la cocina y del resto de tareas domésticas. Judd valoraba sus servicios y le pagaba lo suficiente para que no cambiara de trabajo.
—Gretel, la señora Gustavson ha venido a ver mi madre. Supongo que estará en el salón.
—Por aquí.
Gretel la guió por el pasillo. Judd se disponía a salir cuando de repente vaciló. Mary Gustavson no había ido allí por una simple visita de cortesía: algo marchaba mal. Si estaba relacionado con su familia, lo mejor que podía hacer era quedarse. Después de colgar su sombrero en el perchero de detrás de la puerta, siguió a las dos mujeres hasta el salón.
Los altos ventanales del salón daban al este, ofreciendo una espectacular vista de las montañas. Pero Edna Seavers la había tapado con pesados cortinajes, que cerraban el paso a la luz. Como resultado, la habitación tenía el aspecto lúgubre de una cámara mortuoria.
Edna estaba sentada en su butaca, leyendo la biblia a la luz de una pequeña lámpara. Su bastón de ébano estaba apoyado en un brazo del sillón. El ataque le había dejado paralizada la parte izquierda del cuerpo. Podía caminar por la casa con ayuda del bastón, pero para salir prefería la digna comodidad de la silla de ruedas.
La mujer alzó la mirada cuando Gretel entró para anunciar la visita. Sus pequeños y huesudos dedos dejaron la cinta negra en la página que estaba leyendo antes de cerrar el libro.
—Una tetera de manzanilla, Gretel —ordenó—. Por favor, tome asiento, señora Gustavson.
Mary Gustavson se sentó en una silla, sin decir nada. Parpadeó varias veces mientras sus ojos se acostumbraban a la oscuridad.
Judd se instaló en un rincón. No tenía ganas de participar en la escena: sólo quería escuchar y observar.
—¿Ha sabido algo de Quint, señora Seavers? —Mary hablaba un buen inglés, pero con un fuerte acento noruego.
Judd casi podía leer los pensamientos de su madre detrás de aquel ceño desaprobador. El té todavía no había llegado, y aquella zafia mujer se había saltado toda cortesía previa para abordar directamente el motivo de su visita.
Judd gimió para sus adentros al adivinar la razón de aquella visita. Sólo una cosa podía haber llevado a Mary Gustavson a aquella casa.
—La verdad es que no. Pero… ¿en qué medida habría de interesarle eso a usted?
La respuesta de Mary confirmó los peores temores de Judd.
—Nuestra Hannah está embarazada, y no tengo ninguna duda de que su hijo de usted es el padre.
—¿Cómo puede estar segura? —la voz de Edna destilaba puro ácido—. Por todo lo que usted sabe, su hija pudo haberse abierto de piernas con la mitad de los chicos de este condado. Sólo porque tengamos dinero, y porque Quint no esté aquí para defenderse…
—¡Hannah es una buena chica! —Mary se había levantado de la silla. Estaba pálida y temblaba—. Si ha perdido su honra es porque amaba a su hijo y él se aprovechó de ella.
—Mi hijo es un caballero. Nunca se aprovecharía de ninguna niña —Edna dedicó un momento a servirse una taza de la tetera que Gretel había dejado sobre la mesa. Su cara era una máscara impávida, pero le temblaban las manos. Se le derramó un poco de infusión sobre el mantel—. En cualquier caso, usted no tiene ninguna prueba de su acusación. Hasta que Quint no aparezca para responder por sí mismo, no hay que nada que yo pueda hacer al respecto.
—¡Escríbale una carta! ¡Dígale que tiene que volver a casa!
Edna volvió a dejar la taza sobre la bandeja de plata, con su contenido intacto.
—Nadie desea tanto que vuelva Quint como yo. Le he escrito cada semana, suplicándole que renuncie a esa estúpida aventura. Pero no me ha contestado. Ni siquiera sé si ha recibido mis cartas. Así que ya ve usted, señora Gustavson, lo crea o no, tengo las manos atadas.
—¡Pero es su nieto, carne de su carne y sangre de su sangre! —Mary se retorcía angustiada sus fuertes manos, endurecidas por el trabajo—. Mi Hannah y su Quint se quieren con locura. Es el hombre de su vida, usted lo sabe. Pronto todo el pueblo se enterará del escándalo. ¿Es eso lo que quiere para el hijo de Quint? ¿Que nazca sin tener un padre? ¿Que lo llamen siempre con esa palabra tan horrible?
Edna se llevó una mano a la garganta.
—De verdad, señora Gustavson, no entiendo…
—¡Tiene que traer a Quint de vuelta a casa! ¡Mi hija necesita un marido! ¡Su bebé necesita un apellido!
Edna se había encogido en su sillón como un animal acorralado.
—Pero eso no es posible… No sabemos dónde localizarlo.
—¿Entonces quién se casará con mi Hannah? ¿Quién será el padre del bebé de su hijo?
—Yo.
Judd se levantó. Las dos mujeres se lo quedaron mirando de hito en hito.
—¿Tú? —Edna se atragantó con la palabra—. ¡Pero eso es absurdo!
—¿Tienes alguna idea mejor? —su plan iba cobrando formando mientras hablaba—. El matrimonio sería puramente nominal, por supuesto. Incluso podríamos tener preparados los papeles del divorcio. Cuando Quint vuelva a casa, lo único que tendré que hacer será firmarlos. Entonces Hannah y él serán libres para casarse.
Mary Gustavson lo miraba como si acabara de rescatar a su familia de una casa en llamas.
—Gracias —murmuró.
La mujer estaba emocionada. Judd le había ofrecido su ayuda movido por una sincera preocupación, pero… ¿y si le estaba complicando la vida a esa pobre chica? Él no era ningún modelo de hombre. Y ninguna mujer se merecía una suegra como Edna Seavers.
—No me lo agradezca todavía. Yo deseo casarme con su hija, señora Gustavson, pero ella tiene que desearlo también. Necesita conocer las condiciones y aceptarlas.
—Lo hará. Yo me aseguraré de ello.
Judd miró a su madre.
La cara de Edna estaba lívida de furia contenida, los labios convertidos en una fina línea. Nada de todo aquello iba a resultar fácil. Pero tenía que responsabilizarse del hijo de su hermano… y del nieto de su madre. Se volvió hacia Mary.
—Si no le importa, se lo pediré yo mismo. Lo menos que se merece la pobre chica es una proposición formal.
Mary pareció vacilar. Apretó los labios.
—Pasaré a buscarla esta noche, después de la cena. Dígale que me espere.
—¿Le cuento también el resto?
—¿Qué es lo que ya sabe?
—¿De todo esto? Nada. Ni siquiera sabe que estoy aquí. Le dije que quería visitar a una amiga que vive al otro lado del arroyo. Pero pronto lo descubrirá.
—Entonces lo dejo en sus manos. Usted la conoce mejor que yo —de hecho, apenas conocía a aquella chica. Quizá no hubiera sido una buena idea, después de todo…
—Me marcho entonces —Mary se volvió hacia Edna—. Gracias por su hospitalidad, señora Seavers.
La respuesta de Edna fue un simple gesto dirigido a Gretel, que había aparecido en el umbral para acompañar a la visita a la salida. Tan pronto como se hubo cerrado la puerta, estalló la tormenta en el salón.
—¿Cómo te atreves, Judd? ¡Vaya idea la tuya, la de casarte con esa desgraciada! ¡Piensa en el escándalo que se montará? ¿Qué dirá la gente?
—¿Y qué dirán si no me caso con ella? —replicó con toda tranquilidad—. En cuanto se le note el embarazo, la gente sabrá que es de Quint. Negarnos a ayudarla cuando tenemos los medios necesarios para ello… eso sí que sería una crueldad.
—¿Pero por qué tenemos que meterla en nuestra casa? ¡Dale algún dinero! ¡Envíala a algún lugar donde pueda tener al mocoso y luego entregarlo en adopción!
Le entraron ganas de compadecerse de ella. Pero lo que sentía era indignación.
—El mocoso, como tú lo llamas, es tu nieto… quizá el único que tendrás nunca. ¿Y si algo le sucede a Quint? ¿Y si no regresa a casa?
—No digas esas cosas tan horribles. Ni siquiera lo pienses —se llevó una mano a la cabeza—. En cualquier caso, tú estás aquí, ¿no? Seguro que querrás casarte como Dios manda, tener hijos que sean tuyos…
—No en mi estado actual.
—¡Qué tonterías! ¡Mírate! ¡Estás perfectamente! ¡Más fuerte cada día!
Judd suspiró profundamente.
—Madre, a veces envidio tu capacidad para ver solamente lo que quieres ver. Y ahora, si me disculpas… Los hombres han empezado a preparar el nuevo prado para los caballos.
Sin esperar su respuesta, abandonó el salón y salió a la veranda que recorría todo el ancho de la casa. En el largo viaje de vuelta a casa, había dispuesto de tiempo más que suficiente para reflexionar sobre su vida. No le habría importado formar una familia, desde luego. Pero tener que soportar su depresión y sus pesadillas… eso no se lo deseaba a ninguna mujer. No estaba hecho para ser un buen marido, ni tampoco un buen padre. En ese momento, sin embargo, tenía la oportunidad de rescatar a alguien de una situación terrible. ¿Qué clase de hombre sería si se negaba a actuar?
Haría lo que tenía que hacer por el bien de Quint y de su hijo. Trataría a Hannah como a una hermana, mantendría las distancias, evitaría cualquier contacto físico que pudiera ser malinterpretado. Y cuando volviera Quint, firmaría los papeles del divorcio y se la entregaría al padre de su hijo, intacta.
Su comportamiento estaría a salvo de todo reproche.
Hannah lavó los platos de la cena y se los pasó a su hermana Annie para que los secara. La brisa vespertina agitaba las cortinas de tela de saco de la ventana, refrescando el interior de la casa. Cantaban los grillos en los sauces del arroyo.
Annie, que tenía dieciséis años, charlaba animada sobre el vestido que se estaba haciendo. Hannah intentaba escucharla, pero sus pensamientos se agitaban inquietos como una bandada de mirlos. Tres días atrás, su madre había abordado el tema de su embarazo. La discusión había terminado en lágrimas. Era consciente de haberle fallado a su familia. A no ser que Quint volviera para casarse, se montaría un escándalo… y tendrían una boca más que alimentar. Peor aún; ella quedaría marcada como una mujer caída, deshonrada. Su reputación proyectaría su sombra sobre la familia entera, principalmente sobre sus hermanas.
Había estado tan enamorada… Aquella noche, había sido incapaz de negarle nada a Quint… ni siquiera su cuerpo joven y bien dispuesto. ¿Pero cuántas vidas quedarían afectadas por aquel insensato error?
Oyó roncar a su padre, repantigado en su sillón, y sintió una punzada de ternura. Soren Gustavson trabajaba de sol a sol, cultivando el huerto y atendiendo a los cerdos. Por fuerza tenía que haberse enterado del estado de su hija. Pero el embarazo era un asunto de mujeres, y él estaba demasiado agotado para lidiar con ello. Su cuerpo, gastado por el exceso de trabajo, empezaba a acusar las primeras señales de la vejez. El bebé de Hannah añadiría una carga más a sus encorvados hombros.
Sobre su cabeza, el suelo del altillo donde dormían los pequeños crujió bajo los pasos de su madre. Mary Gustavson siempre sacaba tiempo para acostarlos y hacerles rezar sus oraciones. Esa noche, sin embargo, no se oía aquella serena cadencia de costumbre en sus pasos. Parecía inquieta, nerviosa.
Durante la cena, había mencionado algo sobre una inminente visita de Judd Seavers. Pero la visita de un vecino no era razón para ponerla tan nerviosa. Judd iría seguramente a hablar del prado fronterizo a su rancho. Los Seavers llevaban intentando comprárselo a Soren durante años. Y Soren siempre se había negado. Esa vez no sería diferente.
Mary bajó las escaleras, alisándose el pelo. Se había cambiado su arrugado delantal por uno limpio, recién planchado.
—Lávate la cara, Hannah. Tienes una mancha en la mejilla. Luego ven aquí para que te peine. ¡Eres demasiado mayor para llevar esas trenzas!
Annie soltó una risita mientras Mary arrastraba a Hannah hacia el aguamanil. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué debería importarle a nadie el aspecto que ofreciera a Judd? Ciertamente la había visto con trenzas antes… y desde luego no se había parado a mirarla dos veces.
Esbozó una mueca mientras se dejaba peinar, con sus pensamientos viajando aún más veloces que las manos de su madre. ¿Cómo podía saber Mary que iba a ir Judd, a no ser que hubiera hablado antes con él? ¿Y qué podía querer él de ellos, que no fuera la tierra que deseaba comprarles?
El corazón le dio un vuelco en el pecho. ¿Y si algo malo le había sucedido a Quint? ¿Y si la familia había sabido algo, y era Judd el encargado de comunicarles la noticia? Estaba intentando hacer acopio de todo su coraje cuando tres ligeros golpes a la puerta sobresaltaron a todos. Mary se detuvo con el cepillo en el aire. Soren se despertó de su siesta. Fue Annie quien corrió a abrir.
Judd vestía una camisa nueva de algodón y un fino chaleco de lana. Se había afeitado y todavía tenía el pelo húmedo, recién peinado. Por lo demás, su cara era la de un penado a la espera de su ejecución.
—Buenas tardes, Judd —lo saludó educadamente Annie—. ¿Has venido a ver a mis padres? Te están esperando.
Judd se removió ligeramente. Sus botas de montar brillaban relucientes.
—Buenas tardes, señora Gustavson, señor Gustavson… En realidad no es a ustedes a quienes he venido a ver. Me gustaría contar con su permiso para poder hablar con Hannah… a solas.
Tres
—Vamos, Hannah. Judd y tú podéis salir a hablar al porche.
Mary Gustavson la empujó levemente con el mango del cepillo. Judd vio a Hannah dirigirse hacia él como arrastrada por una cadena invisible, con los ojos azules muy abiertos, de puro terror. ¿Qué le habría contado su madre? ¿Sabría realmente a qué había ido?
Quizá estuviera a punto de cometer un error colosal.
Se le secó la garganta mientras la observaba. Siempre había sabido que era una chica bonita. Pero nunca la había visto así, con la luz de la lámpara arrancando reflejos a su maravilloso pelo, enmarcando su rostro en un halo dorado. Incluso con aquel viejo vestido, estaba preciosa.
Pero… ¿en qué diablos estaba pensando? Incluso pobre y embarazada, aquella chica tenía pretendientes que se pelearían por casarse con ella. ¿Por qué habría de aceptar a un hombre como él, aunque sólo fuera para darle a su hijo el apellido Seavers?
—Buenas tardes, Judd —sus voz apenas fue un susurro.
Judd se tragó el nudo que tenía en la garganta.
—Salgamos fuera, Hannah —le ofreció su brazo.
Vaciló antes de apoyar la mano en su manga. Fue un contacto leve como una flor de diente de león, pero pudo sentir el calor de su piel a través de la tela. Aquel contacto le provocó una inesperada, e inoportuna, punzada de calor. Maldijo para sus adentros. La situación iba a resultar terriblemente incómoda.
Salieron al porche iluminado. Cuando llegaron a los escalones, Hannah se aclaró la garganta antes de hablar.
—¿Qué ocurre, Judd? ¿Le ha sucedido algo a Quint? ¿Es eso lo que has venido a decirme?
—No —negó con la cabeza, pensando en lo mucho que debía de haberle preocupado su aparición—. No ha pasado nada. No que sepamos nosotros, al menos. No hemos vuelto a tener noticias suyas desde que se marchó.
—Yo tampoco —bajó los escalones hacia el patio.
Su madre había sugerido que hablaran en el porche, pero Hannah parecía demasiado inquieta para permanecer en un solo lugar. Y él también.
—¿Crees que estará bien?
—Tenemos la esperanza de que sí. Alaska es muy grande. Si Quint ha llegado a los campos mineros, seguro que no le resultará fácil enviar cartas, ni recibirlas.
—Yo le he escrito todas las semanas —le tembló la voz, como si estuviera a punto de llorar.
—Y nuestra madre. Yo también le he escrito algunas cartas. Tendrá montones de ellas esperándolo cuando llegue a Skagway.
Caminaron unos cuantos metros en silencio, hacia el corral donde dos vacas de triste aspecto dormitaban bajo el techado del cobertizo.
—Dijiste que querías hablar conmigo, Judd.
—Sí —era una de las cosas más difíciles que había hecho nunca—. Quiero hacerte una oferta, Hannah. Quizá no valga mucho, pero escúchame al menos.
Se volvió para mirarlo.
—De acuerdo. Te escucho.
—Bien —aspiró profundamente, obligándose a sostenerle la mirada—. Hoy tu madre nos hizo una visita. Nos contó lo de tu bebé.
Hannah se tambaleó como si hubiera recibido un golpe en el estómago. Se apoyó en la valla del corral con una mano, sintiendo una ligera náusea. Había querido mantener el secreto durante el mayor tiempo posible. Pero su madre lo había compartido con las dos últimas personas a las que se lo habría confesado.
—No tienes que convencerme de que el bebé es de Quint —dijo Judd—. Después de haberos visto juntos a los dos durante tanto tiempo, no tengo ninguna duda. La pregunta es: ¿qué vamos a hacer ahora?
—¿Vamos? ¿Desde cuándo esto se ha convertido en un problema tuyo, Judd?
—Desde que me enteré de que llevabas en tus entrañas un hijo de mi hermano. Carne de mi carne y sangre de mi sangre.
Maldijo de nuevo para sus adentros: iba a hacerla llorar. Pero Hannah procuró dominarse.
—Yo le he escrito a Quint contándole lo del bebé. Le he escrito un montón de veces. Seguro que, una vez que reciba mis cartas, tomará el próximo barco de vuelta a casa.
—¿Pero las recibirá? ¿Y cuánto tardará en volver? Si sigue en el Klondike para cuando llegue el invierno, quizá no pueda hacerlo hasta la primavera.
A Hannah se le encogió el corazón.
—El bebé podría nacer antes de que Quint volviera a casa.
—Sin un padre que lo reconozca y sin apellido.
Un halcón nocturno planeó en la oscuridad, con la luz de la luna reflejándose en el blanco de sus alas. El caballo que Judd había atado a la valla se removió inquieto. Hannah se quedó mirando a aquel hombre de expresión taciturna, diez años mayor que ella. Lo conocía desde siempre, y sin embargo era como si no lo conociese en absoluto. Seguro que no iba a decirle lo que, por un breve instante, se le había pasado a ella por la cabeza. No. Por supuesto que no.
—La oferta que quiero hacerte es que te cases conmigo, Hannah —Judd estaba hablando rápido en aquel momento, atropelladamente—. No sería un matrimonio verdadero, por supuesto. No en el sentido físico, aunque sí en el legal. De esa manera tu hijo recibiría el apellido Seavers y el derecho a heredar el legado de Quint algún día. Y detendría en seco las murmuraciones que pronto empezarán a correr por el pueblo.
—No del todo. La gente sabe contar —replicó Hannah al cabo de un silencio.
—Sí, sabe contar y lo hará. Pero tú serías una Seavers. Una mujer casada. Y me tendrías a mí para defender tu honor.
Una mujer casada. La esposa de Judd. Las piernas se le habían convertido en gelatina. Tuvo que apoyarse de nuevo en la valla para no caer. Lo último que había esperado de aquella visita era una proposición de matrimonio.
Judd seguía esperando, mientras estudiaba su rostro con expresión inescrutable. ¿Qué había podido moverlo a hacerle una oferta tan descabellada? ¿Acaso su madre le había pedido que rescatara a su hija del oprobio y de la vergüenza?
¿Lo habría reflexionado bien? Con un esfuerzo, encontró la voz para hablar.
—¿Qué pasa con Quint? ¿Qué sucederá cuando vuelva a casa?
—Está todo pensado. El abogado de la familia dejará preparados los papeles antes de la boda. Cuando Quint vuelva, los firmaremos y tú serás libre para casarte con el padre de tu hijo.
Hannah se quedó mirando al suelo. La siguiente pregunta flotaba en el ambiente, fría y oscura, demasiado horrible para ser formulada.
—¿Y si Quint no vuelve? ¿Qué pasará entonces?
—Eso depende de ti. En cuanto quieras tu libertad, firmaremos esos papeles. Tu hijo seguirá siendo un Seavers, con derecho a herencia —suspiró—. Pero por ahora no es necesario que nos pongamos en esa posibilidad. A no ser que recibamos noticias que lo desmientan, tendremos que suponer que Quint se encuentra bien y que terminará volviendo a casa.
—Sí, por supuesto —la noche era cálida, pero Hannah se estremeció de pies a cabeza. Alzó la cabeza para mirar la estrella polar, preguntándose dónde se encontraría Quint en aquel momento.
Casarse con Judd… ¿sería un acto de traición o un acto de sacrificio, por el bien del hijo de Quint? ¿Realmente estaba pensando en aceptar?
—Puedo prometerte que serás tratada como Quint hubiese querido —dijo Judd—. Tendrás tu propio dormitorio y cualquier cosa que necesites en cuestión de ropa, cosas para el bebé e incluso regalos para tu familia. Gretel seguirá encargándose de la cocina y del trabajo de casa, y cuidará de mi madre. Eso no cambiará.
Hannah jugueteaba con la tela de su falda mientras asimilaba sus palabras. Los Gustavson siempre habían sido pobres, pero también habían sido felices. A ella nunca le había preocupado el trabajo duro, ni había malgastado el tiempo anhelando lujos. La idea de tener una sirvienta le resultaba tan extraña como vivir en la luna. En cuanto al resto…
Algo se encogió en su interior cuando se imaginó a sí misma pasando los días en aquella silenciosa y lóbrega casa, con Edna Seavers y su ama de llaves. Siempre había supuesto que cuando se casara con Quint, se marcharían a vivir a otra casa. Pero en la farsa de matrimonio que Judd le estaba proponiendo, eso sería imposible. Y tampoco podría quedarse con su familia: no si quería que su hijo fuese aceptado como un Seavers.
Detrás de ella, Judd esperaba en silencio. Quizá había imaginado que saltaría ante la posibilidad de llevar una vida cómoda, de vivir en una elegante casa de rancho, de llevar ropa que no fuera la que ella misma se hacía y sentarse a comer viandas que otros cocinaban por ella. Pues bien, se equivocaba. En aquel gran mausoleo que tenía por casa, se sentiría más como una prisionera que como un miembro útil y querido de una familia. Exasperada, se volvió para mirarlo.
—¿A quién se le ocurrió esta idea tan absurda, Judd? ¿Fue mi madre la que te convenció de que salvaras mi honor?
—Nadie me convenció de nada. Y la razón de mi visita de esta noche tiene muy poco que ver con tu honor… o contigo como mujer. Si Quint no regresa a casa, ese bebé que llevas en tus entrañas será todo lo que nos quede de él… y probablemente el único nieto que mi madre llegará a tener nunca.
—¿Pero y tú, Judd? Seguro que querrás casarte con una buena mujer y fundar una familia propia.
Judd desvió la mirada para clavarla en la lejana y escarpada silueta de las montañas. Una estrella fugaz cruzó el cielo.
—Yo no sería un buen marido para ninguna mujer. Lo más probable es que eso no llegue a ocurrir nunca.
—No lo entiendo.
—No es necesario que lo entiendas. Si te conviertes en mi esposa, mantendremos una adecuada distancia, como dos simples amigos. Mis fantasmas personales serán asunto mío, no tuyo.
—Entiendo —murmuró Hannah, aunque en realidad no entendía nada. Estaba empezando a darse cuenta de lo muy poco que conocía a Judd Seavers.
Suspiró profundamente, como un hombre que acabara de liberarse de un gran peso.
—No espero tu respuesta esta noche. Tómate el tiempo que sea para pensártelo. No quiero presionarte.
—Gracias —Hannah se apartó de la valla. Pensar demasiado sobre la oferta de Judd sólo serviría para dificultar aún más su decisión—. Vuelve por la mañana. Entonces te daré una respuesta.
—Volveré mañana por la noche —desató las riendas y montó en su gran caballo negro. La mueca de dolor que esbozó le dijo a Hannah que aún se resentía de sus heridas de guerra—. Quiero hacer lo correcto por ti, por mi hermano y por el niño. Pero no quiero meterte prisa. Necesitas tiempo para estar bien segura.
Durante unos segundos, se quedó mirándola. Luego, sin darle oportunidad a contestar, giró su montura y se alejó al paso.
Hannah permaneció durante un rato contemplando la figura de jinete y caballo perdiéndose en la noche. Sólo entonces acusó la debilidad de sus piernas: como un animal herido, se derrumbó en el suelo. Llevándose las manos a la cara, empezó a sollozar.
Aquello no podía estar sucediendo. Todavía tenía que aceptar que iba a tener un bebé, seguía aferrándose a la esperanza de que Quint regresara a casa a tiempo y se casara con ella. La proposición de Judd, surgida de la nada, la había dejado consternada.
Se recordó que sus intenciones eran buenas. Su plan estaba bien pensado, contemplaba todas las posibilidades. Si Quint volvía, ella podría divorciarse de Judd y casarse con su verdadero amor. Si lo peor llegaba a ocurrir y Quint no regresaba, el niño concebido en un momento de debilidad nunca llegaría a conocer el estigma de la bastardía. Llevaría el apellido Seavers, accedería a una buena educación y disfrutaría de la parte que le correspondiera de la propiedad del rancho.
Por un lado, ¿cómo podía plantearse la posibilidad de negarse? Por otro, en cambio… ¿de dónde sacar el coraje para aceptarla? Judd Seavers era como un insondable pozo negro. Había mencionado sus fantasmas personales, ¿a qué se habría referido? ¿Acaso era un alcohólico, o un adicto al opio? ¿Sería capaz de hacer daño a su pequeño? Seguramente no, pero… ¿cómo podría estar segura?
¡Y las mujeres de aquella enorme y silenciosa casa! Edna Seavers nunca le había mostrado más que desprecio. Y Gretel Schmidt le había dado miedo desde que tenía cinco años. A no ser que quisiera pasarse la vida escondiéndose, tendría que enfrentarse a las dos. El simple pensamiento hacía que la flaquearan las rodillas.
De repente se abrió la puerta de la casa, iluminando el porche.
—¿Hannah? —la voz de su madre se impuso al canto de los grillos y el croar de las ranas—. ¿Te encuentras bien?
—Sí, mamá —se levantó—. Judd ya se ha ido. Se ha marchado hace unos minutos.
—¿Y bien? —se quedó en el umbral, sosteniendo el farol con una mano, la otra apoyada en sus amplias caderas. Evidentemente sabía a qué había ido Judd
—Mañana por la noche le daré mi respuesta. No puedo creer que le hayas contado lo del bebé, mamá… ¡y a su madre! ¡La señora Seavers debe de odiarme!
—Hice lo que tenía que hacer, Hannah. Las cosas se han hecho mal. Por el bien de tu hijo, hay que arreglarlas.
Hannah se apoyó en la barandilla del porche, compungida.
—He escrito a Quint —protestó débilmente—. Seguro que cuando lea mi carta, volverá.
Mary suspiró profundamente.
—A no ser que esas cartas sean abiertas y leídas…. hasta el momento es como si las hubieras tirado a un pozo. Admítelo, hija. Hasta ahora no has recibido ninguna noticia del chico. No puedes estar segura de que vaya a volver para casarse contigo.
—Pero Judd… yo apenas lo conozco, mamá. Y no es como Quint. Sería cómo si me casara con un desconocido.
—Es un Seavers y sus intenciones son buenas. Por el momento, basta con eso. Da gracias a tu buena suerte y dile que sí antes de que cambie de idea. De otra manera, no podrás esperar ayuda de nadie… y nosotros tampoco.
Luchando contra las lágrimas, Hannah entró en la casa. Soren estaba despierto, sentado en su sillón con gesto preocupado. Annie se hallaba tras él, mirándola con los ojos muy abiertos.
Contempló la destartalada habitación, el desnudo suelo de tablas sin desbastar, las vigas del techo ennegrecidas por el humo. Se obligó a mirar el pobre y deshilachado vestido de Annie y las ojeras de cansancio de su padre. Pensó en sus hermanos y hermanas durmiendo arriba, los más pequeños amontonados en una cama, los mayores en el suelo.
«De otra manera, no podrás esperar ayuda de nadie… y nosotros tampoco». Las palabras de su madre resonaron en su mente mientras se esforzaba por volver a la realidad. Los Gustavson eran muy pobres. Su matrimonio con un Seavers significaría la oportunidad de mejorar su calidad de vida: el propio Judd se lo había sugerido. Rechazar su oferta sería una locura. Peor aún: sería egoísta.
Hannah no tenía deseo alguno de convertirse en la señora de Judd Seavers. Pero sus propios sentimientos no eran importantes. La oportunidad de dar a su familia y a su hijo una vida mejor se imponía a cualquier otra consideración. No le quedaba otro remedio que aceptar.
Judd yacía despierto en la gran cama de dosel que sus padres ataño habían compartido. La brisa nocturna agitaba los visillos del alto ventanal. La luna proyectaba un fantasmal rectángulo de luz en la pared opuesta.
¿Había hecho lo adecuado al proponerle a Hannah que se casara con él? Lo había mirado tan asustada, tan espantada, como si fuera una especie de monstruo… ¿En qué había estado pensando?
Rodó a un lado y estiró sus largas piernas. Pensó en volver a la mañana siguiente a casa de los Gustavson y decirle a Hannah que había cambiado de idea. Eso aliviaría la presión que le había metido a la pobre chica. Así podría seguir esperando a Quint sin que planeara sobre ella la horrible perspectiva de casarse con un hombre marcado física y moralmente…
Eso no significaría abandonarla del todo. Podría ofrecerle dinero para ayudarla con el bebé, quizá incluso contratar a su padre y a alguno de sus hermanos mayores para que le echaran un mano con el rancho. Los Gustavson eran gente honrada y trabajadora.
La imagen de Hannah, con sus ojos de un azul profundo y el halo dorado de su pelo en torno a su rostro, persistía en su memoria. ¿Cómo había podido Quint largarse a Alaska dejando atrás a una mujer así? ¿Qué hombre habría sido tan estúpido como para abandonarla?
Maldiciendo entre dientes, cambió de postura e intentó dormir. Las cosas terminarían arreglándose, de una manera o de otra. Si Hannah lo rechazaba, él podría quedarse tranquilo, sabiendo que al menos había intentado hacer lo correcto, lo honorable. Si ella lo aceptaba, y se estremeció de sólo pensarlo… la trataría con exquisita amabilidad y respeto, guardando una apropiada distancia en todo momento.