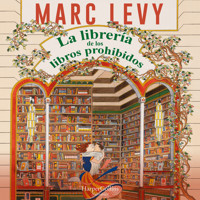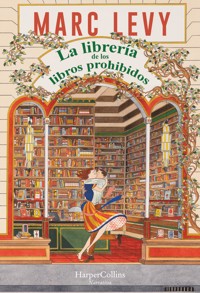10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Spanisch
Nueve forajidos trabajando juntos por el bien común. Son amigos, pero nunca se habían encontrado antes: Ekaterina, Mateo, Maya, Cordelia, Diego, Janice, Vital y Malik forman parte del Grupo 9, un grupo de hackers que, desde distintas partes del planeta y sin haberse visto nunca, luchan contra grandes y pequeños tiranos políticos, banqueros, medios de comunicación y las farmacéuticas que pretenden dominar el mundo. Por eso, cuando Ekaterina recibe un mensaje de Mateo diciendo que tienen que verse urgentemente en su ciudad, Oslo, esta sabe que algo muy grave debe de estar pasando. Apasionante e inmersiva, Marc Levy aborda en esta novela los poderes ocultos que manejan nuestras sociedades, y como pregunta uno de sus personajes: «¿Cómo podemos resistir cuando nuestras democracias están siendo saboteadas, cuando nuestra misma noción de verdad está bajo ataque?». Ocurrió de noche es una persecución salvaje y aterradora por las calles de Oslo, Madrid, París, Estambul y Londres mientras los nueve intentan cumplir su misión: enfrentarse a las fuerzas siniestras que se confabulan para corromper el mundo moderno. «Una novela de misterio y de supervivencia, escrita con el buen ojo para el detalle de un naturalista y con un ritmo trepidante». James Rollins, autor best seller de THE NEW YORK TIMES «De ritmo rápido, avanza como una serie de televisión apasionante... Conmovedora, inteligente y política... Un thriller para morderse las uñas que hace que quieras unirte a estos Robin Hoods modernos». LE PARISIEN «Una mezcla de Millennium y James Bond». RTL, Bernard Lehut «Una novela que se lee como una serie de televisión. Los personajes están magníficamente dibujados, con sus defectos y sus vidas pasadas. No hay tiempo de inactividad. Este fabuloso narrador sabe cómo mantener al lector al borde de su asiento». LE FIGARO «Una novela de aventuras y espionaje. Hecha para la pantalla… Los personajes son fantásticos, simpáticos de inmediato». BFM «Un apasionante viaje por la vida de nueve piratas informáticos que se enfrentan a hombres poderosos, adinerados y mal intencionados. Es sorprendentemente veraz, conmovedoramente humano. ¡Qué novela más inteligente!». LE MONDE
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 367
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra. www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por HarperCollins Ibérica, S. A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
Ocurrió de noche
Título original: C’est arrive la nuit
© Marc Levy/Versilio, 2020
© 2022, para esta edición HarperCollins Ibérica, S. A.
© De la traducción del francés, Isabel González-Gallarza
Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos comerciales, hechos o situaciones son pura coincidencia.
Diseño de cubierta: Lookatcia
ISBN: 978-84-9139-825-7
Conversión a ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Cita
Dedicatoria
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Agradecimientos
Si te ha gustado este libro…
Los que viven son los que luchan.
Victor Hugo
A las ocho personas cuyos nombres no puedo revelar y sin quienes esta historia nunca habría visto la luz
Toda semejanza con personas o hechos reales sería, por supuesto, pura coincidencia…
Sala de videoconferencia.
La pantalla brilla, el altavoz chisporrotea.
Conexión establecida a las 00:00 GMT por protocolo cifrado.
—¿Me oye?
—Perfectamente, ¿y usted?
—El sonido es bueno, pero aún no recibo la imagen.
—Haga clic en el botón verde en la parte inferior de su pantalla, el del icono de la cámara. Eso es, ahora sí nos vemos. Buenos días.
—¿Cómo debo llamarla?
—No perdamos tiempo, no sé si podremos quedarnos mucho aquí.
—Estamos a…
—Convinimos antes de fijar esta entrevista que no habría ninguna indicación de fecha o ubicación en la grabación.
—Entonces empecemos…
00:02 gmt.Inicio de la transcripción.
—Llegará un día en que algunos estudiantes se preguntarán por sus decisiones, por una trayectoria que la llevó a la clandestinidad y la privó de la mayoría de los placeres que ofrece la vida. ¿Qué le gustaría decirles antes de que la juzguen?
—Que el destino de los demás me preocupaba tanto como el mío propio. Lo que sentía me obligó a considerar el mundo más allá de mi propia condición, a no contentarme con indignarme, protestar o condenar, sino a actuar. Y el Grupo 9 era la manera de hacerlo. ¿Para qué? Para que otros se preocuparan también por un futuro que sería ineluctablemente el suyo, antes de que pudieran comprender las consecuencias. Para preservar sus libertades… ¡la libertad! Supongo que, así formulado, puede parecer grandilocuente, pero le ruego que escriba en su artículo que, en el momento en que me sincero con usted, a mis amigos y a mí nos buscan activamente y nos arriesgamos a ser eliminados o a pasar encerrados lo que nos queda de vida. Espero que eso aporte un toque de humildad a mis palabras. A fin de cuentas, todo esto lo he hecho porque me gustaba, porque me gusta. El miedo vino después.
1
La primera noche, en Oslo
A las dos de la madrugada, empujada por el viento, la lluvia tamborileaba sobre los tejados de Oslo. Ekaterina creía oír caer ráfagas de flechas disparadas desde el horizonte. La víspera, el cielo estaba despejado aún, pero nada era ya como ayer. Desde la ventana de su estudio, contemplaba la ciudad, cuyas luces se extendían hasta la orilla. Ekaterina había vuelto a fumar, pero eso no le preocupaba tanto como tener que dejarlo de nuevo. Había encendido un cigarrillo para matar el aburrimiento, para calmar la impaciencia. Constató el cansancio de sus rasgos en su reflejo sobre la ventana.
Un pitido la sacó de su ensimismamiento y se precipitó sobre su ordenador para consultar el correo que estaba esperando. Sin texto, era solo un fichero que contenía dos páginas de una partitura de música. Para descifrarlas no hacía falta ser experto en solfeo, sino en cifrado. Instalada en su sillón, Ekaterina se divirtió con el reto. Se soltó el cabello, irguió los hombros, lanzó una ojeada a la cajetilla de tabaco, renunciando a fumarse otro cigarrillo, y se puso a descifrar. En cuanto se enteró de lo que decía el mensaje, tecleó unas palabras sibilinas en respuesta.
—¿Qué vienes a hacer a mi ciudad, Mateo? Se suponía que nunca debíamos encontrarnos.
—Te lo explicaré cuando llegue el momento, si es que has entendido bien el dónde.
—El dónde ha sido casi demasiado fácil, pero no me has indicado cuándo —tecleó Ekaterina.
—Vete a dormir ahora mismo.
Mateo no le sugería a Ekaterina que se fuera a dormir, sino que interrumpiera la conexión. La paranoia de su amigo iba a peor. Se había preguntado muchas veces qué clase de hombre era, qué aspecto tenía, qué estatura, si era corpulento, el color de su cabello… Rubio, moreno, quizá pelirrojo como ella, a menos que fuera calvo. Más curiosidad aún le suscitaba su voz. ¿Hablaba rápido o su tono era más bien tranquilo? La voz era lo que más le seducía en un hombre. Aun siendo bonita, podía ocultar muchos defectos; si era pedante, guasona o demasiado aguda descalificaba a todo pretendiente, incluso al más sublime. Ekaterina tenía el don del oído absoluto. Según las circunstancias, podía ser una bendición o una calamidad. Curiosamente, nunca se había preguntado qué edad tendría Mateo. Pensaba que ella era la decana del Grupo, una joven decana, pero se equivocaba.
Dejó los dedos un instante en suspenso sobre el teclado, antes de decidirse a compartir por fin su preocupación:
—Si el tiempo no evoluciona, tendremos que cambiar los planes.
La reacción de su interlocutor se hizo esperar. Por fin, Mateo le dio una información que parecía inquietarlo más que la meteorología del día siguiente.
—Maya no responde.
—¿Desde cuándo? —quiso saber Ekaterina.
La pantalla quedó inerte. Comprendió que Mateo había puesto fin a la conversación bruscamente. Sacó la llave USB de su ordenador, interrumpiendo a su vez la conexión con el servidor relé que impedía que pudieran localizarla. Volvió a la ventana, inquieta al ver que la lluvia redoblaba la intensidad.
Ekaterina ocupaba una vivienda en la última planta de un edificio destinado a profesores de la región. Una torre rectangular de catorce pisos, de ladrillo revestido, que se erguía en el cruce de Smergdata con Jens Bjelkes Gaten. Los tabiques eran tan finos que se oía todo lo que ocurría en los estudios adyacentes. Ekaterina no necesitaba reloj: reconocía cada hora del día y de la noche por los ruidos. El vecino del rellano acababa de apagar la televisión. Debía de ser la una y media, era hora de descansar un poco si quería tener las ideas claras al despertar. Apagó la lámpara de su escritorio y cruzó la habitación hasta la cama.
No conseguía conciliar el sueño. Ekaterina repasaba lo que tenía que hacer por la mañana. A las ocho se instalaría en la terraza del Café del Teatro, al pie del Hotel Continental, donde desayunaban los huéspedes cuando el tiempo lo permitía. Llevaría en el bolso un dispositivo electrónico ligero, un módem, un analizador de frecuencias y un secuenciador de códigos. Tendría diez minutos para piratear y desviar la red wifi del hotel. Una vez conseguido, todos los móviles que se conectaran a ella quedarían a su merced.
—No se confunda, ningún miembro del Grupo 9 desperdiciaría su talento robando números de tarjetas de crédito ni pirateando el contenido de las aplicaciones de mensajería con fines delictivos. Hay tres tipos de hackers. A los Black Hat les interesa el dinero; son malhechores que operan en el mundo digital. Los White Hat, a menudo antiguos delincuentes de Internet, han elegido poner sus conocimientos al servicio de la seguridad informática. La mayoría trabaja para agencias gubernamentales o para grandes empresas. A los hackers malos siempre los acaban cogiendo, y a los buenos siempre los acaban contratando. Black o White, los mejores forman una casta aparte y están enfrentados en una guerra sin cuartel permanente. Ganar no es solo cuestión de dinero sino de gloria, de honor o de ego.
—Y ¿a cuál de esas dos categorías pertenece Ekaterina?
—A ninguna. Como todos los miembros del Grupo, Ekaterina es una Grey Hat, una fuera de la ley que está del lado del bien. Siempre se ha dedicado únicamente a perseguir peces gordos, y ese día se trataba de uno muy gordo: Stefan Baron, un cabrón poderoso.
Baron era un lobista adinerado a quien el éxito había dado alas.
Después de servir a los intereses de los grupos empresariales del petróleo, el carbón y la agroquímica, y sobornar a parlamentarios y senadores para derogar leyes medioambientales, se había lanzado a un negocio más lucrativo todavía. De lobista había pasado a ser «consejero de comunicación política», un término que designaba en realidad a un propagandista sin escrúpulos, un fabricante de teorías conspiratorias, de crímenes imaginarios, siempre imputados a extranjeros sin papeles, o de medidas supuestamente adoptadas por los gobiernos para seguir acogiendo a más inmigrantes. Baron orquestaba con brío un arsenal de noticias falsas, sabiamente difundidas por sus imitadores en las redes sociales, noticias destinadas a asustar a la gente, que anunciaban la inexorable desaparición de la clase media, la destrucción de su cultura y un porvenir sin esperanza. El miedo era su fondo de comercio. Sembraba el caos para enriquecerse, aupando en los sondeos a sus clientes hasta llevarlos al poder.
Con ese fin había empezado su segunda gira europea. De una capital a otra, Baron se reunía con los dirigentes de grupúsculos y partidos extremistas para descubrir líderes, venderles sus servicios y ayudarlos a ganar elecciones. Cada país que caía bajo el poder de un autócrata se convertía en una fuente de ingresos a largo plazo. Si conseguía sacudir los cimientos del continente, se garantizaría el ingreso en el círculo de las grandes fortunas planetarias. Baron dirigía sus campañas a buen ritmo, surfeando la ola de los conflictos mundiales y su triste cortejo de refugiados.
El mapa de Europa colgado detrás de su escritorio parecía el tablero de un juego de mesa a tamaño natural, en el que cada banderita pinchada daba fe de sus recientes victorias. Hungría, Polonia o Crimea, que sus clientes rusos se habían anexionado después de que Ucrania fuera sitiada por milicias. Italia, donde su pupilo había triunfado. Nada parecía poder parar su trayectoria.
Baron no alcanzaba a sospechar siquiera que un grupito de hackers se atrevería a medirse con él. Ekaterina era la primera en dudar a veces del éxito de su proyecto, sí, pero… su abuelo había sido miembro de la Resistencia en unos tiempos en que la lucha de los justos parecía más improbable todavía y eso no lo había desanimado. Desde luego, podía despedirse de conciliar el sueño si seguía dando vueltas a esas ideas.
Se quitó la camiseta y la arrojó a los pies de la cama. ¿Por qué no aplacar la tensión que le impedía dormir dándose un poco de placer? A sí misma y quizá a su vecino, que probablemente espiaría su respiración, mezclada con el rugido de la lluvia que seguía azotando las ventanas.
Antes de cerrar los ojos, pensó como siempre en quienes pasaban la noche en la calle, un pensamiento que le recordaba su juventud…
Ekaterina había sido testigo de su primer asesinato a los diez años. Fue en un callejón de Oslo, donde se había refugiado una noche en que su madre había vuelto a casa más borracha de lo habitual. Un panorama de la calle cuando te pasas la vida en ella. A los doce, harta de los insultos y del desdén de una mujer que nunca la había querido, Ekaterina dejó su casa buscando la tranquilidad en los bancos de los parques, donde dormía de día; el amparo de los puentes, donde leía de noche; y, cuando llegaba el frío, en los sótanos de los edificios cuyas cerraduras forzaba con notable habilidad. A la supuesta edad de la inocencia, Ekaterina soltó amarras. Abandonada a su suerte, muy pronto aprendió a alimentarse de lo que encontraba en los cubos de basura. Qué le importaba la higiene a una niña que nunca había conocido un cepillo de dientes. Su infancia había quedado marcada por la letanía materna: «Nacida de la nada, no eres nada y nunca serás nadie».
—Ekaterina acaba de cumplir treinta y seis años, es profesora de Derecho en la facultad de Oslo, activista clandestina y hacker del Grupo 9.
—¿Cómo se unió al grupo?
—Más que nuestras habilidades de cifrado, nos han unido nuestras historias personales, así como una voluntad común que nos ha cohesionado alrededor de un proyecto cuyo alcance no supimos adivinar al principio. Pero volvamos a esa tarde de principios del verano pasado.
Mientras Ekaterina se entregaba al placer, Mateo seguía pensativo. Borró todo rastro de su paso por el ordenador del centro de negocios del Hotel Continental antes de abandonarlo, cruzó el vestíbulo desierto e hizo una última búsqueda antes de volver a su habitación. Si la lluvia duraba, estaría allí de refuerzo, no tendría más que enviarle un mensaje a su cómplice para decirle que la relevaba y que abandonara el lugar; pero, para ello, esta tendría que obedecer sus consignas, algo de lo que Mateo no estaba seguro.
2
El primer día, en Oslo
Por la mañana temprano, con su bolso al hombro, Ekaterina cogió un tranvía. Se preguntaba si los nervios que sentía tenían que ver con la misión, con la idea de conocer por fin a Mateo o con no saber por qué infringía la norma quedando en persona con ella. Pero, después de todo, pensó, ¿por qué seguir las normas cuando se vive al margen de la ley? Se apeó en la parada del Teatro Nacional; solo tenía que recorrer unos pasos para llegar a su destino. La lluvia había parado, pero el cielo seguía ominoso, y la terraza, empapada, estaba cerrada. Una ocasión que ni pintada; tras dudarlo apenas un instante, decidió arriesgarse a operar desde el interior del edificio.
El café del Hotel Continental parecía una cervecería vienesa. De las vigas del techo colgaban grandes lámparas de araña que iluminaban un decorado lujoso con aires decimonónicos. Había una veintena de mesas repartidas por la rotonda. Una escalera de hierro forjado subía hacia una galería donde en tiempos debían de estar los músicos que tocaban para los comensales. La sala se prolongaba hacia una barra detrás de la cual había un gran espejo enmarcado por boiseries. Ekaterina reparó en dos reservados. Los bancos, de cuero negro y adosados a unos paneles de caoba, ofrecían el escondite perfecto. Dedujo que su objetivo elegiría uno de esos rincones, y los hombres que lo protegían el de al lado. Se instaló en una mesita junto a la ventana, cerca de la puerta. El café estaba aún poco concurrido, había unos diez clientes desayunando. Ekaterina pidió un té y unos huevos benedictinos y le solicitó al camarero el código de la wifi del hotel. Cuando este se alejó, metió la mano en su bolso, activó el módem y abrió desde su móvil la aplicación que le permitía llevar a cabo su misión. Tomando el control del repetidor wifi, creó una copia, le puso el mismo nombre y modificó los parámetros de la red original, para hacerla invisible. Los hackers delincuentes engañan con esta técnica a los viajeros que se benefician de una conexión gratuita en los lugares turísticos, pirateándoles los datos en un abrir y cerrar de ojos.
Ekaterina dejó el móvil junto al plato y se puso a comer tranquilamente los huevos.
Stefan Baron entró en el café diez minutos más tarde por la puerta que comunicaba con el vestíbulo del hotel. Como ella había supuesto, se acomodó en el último reservado y su guardaespaldas lo hizo en el de al lado. El cliente de Baron llegó poco después. Se saludaron con un apretón de manos. Uno tenía una expresión tensa, el otro, afable. Con los ojos fijos en su pantalla, Ekaterina iba tomando nota de los identificadores de los móviles que se conectaban a su red. El guardaespaldas consultaba el suyo, pero no Baron, ni el hombre con el que conversaba. Ahora bastaba con observar la actividad para determinar a quién pertenecía cada aparato.
Pulsó una tecla de su móvil para activar el micro. Todo transcurría según lo previsto. Su dispositivo grababa la conversación y aspiraba los datos de Baron y de su cliente segundo a segundo; después habría que descifrarlos, lo cual llevaría mucho más tiempo. Ekaterina se ocuparía de ello de vuelta en casa.
Todo transcurría según lo previsto hasta que un parpadeo en la pantalla del guardaespaldas le hizo fruncir el ceño. Era como una interferencia cuando su móvil trataba de volver a conectarse a la red original del hotel. Al copiar el nombre de la wifi, Ekaterina había cometido un pequeño error que tendría consecuencias. El guardaespaldas se extrañó de que la «n» central de la palabra Continental parpadeara. El fenómeno se acentuaba a medida que el módem oculto en el bolso de Ekaterina perdía potencia conforme se descargaba la batería.
El hombre se levantó bruscamente, rodeó el banco y murmuró algo al oído de su jefe. Baron se sacó el móvil del bolsillo. Al ver al guardaespaldas arrebatárselo y apagarlo, Ekaterina pidió la cuenta al camarero. Cogió el bolso del suelo, evitando cruzarse con la mirada del matón de Baron, que observaba la sala. En una estación, un aeropuerto o una explanada, es casi imposible descubrir a un hacker, pero en un restaurante resulta mucho más fácil. El guardaespaldas escrutaba los rostros de los escasos clientes, y su instinto no lo engañó. Se dirigió hacia Ekaterina, al verla levantarse aceleró el paso, y ya no le quedó ninguna duda cuando el camarero interpeló a la joven, que se precipitaba hacia la salida sin pagar.
Con el hombre pisándole los talones, Ekaterina cruzó la calle Stortingsgata y corrió hacia la plaza del Teatro Nacional para llegar a los jardines de la pista de patinaje. Corredora aguerrida, no le faltaba el resuello mientras avanzaba a grandes zancadas. Disfrutaba además de una larga experiencia en huidas, adquirida en su tumultuosa adolescencia. En cuanto al guardaespaldas, tenía entrenamiento militar, aunado a una buena complexión.
Al llegar a Karl Johans Gate, una arteria de doble sentido, estuvo a punto de atropellarla una moto y perdió el equilibrio. Lo recuperó justo a tiempo y, al volver la mirada, vio que su perseguidor, que estaba aún a cierta distancia, había sacado una pistola, lo que le heló la sangre. ¿Qué podía haber en el móvil de Baron para que su guardaespaldas blandiera un arma en plena calle?
Hacía por lo menos quince años que no se enfrentaba a una amenaza así.
En la época en que vivía en la calle, había tenido que huir a la carrera de tenderos a los que había robado algo de comer, y se había librado de más de una puñalada en peleas, ¡pero nunca había estado a punto de llevarse una bala! El miedo le devolvió toda su energía, resurgieron viejos reflejos. Fundirse entre la multitud para ponerse a salvo. Pero las aceras por las que corría no estaban muy concurridas. Una anciana, un mozo que cargaba cajas delante de un supermercado… Tomó por Rosenkrantz’ Gate, pasó por delante de una tienda de comida rápida y un pub que aún no había abierto sus puertas, y rodeó un camión de reparto. Giró a la izquierda para bordear la fachada del Teatro del Norte, cerrado por la mañana.
Ekaterina corría a toda velocidad, temerosa de que una mano la agarrara del cuello, una patada la hiciera caer o, peor todavía: que una bala detuviera su carrera. ¿Se atrevería el hombre a abrir fuego en plena ciudad? ¿Por qué no?, si su arma tenía silenciador. ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar para recuperar los datos que ella había robado? Se le ocurrió una idea. Volvió a girar a la izquierda hacia el Paleet, un centro comercial muy frecuentado por la burguesía local y los turistas desde que abría sus puertas. Un sinfín de tiendas repartidas en dos plantas, el lugar ideal para desaparecer. Estaba a solo cien metros. Sintió ganas de mirar atrás, pero se contuvo. Su experiencia de la huida le había enseñado a no caer en esa tentación. Darse la vuelta obliga a aflojar el paso y cuesta unos segundos decisivos, un error que ya había cometido un momento antes y le había costado un resbalón.
Ekaterina soltó un grito de luchador para vaciarse los pulmones y llenarlos de oxígeno. Las puertas del Paleet estaban a la vista. Si su atacante no la mataba, siempre podría debatirse, molerlo a golpes, gritar que la estaban violando; le faltaba el resuello, pero no los recursos.
Irrumpió en el vestíbulo y subió por la escalera mecánica hasta la primera planta, empujando a todos los que se cruzaban en su camino. Le ardía el pecho. Tenía que detenerse, hasta que disminuyera su ritmo cardiaco. Apoyada en la barandilla de la primera planta, inspeccionó la planta baja. Durante un breve instante, tuvo la esperanza de haber despistado al matón de Baron, pero al momento apareció por la puerta.
Lo vio preguntar algo a un guardia de seguridad. Este asintió con la cabeza y cogió el walkie-talkie. El matón debía de haberlo convencido de que pidiera al puesto de control que la localizaran en las pantallas de vigilancia. Era hora de poner fin a ese jueguecito del ratón y el gato. El hombre levantó los ojos. Ella se lo quedó mirando, desafiante, y entró en una tienda de ropa que había a su espalda. El matón no tardaría en alcanzarla, ya debía de estar subiendo la escalera. Ekaterina cogió un lujoso pañuelo de trescientos euros. ¿Quién podía pagar semejante cantidad por un trozo de tela? Desde luego ella, con su sueldo de profesora, no. Aguardó, con el pañuelo en la mano. En cuanto vio entrar al guardaespaldas, fue a su encuentro y se pegó a él. Sorprendido, este la agarró del brazo.
—¿Qué le parece una conversación entre adultos, en lugar de llegar a las manos?
El hombre la miró, estupefacto, y Ekaterina aprovechó para meterle el pañuelo en el bolsillo de la cazadora y propinarle una violenta patada en la tibia que lo obligó a soltarla. Ella escapó de inmediato. El guardaespaldas se precipitó tras ella, haciendo sonar la alarma del dispositivo antirrobo situado en la entrada de la tienda. Mientras un guardia lo interpelaba, Ekaterina salió del centro comercial con unos cuantos metros de ventaja.
—¡Cabronazo! —masculló frotándose el brazo dolorido.
Pero aún no había terminado el juego. Una vez en la calle, hizo acopio de las últimas fuerzas que le quedaban y llegó a la estación de tranvías. Ekaterina seguía impresionada cuando subió a un vehículo que estaba a punto de salir. Sin resuello, se dejó caer sobre un asiento mientras el tranvía se deslizaba por los raíles. Su móvil vibró en el fondo de su bolsillo. Lo sacó con una mano temblorosa y leyó el mensaje en la pantalla:
El concierto empieza dentro de una hora.
Una alusión de Mateo a la partitura que había recibido el día anterior. Por suerte, había cogido el tranvía 19, cuyo término era la estación de Ljabru, en la costa, frente a la isla de Malmö, el destino que le había comunicado Mateo.
—¿Cómo voy a saber la fila de butacas? —tecleó.
—Yo te la indicaré. Hasta luego.
El tranvía avanzaba despacio, tardaría veinte minutos en llegar a Ljabru. Con la mirada perdida hacia el mar, Ekaterina pensaba preocupada en cómo iba a reconocerla Mateo. Pero no solo en eso. ¿Había estado apostado cerca del Café del Teatro? ¿Había asistido a su huida? ¿Y qué había venido a hacer a Oslo? ¿Tenía algo que ver con la ausencia de Maya? De hecho, ¿qué había querido decir con «Maya ya no contesta»? ¿La habrían detenido? ¿Habría tomado distancias con respecto al Grupo?
El tranvía se detuvo en la estación Hospital. Para ahuyentar los malos recuerdos, Ekaterina consultó su reloj mientras esperaba a que volviera a arrancar. Habían transcurrido dos años desde la muerte de su madre. Extraña jugada del destino haber tenido que cerrarle los ojos a una madre que nunca la había querido en vida. Sus últimas palabras habían sido: «Qué desastre». Un desastre que su hija no había querido para su propia vida.
La caseta roja del final de línea apareció por fin. Ekaterina se apeó y se dirigió al lugar que le había indicado Mateo.
Diez minutos más tarde, llegó a la pequeña imprenta de Ljabru.
Inclinado sobre una prensa, un anciano alisaba con infinitas precauciones una gran hoja de papel. Ekaterina carraspeó para llamar su atención, temerosa de interrumpirlo en lo que parecía una tarea delicada. El hombre, cuya elegancia la sorprendió, se incorporó. Se disculpó por irrumpir así, obligada a explicar que le habían «pedido» que fuera a su imprenta.
—Es un taller de litografía —la corrigió este con voz amable—. De hecho, si ha venido para encargar tarjetas o papel de cartas voy a tener que recomendarle a alguno de mis compañeros.
—Había quedado con un amigo, pero como está usted solo en el taller, puede ser que me haya equivocado de sitio.
—¿Quiere ver cómo se imprime una litografía? —le preguntó el viejo artesano.
Sin esperar respuesta, movió una rueda con seis brazos.
—El rodillo hace avanzar el carro; cuando la hoja queda bajo la piedra entintada, se opera la magia. ¿Cómo se llama? —preguntó el hombre, ocupado en su tarea.
Ekaterina se presentó. El litógrafo se paró en seco, confuso.
—¡Seré tonto! Yo aquí aburriéndola con detalles que en nada le importan. Mateo la espera en la orilla, en el centro náutico. Mucho término para designar un muelle con unas cuantas barcas amarradas, pero ¡a ver quién entiende el ego de la gente! Le propuse que la esperase aquí, pero ya lo conoce, Mateo es un chico al que le gusta complicarse la vida.
—¿Hace mucho que lo conoce?
—Eso puede preguntárselo a él —contestó el hombre, que había recuperado la sonrisa—. Detrás de mi taller hay una bicicleta, cójala. A pie tardaría quince minutos por lo menos. Tenga cuidado, el freno delantero es un poco seco.
Ekaterina le dio las gracias, rodeó la imprenta y se subió a la bici que tan generosamente había puesto a su disposición. Al ver que era nueva, se preguntó si de verdad sería del anciano o si Mateo la habría comprado para ella…, como si hubiera previsto de antemano todo lo ocurrido esa mañana.
—¿Quién es Mateo?
—Un hombre interesante, complicado, como decía el litógrafo… En honor a la verdad, más complejo que complicado. Hasta su físico es poco común. Mal afeitado, con vaqueros y un sombrero de pescador…, tiene todo el aspecto de un trotamundos que se pasara el año navegando. Pero si se pone un esmoquin, de repente parece un lord.
—¿Qué viste más a menudo, vaqueros o esmoquin? Ese toque camaleónico, ¿es su arma de seducción?
—Al contrario, Mateo no busca llamar la atención, necesita fundirse con su entorno, ser un observador invisible… y no perder nunca el control. Las heridas de la infancia dejan cicatrices que nunca desaparecen.
—La norma instaurada entre los miembros del Grupo de no conocerse nunca en persona ¿era para impedir que los vincularan unos con otros?
—Exacto.
—Entonces ¿por qué la infringió Mateo?
—Porque los datos del móvil del cliente de Baron justificaban riesgos excepcionales.
—¡Pero Mateo y Ekaterina aún no conocían esos datos!
—Ellos no, pero yo sí.
3
El primer día, en Oslo
Pedaleando colina abajo por las estrechas calles, Ekaterina se juró que, cuando llegara a su destino, si algún encargado del centro náutico le pedía que siguiera ese juego de pistas hasta la isla de Malmö, le mandaría un mensaje a Mateo para decirle que se fuera al cuerno. Y ese no haría falta cifrarlo. Maldiciendo, abandonó la bici a la entrada del muelle. Vio unas pocas mesas delante de una barra de madera, una estaba ocupada por un hombre de unos cuarenta años que leía el periódico y que no tenía muchas probabilidades de ser su contacto italiano. No había nadie más. Pese a la crítica del litógrafo, el lugar no estaba desprovisto de encanto, con su bar pintado de azul, como traído de una isla griega. Ekaterina tenía hambre. Consultó en la barra una carta plastificada cuyo contenido se resumía en tres variedades de bocadillos, un vino blanco barato, una cerveza local y unos cuantos refrescos.
El dueño, un tipo de cabello y barba pelirrojos, salió del bar cargado con una caja de cervezas. Le dio la bienvenida y le preguntó si quería almorzar.
—Me vale cualquiera de los bocadillos, mientras no sea de ayer —le contestó ella.
Los preparaba él mismo cada mañana, le aseguró. Su preferido era el de salmón y pepino. Ekaterina asintió y siguió su recomendación.
—Aparte de ese tipo sentado detrás de mí, ¿no ha visto a nadie? He quedado aquí con una persona.
Por toda respuesta, el dueño sacó una Mack de la nevera, la abrió y la dejó tranquilamente sobre la barra.
—Unos pescadores… Se marcharon temprano por la mañana y no volverán hasta última hora de la tarde —masculló—. Pero ese tipo, como usted dice, que está agitando el brazo, parece que trata de llamar su atención.
Ekaterina se volvió y su mirada se cruzó con la del hombre. Había dejado el periódico y le indicaba con un gesto que se acercara. Cogió la cerveza y el bocadillo y avanzó hacia él intrigada.
—¿Mateo?
—¿Quién si no? —contestó él con voz tranquila.
Ella se sentó en la silla enfrente de él sin decir nada.
—Un italiano de ojos rasgados, ¿es eso lo que te extraña?
—No… Bueno, sí —balbuceó ella.
—De niño me llamaba Mao, pero cuando llegué a Roma, la gente me puso Mateo; al parecer, era preferible…, para mi integración.
—¿De dónde eres?
—De Roma, te lo acabo de decir.
—¿Y antes de Roma?
—Es una larga historia que te aburriría.
—No sé qué ha salido mal esta mañana —dijo Ekaterina—, pero…
—Es demasiado tarde para que te lo preguntes —la interrumpió Mateo—. Y eso que te envié un mensaje para decirte que me dejaras actuar a mí.
—No lo recibí. Y ¿por qué debería haberte dejado actuar?, era mi misión. ¿Es que no confiabas en mí?
—No confiaba en la meteorología…, sabiendo que debías operar desde la terraza. Y para un objetivo de esa importancia, prefería ser precavido. No me equivocaba, ¿verdad?
A Ekaterina le molestó la arrogancia de Mateo.
—¿Estabas en el café? —le preguntó secamente.
—No habría cometido esa imprudencia. Me ocultaba en el vestíbulo del hotel, el lugar ideal para piratear la red sin riesgo de ser descubierto. Te habría bastado con echar un vistazo alrededor para ahorrarte ese mal rato.
Ekaterina no era la clase de persona que se deja amilanar, y menos aún dar lecciones. Iba a ponerlo en su sitio, empezando por recordarle que no había jerarquía en el Grupo.
—La jodiste tú colándote en mi módem, se mezclaron nuestras conexiones.
Mateo soltó una risita desdeñosa.
—¿Cómo iba a adivinar que no seguirías mis instrucciones? Me di cuenta cuando echaste a correr.
—¿Tus instrucciones? Pero ¿tú quién te crees que eres? ¡Y muchas gracias por echarme una mano!
—Hace un momento me reprochabas que no confiara en ti. Y ya ves que sí lo he hecho. No tenía duda de que despistarías a ese hombre, Oslo es tu ciudad. Y, además, alguien tenía que terminar tu misión.
Ekaterina ya había aguantado bastante, apartó su silla dispuesta a marcharse, algo que no alteró en absoluto a Mateo.
Se sacó una tarjeta de memoria del bolsillo y la dejó sobre la mesa.
—Aquí está el contenido del móvil de Baron, así como el del tío con el que se había citado; además, me las he apañado para ponerles un chivato en el teléfono.
Ekaterina miraba la tarjeta, desconcertada e irritada porque Mateo la hubiera superado.
—Me extrañaría que tu chivato siga funcionando —dijo volviendo a sentarse—. El matón de Baron no es un simple guardaespaldas, si no, no me habría descubierto. Habrá destruido la tarjeta sim y la habrá cambiado por otra.
—Es probable, pero no la modernísima BlackBerry de su jefe, un modelo que escasea y que cuesta unos mil dólares. La tacañería de Baron es legendaria, no hay más que ver cómo viste. Mi chivato está en el coprocesador del aparato… Puede sustituir la sim tantas veces como quiera, eso no cambiará nada. Y, ahora, puedes aplaudir y reconocer que estás tratando con un hombre de recursos insospechados.
—Y de una modestia igual de insospechada… Aparte, ahora sabe que la tenemos tomada con él.
—La conversación con su cliente apunta a lo contrario.
—Su cliente se llama Vickersen, es el presidente del Partido de la Nación, un neonazi megalómano.
—Pues la megalomanía de Vickersen nos ha salvado. Sin duda ha concluido que eras una periodista interesada en él y solo en él. No te ocultaré que ha habido un momentito incómodo cuando has salido corriendo, pero ha tranquilizado a Baron, explicándole que la prensa de izquierdas no lo dejaba en paz…, es el precio que tiene que pagar por su creciente notoriedad, según él.
—¿Su creciente notoriedad? A Vickersen lo conocen en su casa a la hora de comer, y también en los ambientes fascistas, pero fuera de eso, no, no lo creo.
—Entonces, ¿tú por qué lo conoces?
—Hace unos diez años, dio que hablar porque se sospechaba que estaba vinculado a Breivik, el autor de la matanza de Oslo y de Utøya. Las autoridades no pudieron reunir pruebas suficientes para inculparlo de complicidad, pero el jaleo le dio popularidad entre los ultranacionalistas. Dicho esto, te aseguro que no va mucho más allá.
—Entonces su encuentro con Baron tenía como objetivo aumentar su popularidad.
—Puede ser —reconoció Ekaterina—. Le gusta ir de víctima del sistema para lavar su imagen. Baron pierde el tiempo con él —masculló—, Noruega no puede caer en manos de la extrema derecha. ¿Estás seguro de que no sospecha nada?
—Baron es tacaño, arrogante y, sobre todo, demasiado soberbio para imaginar siquiera que alguien pueda atacarlo. No ha dudado ni un momento de que ibas detrás de Vickersen. El escandaloso líder de un grupúsculo de extrema derecha tiene más motivos para ser espiado por una periodista local que un discreto consejero de comunicación estadounidense.
—Al final, las cosas no han salido tan mal entonces… Bueno, eso si obviamos el hecho de que su guardaespaldas me ha perseguido pistola en mano.
Mateo miró a Ekaterina estupefacto.
—¿Una pistola de verdad?
—Estuve tentada de pararme a preguntarle si era de juguete pero, vete tú a saber por qué, al final pasé.
Mateo cogió la tarjeta de memoria y se la dio a Ekaterina.
—Entonces sí que «no han salido tan mal las cosas». Para que llegue a eso, los datos que les hemos robado deben de ser muy valiosos. Pero, antes de lanzar las campanas al vuelo, nos queda descifrarlos…
Le pareció todo un detalle que Mateo la vinculara por fin al éxito de la misión, pues correr por las calles de Oslo no era ningún triunfo, al menos no uno del que quisiera jactarse.
—¿Qué clase de chivato es y cómo funciona?
—Es el mismo principio que el de un espejo sin azogue en una comisaría. Podremos verlo y oírlo todo con la condición de que el objetivo esté en la sala de interrogatorio y nosotros al otro lado del espejo.
—¿Siempre te expresas con tantas metáforas? —le preguntó con sarcasmo.
—Vuelvo a empezar: he infectado sus móviles con un virus que graba todos los datos todo el rato: mensajes, correos, fotos, archivos y conversaciones. Pero, para recuperarlos, hay que estar conectado a la misma red, ¿entiendes ahora?
—Gracias, lo había entendido desde el principio, pero tu sistema me parece arcaico.
—Arcaico pero discreto. Seguimos a distancia a nuestros objetivos, activamos el enlace con los chivatos en el momento oportuno y, así, limitamos el riesgo de que nos detecten.
Ekaterina bebió un trago de cerveza y observó a Mateo.
—¿Y cómo me imaginabas tú a mí? —le preguntó.
—No te imaginaba —contestó Mateo.
—Mentiroso. ¿Puedo preguntarte a qué te dedicas en la vida real?
—¿La vida real? Qué extraña manera de decirlo. Pertenecer al Grupo 9 es una realidad, a menos que para ti solo sea un sueño… ¿o una pesadilla?
—De adolescente, robé unos gemelos muy pequeñitos en una chamarilería, como los que usa la gente en el teatro. Como nunca había ido al teatro, no tenía ni idea de para qué servían, pero me parecían bonitos. Por curiosidad, miré por ellos. Tenía gracia ver el mundo encogido; no resultaba muy útil, pero era extraño, como tú dices. Al volver al centro, fui el hazmerreír de todos cuando mi vecina me explicó que los estaba cogiendo al revés. Así es que, para contestar a tu pregunta, sueño o pesadilla, a veces es una cuestión de punto de vista.
—¿Qué clase de centro?
—Es una larga historia que te aburriría. No has contestado a mi pregunta.
—Cuanto menos sepamos unos de otros, menos expuestos estaremos.
—Eres tú quien se saltó la norma provocando este encuentro… Además, ¿quién dicta las normas?
—No estaba previsto que se produjera este encuentro. No estaríamos donde estamos si las cosas no hubieran estado a punto de salir mal esta mañana. Esto no es un juego, y cuanto más poderosa sea la gente a la que atacamos, menos lo será. Nos persiguen tanto como los perseguimos nosotros a ellos. El primero que tropiece se arriesga a perderlo todo.
—Visto así, pese a todo parece un juego.
—Un juego peligroso, entonces.
—¿Qué clase de trabajo haces para poder permitirte una estancia en Oslo, y encima entre semana?
Mateo observó a Ekaterina sonriendo.
—En todos estos años, ¿qué idea te hacías de mí, al otro lado de la pantalla?
—Ninguna.
—Mentirosa —contestó él sonriendo.
Llevó los ojos fugazmente al pecho de Ekaterina.
—¿Tienes frío? —le preguntó.
—No, ¿por qué?
—Por nada. Bueno, ¿qué, vas a contestar a mi pregunta?
—Tienes una voz bonita, que no es poco.
—Es la primera vez que me lo dicen.
—Siempre hay una primera vez para todo. ¿Qué problema hay con Maya, le ha pasado algo?
—No tengo ni idea. Hace unos días, me mandó un mensaje raro. Me dijo que había encontrado un regalo de su novio al volver a su casa, tan valioso que se preguntaba si no sería para su amante.
—¡Es un mensaje en clave! ¿Te dijo qué era el regalo?
—No.
Ekaterina se llevó la botella de cerveza a los labios y la levantó para apurar las últimas gotas.
—Maya no tiene novio —dijo.
—Eso pasa hasta en las mejores familias, pero ¿cómo lo sabes?
—Si lo tuviera, sería una novia, así que si te ha hablado de un tío, es que intentaba transmitirte un mensaje.
—He dado mil vueltas a sus palabras, en vano. He intentado contactar con ella, pero ni una palabra desde ese mensaje.
—Maya viaja mucho por trabajo, estará de avión en avión.
Mateo pidió otra ronda de cervezas. Se levantó para ir a buscarlas a la barra. A Ekaterina le pareció más alto de lo que había supuesto; emanaba una fuerza de él que no la dejó indiferente.
—Pareces saber muchas cosas de ella —dijo volviendo a la mesa.
—Lo que ella quiso contarme el año pasado cuando pirateábamos los servidores de Monsanto. Cuando no estaba en sitios lo bastante seguros, no había forma de contactar con ella. Y cuando eso duraba demasiado tiempo, nos comunicábamos por lista de correos. Es frustrante pensar que se ha inventado un medio de comunicación increíble para luego convertirlo en una fantástica herramienta de vigilancia para los gobiernos más autoritarios. Es de locos que una carta manuscrita sea menos comprometedora que un correo electrónico. A veces se sinceraba conmigo en nuestras conversaciones en clave. Maya es una trotamundos, trabaja para una agencia de viajes. Tiene hasta un blog. Algo que no me parece muy prudente, dicho sea de paso. Bueno, nunca cuelga fotos de ella, solo de sus viajes, y no en tiempo real, claro.
—La prudencia consiste también en llevar vidas normales y corrientes —intervino Mateo.
—Me levanto a las cinco de la mañana, doy clase todo el día para despertar las conciencias de estudiantes desilusionados; cuando vuelvo a casa es para preparar las clases del día siguiente; el fin de semana corrijo evaluaciones, y cuando por fin tengo un rato de descanso, lo dedico a perseguir a los malos de este mundo desde una pantalla de ordenador. No creo que mi vida sea normal y corriente.
—No es eso lo que quería decir —contestó Mateo—. No hay nada más sospechoso que no existir en Internet. Dicho esto, tengo curiosidad por saber por qué Maya se sincera contigo.
—Porque me tira los tejos. Bueno, no voy a hacerte perder el tiempo. En el vocabulario de Maya, «regalo» significa «desplazamiento». De modo que, en su mensaje, te informa de que se ha marchado. «Valioso» lo ha dicho para indicarte que podría concernir al Grupo. ¿Lo pillas?
—En absoluto.
—Pues es bien sencillo: «He recibido un regalo de un cliente» es un viaje de trabajo; «He encontrado un regalo valioso al volver a casa» significa que ha decidido marcharse tras haber obtenido una información importante. ¿Lo has entendido?
—Es un código absurdo.
—Puede, pero funciona. La prueba es que no habías entendido nada. Ahora bien, lo que quiere decir con «amante» sigue siendo un misterio. Y otro misterio, ¿por qué te ha enviado a ti ese mensaje y no a mí?
—¿Porque también me tira los tejos a mí? —sugirió Mateo con una expresión pícara.
—¿Quién es Maya?
—Es, de lejos, la más loca del grupo, y también la más valiente. Al menos lo era entonces. Maya nunca respetó las normas.
—¿Cuáles eran las normas?
—Además de las ya mencionadas, no hablar nunca a nadie del Grupo, ni siquiera a los allegados; no meter nunca a un tercero en una acción; no lanzarse nunca a un ciberataquesin haberlo preparado concienzudamente y no hacer nunca el mismo dos veces, por el riesgo de ser identificado; saber renunciar cuando las condiciones así lo exigen, y trabajar en tándem, en grupo de tres, pero nunca todos juntos para no exponer al Grupo. Aunque nos saltamos todas esas medidas de seguridad, sobre todo la más importante: operar desde la pantalla del ordenador y si de verdad hay que hacerlo sobre el terreno, mantenerse a distancia del objetivo. Pero el trabajo de Maya le ofrecía unas libertades que ella aprovechaba bien. Lo que voy a contarle ocurrió unos días antes de que Mateo y Ekaterina se vieran en el centro náutico de Ljan.
4
Unos días antes, en París