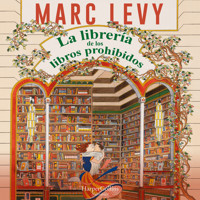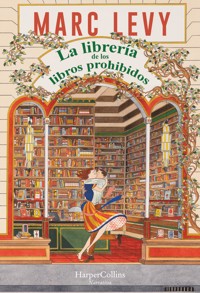7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Cuatro días antes de su boda, Julia recibe una llamada del secretario personal de Anthony Walsh, su padre. Walsh es un brillante hombre de negocios, pero siempre ha sido para Julia un padre ausente, y ahora llevan más de un año sin verse. Como Julia imaginaba, su padre no podrá asistir a la boda. Pero esta vez tiene una excusa incontestable: su padre ha muerto. Julia no puede evitar ver allí un último guiño de su padre, quien siempre ha tenido un don muy especial para desaparecer repentinamente y cambiar el rumbo de su vida. Al día siguiente del funeral, Julia descubre que su padre le tiene reservada otra sorpresa. Entonces da inicio el que será sin duda el viaje más extraordinario de su vida... y quizás para ambos la oportunidad de decirse, por fin, todas las cosas que nunca se dijeron. Marc Levy vuelve a conectar aquí con el universo romántico y fantástico que le ha hecho famoso. En esta aventura llena de suspense, ternura y humor, el autor nos lleva al corazón de la relación entre un padre y su hija y nos cuenta la historia de un primer amor, el que nunca muere. «Los fans del autor encontrarán al más puro Marc Levy de Y si fuera cierto». Le Parisien / Aujourd'hui en France «Una joya de novela que se devora de golpe». Direct Soir «Las novelas de Marc Levy son entretenidas y maravillosas». La Vanguardia «Marc Levy es un optimista, un hombre que aún cree en las segundas oportunidades». La Razón «Marc Levy sabe cómo llegar a los corazones de millones de lectores». La Voz de Galicia
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 419
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
Las cosas que no nos dijimos
Título original: Toutes ces choses qu’on ne s’est pas dites
© 2008 Marc Levy / Susanna Lea Associates
www.marclevy.com
© 2022, para esta edición HarperCollins Ibérica, S.A.
Publicado por HarperCollins Ibérica, S.A., Madrid, España.
© De la traducción del francés: Isabel González-Gallarza, cedida por Editorial Planeta S.A.
Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos comerciales, hechos o situaciones son pura coincidencia.
Diseño de cubierta: CalderónStudio
Imágenes de cubieta: Shutterstock y Dreamstime.com
ISBN: 978-84-18623-53-0
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Agradecimientos
APauline y a Louis
Hay solo dos maneras de ver la vida:
una como si nada fuera un milagro
y la otra como si todo fuera milagroso.
ALBERTEINSTEIN
1
—Bueno, ¿qué te parece?
—Vuélvete y deja que te mire.
—Stanley, llevas media hora examinándome de pies a cabeza, ya no aguanto ni un minuto más subida a este estrado.
—Yo lo acortaría un poco: ¡sería un sacrilegio esconder unas piernas como las tuyas!
—¡Stanley!
—Cariño, ¿quieres mi opinión, sí o no? Vuélvete otra vez para que te vea de frente. Lo que yo pensaba, no veo diferencia entre el escote de delante y el de la espalda; así, si te manchas, no tienes más que darle la vuelta al vestido… ¡Delante y detrás, lo mismo da!
—¡Stanley!
—Esta idea tuya de comprar un vestido de novia de rebajas me horripila. Ya puestos, ¿por qué no lo compras por Internet? Querías mi opinión, ¿no?, pues ya la tienes.
—Tendrás que perdonarme que no pueda permitirme nada mejor con mi sueldo de infografista.
—¡Dibujante, princesa! Señor, cómo me horroriza el vocabulario del siglo XXI.
—¡Trabajo con un ordenador, Stanley, no con lápices de colores!
—Mi mejor amiga dibuja y anima maravillosos personajes, de modo que, con ordenador o sin él, es dibujante y no infografista; ¡parece mentira, todo tienes que discutirlo!
—¿Lo acortamos o lo dejamos tal cual?
—¡Cinco centímetros! Y ese hombro hay que rehacerlo, y el vestido hay que meterlo también de cintura.
—Vale, que sí, que lo he entendido: odias este vestido.
—¡Yo no he dicho eso!
—Pero es lo que piensas.
—Déjame participar en los gastos, y vámonos corriendo al taller de Anna Maier; ¡te lo suplico, escúchame por una vez!
—¿Diez mil dólares por un vestido? ¡Estás loco! Tú tampoco te lo puedes permitir, y además no es más que una boda, Stanley.
—¡Tu boda!
—Ya lo sé —suspiró Julia.
—Con toda su fortuna, tu padre podría haber…
—La última vez que vi a mi padre yo estaba en un semáforo, y él, en un coche bajando la Quinta Avenida… Hace seis meses de eso. ¡Fin de la discusión!
Julia se encogió de hombros y bajó del estrado en el que estaba subida. Stanley la tomó de la mano y la abrazó.
—Cariño, todos los vestidos del mundo te quedarían divinos, yo solo quiero que el tuyo sea perfecto. ¿Por qué no le pides a tu futuro marido que te lo regale él?
—Porque los padres de Adam ya van a pagar la ceremonia, y yo preferiría que no se comentara en su familia que se va a casar con poco menos que una pordiosera.
Con paso ligero, Stanley cruzó la tienda y se dirigió a unas perchas junto al escaparate. Acodados en el mostrador de caja, los vendedores, enfrascados en su conversación, no le hicieron el menor caso. Cogió un vestido ceñido de satén blanco y dio media vuelta.
—Pruébate este, ¡y no quiero oír una sola palabra más!
—¡Es una talla 36, Stanley, ¿cómo quieres que me quepa?!
—¿Qué acabo de decirte?
Julia hizo un gesto de exasperación y se dirigió al probador que Stanley le señalaba con el dedo.
—¡Es una 36, Stanley! —protestó mientras ya se alejaba.
Unos minutos más tarde, la cortina se abrió tan bruscamente como se había cerrado.
—Vaya, esto ya empieza a parecerse al vestido de novia de Julia —exclamó Stanley—. Vuelve a subirte en seguida al estrado.
—¿Tienes una polea para izarme hasta ahí arriba? Porque como doble la rodilla…
—¡Te está divino!
—Y si me tomo un canapé, revientan las costuras.
—¡La novia no come el día de su boda! Basta con sacarle un pelín del pecho, ¡y parecerás una reina! ¿Tú crees que conseguiremos que algún vendedor se digne atendernos? ¡Es que, vamos, esta tienda es increíble!
—¡Yo soy quien debería estar nerviosa, no tú!
—No estoy nervioso, lo que estoy es patidifuso por que, a cuatro días de la ceremonia, ¡tenga yo que arrastrarte para ir a comprar tu vestido!
—¡Pero si es que últimamente no he hecho más que trabajar! Y nunca le hablaremos a Adam de este día, hace un mes que le juro que lo tengo todo listo.
Stanley se apoderó de un acerico con alfileres abandonado sobre el reposabrazos de un sillón y se arrodilló a los pies de Julia.
—Tu marido no es consciente de la suerte que tiene, estás espléndida.
—Para ya con tus pullitas sobre Adam. ¿Se puede saber qué tienes que reprocharle?
—Se parece a tu padre…
—Qué tonterías dices. Adam no tiene nada que ver con mi padre; de hecho, no lo puede ni ver.
—¿Adam no puede ni ver a tu padre? Hombre, eso le da puntos.
—No, es mi padre el que no puede ni ver a Adam.
—Tu padre siempre ha odiado a todo el que se acercara a ti. Si hubieras tenido un perro, lo habría mordido.
—En eso tienes razón, si hubiera tenido un perro, seguro que habría mordido a mi padre —dijo Julia riendo.
—¡Tu padre habría mordido al perro, no al revés!
Stanley se puso en pie y retrocedió unos pasos para contemplar su trabajo. Asintió con la cabeza e inspiró profundamente.
—Bueno, ¿y ahora qué pasa? —quiso saber Julia.
—Es perfecto, bueno, no, tú eres perfecta, no el vestido. Deja que te ajuste la cintura y por fin podrás invitarme a comer.
—¡En el restaurante que tú elijas, querido!
—Con este sol, en la primera terraza por la que pasemos; con la única condición de que esté a la sombra y de que dejes de moverte para que pueda terminar con este vestido… casi perfecto.
—¿Por qué casi?
—¡Porque es de rebajas, cariño!
Una vendedora que pasaba por allí les preguntó si necesitaban ayuda. Stanley la ahuyentó con un gesto.
—¿Tú crees que vendrá?
—¿Quién? —preguntó Julia.
—¡Pues tu padre, tonta, ¿quién va a ser?!
—Para ya de hablarme de él. Te he dicho que hace seis meses que no tengo noticias suyas.
—Eso no quiere decir que…
—¡No vendrá!
—¿Y tú, acaso le has dado tú noticias tuyas?
—Hace tiempo que renuncié a contarle mi vida al secretario personal de mi padre porque papá está de viaje, o en una reunión, y no tiene tiempo de hablar con su hija.
—Pero le habrás enviado una invitación, espero.
—Bueno, ¡ya está bien, ¿no?!
—¡Casi! Sois como un viejo matrimonio: se siente celoso. ¡Todos los padres se sienten celosos! Ya se le pasará.
—Es la primera vez que lo defiendes. Y si somos un viejo matrimonio, entonces hace años que nos divorciamos.
Desde el interior del bolso de Julia se oyó la melodía de I Will Survive. Stanley la interrogó con la mirada.
—¿Quieres que te pase el teléfono?
—Seguro que es Adam, o alguien del trabajo…
—No te muevas, vas a echar a perder todo mi esfuerzo. Ahora te lo traigo.
Stanley metió la mano en el bolso lleno de cosas de su amiga, extrajo el móvil y se lo tendió. Gloria Gaynor calló al instante.
—¡Demasiado tarde! —murmuró Julia mirando el número que aparecía en la pantalla.
—¿Quién era entonces? ¿Adam o el trabajo?
—Ni uno ni otro —contestó ella con el ceño fruncido.
Stanley se la quedó mirando fijamente.
—¿Qué es esto, una adivinanza?
—Era la oficina de mi padre.
—¡Pues corre, llámalo tú!
—¡Ni hablar! Que me llame él, no te digo.
—Es lo que acaba de hacer, ¿no?
—Es lo que acaba de hacer su secretario, era su número.
—Esperas esta llamada desde que echaste al correo la invitación, deja de comportarte como una niña. A cuatro días de la boda, agobios, los justos… ¿O es que quieres que te salga una calentura enorme en el labio o un sarpullido espantoso en el cuello? Venga, llámalo inmediatamente.
—¿Para que Wallace me explique que mi padre lo siente en el alma pero que estará en el extranjero y que, por desgracia, no le es posible anular un viaje previsto desde hace meses? ¿O que, desgraciadamente, ese día tiene un asunto importantísimo y no sé qué más excusas?
—¡O que está encantado de asistir a la boda de su hija y quiere asegurarse de que, pese a sus diferencias, esta lo sentará en la mesa de honor!
—A mi padre le traen sin cuidado los honores; si viniera, preferiría que lo sentara junto al guardarropa, ¡siempre y cuando la muchacha encargada tuviera buen tipo!
—Deja de odiarlo y llámalo, Julia. Y si no, mira, haz lo que quieras, al final te pasarás la boda entera pendiente de si viene o no, en lugar de disfrutarla.
—¡Bueno, así al menos no pensaré en que no puedo ni oler los canapés si no quiero que reviente el vestido que me has elegido!
—¡Touché, cariño! —silbó Stanley, dirigiéndose a la puerta de la tienda—. Ya comeremos juntos un día que estés de mejor humor.
Julia estuvo a punto de tropezar al bajar del estrado y corrió hacia él. Lo agarró del hombro y, esta vez, fue ella quien lo abrazó.
—Perdóname, Stanley, no quería decir eso, lo siento.
—¿A qué te refieres, a lo de tu padre o a lo del vestido que tan mal he elegido y ajustado? No sé si te habrás fijado, ¡pero no me ha parecido que ni tu bajada catastrófica del estrado ni tu carrerita por esta porquería de tienda hayan reventado la más mínima costura!
—Tu vestido es perfecto, eres mi mejor amigo, sin ti no podría ni pensar siquiera en presentarme ante el altar.
Stanley miró a Julia, se sacó un pañuelo de seda del bolsillo y enjugó los ojos húmedos de su amiga.
—¿De verdad quieres cruzar la iglesia del brazo de una loca como yo, o tu última jugarreta consistiría en hacerme pasar por el malnacido de tu padre?
—No te hagas ilusiones, no tienes arrugas suficientes para resultar creíble en ese papel.
—Tonta, el cumplido te lo hacía yo a ti quitándote más años de la cuenta.
—¡Stanley, quiero ir de tu brazo al altar! ¿Quién sino tú podría conducirme hasta mi marido?
Él sonrió, señaló el móvil de Julia y dijo con voz tierna:
—¡Llama a tu padre! Voy a darle instrucciones a la cretina de la vendedora, que no tiene pinta de saber lo que es un cliente, para que tu vestido esté listo pasado mañana, y por fin podremos irnos a almorzar. ¡Llama ahora mismo, Julia, que me muero de hambre!
Stanley dio media vuelta y se dirigió a la caja. De camino, le lanzó una ojeada a su amiga, la vio dudar un momento y decidirse por fin a llamar. Entonces aprovechó para sacar discretamente su talonario, pagó el vestido, los arreglos de la modista, y añadió un suplemento para que todo estuviera listo en cuarenta y ocho horas. Se metió el resguardo en el bolsillo y volvió junto a Julia, que justo acababa de colgar.
—¿Y bien? —preguntó, impaciente—. ¿Viene a la boda?
Julia negó con la cabeza.
—¿Y esta vez qué pretexto ha esgrimido para justificar su ausencia?
Julia inspiró profundamente y miró con fijeza a Stanley.
—¡Ha muerto!
Los dos amigos se quedaron un momento mirándose, sin decir una palabra.
—¡Vaya, tengo que decir que esta vez la excusa es irreprochable! —susurró Stanley.
—¡Eres un idiota!
—Estoy confundido, no es eso lo que quería decir, no sé ni cómo se me ha podido ocurrir decir algo así. Perdóname, cariño.
—No siento nada, Stanley, ni el más mínimo dolor en el pecho, ni la más mínima lágrima.
—Eso ya vendrá, no te preocupes, es que todavía no has asimilado la noticia.
—Que sí, que sí, te aseguro que la he asimilado perfectamente.
—¿Quieres llamar a Adam?
—No, ahora no, más tarde.
Stanley miró a su amiga, inquieto.
—¿No quieres decirle a tu futuro marido que tu padre acaba de morir?
—Murió anoche, en París; repatriarán su cuerpo por avión, el entierro será dentro de cuatro días —añadió Julia con una voz apenas audible.
Stanley se puso a contar con los dedos.
—¿Este sábado? —dijo abriendo unos ojos como platos.
—La misma tarde de mi boda… —murmuró Julia.
Stanley se dirigió en seguida hacia la cajera, recuperó su talón y arrastró a Julia a la calle.
—¡Te invito yo a comer!
* * *
La luz dorada de junio bañaba Nueva York. Los dos amigos cruzaron la Novena Avenida y se dirigieron a Pastis, una cervecería francesa, verdadera institución en ese barrio en plena transformación. Durante los últimos años, los viejos almacenes del distrito de los mataderos habían cedido paso a los rótulos de lujo y a los creadores de moda más conocidos de la ciudad. Como por arte de magia, habían surgido numerosos comercios y hoteles de prestigio. La antigua vía de ferrocarril a cielo abierto se había transformado en un paseo que subía hasta la calle 10. Allí, una antigua fábrica reconvertida albergaba ahora un mercado biológico en la planta baja, mientras que las demás plantas se las repartían productoras y agencias publicitarias. En la quinta, Julia tenía su propia oficina. Allí también, las orillas del río Hudson, acondicionadas, acogían ahora un paseo para ciclistas, adeptos del jogging y enamorados de los bancos típicos de las películas de Woody Allen. Desde el jueves por la noche, el barrio estaba abarrotado de visitantes procedentes de Nueva Jersey que cruzaban el río para pasear y distraerse en los numerosos bares y restaurantes de moda.
Instalado en la terraza de Pastis, Stanley pidió dos tés.
—Ya debería haber llamado a Adam —reconoció Julia con aire de culpabilidad.
—Si es para decirle que tu padre acaba de morir, sí, ya deberías haberle informado de ello, no cabe duda. Ahora, si es para anunciarle que tenéis que aplazar la boda, que hay que avisar al cura, al catering, a los invitados y, por consiguiente, a sus padres, entonces digamos que la cosa aún puede esperar un poquito. Hace un tiempo fantástico, dale una horita más antes de estropearle el día. Además, estás de luto, eso te da todo el derecho del mundo a hacer lo que te dé la gana, ¡así que aprovecha!
—¿Cómo voy a anunciarle algo así?
—Cariño, no debería costarle comprender que es bastante difícil enterrar a un padre y casarse, todo en la misma tarde; y aunque adivine que tal idea podría tentarte pese a todo, deja que te diga que no sería muy apropiada. Pero ¿cómo ha podido pasar algo así? ¡Dios santo!
—Créeme, Stanley, Dios no tiene nada que ver en esto; mi padre, y nadie más que él, ha elegido esta fecha.
—¡No creo que decidiera morir anoche en París sin más fin que el de comprometer tu boda! Si bien le concedo cierto refinamiento en lo que a la elección del lugar se refiere.
—¡No lo conoces, es capaz de cualquier cosa con tal de fastidiarme!
—¡Tómate el té, disfrutemos del sol y, después, llamaremos a tu ex futuro marido!
2
Las ruedas del Cargo 747 de Air France chirriaron sobre la pista del aeropuerto John Fitzgerald Kennedy. Desde los grandes ventanales de la terminal, Julia contemplaba el largo ataúd de madera de caoba bajar por la cinta transportadora que lo trasladaba de la bodega del avión al coche fúnebre aparcado sobre el asfalto. Un agente de la policía aeroportuaria fue a buscarla a la sala de espera. Acompañada por el secretario de su padre, su prometido y su mejor amigo, subió a una furgoneta que la llevó hasta el avión. Un responsable de las aduanas estadounidenses la esperaba al pie de la cabina para entregarle un sobre. Contenía unos papeles administrativos, un reloj y un pasaporte.
Julia lo hojeó. Unos cuantos visados daban fe de los últimos meses de vida de Anthony Walsh. San Petersburgo, Berlín, Hong Kong, Bombay, Saigón, Sídney, todas estas ciudades que le eran desconocidas, países que le hubiera gustado visitar con él.
Mientras cuatro hombres se atareaban alrededor del féretro, Julia pensaba en los largos viajes que emprendía su padre cuando ella no era aún más que una niña pequeña que se peleaba por cualquier cosa en el patio del colegio.
Tantas noches pasadas acechando su vuelta, tantas mañanas en que, en la acera, camino del colegio, saltaba de adoquín en adoquín, inventando una rayuela imaginaria y jurándose que si la respetaba al milímetro se aseguraría el regreso de su padre. Y, a veces, perdido en esas noches de súplicas, un deseo cumplido hacía que se abriera la puerta de su habitación, dibujando sobre el parqué un rayo de luz mágica en el que se perfilaba la sombra de Anthony Walsh. Este se sentaba entonces al pie de su cama y dejaba sobre las mantas un pequeño objeto que Julia descubría al despertarse. Así se iluminaba su infancia, un padre traía a su hija de cada escala el objeto único que relataría parte del viaje realizado. Una muñeca de México, un pincel de China, una estatuilla de madera de Hungría o una pulsera de Guatemala constituían verdaderos tesoros.
Y después había venido el tiempo de los primeros síntomas de su madre. Primer recuerdo, la confusión que había experimentado un domingo en un cine, cuando, en mitad de la película, su madre le había preguntado por qué habían apagado la luz. Mente de colador en la que ya no dejarían de abrirse otros agujeros en la memoria, pequeños, y después cada vez más grandes; los que le hacían confundir la cocina con la sala de música y provocaban gritos insoportables porque el piano de cola había desaparecido… Desaparición de materia gris, que le hacía olvidar el nombre de sus allegados. Un abismo, el día en que había exclamado mirando a Julia: «¿Qué hace esta niña tan guapa en mi casa?». Un vacío infinito el de aquel mes de diciembre, tanto tiempo atrás, en que una ambulancia había ido a buscarla, después de que le hubo prendido fuego a su bata, inmóvil, maravillada aún por el poder descubierto al encender un cigarrillo, ella, que no fumaba.
Una madre que murió unos años más tarde en una clínica de Nueva Jersey sin haber reconocido nunca a su hija. Su adolescencia había nacido del duelo, una adolescencia plagada de tantas tardes repasando los deberes con el secretario personal de su padre, mientras este proseguía sus viajes, cada vez más frecuentes, cada vez más largos. El instituto, la universidad, terminar los estudios para entregarse por fin a su única pasión: inventar personajes, darles forma con tintas de colores, darles vida en la pantalla de un ordenador. Animales que ya eran casi humanos, compañeros y fieles cómplices dispuestos a sonreírle con un simple trazo de lápiz, cuyas lágrimas secaba a golpe de goma con su paleta gráfica.
—Señorita, ¿puede confirmar que este documento de identidad pertenece a su padre?
La voz del agente de aduanas devolvió a Julia a la realidad. Ella asintió con un simple gesto. El hombre firmó un formulario y aplicó un sello sobre la fotografía de Anthony Walsh. Última estampilla sobre un pasaporte en el que los nombres de las ciudades no tenían ya más historia que contar que la de la ausencia.
Metieron el ataúd en un largo coche fúnebre de color negro. Stanley se instaló al lado del conductor, Adam le abrió la portezuela a Julia, solícito con la joven con la que debería haberse casado esa misma tarde. En cuanto al secretario personal de Anthony Walsh, se acomodó en un asiento plegable atrás del todo, muy cerca de los restos mortales. El coche puso el motor en marcha y abandonó la zona aeroportuaria tomando la autopista 678.
El furgón se dirigía al norte. En el interior, nadie hablaba. Wallace no apartaba los ojos de la caja que encerraba el cuerpo de su antiguo patrono. En cuanto a Stanley, se observaba las manos, Adam miraba a Julia, y esta contemplaba el paisaje gris de la periferia de Nueva York.
—¿Qué itinerario piensa tomar? —le preguntó al conductor, al surgir en la autopista la salida hacia Long Island.
—El Whitestone Bridge, señora —contestó este.
—¿Le importaría ir por el puente de Brooklyn?
El conductor puso el intermitente y cambió en seguida de carril.
—Es un rodeo inmenso —susurró Adam—, el camino que había elegido él era más corto.
—El día ya está perdido de todas maneras, así que bien podemos darle ese capricho.
—¿A quién? —quiso saber Adam.
—A mi padre. Démosle el gusto de atravesar por última vez Wall Street, TriBeCa, SoHo y, ¿por qué no?, también Central Park.
—Pues sí, en eso tienes razón, el día ya está perdido, así que si quieres darle el capricho, tú misma —añadió Adam—. Pero habrá que avisar al cura de que vamos a llegar tarde.
—¿Te gustan los perros, Adam? —quiso saber Stanley.
—Sí, bueno, creo que sí, pero yo no les gusto mucho a ellos, ¿por qué?
—No, por nada, por nada… —contestó Stanley, bajando mucho su ventanilla.
El coche fúnebre cruzó la isla de Manhattan de sur a norte y llegó una hora más tarde a la calle 233.
En la puerta principal del cementerio de Woodlawn, la barrera se levantó. El coche tomó por una estrecha carretera, giró en una rotonda, pasó por delante de una serie de mausoleos, cruzó un vado sobre un lago y se detuvo ante el camino en el que una tumba, recién excavada, pronto acogería a su futuro ocupante.
Un sacerdote los estaba esperando. Colocaron el féretro sobre dos caballetes encima de la fosa. Adam fue al encuentro del cura para zanjar los últimos detalles de la ceremonia. Stanley rodeó a Julia con el brazo.
—¿En qué piensas? —le preguntó.
—¿En qué pienso en el preciso momento en que voy a enterrar a mi padre, con quien hace años que no hablo? Desde luego, Stanley, siempre haces preguntas desconcertantes.
—Por una vez, hablo en serio; ¿en qué piensas en este preciso instante? Es importante que te acuerdes. ¡Este momento siempre formará parte de tu vida, créeme!
—Pensaba en mi madre. Me preguntaba si lo reconocería allá arriba, o si sigue sumida sin rumbo en su olvido, entre las nubes.
—¿Ahora crees en Dios?
—No, pero uno siempre está listo para recibir una buena noticia.
—Tengo que confesarte algo, mi querida Julia, y prométeme que no te vas a burlar, pero cuanto más pasan los años, más creo en Dios.
Julia esbozó una sonrisa triste.
—A decir verdad, en lo que a mi padre respecta, no estoy segura de que la existencia de Dios sea una buena noticia.
—Pregunta el cura que si estamos todos, quiere saber si podemos empezar ya —preguntó Adam reuniéndose con ellos.
—Solo estamos nosotros cuatro —contestó Julia, indicándole al secretario de su padre que se acercara—. Es el mal de los grandes viajeros, de los filibusteros solitarios. La familia y los amigos no son más que unos pocos conocidos dispersos por los rincones del mundo… Y no es frecuente que los conocidos vengan de lejos para asistir a las exequias; es un momento de la vida en el que apenas se puede ya hacer un favor ni otorgar nada a nadie. Uno nace solo y muere solo.
—Eso lo dijo Buda, y tu padre era un irlandés decididamente católico, cariño —objetó Adam.
—¡Un dóberman, lo que tú necesitas es un enorme dóberman, Adam! —suspiró Stanley.
—Pero ¿por qué te empeñas en que tenga perro?
—¡Nada, nada, olvídalo!
El sacerdote se acercó a Julia para decirle cuánto sentía tener que oficiar ese tipo de ceremonia, cuando le hubiera gustado tanto poder celebrar su boda.
—¿Y no podría usted matar dos pájaros de un tiro? —le preguntó ella—. Porque, al fin y al cabo, los invitados nos dan un poco igual. Para su Jefe lo que cuenta es la intención, ¿no?
Stanley no pudo reprimir una sincera carcajada, pero el cura se indignó.
—¡Pero bueno, señorita, ¿cómo dice eso?!
—Le aseguro que no es tan mala idea, ¡así, al menos mi padre habría asistido a mi boda!
—¡Julia! —la reprendió esta vez Adam.
—Bueno, vale, entonces parece que todos concuerdan en que no es una buena idea —concedió.
—¿Quiere pronunciar algunas palabras? —le preguntó el sacerdote.
—Me gustaría mucho —dijo mirando fijamente el féretro—. ¿Usted quizá, Wallace? —le propuso al secretario personal de su padre—. Después de todo, era usted su amigo más fiel.
—Creo que yo tampoco sería capaz, señorita —respondió el secretario—, y, además, su padre y yo teníamos la costumbre de entendernos en silencio. Quizá una palabra, si me lo permite, no a él, sino a usted. Pese a todos los defectos que le atribuía, sepa que era un hombre a veces duro, a menudo divertido, incluso estrafalario, pero un hombre bueno, sin duda alguna; y la quería.
—Bueno, pues si no me he equivocado al calcular, eso suma más de una palabra —carraspeó Stanley al ver que a Julia se le había empañado la mirada.
El sacerdote recitó una oración y cerró su breviario. Lentamente, el ataúd de Anthony Walsh descendió a su tumba. Julia le tendió una rosa al secretario de su padre. Este sonrió y le devolvió la flor.
—Usted primero, señorita.
Los pétalos se esparcieron al contacto con la madera, otras tres rosas cayeron a su vez, y los cuatro últimos visitantes del día se alejaron del lugar.
En el otro extremo del camino, el coche fúnebre había dejado paso a dos berlinas. Adam tomó a su prometida de la mano y la llevó hacia los coches. Julia levantó la mirada al cielo.
—Ni una sola nube, un cielo entero azul, azul, azul; no hace ni demasiado calor ni demasiado frío, una temperatura perfecta: era un día maravilloso para casarse.
—Habrá otros, no te preocupes —la tranquilizó Adam.
—¿Como este? —exclamó Julia, abriendo mucho los brazos—. ¿Con un cielo así? ¿Con una temperatura como esta? ¿Con árboles que van a reventar de puro verdes? ¿Con patos en el lago? ¡No lo creo, a menos que esperemos a la próxima primavera!
—El otoño será tanto o más bonito, confía en mí, y ¿desde cuándo te gustan los patos?
—¡Yo les gusto a ellos! ¿Has visto cuántos había antes, junto a la tumba de mi padre?
—No, no me he fijado —contestó Adam, un poco inquieto por la repentina efervescencia de su prometida.
—Había docenas; docenas de patos salvajes, con sus corbatas de pajarita, habían venido a posarse justo ahí, y han levantado el vuelo nada más terminar la ceremonia. ¡Eran patos que habían decidido venir a MI boda, y que me han acompañado en el entierro de mi padre!
—Julia, no quiero llevarte la contraria hoy, pero no creo que los patos lleven corbatas de pajarita.
—¿Y tú qué sabes? ¿Acaso tú dibujas patos? ¡Yo sí! De modo que si te digo que esos se habían puesto su traje de gala, ¡haz el favor de creerme! —gritó.
—De acuerdo, mi amor, tus patos iban de esmoquin, y ahora regresemos ya.
Stanley y el secretario personal los aguardaban junto a los coches. Adam arrastró a Julia, pero esta se detuvo junto a una lápida en mitad de la gran superficie de césped. Leyó el nombre de aquella que descansaba bajo sus pies y su fecha de nacimiento, que se remontaba al siglo anterior.
—¿La conocías? —quiso saber Adam.
—Es la tumba de mi abuela. Ahora mi familia al completo descansa ya en este cementerio. Soy la última del linaje de los Walsh. Bueno, exceptuando a varios centenares de tíos, tías, primos y primas desconocidos que viven repartidos entre Irlanda, Brooklyn y Chicago. Perdóname por lo de antes, creo que me he puesto un poco nerviosa.
—No tiene importancia; íbamos a casarnos, y entierras a tu padre, es normal que estés afectada.
Recorrieron el camino. Los dos Lincoln estaban ya a tan solo unos pocos metros.
—Tienes razón —dijo Adam, contemplando a su vez el cielo—, es un día magnífico; hasta en las últimas horas de su vida tenía tu padre que fastidiarnos.
Julia se detuvo al instante y retiró bruscamente la mano de la de su prometido.
—¡No me mires así! —suplicó Adam—. Si tú misma lo has dicho al menos veinte veces desde que te anunciaron su muerte.
—¡Sí, yo puedo decirlo tantas veces como quiera, pero tú no! Sube en el primer coche con Stanley, yo iré en el otro.
—¡Julia! Lo siento mucho…
—Pues no lo sientas, me apetece estar sola en mi casa esta noche y guardar las cosas de este padre que nos habrá fastidiado hasta las últimas horas de su vida, como tú mismo has dicho.
—¡Pero que no lo digo yo, maldita sea, lo dices tú! —gritó Adam mientras Julia subía a la primera berlina.
—Una última cosa, Adam, el día que nos casemos, ¡quiero patos, patos salvajes, docenas de patos salvajes! —añadió antes de cerrar con un portazo.
El Lincoln desapareció tras la verja del cementerio. Contrariado, Adam fue hasta la otra berlina y se instaló en el asiento trasero, a la derecha del secretario personal del difunto.
—¡O quizá un fox terrier! Es un perro pequeño pero muerde bien… —concluyó Stanley, sentado junto al conductor, a quien indicó con un gesto que ya podían marcharse.
3
La berlina en la que viajaba Julia recorría despacio la Quinta Avenida bajo un repentino chaparrón. Parada desde hacía largos minutos, bloqueada en los atascos, Julia contemplaba fijamente el escaparate de una gran juguetería en la esquina con la calle 58. Reconoció en la vitrina la inmensa nutria de peluche gris azulado.
Tilly había nacido un sábado por la tarde similar a ese, en que llovía tan fuerte que la lluvia había terminado por formar pequeños riachuelos que resbalaban por las ventanas del despacho de Julia. Absorta en sus pensamientos, en su cabeza pronto se transformaron en ríos, los marcos de madera de la ventana se convirtieron en las orillas de un estuario de la Amazonia, y el montón de hojas que la lluvia empujaba, en la casita de un pequeño mamífero al que el diluvio iba a arrastrar consigo, sumiendo a la comunidad de las nutrias en el más profundo desasosiego.
La noche siguiente fue tan lluviosa como la anterior. Sola en la gran sala de ordenadores del estudio de animación en el que trabajaba, Julia había esbozado entonces los primeros trazos de su personaje. Imposible contar los miles de horas que había pasado ante la pantalla de su ordenador, dibujando, coloreando, animando, inventando cada expresión y cada gesto que daría vida a la nutria azul. Imposible recordar la multitud de reuniones a última hora, el número de fines de semana dedicados a contar la historia de Tilly y los suyos. El éxito que habrían de obtener los dibujos animados recompensarían los dos años de trabajo de Julia y de los cincuenta colaboradores que se habían puesto manos a la obra bajo su dirección.
—Me bajo aquí, volveré a pie —le dijo Julia al conductor.
Este llamó su atención sobre la violencia de la tormenta.
—Le aseguro que es lo único de este día que merece la pena —prometió Julia cuando ya se cerraba la puerta de la berlina.
El conductor apenas tuvo tiempo de verla correr hacia la juguetería. Qué más daba el chaparrón: al otro lado del escaparate, Tilly parecía sonreírle, contenta con su visita. Julia no pudo evitar hacerle un gesto de saludo; para su sorpresa, una niña que estaba junto al peluche le contestó. Su madre la tomó bruscamente de la mano y trató de arrastrarla hacia la salida, pero la niña se resistía y saltó a los brazos bien abiertos de la nutria. Julia espiaba la escena. La niña se agarraba con fuerza a Tilly, y la madre le daba palmadas en los dedos para obligarla a soltarla. Julia entró en la tienda y avanzó hacia ellas.
—¿Sabía que Tilly tiene poderes mágicos? —le dijo a la madre.
—Si necesito una vendedora, señorita, ya se lo indicaré —contestó la mujer, lanzándole a la niña una mirada reprobadora.
—No soy una vendedora, soy su madre.
—¡¿Cómo dice?! —preguntó la madre, alzando la voz—. ¡Hasta que se demuestre lo contrario, su madre soy yo!
—Me refería a Tilly, el peluche que tanto cariño parece haberle tomado a su hija. Yo la traje al mundo. ¿Me permite que se la regale? Me entristece verla tan solita en este escaparate tan iluminado. Las luces tan fuertes de los focos terminarán por desteñir su pelaje, y Tilly está tan orgullosa de su manto gris azulado… No se imagina las horas que pasamos hasta encontrarle los colores adecuados de la nuca, el cuello, la barriguita y el hocico, los que le devolverían la sonrisa después de que el río se tragara su casa.
—¡Su Tilly se quedará en la tienda, y mi hija aprenderá a no separarse de mí cuando vamos de paseo por el centro! —contestó la madre, tirando tan fuerte del brazo de su hija que esta no tuvo más remedio que soltar la pata del enorme peluche.
—A Tilly le gustaría mucho tener una amiga —insistió Julia.
—¿Quiere complacer a un peluche? —preguntó la madre, desconcertada.
—Hoy es un día un poco especial, a Tilly y a mí nos alegraría mucho, y a su hija también, me parece. Con un solo sí, nos haría felices a las tres, vale la pena pensarlo, ¿verdad?
—¡Pues mi respuesta es no! Alice no tendrá regalo, y menos de una desconocida. ¡Buenas tardes, señorita! —dijo alejándose.
—Alice tiene mucho mérito, todavía es una niña encantadora pero si la sigue tratando así, ¡no vaya a quejarse dentro de diez años! —le espetó Julia, pugnando por contener su rabia.
La madre se volvió y la miró con altivez.
—Usted ha traído al mundo un peluche, señorita, y yo una niña, ¡así que haga el favor de guardarse sus lecciones sobre la vida!
—Tiene razón, las niñas no son como los peluches, ¡no se les pueden coser con aguja e hilo las heridas que se les hacen!
La mujer salió de la tienda, indignadísima. Madre e hija se alejaron por la acera de la Quinta Avenida, sin volverse.
—Perdona, Tilly, querida, me parece que no he actuado con mucha diplomacia. Ya me conoces, no es mi punto fuerte precisamente. No te preocupes, ya lo verás, te encontraremos una buena familia solo para ti.
El director, que había seguido toda la escena, se acercó.
—Qué alegría verla, señorita Walsh, hacía por lo menos un mes que no venía usted por aquí.
—Es que estas últimas semanas he tenido mucho trabajo.
—Su creación está teniendo muchísimo éxito, ya hemos encargado diez ejemplares. Cuatro días en el escaparate, y, ¡hala!, desaparecen en seguida —aseguró el director de la juguetería, volviendo a colocar el peluche en su sitio—. Aunque esta, si no me equivoco, lleva ya dos semanas, pero claro, con el tiempo que está haciendo…
—No es culpa del tiempo —respondió Julia—. Esta Tilly es la de verdad, así que es más difícil, tiene que elegir ella misma a su familia de acogida.
—Señorita Walsh, me dice lo mismo cada vez que se pasa por aquí a visitarnos —replicó el director, divertido.
—Son todas originales —afirmó Julia despidiéndose de él.
Había dejado de llover, salió de la juguetería y se dirigió a pie hacia el sur de Manhattan. Su silueta se perdió entre la multitud.
Los árboles de Horatio Street se doblaban bajo el peso de las hojas empapadas. A última hora de la tarde, el sol volvía a aparecer por fin, para tenderse en el lecho del río Hudson. Una suave luz púrpura irradiaba las callejuelas del West Village. Julia saludó al dueño del pequeño restaurante griego situado delante de su casa. El hombre, ocupado en preparar las mesas de la terraza, le devolvió el saludo y le preguntó si debía reservarle una para esa noche. Julia rechazó la propuesta educadamente y le prometió que al día siguiente, domingo, iría a tomar un brunch a su restaurante.
Giró la llave en la cerradura de la puerta de entrada al pequeño edificio en el que vivía y subió la escalera hasta el primer piso. Stanley la estaba esperando allí, sentado en el último escalón.
—¿Cómo has entrado?
—Zimoure, el dueño de la tienda de abajo; estaba llevando unas cajas de cartón al sótano, le he echado una mano, y hemos hablado de su última colección de zapatos, una maravilla, por cierto. Pero ¿quién puede ya permitirse esas obras de arte con los tiempos que corren?
—Pues mucha gente, créeme, no hay más que ver la multitud que entra y sale de su tienda sin parar los fines de semana, cargada de bolsas —le contestó Julia—. ¿Necesitas algo? —le preguntó abriendo la puerta de su apartamento.
—No, pero sin duda alguna, tú necesitas compañía.
—Con esa pinta de perro apaleado que tienes, me pregunto quién de los dos sufre un ataque de soledad.
—Bueno, pues que sepas que tu amor propio está a salvo: ¡la responsabilidad de plantarme aquí sin haber sido invitado es toda mía!
Julia se quitó la gabardina y la lanzó sobre la butaca que había junto a la chimenea. Flotaba en la habitación un agradable aroma a glicina, la planta que trepaba por la fachada de ladrillos rojos.
—Tienes una casa divina —exclamó Stanley, dejándose caer sobre el sofá.
—Al menos una cosa sí me habrá salido bien este año —dijo Julia abriendo la nevera.
—¿Qué cosa?
—Arreglar la planta de arriba de esta vieja casa. ¿Quieres una cerveza?
—¡Pésima para guardar la línea! ¿No tendrías una copita de vino tinto?
Julia preparó rápidamente dos cubiertos sobre la mesa de madera; colocó una tabla de quesos, descorchó una botella, puso un disco de Count Basie y le indicó a Stanley que se sentara frente a ella. Su amigo miró la etiqueta del cabernet y dejó escapar un silbido de admiración.
—Una auténtica cena de fiesta —replicó Julia sentándose a la mesa—. Si no fuera porque faltan doscientos invitados y unos cuantos canapés, cerrando los ojos uno creería estar en mi banquete de bodas.
—¿Quieres bailar, querida? —preguntó Stanley.
Y antes de que ella pudiera contestarle, la obligó a levantarse y la arrastró a unos pasos de swing.
—Has visto que, pese a todo, es una noche de fiesta —dijo riéndose.
Julia apoyó la cabeza en su hombro.
—¿Qué sería de mí sin ti, mi querido Stanley?
—Nada, pero eso hace tiempo que lo sé.
La pieza terminó, y Stanley volvió a sentarse a la mesa.
—Al menos habrás llamado a Adam, ¿no?
Julia había aprovechado su larga caminata para disculparse con su futuro marido. Adam comprendía su necesidad de estar sola. Era él quien se sentía mal por haber sido tan torpe durante el entierro. Su madre, con la que había hablado al volver del cementerio, le había reprochado su falta de tacto. Se marchaba esa noche a la casa de campo de sus padres para pasar con ellos el resto del fin de semana.
—Hay momentos en que llego a preguntarme si, a fin de cuentas, no te habrá hecho un favor tu padre al celebrar hoy su entierro —murmuró Stanley sirviéndose otra copa de vino.
—¡No te gusta nada Adam!
—¡Yo nunca he dicho eso!
—He estado tres años sola en una ciudad con dos millones de solteros. Adam es galante, generoso, atento y solícito. Acepta mis horribles horarios de trabajo. Se esfuerza por hacerme feliz y, sobre todo, Stanley, me quiere. Así que, anda, hazme el favor de ser más tolerante con él.
—¡Pero si yo no tengo nada en contra de tu prometido, es perfecto! Es solo que preferiría ver en tu vida a un hombre que te arrastrara con él, aunque tuviera mil defectos, que a uno que te retiene a su lado solo porque posee ciertas cualidades.
—Es muy fácil dar lecciones, ¿quieres decirme por qué estás solo tú?
—Yo no estoy solo, Julia, querida, soy viudo, que no es lo mismo. Y que el hombre al que amaba haya muerto no quiere decir que me haya dejado. Tendrías que haber visto lo guapo que era todavía Edward en su cama de hospital. La enfermedad no había mermado en nada su aplomo. Conservó su sentido del humor hasta su última frase.
—¿Cuál fue esa frase? —preguntó Julia tomando la mano de Stanley entre las suyas.
—¡Te quiero!
Los dos amigos se miraron en silencio. Stanley se levantó, se puso la chaqueta y besó a Julia en la frente.
—Me voy a la cama. Esta noche, tú ganas, el ataque de soledad me ha dado a mí.
—Espera un poco. ¿De verdad sus últimas palabras fueron para decirte que te quería?
—Era lo mínimo que podía hacer, teniendo en cuenta que la enfermedad que le mataba la cogió por haberme engañado —dijo Stanley sonriendo.
* * *
A la mañana siguiente, Julia, que se había quedado dormida en el sofá, abrió los ojos y descubrió la manta con la que la había tapado Stanley. Unos segundos después, encontró la notita que le había dejado debajo de su tazón de desayuno. Leyó: «Por muchas burradas que nos soltemos, eres mi mejor amiga, y yo también te quiero. Stanley».
4
A las diez, Julia salió de su apartamento, decidida a pasar el día en la oficina. Tenía trabajo atrasado, y de nada servía quedarse en casa como un león enjaulado o, peor aún, ordenando lo que volvería a estar en desorden unos días después. De nada servía tampoco llamar a Stanley, que a esas horas seguiría aún durmiendo; los domingos, a no ser que lo sacaran a rastras de la cama para llevarlo a un brunch o le prometieran tortitas con canela, no se levantaba hasta bien entrada la tarde.
Horatio Street seguía desierta. Julia saludó a unos vecinos instalados en la terraza del Pastis y apretó el paso. Mientras subía por la Novena Avenida, le mandó a Adam un mensajito tierno, y dos calles más arriba, entró en el edificio del Chelsea Farmer’s Market. El ascensorista la llevó hasta el último piso. Deslizó su tarjeta de identificación sobre el lector que controlaba el acceso a las oficinas y cerró la pesada puerta metálica.
Había tres infografistas en sus puestos de trabajo. Por la cara que tenían, y visto el número de vasitos de café amontonados en la papelera, Julia comprendió que habían pasado la noche allí. El problema que ocupaba a su equipo desde hacía varios días no debía, pues, de haberse resuelto todavía. Nadie conseguía establecer el complicado algoritmo que permitiría dar vida a un grupo de libélulas cuya tarea era la de defender un castillo de la invasión inminente de un ejército de mantis religiosas. El horario colgado de la pared indicaba que el ataque estaba previsto para el lunes. Si de ahí a entonces el escuadrón no estaba listo, o bien la ciudadela caería sin resistencia en manos enemigas, o el nuevo dibujo animado se retrasaría mucho; tanto una opción como la otra eran inconcebibles.
Julia empujó su sillón con ruedas y se instaló entre sus colaboradores. Tras consultar sus progresos, decidió activar el procedimiento de urgencia. Descolgó el teléfono y llamó, uno tras otro, a todos los miembros de su equipo. Disculpándose cada vez por estropearles la tarde del domingo, los convocó en la sala de reuniones una hora más tarde. Aunque tuvieran que repasar todos los datos, la noche entera, no llegaría la mañana del lunes sin que sus libélulas invadieran el cielo de Enowkry.
Y mientras el primer equipo se declaraba vencido, Julia bajó corriendo hacia los diferentes puestos del mercado para llenar dos cajas de pasteles y sándwiches de todo tipo con los que alimentar a las tropas.
A mediodía, treinta y siete personas habían respondido a su convocatoria. La atmósfera tranquila que había reinado en la oficina por la mañana cedió paso a la ebullición propia de una colmena, en la que dibujantes, infografistas, iluminadores, programadores y expertos en animación intercambiaban informes, análisis y las ideas más estrafalarias.
A las cinco, una pista descubierta por una reciente incorporación al equipo suscitó una gran efervescencia y una asamblea en la sala de reuniones. Charles, el joven informático recientemente contratado como refuerzo, apenas llevaba ocho días en activo en la compañía. Cuando Julia le pidió que tomara la palabra para exponer su teoría, le temblaba la voz y solo acertaba a balbucear. El jefe de equipo no le facilitó la tarea burlándose de su manera de hablar. Al menos, hasta que el joven se decidió a concentrarse largos segundos sobre el teclado de su ordenador mientras aún se oían las burlas a su espalda; burlas que cesaron definitivamente cuando una libélula empezó a agitar las alas en mitad de la pantalla y levantó el vuelo describiendo un círculo perfecto en el cielo de Enowkry.
Julia fue la primera en felicitarlo, y sus treinta y cinco colegas aplaudieron. Ya solo quedaba conseguir que otras setecientas cuarenta libélulas con sus armaduras levantaran a su vez el vuelo. El joven informático mostró algo más de aplomo y expuso el método gracias al cual se podía multiplicar su fórmula. Mientras detallaba su proyecto, sonó el timbre del teléfono. El colaborador que descolgó le hizo una seña a Julia: la llamada era para ella y parecía urgente. Esta le murmuró a su vecino de mesa que se fijara bien en lo que estaba explicando Charles y salió de la sala para responder a la llamada en su despacho.
Julia reconoció en seguida la voz del señor Zimoure, el dueño de la tienda situada en la planta baja de su casa, en Horatio Street. Seguro que, una vez más, las cañerías de su apartamento habían exhalado su último suspiro. El agua debía de caer a chorros por el techo sobre las colecciones de zapatos del señor Zimoure, aquellos que, en período de rebajas, costaban el equivalente de la mitad de su sueldo. Julia conocía ese dato, pues era precisamente lo que le había indicado su agente de seguros, que el año anterior le había entregado un cheque considerable al señor Zimoure para compensar los daños que le había causado. A Julia se le había olvidado cerrar la llave del agua de su antigua lavadora antes de salir de casa, pero ¿a quién no se le olvidan ese tipo de detalles?
Ese día, su agente de seguros le dijo que era la última vez que pensaba asumir un siniestro de ese tipo. Si había sido tan amable de convencer a su compañía para no suspender pura y simplemente su póliza, era solo porque Tilly era el personaje preferido de sus hijos y la salvadora de sus domingos por la mañana desde que les había comprado los dibujos animados en DVD.
En lo que a las relaciones de Julia con el señor Zimoure se refería, la cuestión había requerido muchos más esfuerzos. Una invitación a la fiesta de Acción de Gracias que Stanley había organizado en su casa, un recuerdo de la tregua en Navidad y otras múltiples atenciones habían sido necesarias para que el clima entre vecinos volviera a ser normal. El personaje en cuestión no era especialmente agradable, tenía teorías sobre todo y en general solo se reía de sus propios chistes. Conteniendo el aliento, Julia esperó a que su interlocutor le anunciara la magnitud de la catástrofe.
—Señorita Walsh…
—Señor Zimoure, sea lo que sea lo que haya ocurrido, sepa usted que lo siento en el alma.
—No tanto como yo, señorita Walsh. Tengo la tienda abarrotada de gente y cosas más importantes que hacer que ocuparme en su ausencia de sus problemas de entrega a domicilio.
Julia trató de apaciguar los latidos de su corazón y comprender de qué se trataba esta vez.
—¿Qué entrega?
—¡Eso debería decírmelo usted, señorita!
—Lo siento mucho, yo no he encargado nada y, de todas maneras, siempre pido que lo entreguen todo en mi oficina.
—Pues bien, parece que esta vez no ha sido así. Hay un enorme camión aparcado delante de mi tienda. El domingo es el día más importante para mí, por lo que me causa un perjuicio considerable. Los dos gigantes que acaban de descargar esa caja a su nombre se niegan a marcharse mientras nadie acuse recibo de la mercancía. A ver, según usted, ¿qué tenemos que hacer?
—¿Una caja?
—Eso es exactamente lo que acabo de decirle, ¿es que tengo que repetírselo todo dos veces mientras mi clientela se impacienta?
—Estoy confundida, señor Zimoure —prosiguió Julia—, no sé qué decirle.
—Pues dígame, por ejemplo, cuándo podrá venir, para que pueda informar a esos señores del tiempo que vamos a perder todos gracias a usted.
—Pero ahora me es del todo imposible ir, estoy en pleno trabajo…
—¿Y qué se cree que estoy haciendo yo, señorita Walsh? ¿Crucigramas?
—¡Señor Zimoure, yo no estoy esperando ninguna entrega, ni un paquete ni un sobre, y mucho menos una caja! Como le digo, solo puede tratarse de un error.