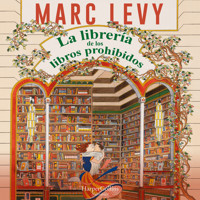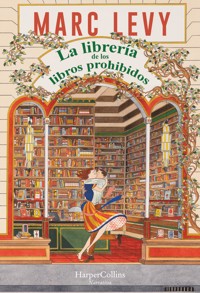9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: HarperCollins
- Sprache: Spanisch
«Veronika es de esas mujeres que no se rinden ni en los peores momentos. Una no elige ser enfermera si acepta la derrota… Ha domesticado su soledad. Pero domar el miedo es otra cosa». Una noche, al volver a casa, Veronika descubre que su hijo de nueve años ha desaparecido. Desamparadas, ella y su hija adolescente Lilya tratan de entender dónde se han llevado a Valentyn. Moverán cielo y tierra hasta dar con el paradero del niño, la una animada por su temeridad adolescente y la otra por su determinación de madre. Pero el enemigo acecha, y Lilya y Veronika no podrán fiarse de nadie… o casi. Juntas tratarán de desbaratar «La Sinfonía de los Monstruos», un proyecto mucho más terrorífico que la ficción. A lo largo de una aventura poblada de personajes inolvidables, una madre y una hija aprenderán de nuevo a conocerse y a quererse. A través de un poderoso estilo literario, Marc Levy nos ofrece una novela magistral: una gran aventura humana en pleno corazón de la tumultuosa historia que se está narrando hoy día ante nuestros ojos. Esta novela está inspirada en hechos reales. La estimación conservadora del número de niños ucranianos secuestrados desde la invasión a gran escala de Ucrania es actualmente de 20 000. Desde hace más de veinte años, Marc Levy es el escritor francés más leído en el mundo: «Simplemente mágico». New York Post «Una aventura llena de suspense alrededor del mundo… Apasionante». La Stampa «Las novelas de Levy son cautivadoras. El lector queda completamente prendado». Bild am Sonntag «Las novelas de Marc Levy son entretenidas y magníficas». La Vanguardia «Los grandes escritores logran crear excelentes historias a partir de la vida cotidiana, de experiencias y sentimientos del día a día que resultan tan difíciles de explicar. Marc Levy es realmente un gran escritor». Beijing Youth Daily
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 403
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por HarperCollins Ibérica, S. A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
La sinfonía de los monstruos
Título original: La Symphonie des monstres
© Marc Levy / Versilio, 2023
International Rights Management: Susanna Lea Associates
© 2024, para esta edición HarperCollins Ibérica, S. A.
© De la traducción del francés, Ana Romeral Moreno
Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos comerciales, hechos o situaciones son pura coincidencia.
Diseño de cubierta: Pedro Viejo
Ilustraciones de interior: Pauline Lévêque
Mapas de interior: EdiCarto
I.S.B.N.: 9788410640764
Conversión a ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Dedicatoria
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Epílogo
Referencias bibliográficas
Mapa de Ucrania
Tabla de códigos de mensajería
Biografía de los 9
Agradecimientos
Notas
A mi madre
Todo empezó mucho antes del 24 de febrero,
Los 9
Esta novela está basada en hechos reales.
Hoy has desaparecido.
Sigues vivo. Lo sé porque te siento con todas mis fuerzas.
Mamá todavía no sabe que se te han llevado.
Fue antes de que todo cambiara. Papá había llegado de trabajar, agotado, como de costumbre. Mamá parecía tan cansada como él, y el ambiente a la mesa no era precisamente distendido. Tú y yo nos mirábamos, atentos a lo que decían el uno y la otra, a la espera de que estallara la tormenta. Para nosotros era casi un juego, ser el primero en guiñar un ojo cuando estuviera seguro de que había llegado el momento. En tu habitación había un tarro de caramelos, y aquel que ganara la partida tenía derecho a servirse. Era nuestra manera de reconciliarnos con la alegría, de olvidarnos de lo que creíamos que eran las guerras de adultos cuando nos fuéramos a la cama. Hoy me gustaría oír de nuevo sus gritos, los suspiros de mamá, ver a nuestro padre escapar de la pelea sacando a pasear al perro. Hoy me gustaría que todo fuera como antes. Antes de que la locura de un hombre hiciera extenderse por nuestra tierra sus nieblas sangrientas.
Cuando no apareciste a la hora a la que sueles volver por la tarde, entendí que algo había pasado, supe que los monstruos te habían atrapado entre sus garras. Corrí hasta quedarme sin aliento, y le prometí a Dios que, si me había equivocado y te veía en el patio del colegio, sentado en el banco como hacías a veces cuando el día había sido complicado, o en la enfermería porque te habías vuelto a hacer daño en la rodilla en alguna pelea que habrías perdido, creería en él toda la vida. Pasé por delante de la casa de la señora Blansky, casa cuyas contraventanas estaban cerradas, y luego aceleré. Al bordear las ruinas del edificio donde vivía el señor Zillig, el pianista, no pude recordar si tenía siete u ocho pisos, y este olvido hizo que me pusiera terriblemente furiosa. ¿Cómo puede alguien olvidarse de algo así tan rápido?…, como si los días felices se hubieran marchado para siempre.
1
Con la cabeza inclinada, Valentyn mira al hombre. Cuando observa a alguien, esta posición le proporciona una perspectiva interesante, un ángulo que le permite ver más cosas. Quizá no sea más que un pretexto para justificar una manía precoz. Con nueve años, todo lo que se sale de la norma es calificado así. Tanto con el ajedrez como con el piano, Valentyn es precoz, y también lo es con las matemáticas; pero con lo que es más precoz es con la intuición, una capacidad de adivinar lo que la gente está pensando fuera de lo normal. El único ámbito en el que muestra un serio retraso es en el habla. Mutismo selectivo infantil, un bloqueo temporal, les aseguró el doctor Zablonsky a los padres de Valentyn cuando, al poco de cumplir los seis años, seguía sin pronunciar palabra. Zablonsky, un pediatra excelente, no era de los que se conforman con un diagnóstico teórico; sobre todo, cuando se trata de una cuestión delicada. Estudiaba todas las pistas posibles, buscaba la más mínima correlación entre los síntomas, y no se sentía herido en su orgullo si tenía que pedir opinión a algún colega. Después de mandar a su joven paciente a que lo examinara un especialista del lenguaje y de enviar su informe a un neurólogo, lo hizo oficial: el niño presentaba una audición impecable, su desarrollo intelectual estaba por encima de la media, y el informe de la resonancia magnética confirmaba que su cerebro era absolutamente normal. Si Valentyn hubiera podido hablar, le habría preguntado a Zablonsky qué era un cerebro normal. Al menos, estar callado le libraba de tener que preguntar idioteces.
Esa mañana, el hombre que finge estar eligiendo una caja de cereales en el pasillo del supermercado se comporta de manera extraña. Valentyn juraría que le está siguiendo. Dos semanas antes, ya se había fijado en él, en la acera de enfrente del dispensario. El tipo se había tirado un buen rato intentando abrir un paquete de chicles, algo que de por sí no tiene mayor complicación. Pero más extraño aún le había parecido cuando, al llegar a su altura, se guardó el paquete en el bolsillo sin haber cogido ningún chicle.
Unos días más tarde, le había parecido reconocerlo plantado en la parada del autobús. Sin embargo, hace mucho que los autobuses no pasan, como todo el mundo sabe, así que ¿para qué perder el tiempo de ese modo? En cualquier caso, no era de por aquí. Valentyn conoce a casi todas las personas del barrio; raras son las caras que le son desconocidas. Piensa que debería haber compartido su preocupación con su hermana, pero Lilya ya tiene suficientes problemas y a lo mejor simplemente se estaba haciendo una idea equivocada. Valentyn, cuando se aburre, tiene su propio mundo poblado de seres ilusorios, un mundo donde se van encadenando aventuras imaginarias cuando el aburrimiento perdura, cosa que le ocurre en clase, por ejemplo. Es al pensar en eso, y para tranquilizarse, cuando le viene a la mente un detalle importante. Tres días antes, vio a otros dos hombres de pie, parados en la acera; no justo delante del colegio, sino a unos veinte metros a cada lado de la entrada, de manera tan simétrica que le pareció raro.
Ese recuerdo hace que el corazón empiece a latirle un poco más fuerte. Se quita la mochila para coger su cuaderno de locución, un cuaderno de espiral con el que se comunica con su entorno. Pilla el primer boli que encuentra en su estuche y hace como si estuviera escribiendo la lista de la compra. Escribe una nota para su profesora de matemáticas, la primera clase del día, guarda sus cosas y se dirige, como si nada, adonde se encuentran las latas de conserva, al fondo del supermercado. Echa un rápido vistazo para comprobar que el tipo no le sigue, empuja suavemente la puerta de atrás de la tienda y sale. Ventajas de jugar en casa, que diría su padre, al cual no ve desde hace muchos meses.
Una vez fuera, echa a correr como alma que lleva el diablo, dobla en un callejón, se cuela por debajo de la valla del descampado y llega al atajo que toma todas las mañanas que le ha costado más levantarse.
Valentyn no pierde el tiempo en el patio, pasa por delante de sus compañeros sin saludarlos, se mete en el edificio de ladrillo y sube las escaleras. Al llegar a la primera planta, se para en seco un segundo delante de la puerta de clase, para pensar.
Si enseña lo que ha escrito, corre el riesgo de que piensen que quiere hacerse el interesante. Sospechar de un hombre porque le haya costado abrir un paquete de chicles y porque haya vuelto a cruzárselo en el supermercado, o de otros dos porque estuvieran parados en la acera no es justificación para alarmar a las personas que le rodean. Sin embargo, Valentyn está seguro de que su instinto no le engaña. Si la naturaleza le ha condenado al mutismo, a cambio le ha otorgado un poder de percepción fuera de lo común. Armándose de valor, transcribe en su cuaderno las últimas conclusiones de su investigación, entra en clase y deja la nota en la mesa de la profesora.
Tras leerla, la señora Jaruski levanta la cabeza para mirarlo atentamente. Valentyn se encoge de hombros, listo para que le suelte la charla. Pero no es ese el motivo de la mirada grave de su profesora.
—Has hecho bien en dármela. Se lo voy a contar a mis compañeros. Esta tarde no te entretengas al volver a casa. Si quieres, puedo llamar a tu madre para que venga a recogerte. —Valentyn niega con la cabeza—. Como quieras, pero estate atento. Y, si vuelves a ver a alguno de esos hombres, avísame enseguida. Ahora puedes ir a sentarte —añade, y le entrega su cuaderno—. El timbre no tardará en sonar.
El instinto de Valentyn no le ha engañado. Este no será un día de clase como los demás.
*
En un instituto, cuatro calles más allá, Lilya, sentada en su pupitre, da vueltas entre los dedos a un lápiz mordisqueado mientras mira fijamente la pintura desconchada de las paredes de su clase. Los cristales, blancos por el polvo que se les ha adherido por la lluvia, siguen enteros. Un milagro, ya que en el barrio no quedan muchos edificios con las ventanas intactas. El director afirmó que los colegios eran lugares seguros, que los bárbaros que bombardean las viviendas de los civiles no librarían una guerra contra los niños. El director es un soñador, Lilya lo tiene claro. En el oeste, los bárbaros bombardearon una maternidad, y en Márinka un misil atravesó la pared de la planta baja de una guardería antes de explotar en una habitación de juegos. Afortunadamente, el ataque se produjo a la hora del almuerzo, y el comedor se encontraba en la segunda planta. No hubo muertos, pero sí numerosos heridos. ¿Cómo le explicas a un niño de cuatro años que unos hombres que estaban escondidos a decenas de kilómetros de distancia los han apuntado aposta? El director ha mentido: los colegios no son santuarios.
La mirada de Lilya se va posando de mesa en mesa, brincando como un gorrión que no puede echar a volar. El pájaro termina por posarse en la nuca de Stefan, sentado en la tercera fila.
Hay algo en este chico que le conmueve. Los otros deambulan en grupo por los pasillos, haciéndose los chulitos; él arrastra su alargada figura, y su año de más de repetidor, con una dejadez que ella encuentra elegante. Su presencia causa en Lilya una sensación nueva. Se le forma un nudo en la garganta cada vez que se acerca a él. No obstante, lo que más le perturba es la atención con la que la escucha. Como si cada palabra que pronunciara fuera importante. Al terminar el día, a veces camina junto a ella, en silencio, de vuelta a casa, y Lilya, a pesar de lo orgullosa que está de su osadía, tiene que reconocer que su presencia la tranquiliza.
Su primer encuentro de verdad tuvo lugar una tarde que Stefan se le acercó a la salida del instituto.
—¿Vas para casa? —le preguntó él.
—No, primero tengo que pasar a buscar a mi hermano pequeño.
—¿Te acompaño?
Lilya se moría de ganas.
—No hace falta —le respondió.
—Como quieras —dijo él.
—Espera, no es lo que piensas. Mi hermano es diferente.
—Todos lo somos, ¿no?
Y, antes de que Stefan pudiera hacerle otra pregunta, Lilya le dijo la verdad.
—No habla.
—Yo tampoco hablo mucho.
—Ya, pero él no habla nunca.
Stefan se encogió de hombros y su respuesta sorprendió a Lilya.
—Bueno, está en su derecho. Y nosotros ¿tenemos derecho a hablarle?
—Por supuesto, responde por gestos o escribiendo en su cuaderno.
—Entonces, tu hermano es un poeta.
—Sí, algo así.
Dos días después, Stefan esperó a Lilya en el mismo lugar. Al bordear las ruinas que en otros tiempos habían sido un centro comercial, sacó un librito de su bolsillo.
—Para tu hermano —le dijo. Lilya miró la portada de la obra, una recopilación de poemas de Serhiy Zhadán—. ¿Sabes? —añadió Stefan—, lo más valioso no es la voz, sino la libertad. Y creo que cada vez hay más gente que se está dando cuenta. Los que nos están invadiendo no la han conocido nunca; por eso nos odian tanto, bueno, los que nos odian.
Se había parado, había sonreído a Lilya y se había dado media vuelta. Y ella, sujetando la recopilación de poemas que irradiaba calor en sus manos, le había visto alejarse, con el corazón repleto de un ardor desconocido.
En una u otra de esas tardes en las que se habían ido conociendo, sin contárselo nunca a nadie, había surgido en su adolescencia una amistad impregnada de amor.
*
Cuando sus alumnos están en el comedor, la señora Jaruski observa por la ventana los dos autobuses que hay aparcados delante de la puerta del edificio. No la han informado de ninguna excursión, lo cual, en los tiempos que corren, sería igualmente inconcebible. La presencia de un camión enlonado aparcado no lejos de los autobuses le preocupa bastante. De repente, los autobuses arrancan, el ruido de los motores hace temblar el cristal en el que ha apoyado la frente. Piensa que qué estupidez haber tenido miedo, pero cómo no tenerlo cuando las explosiones rasgan la noche, cuando de pronto las sirenas resuenan y hay que llevar a los refugios a esos mocosos de los que ella es responsable, conteniéndose las ganas de gritar para no asustarlos, ya que solo la calma de su voz puede tranquilizar a los niños. Hace unos meses, la señora Jaruski maldecía la reforma de los menús escolares, que había ocasionado un montón de problemas en el comedor; hoy día maldice a los siervos del odio y de la opresión.
El camión enlonado pasa por delante del colegio, por delante de los autobuses. «Pero ¿para qué iban a dar la vuelta a la manzana —se pregunta la señora Jaruski— si no es para no llamar la atención antes de tiempo? Algo están tramando». Sale de clase para avisar al director y aprieta el paso en el pasillo. Todavía tiene que subir al segundo piso y ya le arden los pulmones. Al llegar al hueco de las escaleras duda, el tiempo pasa deprisa, y para salvar a los niños de un peligro que le parece inminente tendrá que demostrar iniciativa.
En lugar de subir las escaleras, baja corriendo hasta la planta baja. Un ataque de tos hace que tenga que pararse en el descansillo; su médico le ha pedido que, por favor, se cuide, pero ahora no es momento para obedecer. Veinte metros más adelante, se abraza los codos contra el pecho, como una maratonista al final de una carrera. Le tiemblan las piernas. A lo lejos oye gritos de hombres, portazos. Abre de par en par la puerta del comedor. Sin aliento, incapaz de pronunciar palabra, lanza una mirada desesperada a la vigilante que se encarga de que el almuerzo trascurra en calma. La cocinera, ocupada en fregar los platos, al ver la cara descompuesta de la señora Jaruski, entiende la urgencia de la situación. Ordena a los niños que se levanten mientras la profesora de matemáticas se va recuperando poco a poco.
—Dejad vuestras cosas, corred al gimnasio y salid del colegio por la salida de emergencia. Una vez fuera, volved a casa corriendo y no volváis aquí hasta que recibáis la orden, ¿entendido? ¡Venga, vamos, largo! —grita la cocinera.
Pero los niños no se han enterado. Las sirenas que anuncian un bombardeo no han sonado, y ¿por qué al gimnasio, en lugar de bajar al sótano, como hacen siempre? La señora Jaruski da palmas, empuja hacia la salida a los que se han levantado, un número muy reducido. La cocinera rompe el cristal de la alarma de incendios y tira de la palanca.
Cuando suena la sirena, se vacía finalmente el comedor. Los niños se apresuran por el pasillo hacia las puertas batientes del gimnasio.
Cosima va detrás, no por mala voluntad, sino porque también ella es diferente. Su pierna ortopédica la hace cojear un poco. El ortopedista le ha prometido, para cuando alcance su altura definitiva, una prótesis más moderna que le permitirá caminar como todo el mundo, incluso correr. Pero Cosima va a tener que esperar a crecer y a que su país se libere de los opresores.
Valentyn se niega a abandonarla. Cosima, por su parte, se niega a que la cojan del brazo o, en general, a que la ayuden a moverse. Así que él se conforma con ir a su lado, adaptando su paso al de ella. Cuando oye voces a su espalda, se da la vuelta y descubre un extraño espectáculo. La cocinera y la señora Jaruski están tratando de hacer de parapeto, con su cuerpo, a los hombres que se dirigen hacia ellos. La señora Jaruski es como un palillo, pero la cocinera impresiona; ni siquiera el director se le puede comparar. Hasta sus ojos infunden autoridad, y, cuando apoya las manos en las caderas, aquel que tenga delante ya puede ir preparándose para lo que le espera. Así que cuando Valentyn la ve caer con todo su peso, de espaldas, empujada manu militari por un hombre en uniforme, se sorprende y, si hubiera podido hablar, le habría dicho a Cosima que tenía que darse prisa. Se salta la regla y coge a su mejor amiga de la mano y la lleva al gimnasio.
La cocinera ha perdido el combate, pero el truco que la señora Jaruski y ella han empleado ha funcionado, ya que todos los niños han salido pitando. En el gimnasio desierto, Valentyn le señala con el dedo a Cosima la salida de emergencia, que está detrás de la canasta de baloncesto. Cosima, petrificada por el miedo, tiembla de pies a cabeza. Valentyn comprende que nunca lo conseguirán. Inmediatamente piensa en su padre, del que no tiene noticias desde que se marchó al frente. ¿Qué habría hecho él en semejantes circunstancias? La respuesta le parece obvia. Vuelve a señalar la canasta de baloncesto, sonríe a Cosima empujándola hacia la salida y da media vuelta. Va a retener al enemigo todo el tiempo que pueda.
Sin embargo, cuando los militares lo capturan, se defiende como gato panza arriba, volviéndolos locos mientras zigzaguea por las gradas. Valentyn se gira una última vez para ver el rayo de luz que se va apagando a medida que la salida de emergencia se vuelve a cerrar.
Los dos autobuses que deberían transportar a un centenar de niños a un destino desconocido no llevarán más que a dos: Valentyn y uno de sus compañeros, que ha tenido la mala suerte de encontrarse en ese momento en el baño.
*
«¿Cómo entender lo que motiva a los hombres a alimentarse de mentiras?», se pregunta Veronika. Quizá porque, más que a Dios, temen tener que verse las caras con su propia verdad. Durante el descanso, a la enfermera jefe del dispensario de Rikove no le queda otra que aceptar la suya. Si los que están ocupando su pueblo ganan la guerra, su país desaparecerá, y, con él, su memoria. Los invasores necesitan borrar el pasado, reescribir la historia para justificar su ideología y borrar sus crímenes. Bajo la pluma de los historiadores del régimen de Putin, los crímenes del sistema soviético de los cuales fueron víctimas millones de rusos han sido olvidados, las deportaciones masivas han sido transformadas en simples internamientos o en reubicaciones. «Es de interés general —justifican los partidarios del olvido— que las víctimas convivan en paz con sus verdugos». Tienen muchísimo miedo al deber de hacer memoria que evitaría que las atrocidades volvieran a producirse. Solo la gran historia está formada de pequeñas historias de personas que han vivido. ¿Cuántos testimonios han desaparecido ya con aquellos a los que Veronika ha cubierto con una sábana en las urgencias del dispensario? Doscientos cuerpos enterrados a las afueras de la ciudad desde el comienzo de la invasión. Tantas vidas perdidas, de padres y abuelos que ya no transmitirán nada a sus hijos y a sus nietos. En los cementerios de los recuerdos perdidos, ya solo crecerán cardos de odio.
El busca le vibra en el cinturón y apenas le da tiempo a consultarlo.
—Ha llegado una nueva, en mal estado —le indica su compañera al entrar en la sala de descanso—. Sabes que está prohibido fumar, incluso en la ventana.
Veronika apaga su cigarrillo, soñando, como cada día a la misma hora, con el inicio de un nuevo Núremberg[1] que tendría lugar en Simferópol, en la Crimea liberada. Mientras tanto, su pausa ha terminado y, con la operación que se avecina, su guardia está lejos de hacerlo, a no ser que el paciente muera. Mira su reloj. En dos horas, Lilya irá a buscar a Valentyn al colegio. Sus hijos han pasado por mucho: su hijo, encerrado en su silencio, y su hija, que ha crecido demasiado rápido, a las puertas de la adolescencia. Se siente culpable por haber deseado casi que la operación terminara antes, y se resigna a no verlos hasta después de cenar, como suele suceder desde que comenzó la guerra. Ya entrada la noche, los besará en sus camas y rezará con todas sus fuerzas para que ninguna explosión perturbe su sueño. Ahora que la ciudad ha sido ocupada, las noches son más tranquilas, aunque todo el mundo espere ansioso la contraofensiva.
Se detiene frente al lavabo, con cuidado de no usar más desinfectante del necesario; se pone la bata y se ata la mascarilla antes de entrar a quirófano. Hay dos heridos tumbados en la camilla, un hombre de unos cincuenta años y otro que apenas tendrá veinte.
—Volvían del campo. Un mercenario les ha disparado cuando iban en su coche —anuncia el cirujano.
—¿Por qué? —pregunta bruscamente Veronika.
—Por nada, porque a los hombres de Wagner les encanta matar. Les gusta tanto que lo han convertido en su profesión. Prigozhin[2] ofreció los servicios de sus milicias privadas a Bashar al-Asad para ayudarle a masacrar a la población siria; en África, se hace de oro asociándose a sangrientos golpes de Estado. Cuando a sus hombres les falta trabajo, los envía a apropiarse de las riquezas del continente. Minas de diamantes en zonas de conflicto o de cobalto. Putin es, con mucho, su mayor cliente. Con el número de ucranianos que ha asesinado, me imagino que el ejército del grupo Wagner debe de haber obtenido recompensas. No me extrañaría que un día Prigozhin acabe matando igualmente al «zar» para sentarse en su trono. Mientras tanto, no puedo ocuparme de dos víctimas al mismo tiempo. El padre parece estar peor que el hijo. Empiezo por él.
—Pero el otro es mucho más joven —objeta Veronika— y tiene una bala en el pulmón.
—En este momento hay que elegir. Quizá pueda salvarlos a los dos, si en lugar de protestar me ayudas.
El anestesista ha hecho su trabajo: los dos heridos están dormidos. El cirujano sugiere a Veronika que vigile al joven mientras él opera. Requerirá su ayuda en caso de necesidad.
Aunque el estado del joven parece estable, la situación de un paciente que presenta una perforación en el tórax puede empeorar rápidamente. Si se le acumulara aire en el pecho, su pulmón se comprimiría y no tardaría en colapsar. Veronika prefiere no pensar en lo que vendría después. En ausencia de un ecógrafo disponible, la única prevención consiste en vigilar y escuchar la respiración, estar atentos al primer silbido, o sofoco, y comprobar que los labios y las puntas de los dedos no se pongan azules.
Por si acaso, prepara el material de descompresión (una larga aguja que deberá insertar entre las costillas con una habilidad pasmosa, ya que la más mínima desviación podría ser devastadora). La única oportunidad que ese hombre tiene de seguir con vida dependería de ella.
Han pasado ya treinta minutos cuando el cirujano suelta un largo suspiro. Se seca la frente perlada de sudor y suspira de nuevo. Dos balas han perforado el cuerpo del hombre que está operando, una en la pierna izquierda y otra en el vientre. Como médico veterano, ya tuvo su lote de heridos de guerra durante la invasión de Crimea, y narra su versión de los hechos con la frialdad de un forense.
—El muy cabrón les ha disparado como a conejos a través la puerta del coche. El padre iba conduciendo y ha gritado a su hijo que se tumbara. La bala que le ha atravesado el vientre al padre ha ido a parar al cuerpo del hijo —dice, y traza una trayectoria imaginaria—. ¿Cómo va?
—Tirando —responde Veronika—. Y no tiene por qué ser su hijo —añade—. Quizá sea un sobrino o un empleado de la granja, o simplemente un chaval del campo al que llevaba en su coche. No veo yo que se parezcan.
La enfermera jefe ha replicado a su jefe para olvidar el salvajismo de los hombres; para no pensar que han bastado tres segundos, lo que dura una ráfaga de disparos y un instante de odio, para destruir una familia, cuando en esta sala harán falta horas para intentar reparar los daños y salvar dos vidas. Y, si fracasan, tendrá que anunciar a una esposa y madre que un hijo y un marido no volverán nunca más a casa.
*
El director del instituto de Lilya entra en el aula, con la cara descompuesta. Los alumnos se le quedan mirando en total silencio. Sube a la tarima, se coloca al lado del profesor y anuncia que las clases por hoy han terminado. Se ha producido un incidente en el colegio de al lado. Les ordena que se marchen cuanto antes, que no se desvíen de su camino y que cierren la puerta con llave cuando lleguen a casa.
Lilya se levanta de un salto y pregunta en qué consiste ese incidente y en qué colegio se ha producido.
—En el que está más cerca —responde el director, que no sabe cómo decirle que es en el que estudia su hermano—. Los rusos han hecho una redada —encadena—. Afortunadamente, a excepción de dos niños, los demás han podido escapar.
—¿Quiénes son los dos alumnos que no han podido escapar? —insiste Lilya con voz temblorosa.
—Seguramente los soltarán antes de esta noche…
Antes de que el director haya terminado la frase, Lilya sale corriendo al pasillo. Nunca en su vida ha corrido tan rápido, nunca ha tenido tanto miedo, ni siquiera cuando los mercenarios entraron en su ciudad disparando a diestro y siniestro. Al llegar delante de la casita en la que vive, busca torpemente las llaves en su mochila y aporrea la puerta gritando el nombre de su hermano pequeño. Al no obtener respuesta, vuelca la mochila y la vacía en la escalera de entrada. Luego coge el manojo de llaves que ha visto debajo del cuaderno, abre la puerta y entra en tromba. Le llama a la entrada, en el salón, sube la escalera que conduce a la planta de arriba. Valentyn, obviamente, no puede responderle. Si todavía no ha aparecido es porque el muy bobo estará tumbado en la cama, con los auriculares puestos, jugando a la consola. Le va a dar para el pelo; lo abrazará, lo abrazará como nunca lo ha abrazado, y reirán juntos porque la suerte les ha sonreído.
Cuando encuentra la habitación de su hermano desierta, Lilya comprende que tampoco está en casa de un amigo, porque tiene el don de sentir por adelantado cuando la desgracia acecha. Lilya fue la primera en darse cuenta de que su hermano no hablaba y, mucho antes de que su padre se lo dijera, supo que este iba a marcharse al frente.
Cae de rodillas y suelta un terrible alarido. Podría parecer el grito de un animal moribundo. Golpea el suelo con los puños, gritando «¡Él no, por favor, él no!».
Llorar no va a servir de nada. Se pone de nuevo en pie, baja las escaleras corriendo y sale pitando hacia el colegio. Si lo viera a lo lejos, sentado solito en el patio como hace a veces cuando el día ha sido demasiado complicado, creería en Dios para siempre.
Pasa por delante de la casa de los Blansky. Desde la muerte de su marido, la viuda tiene siempre las contraventanas cerradas. Acelera y bordea las ruinas del inmueble donde vivía el profesor de música de Valentyn. Con la rabia atenazándole las entrañas, acelera el paso hasta llegar al patio de la escuela de primaria.
Sentada en el banco, la señora Jaruski consuela a la cocinera, que parece inconsolable.
Un simple intercambio de miradas basta para que Lilya comprenda.
2
—De momento, el padre está fuera de peligro —precisa el cirujano mientras se lava las manos llenas de sangre.
Debería cambiarse de guantes, pero hay que ahorrar.
—O el tío, o el buen samaritano —rectifica la enfermera.
—Me está tocando mucho los huevos, Veronika. Y lo peor es que al final voy a terminar por pensar que le divierte.
—Uno se divierte cuando puede, doctor.
—A ver, ¿cómo está ese joven?
—En plena forma, como usted mismo puede comprobar —le responde.
El cirujano le lanza una mirada asesina, pero evita entrar al trapo. Es lo que ella espera, que pierda la paciencia y le grite. Al haber salvado una vida, está de mejor humor que de costumbre, a pesar de que coser a civiles heridos de bala no tenga nada de especial. Se pone los auriculares del fonendoscopio en los oídos, escucha durante un buen rato los pulmones y los latidos del corazón, comprueba la tensión y pone un gesto dubitativo que, para Veronika, tiene más de mueca rara. Luego se agacha para ponerse a la altura de la herida y la observa atentamente antes de meter el dedo.
—En otra vida tuve que ser experto en balística —dice, todo orgulloso.
—No creo que esa disciplina existiera en su anterior vida. Estaríamos hablando de finales del siglo XIX—responde Veronika.
—Lo que usted quiera, listilla, pero eso no quita que el proyectil, después de atravesar la puerta del coche y la grasa del viejo, haya penetrado en este joven a una velocidad muy reducida. Es un milagro que no haya tocado el pulmón. Está incrustada entre dos costillas, la toco con la punta del índice. Si tuviera la amabilidad de pasarme unas pinzas en lugar de quedarse mirándome así, incluso podríamos extraerla y coser a este joven.
Veronika le tiende las pinzas que lleva sujetando desde que él se ha puesto a examinar al herido. Por supuesto, le corresponderá a él dar la buena noticia a la familia y, por si fuera poco, este perro viejo tenía razón por partida doble: ha logrado salvar a los dos pacientes que, efectivamente, son padre e hijo.
—En el supuesto de que el destino me juegue la mala pasada de hacernos trabajar juntos en su próxima vida, he pedido ser bailarina de ballet clásico. Prefiero prevenirle… Me cuesta muchísimo imaginármelo en tutú.
*
Por necesidad, Danylo se ha convertido en el hombre para todo del dispensario. Antes del 24 de febrero, sus tareas se limitaban al mantenimiento, lo cual suponía ya de por sí un duro trabajo. No tiene estudios, pero es un manitas formidable. Además del mantenimiento, repara y apaña todo lo que cae en sus manos. La caldera le da guerra todos los días de invierno, y sabe Dios lo mucho que este dura en la región. Cuando las temperaturas bajan y la encienden, se atasca, tose y la mecha se apaga. «Una auténtica tuberculosa», se queja cada vez que se las tiene que ingeniar para encontrar una pieza que le alargue un poco más la vida. También él, a su manera, es cirujano, y, cuando termina de operar, sus manos resultan tan atractivas como las del matasanos. Ahora es también el encargado de la limpieza. Entre los que han muerto y los que se han marchado, falta un montón de personal. Hace ya una hora que debería haber terminado su jornada laboral. Desde entonces lleva plantado delante del quirófano, asomándose de vez en cuando por el ojo de buey. Esta vez prueba suerte y abre la puerta.
—Y ¿han terminado ya? —pregunta.
Su manía de empezar las frases con un «y» hace gracia a más de uno. Son varios en el dispensario los que imitan su tic burlándose de él. Algunos le llaman «Y».
Veronika pasa de estas chorradas. Le pide que vaya a buscar una camilla y que vuelva para ayudarla a llevar a los pacientes a la sala de reanimación.
—Y su hija ha llamado. Parecía urgente —dice Danylo.
—¿Cuándo ha llamado mi hija? —se inquieta Veronika.
—Y, bueno, hace un rato —masculla el hombre de mantenimiento, al cual no le hace la más mínima gracia tener que hacer también de camillero.
No ha mirado el reloj, aunque hay que decir que tampoco hubiera cambiado nada, ya que el acceso a quirófano está prohibido durante las operaciones.
El cirujano sugiere a Veronika que se marche; él se ocupará de los pacientes e irá a informar a la familia de que están fuera de peligro. Mientras se quita la bata, Veronika se pregunta por el motivo de la llamada. Lilya nunca la molesta cuando está en el dispensario. A menos que alguno de sus profesores le haya vuelto a poner una incidencia que tenga que firmar para el día siguiente, o que haya vuelto a tener alguna pelea con su hermano. Cuando los pensamientos de Valentyn van demasiado rápido para que su lápiz pueda fijarlos, a veces pierde la calma. Un niño que no encuentra palabras para expresar su enfado lo manifiesta de otra forma, algunas veces dando portazos, y otras, rompiendo objetos.
Una fina lluvia se mezcla con el viento y le azota la cara. En el aparcamiento, en la oscuridad de la noche, Veronika se cubre la nuca ciñéndose el cuello del abrigo. Su casa se encuentra a sus buenos diez minutos andando, y la gasolina escasea, por lo que no suele ir a trabajar en su viejo coche.
Sube por la calle, muerta de cansancio. Le alegra pensar que va a ver a sus hijos, a pesar de que la llamada de Lilya le haga intuir que no será una tarde precisamente tranquila. Camina despacio para disfrutar de ese momento que es un tiempo solo para ella, por corto que sea; su esclusa, como ella lo llama, porque nombrar las cosas hace que existan.
Al cruzar la glorieta, piensa que este maldito día no ha terminado del todo mal. La vida se ha vuelto incluso más dura desde que el padre de sus hijos se marchó. Si su vida de pareja era ya mera convivencia, su ausencia ha dejado un vacío más grande de lo que jamás hubiera podido imaginar.
Al entrar en casa, descubre a su hija sentada en el suelo, en medio del salón, hipando, con los ojos demacrados.
—¿Qué ha pasado esta vez? —pregunta Veronika.
La noticia del secuestro de Valentyn le provoca un dolor espantoso, como si las balas que habían recibido los campesinos de repente acabaran de traspasarle el pecho. Su corazón late muy fuerte, tiene la sensación de estar ahogándose.
Lilya se echa a llorar. Veronika la mira. No se dejará llevar por el miedo; hay que actuar, porque incluso en los peores momentos sigue siendo una madre que debe proteger a su hija. Entonces se acerca a Lilya, se arrodilla y la abraza, dándole lo que le queda de amor, toda la ternura que ha mantenido retenida sin saber por qué, quizá porque la vida, a fuerza de agotamiento, ha terminado por aislarla.
Hacía tanto tiempo que Lilya no encontraba refugio en sus brazos que Veronika tiene la impresión de volver atrás en el tiempo. Sobre su pecho caen las lágrimas de la niña a la que consolaba las noches de pesadillas y con la que compartía todo, tanto risas como llantos. Le han quitado a su hijo, pero encuentra a su hija.
—Iremos a buscarlo mañana —promete Veronika—. Esta noche dormirás en mi cama, o yo en la tuya, lo que prefieras.
*
En el autobús, Valentyn se había sentido pletórico de fuerzas, orgulloso de haber salvado a Cosima, o al menos de haberle ahorrado esta salida forzosa. No tenía la más mínima idea de adónde iban. Quizá los estuvieran llevando a visitar una ciudad rusa al otro lado de la frontera con el objetivo de que, a la vuelta, su compañero y él pudieran contar que era mejor que su país. Había oído que los niños siempre dicen la verdad, lo cual, en su caso, no era cierto. Cosima, en la cual seguía pensando, era la reina de las trolas. Se inventaba una nueva cada vez que llegaba tarde al colegio. Como cuando contó que su abuela estaba muy enferma, cuando en realidad su abuelita llevaba muerta desde hacía siglos.
Al tomar la carretera que conduce a la frontera, se había preguntado qué golpe bajo estarían planeando los rusos. Con el escándalo que montaba esa tartana de autobús, su plan no iba a resultar como habían previsto. Él sabía un poco de mecánica. En la época en la que su familia vivía todavía en Irpín, el barrio de Kiev, su padre se había encaprichado de un viejo escarabajo, y los fines de semana, cuando lo arreglaban, Valentyn lo había aprendido todo a su lado, o casi todo. Lo demás lo había descubierto en libros o manuales de mecánica. Se sabía el nombre de la mayoría de las piezas de un motor y también sabía reconocer de oído cuándo algo no andaba bien. Un verano en que la familia estaba disfrutando de unos días de vacaciones en el campo, el escarabajo, antes de estropearse, gruñía de forma parecida. Valentyn estaba seguro de que el conductor del autobús no tardaría en apartarse en el arcén de la carretera. Mientras tanto, a su compañero no le llegaba la camisa al cuello y no paraba de gimotear. No terminaba de asumir la humillación de que le hubieran pillado con los pantalones bajados. Se había sobresaltado cuando la puerta se abrió bruscamente. Tan solo le había dado tiempo a limpiarse, cuando un hombre lo cogió del hombro y se lo llevó a la fuerza.
Consolar a su compañero le daba todavía más fuerzas a Valentyn. Había abierto su cuaderno y le había escrito que todo iba a salir bien, que no había motivo para preocuparse y que seguramente volverían antes del anochecer, ya que el autobús no iba a tardar en pasar a mejor vida. Para chulearse un poco, y sin estar muy seguro de la ortografía de la palabra, había escrito que había una biela que estaba a punto de soltarse. Sin esconder su satisfacción, cuando el conductor soltó palabrotas a mansalva después de que una densa humareda empezara a salir del capó, Valentyn había buscado una página en blanco y en letra grande había escrito «La han cagado. Estaremos en casa para la cena». Pero en esta ocasión, Valentyn se equivocaba.
*
Por la mañana, Veronika y Lilya salen de casa para ir al ayuntamiento, donde se ha instalado la autoridad rusa. Veronika ha conocido enfados épicos, pero nada comparado con el que la motiva a ir hasta allí. ¿No les basta con invadir un país, bombardear ciudades y diezmar poblaciones enteras para servir a la megalomanía de un dictador, sino que ahora también tienen que llevarse críos? ¿A eso habían quedado reducidos esos conquistadores dirigidos por generales incompetentes, a mercenarios que forman batallones de un ejército sin honor? Valentía, lo que se dice valentía, no tiene mucha el soldado que hay apostado delante del ayuntamiento. Ni siquiera él sabe qué está haciendo en ese rincón perdido tan lejos de su hogar. Un joven de apenas veinticinco años, feliz de encontrarse entre aquellos que han tomado una ciudad sin necesidad de librar grandes combates, y más feliz aún de estar vivo. Indica dónde se encuentra el despacho de su superior encargado de la población ocupada. «El próximo alcalde de la ciudad, cuando Ucrania sea liberada», explica.
—Excelente noticia, entonces no tardarás en volver a casa —replica bruscamente Veronika, y se lleva a su hija a rastras.
Avanzan por el pasillo con paso casi marcial. Sus tacones resuenan tan fuerte que aquellos con los que se cruzan no se atreven a preguntarles adónde van. Lilya se fija en el despacho del comandante, Veronika inspira hondo y abre la puerta.
—¿Dónde está mi hijo? —pregunta al entrar en la habitación.
El oficial, que dormitaba con la cabeza apoyada sobre la mesa de su despacho, se sobresalta y contempla a las dos mujeres.
—¿Quién es su hijo? —pregunta bostezando.
—¡Valentyn Khodova!
El hombre se incorpora, se da la vuelta suspirando y coge de un estante el clasificador donde apuntan los apellidos de los combatientes capturados o asesinados en el frente.
—No haga como si buscara su apellido. Tiene nueve años, es uno de los dos niños que secuestraron ayer a mediodía en el colegio. ¿Me va a decir que no está usted al tanto?
La mirada del comandante cambia. Fue él quien, una semana antes, recibió la instrucción de llevar a cabo esta operación cuyo interés, en un principio, le había parecido discutible. Como si no tuviera ya bastantes problemas… Pero la llamada provenía directamente de Moscú o, lo que era más importante aún, del Kremlin. Eran pocos los oficiales de su rango que tenían el honor de recibir semejante llamada, la cual había durado tan solo unos minutos, pero nunca olvidaría la voz dulce y bondadosa de la comisionada del Gobierno ruso para los Derechos del Niño, voz que no reflejaba el poder que le confería su cercanía al presidente. En lugar de emplear el tono amenazante al cual sus superiores le tenían acostumbrado, aquella mujer le había explicado detenidamente lo importante que era la labor que él iba a acometer. No existe causa más noble que proteger a los huérfanos y a los menores de los peligros a los que los expone la rebelión ucraniana. Hay quien acusa a Rusia de males mayores, incapaces de preocuparse por el futuro de su progenie. «Salvar a los huérfanos era una prioridad», había repetido antes de colgar.
«Huérfano», dato este que quizá olvidó especificar a la unidad que él había enviado. Pero, pensándolo bien, ¿por qué debería haberlo hecho, si le habían dicho que la institución en cuestión era un orfanato?
Sin embargo, esta madre reclama a su hijo. Tal vez sus fuentes no sean tan fiables. Encontrará al responsable de este error. De todas formas, cree recordar que la comisionada del Gobierno ruso para los Derechos del Niño había mencionado también a niños en situación de precariedad. Lo cual le otorga cierta seguridad sobre la legitimidad de su misión, ya que la ciudad entera vive en situación de precariedad.
—¿Ese edificio en ruinas?, ¿a eso le llama usted «colegio»? —dice, y cierra con fuerza su registro.
—Nos han bombardeado. La mayoría del tiempo vivimos sin agua ni electricidad. ¿Nos van a echar en cara que nuestras paredes estén agrietadas, y nuestras ventanas, reventadas?
—Eso no quita para que los niños requieran de ciertos cuidados que sus instituciones no pueden ofrecerles, y mucho menos en esta región. Estamos demostrando una bondad infinita y gastando un valioso dinero para ayudarlos. Debería reconocerlo y darnos las gracias. El Gobierno de Rusia tiene la misión de proteger a los menores, sea cual sea su nacionalidad.
Veronika se dispone a preguntarle cuántos niños han muerto bajo las bombas que su Gobierno ha arrojado sobre centenares de colegios, maternidades, hospitales o jardines públicos, cuántos se han quedado huérfanos, pero la prudencia la obliga a callarse.
—¡Mi hijo no necesita cuidados, y menos que ninguno los de ustedes! —responde con voz glacial—. En cambio, los civiles a los que sus hombres disparan sí que necesitan los míos.
—Vale, pues regrese a su trabajo —replica el oficial.
—¿Dónde está mi hijo? —vuelve a insistir Veronika, dispuesta a cometer un asesinato.
El hombre se acerca a la ventana y mira a la calle.
—De camino a un centro de acogida —responde—. Nuestros especialistas le preguntarán y, después de evaluar su estado, decidirán lo que es mejor para él.
—Mi hijo no responderá a sus preguntas; no puede hablar.
—¿Y decía que no necesitaba cuidados? ¿Qué clase de madre es usted?
Lilya ve el fuego arder en los ojos de su madre. Le coge la mano para recordarle que está con ella y toma la iniciativa de dirigirse al oficial.
—No queremos causarle problemas, sino solo encontrar a mi hermano, saber si está bien y adónde se lo han llevado. Por favor.
La moderación de la adolescente sorprende al oficial. Piensa que será una interlocutora más fácil de engatusar; quizá incluso le ayudará a convencer a su madre para que lo deje tranquilo.
—Tu hermano está bien. No lo hemos secuestrado. Solo lo hemos puesto a salvo de los combates para ofrecerle la vida a la que un niño tiene derecho, una alimentación sana que ya no se puede encontrar aquí y que necesita para crecer, y una orientación que le permita seguir correctamente sus estudios. Incluso durante una operación especial como la que estamos llevando a cabo en este momento, ¿no te parece?
—¿Una operación especial? —se rebela Veronika—. ¡Lo que están llevando a cabo es una guerra!
—¡Esa denominación falsa se castiga con ocho años de cárcel! Nosotros no estamos librando una guerra contra nadie; ¡estamos liberando Ucrania! —objeta el oficial, indignado.
—Y, en su país, ¿hablar de la lluvia cuando llueve se castiga también con cárcel? ¿A una tormenta la llamáis «calabobos» o «llovizna»?
—Cuando vuelva la calma, y la seguridad esté garantizada, se lo devolveremos, se lo prometo —dice él con una voz que da a entender que su paciencia está a punto de agotarse. El aplomo de Veronika le ha herido el orgullo, hasta el punto de sentirse despreciable; su superioridad se le escurre entre los dedos, como la arena de las playas de Odesa con la que jugaba cuando era niño. Su propia madre debe de tener tan solo unos diez años más que esta mujer, y, si la hubiera tenido delante en semejantes circunstancias, le habría metido una buena zurra y la habría echado a patadas de la habitación, patadas en el culo. Esta vez no lo va a permitir, sino que va a demostrar quién es—. ¡Una palabra más y ordeno que la arresten! —dice empleando un tono grave—. Su hija la necesita, y, si no puede ocuparse de ella, me veré en la obligación de ponerla a salvo también a ella.
—¿Dónde está ese centro? —pregunta Lilya.
—Aún no lo sé. Tenemos muchos. Hay tantos niños en situación de precariedad en su país… Vengan a verme dentro de tres días. Entonces ya sabré algo y podré decirles dónde se encuentra su hijo. Quizá incluso pueda darles noticias suyas, a condición de que de aquí a entonces no hagan ninguna tontería.
Aterrada por la idea de que también ella pueda ser retenida y con la esperanza de que el oficial mantenga su promesa, Lilya agarra a su madre del brazo y le pide, por favor, que obedezca. Hoy no van a conseguir nada más, aparte de empeorar la situación.
*
Una vez fuera, madre e hija se quedan como atontadas; no saben qué decir ni qué hacer. Lilya termina encogiéndose de hombros y echa a andar, sin saber tampoco adónde ir. Veronika corre hacia ella.
—Está vivo, eso es lo que importa —murmura Lilya.
—Solo de pensar en el miedo que debe de estar pasando, y en