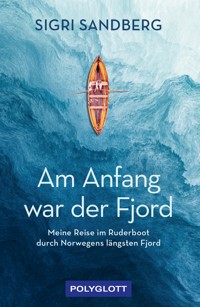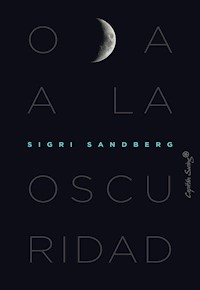
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CAPITÁN SWING LIBROS
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Ensayo
- Sprache: Spanisch
Mira una imagen de satélite de la Tierra. Donde antes estaba oscuro como la noche, ahora está iluminado como un árbol de Navidad. Si te acercas a una ciudad, verás focos, luces de neón, luces de coches y farolas. Si te acercas aún más, a tu propia habitación, podrás ver lámparas y pantallas de televisión, tabletas y teléfonos. El ser humano siempre ha luchado contra la oscuridad, pero ¿no hay suficiente luz ahora? ¿Qué nos hace toda esta luz artificial a nosotros y a todo lo que vive? ¿Qué le hace a nuestros patrones de sueño, a nuestros ritmos y a nuestros cuerpos? 'Oda a la oscuridad' explora nuestra íntima relación con la oscuridad: por qué nos asusta, por qué la necesitamos y por qué la luz, siempre inminente, perjudica nuestro bienestar. Bajo la oscura noche polar del norte de Noruega, la periodista Sigri Sandberg medita sobre el significado cultural, histórico, psicológico y científico de la oscuridad, al tiempo que pone a prueba los límites de su propio miedo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 153
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
¿Cuándo fue la última vez que viste un cielo estrellado?
Mira una imagen por satélite de la Tierra. Lo que antes estaba oscuro como la noche ahora brilla como una bola de Navidad. Si haces zoom en la imagen de una ciudad, verás las luces fluorescentes y de neón, las luces de los coches y las farolas. Si aumentas aún más la imagen hasta tu propio dormitorio, tal vez encuentres lámparas y la pantalla de un televisor, una tableta o un móvil. Si vives en una ciudad y miras por la ventana, un velo amarillo grisáceo te separa de la Vía Láctea. Aunque sea de noche. Aunque sea invierno. Hasta en la mismísima Noruega, la tierra de la oscuridad invernal.
Personas de todas las épocas han luchado contra la oscuridad, pero ¿tendremos alguna vez suficiente luz? ¿En qué nos afecta toda esa luz a nosotros y al resto de los seres vivos?
Sé de médicos que usan gafas naranjas y se las ofrecen a sus pacientes para protegerse de la luz artificial. Otros luchan contra la contaminación lumínica global y opinan que disfrutar de un cielo estrellado es un derecho humano.
En la alta montaña de Finse aún hay oscuridad y estrellas. En esta época, la más oscura del año, está precioso. Quiero ir. Buscar la oscuridad natural, el conocimiento y el cielo nocturno (y ver cuánto tiempo me atrevo a quedarme). Porque la paradoja es que me asusta tanto que haya demasiada luz como que haya demasiada oscuridad. Y ese miedo a la oscuridad lo consume todo, al menos cuando estoy completamente sola.
Ninguna carretera conduce hasta Finse. Me compraré un billete de tren.
El tren traquetea al salir de la ciudad, la mañana del lunes temprano. La ciudad brilla y destella, aún bañada en la luz artificial de la noche. Llevo una mochila grande de color azul que sitúo junto a las maletas y las bolsas en el extremo del coche 4, y busco mi asiento, el 36.
La mayor parte del tiempo vivo en esta ciudad, en un bloque alto con vistas. Veo el fiordo y varios miles de tejados, veo un bosquecillo. Pero de noche todo se transforma en un ruido crepitante y luminoso. Un zumbido fuerte interrumpido por sonidos más bruscos. La luz artificial cubre todas las grandes ciudades de noche. La luz de Oslo se proyecta de ciento cincuenta a doscientos kilómetros en todas direcciones. Desde aquí, es difícil ver en condiciones el cielo estrellado. Ver la Vía Láctea es imposible.
El tren sigue traqueteando y al cabo de un rato llega la mañana, con su luz. En el coche 4 se oye un rumor de conversaciones y pasos, música suave y sorbos de café, y un revisor con gorra tose bajito y pide los billetes. Me he traído el ordenador y varios libros. Uno de ellos trata sobre una mujer que en 1934 estaba saliendo de otra ciudad. Christiane Ritter iba camino al norte, a Svalbard. Se dirigía hacia una oscuridad y un invierno de los que no sabía nada. Porque ¿cómo de oscuro está ese lugar tan cercano al Polo Norte? ¿Conseguiría sobrevivir?
Christiane
Christiane era una mujer de clase alta de Bohemia, que en aquella época pertenecía a Checoslovaquia. Su marido, Hermann Ritter, era trampero en Svalbard, el archipiélago que está entre el Polo Norte y la Noruega continental. Convenció a su mujer para que fuera con él al norte, a Gråhuken, al norte de Spitsbergen, que es la isla de mayor tamaño. En realidad, ella no quería. Le iba muy bien con sus cuadros, su hija de cuatro años y sus amigos, pero su marido le escribió una y dos y tres cartas. Le pidió: «¡Déjalo todo en casa y vente conmigo al Ártico!».
Le dijo que le resultaba imposible describirlo todo. La luz eterna en verano. La larga oscuridad en invierno. Tenía que ir para verlo todo por sí misma. Al final, Christiane se dejó convencer, hizo las maletas y se marchó el verano de 1934. Se llevó consigo la Biblia, ropa térmica de pelo de camello, perejil seco y sus utensilios de pintora. Subió a bordo de un barco que la llevó al norte recorriendo la costa de Noruega. A un paisaje cada vez más inhóspito, más desolado.
Pasaron el punto más septentrional de la Noruega continental y rodearon Bjørnøya, pero cuando los demás pasajeros se enteraron de adónde tenía pensado dirigirse se quedaron horrorizados: «Uy. Ya se puede usted ir olvidando de eso. En esa isla se va a congelar. No es lugar para alguien como usted, hermosura. ¡Hasta puede contraer el escorbuto!».
En la costa oeste de Svalbard, en Nueva Ålesund, Christiane se encuentra con su marido y juntos prosiguen la travesía en un barco más pequeño. Aquí muchos conocen el archipiélago, se jactan a gritos y un noruego afirma que la primavera es la mejor época del año. Christiane no cree que a ella se lo vaya a parecer y, rebelde, asegura que, a diferencia de ellos, no se dejará cautivar. «Ya lo creo que sí», responde el noruego en voz baja, pero firme.
Después de un rato, Christiane por fin divisa Gråhuken, una costa alargada, gris y desierta a lo lejos. También ve la cabaña. Le parece una cajita que el mar ha arrastrado a tierra firme. Ahí es donde va a vivir. Junto a su marido… y otro trampero. Durante un año. Durante un invierno largo e irracional. Ninguno de los pasajeros del barco dice nada, solo un señor mayor que habla alemán pronuncia algunas palabras: «No, señora. Es imposible que se quede durante todo el invierno. ¡Sería un auténtico disparate!».
Todo es gris y lluvia. A Christiane le parece un lugar lamentable. «Nada más que agua, niebla y lluvia. Aturde a la gente hasta que pierde la razón. ¿Qué pinta nadie en esta isla? […] ¿Cuántas esperanzas, cuántos planes se habrán hecho añicos? ¿Cuántos proyectos habrán naufragado y, es más, cuántas vidas humanas se ha cobrado la tierra?».
Descargan el equipaje y ella examina la cabañita de tramperos. Mide 7,42 × 1,28 metros; en total, menos de diez metros cuadrados. Y está a doscientos cincuenta kilómetros de la ciudad más cercana: Longyearbyen. Zarpa el barco y no se sabe cuándo volverán a ver a otras personas. Los tramperos no tienen teléfono satelital, no hay servicio de salvamento ni helicópteros que puedan rescatarlos si ocurre algo.
La chimenea no funciona y la niebla es muy densa. Christiane pregunta a su marido: «¿Dónde está el tocador que me prometiste en tus cartas?».
Es agosto y es verano. Hay luz día y noche. Todo es gris día y noche.
Yo me apeo en Finse (1222 m s. n. m.)
Nací en agosto y me gusta esa época del año. Me gustan las noches largas y claras cuando el fiordo está tibio. Tal vez no sea tan raro, porque las personas estamos hechas para valernos por nosotras mismas, sin plumíferos ni ropa térmica de lana, en latitudes más cálidas. Desde la Prehistoria, nuestros genes están configurados para que haya luz durante el día y oscurezca por las noches.
Sin embargo, he vivido ocho años en Svalbard y voy a Finse desde siempre, así que llevo más de cuarenta años ajustándome la capucha, poniéndome las gafas de ventisca y capeando el viento y la oscuridad, y siento que la nieve, la tormenta, la aguanieve y la escarcha se han convertido en una parte de mí; que soy adicta a respirar esos aires de vez en cuando, por ser un poco grandilocuente. A veces hay que serlo.
Además, Finse es el mejor lugar que conozco para mirar el cielo estrellado.
Pero no he estado allí mucho tiempo sola. No me gusta estar sola, al menos no durante mucho rato. Un par de horas me parece bien. He dormido al aire libre alguna vez, en la montaña, en una cueva de nieve y en una tienda de campaña a cuarenta grados bajo cero; sí, pero siempre con alguien. Con mi marido, con mis hijos, con amigos. Aunque no me guste, debería ser capaz de conseguirlo, debería ser capaz de estar sola en la montaña cuando anochezca. Tengo que prepararme, porque quiero hacerlo. Me he mudado muchas veces a lo largo de mi vida, pero siempre he vuelto a Finse. La cabaña y este lugar son de lo más estable que tengo, así que he de poder estar allí sin que nadie me abrace cuando caiga la noche.
Tengo que ser capaz de sentarme a escribir, porque soy periodista y escribo libros y reportajes sobre la naturaleza, el norte y las personas, y cómo todo encaja en este mundo inestable. Las cosas no van bien. Así que tal vez este viaje sea parte de un proyecto mayor o tal vez no. Tal vez todo sea una tontería. Tal vez me dé media vuelta cuando llegue a la cabaña.
Miro por la ventanilla del tren todo lo que dejamos atrás: los árboles son cada vez más escasos y más pequeños y al final desaparecen. Pienso en mis hijos y en mi marido, que se quedan en la ciudad. Ya los echo de menos. Cuatro horas y media más tarde me apeo del tren. En la estación de Finse, a 1.222 metros sobre el nivel del mar: la estación de tren situada a mayor altitud del norte de Europa.
Finse es conocido como el Ártico más austral: las temperaturas y los paisajes se parecen. Los vientos y los inviernos también se parecen. Aquí no hay árboles. La temperatura media durante todo el año es menos de cero grados. Por aquí pasaron los héroes de antaño. El héroe polar británico Ernest Shackleton vino a entrenar para sus largas y duras expediciones. Fridtjof Nansen estuvo aquí algo más tarde. Y en casa de Roald Amundsen hay fotos tanto del lago Finsevatnet como del glaciar Hardangerjøkulen. La historia del lugar es bastante reciente, como pasa con Svalbard. Al principio, Finse era una pequeña comunidad que se formó mientras se construía el ferrocarril de Bergen, inaugurado en 1909.
Los obreros vinieron andando desde las tierras bajas, pidieron trabajo y vivieron en pequeñas chozas de alta montaña para construir la línea de ferrocarril de 492 kilómetros que iba de este a oeste. Abrieron túneles en las montañas más negras con dinamita y con sus propias manos. El proyecto estaba en el límite de lo posible en aquella época a nivel técnico y científico, y les supuso un inmenso trabajo. En medio del polvo, la mugre, la oscuridad, la nieve, la tormenta y la lluvia.
El ferrocarril de Bergen fue un proyecto audaz, exigente y grandioso, y costó un presupuesto estatal completo: 52,5 millones de coronas. «La gran obra de nuestro tiempo», dijo el rey Haakon cuando inauguró el tren en noviembre de 1909. A partir de entonces, se podría llegar de Oslo a Bergen en quince horas. O subir a la alta montaña y alojarse en un buen hotel.
Solo me apeo yo. Junto a la estación de tren, aún hay un buen hotel. Y a varios cientos de metros también hay una cabaña para senderistas y esquiadores. Todo está cerrado. No es temporada. Sopla el viento.
Enciendo la chimenea y me pongo nerviosa
Me pongo los esquís y las gafas de ventisca y voy hacia la cabaña. Arrastro el equipaje tras de mí. Llevo comida suficiente y todo lo que necesito para pasar unos días sola. Por supuesto, ninguna carretera lleva hasta Finse y la tienda más cercana está a kilómetros de distancia. Avanzo tres kilómetros escasos por la nieve fresca, un paisaje nevado y un viento suave. Meto la llave en la cerradura.
Deshago el equipaje, la cabaña está helada y enciendo la chimenea. Miro la meseta y el lago helado y el viento. Son casi las tres de la tarde. Falta una hora escasa para que anochezca. La cabaña es mejor y más grande que la de Christiane Ritter; como cinco veces más grande. La chimenea también es mejor: hasta tiene una puerta de cristal para poder ver las llamas, que dan una luz amarillenta y agradable.
No sé si me arrepiento. Sí, me arrepiento. Porque, aunque haya venido por voluntad propia, paso tantos nervios cuando anochece que los siento en el corazón y hasta la punta de los pies. Duele. Sé que la oscuridad va a envolverme; con fuerza, no con delicadeza. Sé que las ventanas se van a volver negras, que el paisaje va a desaparecer, y sé que entonces sentiré un peso en el cuerpo. Lo siento en el cuerpo y me siento a mí misma.
Así que convierto todo esto en un ritual desde el principio, desde esta primera noche. Sentarme y dejar que llegue. Dejar que el cuerpo se calme, sentarme al atardecer, hacer punto, mirar por la ventana, dejar que la luz azul de la tarde me envuelva. No encender más luces que la que da la chimenea, porque de lo contrario todo estará aún más oscuro fuera. Tal vez esto sea un intento de dar la bienvenida a la oscuridad, para que no me afecte tanto.
Sé que lo peor llegará cuando, dentro de un rato, me acueste y cierre los ojos. Cuando tenga que renunciar al control. No me dan miedo los lobos ni los fantasmas ni los osos polares. Entonces ¿de qué tengo miedo?
Quiero hablarte de la oscuridad.
Tengo miedo a la oscuridad desde que era pequeña, una hermana mayor que a menudo tenía que ocuparse de sus hermanitos.
«No te olvides de cerrar las dos puertas con llave», decía a mi padre o a mi madre cuando uno de los dos acababa de cantarme una canción de buenas noches. Todas las noches les recordaba que cerraran las puertas.
Para que no entrara nadie. Desde la oscuridad.
La palabra «oscuridad» y la dualidad cultural
Para mí, la palabra «oscuridad» propicia una especie de búsqueda. Una búsqueda profunda en mi interior. Está relacionada con el duelo y la enfermedad, con la noche y el color negro…, y con mi propio miedo a la oscuridad.
En general, «oscuridad» es una palabra negativa. Una palabra que pesa, es triste y arrastra a otras palabras consigo hacia el fondo. Oscurantistas. Un periodo oscuro de la vida, de la historia. Cifras negras. Futuro y pasado oscuros. Oscuridad mental. La oscura Edad Media. A menudo hay que encender la luz para que todo vaya bien, tanto en los poemas como en las canciones, la literatura y la vida en general. Yo a menudo dejaba la puerta entreabierta y la luz del pasillo encendida.
Los seres humanos han luchado desde siempre contra la oscuridad interior y exterior en todo el mundo. La oscuridad era un enemigo, como el frío, algo que no es seguro, y la luz, por definición, era buena. En la mitología griega se dice que el fuego se les robó a los dioses. Cuando los animales de la creación habían recibido todas sus cualidades, el dios Prometeo robó el fuego y se lo ofreció a los hombres. El dios de los dioses, Zeus, se enfureció y creó a la mujer para castigarlos.
Desde entonces, los seres humanos han hecho todo lo posible para conseguir más luz. En nuestro pensamiento occidental, la luz se relaciona con la verdad, el conocimiento y la capacidad de ver. La luz representa la vida y el bien; la oscuridad, la muerte y el mal. En las escrituras religiosas de varios milenios antes de Cristo, nos encontramos con dioses sol y un frío y oscuro reino de los muertos. La dualidad del cielo luminoso y el infierno oscuro se ha mantenido tanto en la subcultura como en la cultura popular. La luz es seguridad; en la luz, las fuerzas oscuras pierden su poder y los troles se agrietan y se convierten en piedra.
¿Nos ha impedido esta dualidad cultural ver que la oscuridad también puede ser blanda, que también puede ser buena? Porque solo ahora, en el último segundo de la historia de la humanidad, a alguien se le ha ocurrido insinuar que, ejem, tal vez la oscuridad también sea importante. Puede que un poco importante. Para bastantes cosas.
Nací en 1975, así que tanto mi generación como la anterior nos hemos criado con luz eléctrica. En lo que llevo de vida, no ha habido oscuridad de verdad en ningún sitio más que muy lejos de los pueblos y ciudades. ¿Tal vez por eso me da miedo la oscuridad? ¿Tal vez por eso no me doy cuenta de lo que estamos a punto de perder?
De todas formas, voy a intentar definirlo de una manera más científica y concreta.
Porque... ¿qué es la oscuridad?
Cuando el sol baja más de dieciocho grados por debajo de la línea del horizonte, tenemos oscuridad astronómica. Pero, debido a la contaminación lumínica, hay que adentrarse en los altiplanos, en los desiertos o salir a mar abierto para experimentar de verdad oscuridad. A principios de junio, posiblemente la base científica estadounidense del Polo Sur sea el lugar más oscuro del mundo en el que vive gente. En teoría. Si apagaran todas las luces. Y si no hubiera nieve.
Para entender la oscuridad, antes tenemos que comprender algunas cosas sobre la luz. La astrofísica define la oscuridad como la ausencia de luz. En el espacio, la distancia entre los objetos puede ser increíblemente grande; así que, cuando casi no hay dispersión de luz entre lo que brilla y nosotros, los físicos dicen que la oscuridad es la ausencia de luz en la dirección en la que miramos.
La oscuridad, por lo tanto, también se puede definir como una percepción de ausencia de luz.
Porque en realidad es así: cantidades diminutas de luz se cuelan por todas partes en todo el universo, pero nuestros ojos no consiguen percibirlas, porque están demasiado mal hechos. El ser humano puede ver la luz, que son ondas electromagnéticas, cuando la distancia entre las ondas es de entre cuatrocientos y setecientos nanómetros (que son mil millonésimas partes de un metro). La luz cálida y anaranjada tiene una distancia mayor entre las ondas y una frecuencia más baja que la luz fría, blanca azulada.
Sin embargo, la luz que es visible para los humanos no es la única que existe en el universo. Las ondas de radio, las microondas, los rayos infrarrojos y ultravioleta, los rayos X y la radiación gamma también son energía, también son luz. La atmósfera bloquea algunos de esos rayos; otros se filtran a través de ella.
El mayor problema del ojo humano es que la abertura hacia la retina es muy pequeña y eso dificulta que recoja mucha luz al mismo tiempo. Los seres humanos han inventado refuerzos para su mala visión, claro. Tanto la cámara como el telescopio sirven para ver. Tienen una apertura más grande que el ojo humano y, además, con la ayuda de espejos y varios dispositivos, recogen la luz para adaptarse a nuestros ojos, de modo que podemos ver más, incluso muy lejos en el espacio, siempre que esté lo suficientemente oscuro en la Tierra.
Es fundamental saber que en un sentido astronómico no existe la oscuridad. Me gusta ese dato. Me lo tomo en serio. Intento ver si me consuela, si ayuda. Pero no consigo creérmelo del todo. Que la oscuridad no existe. Porque ¿qué más le da a una persona