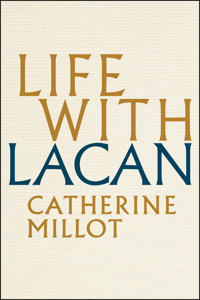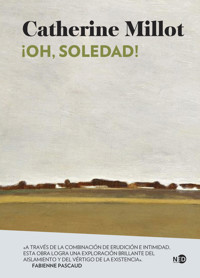
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ned Ediciones
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
A bordo de un barco y costeando las Islas Eolias, Catherine Millot se enfrenta a un paisaje solitario: a bellos islotes aislados del continente, a un mar quieto bajo el calor mediterráneo. La proximidad de esa soledad vuelta geografía despierta en ella una reflexión acerca de lo que conlleva estar sola: por una parte, la angustia sin fondo que amenaza con aniquilarla; por otra, la oportunidad de apartarse de la sociedad para perderse en la contemplación pura de la existencia. Mezcla de diario de viaje, la novela y la autobiografía, la forma de este libro encarna la ambigüedad de su tema. Con una prosa poética y cercana, Millot recurre al recuerdo personal y a algunos de los grandes solitarios de la literatura —Proust, Barthes, William Henry Hudson— para conquistar, mediante la escritura, una soledad libre, serena y plena. «Visitamos con ella diversas regiones del mundo a las que ama, pero sobre todo viajamos en nosotros mismos para comprender nuestras propias contradicciones, nuestros amores felices o infelices, así como nuestro deseo de soledad y también, a veces, el miedo al abandono». Josyane Savigneau, Le Monde
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 204
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Título original en francés: Ô Solitude
© Editions Gallimard 2011
© Catherine Millot
© Traducción: Beatriz Vegh
Del posfacio: Enric Berenguer
Derechos reservados para todas las ediciones en castellano
Primera edición: febrero de 2014
Segunda edición: marzo de 2024
© Ned ediciones, 2024
Preimpresión: Editor Service, S.L.
www.editorservice.net
eISBN: 978-84-19407-42-9
La reproducción total o parcial de esta obra sin el consentimiento expreso de los titulares del copyright está prohibida bajo el amparo de la legislación vigente.
Ned Ediciones
www.nedediciones.com
Índice
¡Oh, soledad!
Posfacio
Anexo
O Solitude! My sweetest choice
Katherine Philips
¡Oh, soledad!
La impaciencia feliz de los comienzos. El horizonte es un círculo perfecto, el mar está desierto, vacío como la página blanca que me espera, como los días que vendrán, y tan sólo el mar y el sol, y las islas. Y el sol saldrá por el mar y se pondrá por el mar. Por la mañana podré estar en el puente para verlo salir hasta que el amanecer gris se convierta en la aurora rosada, y luego volver a dormirme, envuelta en la belleza del día naciente. La felicidad se confunde con el mar y el sol y la escritura que vendrá, las largas mañanas de escritura, el tiempo devuelto a su libertad. Recién embarcada en Nápoles, anteayer por la tarde, sentí instalarse el silencio interior de la escritura. Escribir es siempre volver a conectar con el fondo, con el gran silencio de los orígenes. Las frases que ya se escriben en mi cabeza hacen silencio, y nacen del silencio que se hace. Esta mañana, el mar aceitoso que se confunde en el horizonte con el cielo suma su calma al silencio.
La quietud reina también en mi corazón desde que, ayer por la mañana, tuve un sueño de dolor. Los dolores antiguos recuperan en el sueño una actualidad que nunca habían perdido por completo.
Habíamos dejado Nápoles hacia medianoche, al son de las bocinas y los fuegos artificiales que festejaban la victoria de Italia frente a Ucrania, tres a uno, en la semifinal de la Copa del Mundo de fútbol. Teníamos una noche de navegación y buena parte del día siguiente para llegar a Ustica, al norte de Sicilia. Despierta a las siete de la mañana por el ruido de la maquinaria que izaba las grandes velas, sudorosa, mareada por el balanceo, salí a echar una mirada a la luz del día ya presente, al sol ya alto, y volví luego a dormir para dominar el malestar de esa primera noche de barco.
Un sueño que mucho se parecía a una pesadilla vino a turbar ese descanso matinal. Un rostro aparecía detrás de un vidrio. Sus rasgos se iban definiendo y, sin duda era él, era mi padre. Así que, me decía yo en sueños, apareció —porque era un aparecido, sin ninguna duda. Y todo el dolor de su muerte, siete años atrás, se me hizo presente. Un dolor total, violento, cuya intensidad se amplificaba y culminaba en una suerte de absoluto. Una mujer, una psicoanalista, me decía, con su aire de saberlo todo, que no era extraño que yo haya tenido esa visión, esa alucinación de mi padre muerto, después de que… mientras que…: había un blanco, lo que seguía estaba censurado. Me asombré al despertar de haber tenido ese sueño de dolor y duelo precisamente en ese momento de apertura feliz.
En la tarde de la víspera, al dejar Nápoles, había pensado en la cercana Ischia, donde se desarrolla la novela de Pascal Quignard Villa Amalia. Pensaba en su heroína solitaria que accede a una dicha inédita en esas islas que nos vinculan con una antigüedad profunda, cuya existencia, gracias a ellas, se prolonga hasta nosotros. Al leer ese libro, unos meses antes, me había sentido pariente de ese personaje. Esta vez, pensaba, escribir sería decir, yo también, la dicha, la preciosa libertad del espíritu conquistada, el espíritu desnudo y nítido que, en su vacuidad serena, se abre a la simple presencia de las cosas. Yo vivía, a decir verdad, sin mayores inquietudes, feliz de haberme vuelto casi transparente, como si la consistencia mental, el espesor psíquico estuviera hecho de dolores, tormentos o al menos preocupaciones.
Ahora bien, la palabra «aparecido» me evocaba una velada en casa de amigos, con Pascal Quignard presente, y en la que se había conversado sobre el tema. Me había venido un recuerdo, justamente sobre ese punto, y de inmediato lo comuniqué a los otros. Mi abuelo me había declarado un día que, si volvía a visitarme después de muerto, yo no tenía que tener miedo porque no me iba a hacer nada malo. Pasado el tiempo, esas palabras me sonaban extrañas. ¿No las habría soñado? Fueran o no recuerdo, yo las ubicaba en mi adolescencia y no dudaba de su sentido: era una declaración de amor, un amor suficientemente fuerte como para que la muerte no pudiera impedir a mi abuelo volver a mí, un amor suficientemente desprovisto de ambivalencia como para estar íntimamente seguro de ahorrarme la amargura de los muertos hacia los vivos y el espíritu de venganza que muchas veces se les atribuye. Resumiendo, si había algo de lo que nunca había dudado era de su amor. Estaba segura de que él no sentía por mí nada negativo, de que me quería sin segundas intenciones y sin la sombra de una crítica, con un amor puro, en cierto modo. Y si tengo alguna idea de un amor que no sea sólo devastación, seguramente se lo debo a él.
Del amor de mi padre, en cambio, había estado menos segura. ¿La ambivalencia no es la regla entre padres e hijos? Un fondo de hostilidad es sin duda inevitable entre ellos, y quizá necesario. Un hijo nunca responde totalmente a las aspiraciones de un padre o una madre, y hay que tener en cuenta además la rivalidad a menudo presente, como Freud tuvo el coraje de reconocer en su caso, en los sueños con su hijo durante la guerra, en los que sabía leer sus deseos de muerte hacia él. Pero con los abuelos todo es más apacible y sencillo, una pura acogida es posible, aunque el amor no acuda obligatoriamente a la cita y dependa siempre de una gracia.
Esa disposición hecha de una acogida sin reservas, ¿no era acaso y precisamente la mía al comienzo de ese crucero, como si sintiera por todas las cosas una suerte de amor? ¿No decía Musil que se podía amar a Dios, que se podía amar al mundo y que incluso, quizá, sólo se podía amar a Dios y al mundo? Que de todos modos no era indispensable amar a alguien. En mi caso, estaba en un momento de mi vida en que el amor de los hombres me había abandonado. Y de esa soledad me había hecho, con el tiempo, una felicidad en la que el vasto mundo nos sirve de pareja, en la que uno se olvida de uno mismo sin necesidad de perderse, ya que era una vida a medida la que me había hecho, una vida confeccionada a mano, por decirlo de algún modo, a mi manera, a mi gusto.
En esa vida solitaria, yo me movía a mis anchas como cuando nos estiramos bien en una cama grande que ocupamos toda y con voluptuosidad. Me gustaba cultivar el silencio de mi apartamento vacío atravesado por la luz de la mañana, en el que me desplazaba sin ruido, aligerando mis pasos para no turbarlo. El espacio se ampliaba a medida que mi presencia se reducía. Los bordes de la inexistencia se me habían vuelto familiares y suaves, y el haber, en cierto modo, hecho de ellos mi domicilio volvía más intenso, por más desnudo, el placer de vivir, ese bienestar básico, incondicional, que está enraizado, dice Bachelard, en nuestro ser más arcaico y del que disfrutaba a partir de entonces sin segundas intenciones.
También disfrutaba de encontrarme sin futuro. Mi vida estaba ante mí como un horizonte vacío donde nada detenía la mirada, lo que me hacía experimentar una peculiar impresión de alivio, evasión y absoluta libertad. A eso contribuía, hay que decirlo, la sensación de levedad que me daba el hecho de haber entregado, antes de partir hacia Nápoles, las pruebas de mi último libro. ¿Su título tendría algo que ver con esa impresión? Había pensado incluso, en ese umbral de las vacaciones de verano, que también mi vida había llegado a su domingo. Era eso, quizá, la vida perfecta.
Pero el dolor del sueño me interrogaba. No era el que había conocido con la muerte de mi padre, que había sido un dolor rampante como un fuego que incuba y ejerce sus efectos devastadores desde abajo. Más bien me evocaba el que me había invadido cuando, algunos meses después de la muerte de L., yo había vuelto a su casa de campo. Ese día, en medio de sollozos tan violentos que parecían desgarrarme el pecho, había sentido que se abría, en el lugar del corazón, un pozo negro y sin fondo.
El dolor del sueño era el dolor en estado puro, apaciguador en su pureza y resolutorio en su paroxismo. Al despertar, experimenté una gran paz, y me sentí limpia de todas las tensiones y el malestar de la noche.
El dolor puro y el puro amor se reunían en ese sueño. Hablaban de un amor distinto al amor devastador que yo había conocido, de un amor del que se puede estar seguro, incluso en la muerte, que no se nos puede arrebatar, ni siquiera en la muerte, que perdura más allá de la pérdida, y encuentra, a veces, su asunción en el duelo. Y me hacía una señal de paz. Este amor, que el sueño me recordaba de ese modo que me había sido dado, se constituía quizá hoy en el suelo de mi soledad feliz.
Cuando fui a tomar el desayuno en la cabina, el calor había aumentado con la luz y el horizonte desaparecía en la bruma. El barco avanzaba a vela lentamente y en silencio. El Fitz-James es un hermoso barco de veinticinco metros, del tipo llamado ketch, de dos mástiles, con el gran mástil ubicado en la proa y el pequeño, el mástil de artimón, en la popa. Construido en Holanda, tiene un doble casco de acero y una cubierta de teca barnizada de un hermoso color claro, mientras que el interior es todo de caoba. Además de los dos miembros de la tripulación, dos hermanos, hermosos jóvenes originarios de Salerno, somos sólo tres los que disfrutamos de este confort divino. Paola, amiga querida desde hace mucho tiempo, nos recibe, a su amigo Giuseppe y a mí. Giuseppe es napolitano como ella y enseña literatura francesa en la universidad. Es un placer dejar correr las hermosas horas de la mañana, en las que a Giuseppe también le gusta escribir. Paola prepara con los muchachos la comida con pescado y verduras frescas diversamente aderezados con una simplicidad y refinamiento a la italiana.
Esa tarde bordeamos la costa siciliana. El sol se pone en las islas Egadas, un disco rojo que desciende muy rápido en el mar, sobre fondo de cielo azul y rosado. Las islas se recortan a contraluz, como pintadas con plantilla, gris-azul en el cielo todavía claro, en superficies lisas y colores también lisos, ya que los relieves, disueltos por la bruma de verano, permiten distinguir apenas el primer plano, algo más oscuro. Después todo vira lentamente a gris, cielo e islas, en el tono, con los contornos siempre perfectamente dibujados. Las velas de un barco, a lo lejos, entre las islas, también parecen grises en el crepúsculo. Todas las cosas parecen inmovilizarse. La hora se desliza sobre nosotros y cae silenciosamente en la eternidad.
Después de una noche pasada en Marsala, amarrados entre dos buques de carga de dudosa bandera, al no poder atracar en el puerto de recreo debido al gran calado del barco, aprovechamos la escala para visitar la pequeña isla de Motia, antiguo asentamiento fenicio y luego cartaginés, donde aún se encuentran los vestigios de un tofet, esa piedra sagrada donde se inmolaba en el fuego a los primogénitos. En un pequeño museo descubrimos una estatua de belleza única, que representa a un auriga, sin duda el vencedor de una carrera de carros. La escultura, de mármol blanco, de tipo griego con elementos púnicos, data del siglo Vantes de nuestra era. Fue descubierta en 1979. De gran estatura pero a escala humana, representa a un joven atleta imberbe cuya anatomía se destaca a través de una larga túnica plisada, tan fina que se pega al cuerpo como agua que fluye moldeando el sexo prominente, las nalgas suntuosas, la musculatura de las caderas. Faltan los brazos. El hombro derecho parece indicar que el brazo estaba extendido, sosteniendo sin duda la corona de la victoria, mientras que a la izquierda subsisten los dedos de la mano puesta en la cadera. El atleta se apoya en la pierna izquierda, con la rodilla derecha flexionada y un contoneo de la cadera que me recuerda ciertos dibujos de Klossowski que representan a Roberta. La túnica se sostiene con una banda cruzada en la espalda y anudada en el pecho, donde debían atarse a un aro las riendas del carro. Esta banda así como la mano en la cadera tensando levemente las telas, contribuyen a hacer de la túnica una especie de furró. Pensamos también en los plisados de Fortuny.
Por la tarde llegamos a Favignana, la isla del archipiélago de las Egadas más próximo a la costa. El puerto se encuentra al pie de una colina dominada por un castillo fortificado. Las islas Egadas son, como Motia, antiguos asentamientos fenicios y luego cartagineses que también conocieron, como toda Sicilia, la ocupación normanda de la que el fuerte es un vestigio. Desde el puerto se pueden ver igualmente edificios industriales desafectados, de fines del siglo XIX, de extraña belleza. Se trata de antiguas conserveras de atún pertenecientes a la familia Florio, que también comercializaba el marsala. El marsala es un vino muy británico. Whiteker (cuyo palacio hospeda hoy al hermoso auriga) plantó las cepas, después vino Woodhouse, quien envió setenta barriles a la reina de Inglaterra, a fines del siglo XVIII. Luego, los Florio se pusieron a producirlo y extendieron su comercio en el siglo XIX. En su palacio neogótico, que se entrevé también desde el puerto, recibían a la alta sociedad de la época y la emperatriz Eugenia los visitó en los tiempos de su viudez. Giuseppe me dice que Lampedusa recordaba haberla visto cuando era niño, toda envuelta en velos negros, como otra reina Victoria. Imagino todo ese negro perfilándose sobre el fondo azul vivo del cielo.
De Favignana, el barco rumbea hacia Marettimo, la isla del archipiélago más alejada de la costa siciliana. Se nos aparece a contraluz al sol poniente, con la cresta nítidamente dibujada y emergiendo, primero, como suspendida en el cielo, porque la bruma de verano diluye sus contornos allí donde se hunde en el mar. La contemplación de estas islas a la puesta del sol me colma hasta la noche de una dicha tranquila y extática. La belleza de las islas proviene de su soledad, de la irradiación de su contingencia, y hace visible el milagro de la existencia, bordeada por la nada.
Durante las horas de navegación releo A la búsqueda del tiempo perdido. En este proyecto de escribir sobre la soledad, yo quisiera decir la dicha de vivir sola, cuando la levedad que la acompaña llega hasta el borramiento de sí en la alegría contemplativa. Pero muy pronto vi que hablar de soledad implicaba evocar su faz negra, la que toma el rostro del abandono. La búsqueda ha sido siempre para mí el gran libro del amor indisociable del desamparo que Proust hace nacer siempre del mundo que se desmorona si el otro no está. Un retraso, un plantón, una llamada telefónica sin respuesta, y ese otro, casi indiferente cuando creíamos poder contar con su presencia, se vuelve objeto de irreprimible necesidad, ya que sólo él tiene poder, a partir de ese momento, de calmar la angustia que originó.
El otro se vuelve entonces, alternadamente, el veneno y el remedio. En la alternancia de presencia y ausencia puede abismarnos en la nada o volvernos a la vida. El amor, aquí, se parece a un régimen totalitario, nos tiene a su merced, bajo amenaza permanente de un abandono mortal, nos priva de la soledad más legítima, la que se confunde con la libertad de pensar en otra cosa que en él o de ir y venir, salir, viajar, cosas todas ellas a las que se renuncia ya que significarían una separación, aunque fuera momentánea. Este amor no tiene otra salida de la dependencia, la alienación y el dolor, que su extinción.
Después de anclar en el puerto de Marettimo, bajamos a tierra para visitar el único pueblo de esta isla muy pequeña y montañosa, de rocas escarpadas. El silencio casi religioso y la atmósfera de recogimiento que reinan me conmueve de inmediato. Sólo un poco más tarde me doy cuenta que esa paz profunda se debe a la ausencia de toda máquina a motor. Tampoco hay música en los escasos restaurantes o en los bares. Pero disfrutaremos poco tiempo de esta paz milagrosa.
Por la noche, el ruido del ancla que izan me despierta. Se había levantado viento y eso nos obliga a buscar detrás de la isla mejor abrigo que el del puerto, demasiado expuesto. Salgo a cubierta para ver como el barco contornea la isla en la noche oscura. Giulio, nuestro comandante, ilumina con un gran proyector la pared rocosa que bordeamos y también una ensenada donde dos veleros ya han encontrado refugio y en la que anclamos. Toda la noche, las borrascas sacuden violentamente el barco. Acunada por la tempestad, habiendo puesto mi destino en las manos del hermoso Giulio, duermo como un niño en medio de todo el estruendo.
El viento nos confina durante todo el día y la noche siguiente en ese abrigo precario, donde ni siquiera se puede bajar a tierra porque el mar está demasiado embravecido para que la zodiac pueda alcanzar la orilla. La montaña que se alza por encima nuestro se cubre de nubes negras. La radio de a bordo emite constantemente mensajes sobre la situación meteorológica y la posición de los barcos en dificultades. Se anuncian borrascas entre Mazara y Lampedusa. Se indica una embarcación encallada en algún lado y que pide socorro. Este ruido de voces ininterrumpido, testimonio de la intensa actividad de lenguaje que sostiene la existencia humana, ritma nuestra inactividad. Me entero que la lengua utilizada en los mensajes de socorro es el francés. Se anuncian con las palabras «m’aider», repetidas tres veces. Y esto produce un curioso eco en mi lectura de Labúsqueda, que puedo retomar con toda tranquilidad en nuestra inmovilidad forzada.
El amor se originaría, nos dice Proust, en las angustias del desamparo infantil y sería la resurgencia de los estados nerviosos de la infancia. Releo las descripciones clínicas tan claras que hace: el beso de la noche, esperado en vano por el Narrador niño en Combray, y la búsqueda desesperada de Odette, también una noche, en los Grandes Bulevares, emprendida por Swann, en quien la falta súbita de su presencia acaba de abrir un abismo.
El amor, primoinfección sujeta a reincidencia, sin curación definitiva una vez contraído el bacilo, pero que conoce remisiones entre dos recaídas. Enfermedad con la que habrá que contar y contemporizar una vez contraída y que hace surgir, al lado de la antigua, una personalidad nueva que no dominamos, en las antípodas a veces de la que creíamos inalterable y considerábamos una identidad inmutable.
El amor-cataclismo, seísmo. El amor-traumatismo. Leí por primera vez La búsqueda justo antes de conocer mi primer amor. Esa lectura había sido como premonitoria, cuasi programática de mi vida amorosa, de sus torturas y sus vías sin salida, y, sin duda, había contribuido a inspirarme la idea de que el amor era una enfermedad.
Al comienzo de mi análisis con Lacan, mientras me afanaba en describirle lo que yo pensaba que habían sido mis síntomas neuróticos más patentes, los que me habían llevado a su diván, él me había interrumpido para decirme, con una gran sonrisa, que eso que yo había conocido era el amor. «El amor no es broma», había agregado. Del amor, había dicho un día, no somos el sujeto, «generalmente somos, normalmente somos» su víctima. En el amor, como tan bien se sabía desde la más alta Antigüedad, «sin asombrar a nadie», es Afrodita que golpea. Eso quería decir también que aunque era un mal, «un flagelo», no había que olvidar, so pena de atraernos la venganza divina, que era un mal sagrado.
Tras una segunda noche pasada en nuestra ensenada, decidimos afrontar la tempestad y volver al puerto de Favignana, para encontrar mejor refugio y al mismo tiempo salir de nuestro aislamiento. Giulio y su hermano preparan muy bien el barco para afrontar la travesía con mal tiempo, que se hará a vela, ayudada por el motor. Cubren cuidadosamente la cabina con una capota de lona, sostenida con remaches para protegernos de las salpicaduras del mar. Porque las olas golpean con fuerza contra el barco bajo ráfagas de viento. Es una hermosa travesía, exaltante para una novicia como yo. Giuseppe, algo verde, mantiene su dignidad, mientras que Paola y yo disfrutamos de la bravura del barco. Después de tres horas de navegación llegamos a Favignana, felices de pasearnos por sus calles. Compramos bottarga y conservas de atún.
Por la mañana, lento paseo en zodiac a lo largo de las costas rocosas de la isla. Cada tanto, una cala de arena o una gruta. Fondos claros. La belleza austera de la roca, erosionada por el agua y los vientos, resplandece en la luz. Luego bordeamos las canteras de las que antes se extraía la toba. Después del almuerzo, tirada en la parte delantera del barco, contemplo el cielo a través de los obenques cuyo acero brilla al sol, y disfruto mirando a Giulio, sentado en la proa. Es un hombre hermoso, de nariz aquilina, alto, de cuerpo delgado y sereno. Giuseppe, utilizando un término favorito de Fumaroli, dice que «tiene la elegancia principesca del gesto». Estamos de acuerdo en considerar el adjetivo «principesco» enfático y hasta redundante.
Si el amor es a menudo asimilado, en la pluma de Proust, a una enfermedad, no deja por ello de ser, para él también, una enfermedad sagrada. Uno de los hilos de Ariana de La búsqueda es el parentesco misterioso del amor y el arte. Ambos pertenecen al mismo espacio, a la misma región del ser que se abre a veces algún día para alguien, donde los valores habitualmente aceptados ya no se cotizan, donde reinan otros criterios que no son lo útil, el interés o el cuidado de sí, ni siquiera el bien o los bienes. Sucede que nos volvamos infieles a ese espacio hasta olvidarnos de su existencia o negar su precio. La adolescencia tiene un acceso privilegiado a él, mientras que la edad adulta en general consagra su negación. Swann lo había abandonado al no haber podido, al no haber querido lo suficiente volverlo fecundo. Porque ese espacio es el lugar de una exigencia que sólo el arte puede satisfacer. Puede suceder que se descubra o se redescubra en el amor, pero las realizaciones de éste (casamiento, hijos), por más entrañables que sean, no son más que un cortocircuito. Únicamente el arte cumple las promesas del amor, las de la eternidad, y sólo él puede redimir lo que hay de imposible en el amor.
A veces, es el propio arte el que reabre el antiguo espacio, donde el amor viene entonces a sumirse en sus profundidades. Swann, antes de amar a Odette, se había enamorado de la «pequeña frase» de la sonata de Vinteuil. Muy pronto, los dos amores se fundieron para él en uno solo, y fue como una convalecencia. Si el amor enferma, también trae la cura del olvido y las negaciones de la edad madura y su esclerosis. Porque el amor es una ascesis y destruye todo lo que no sea él, aliviana, despoja de lo accesorio. Como decía Bossuet, es «un despojo interior que, por una santa circuncisión, opera en el exterior la supresión de todas las superficialidades.» Separa de las apariencias, incluso de los atributos habituales de la belleza, para guiarnos hacia una verdad más oscura, como la que se manifiesta en la misteriosa transformación que se opera en Swann: él, cuyo universo había estado hasta entonces dominado por la mirada, se siente transformado en una criatura nueva, ciega a partir de ese momento y enteramente regida por el oído.
Dejamos Favignana y pasamos parte de la noche en San Vito, antes de efectuar la travesía hacia Alicudi, una de las pequeñas islas del archipiélago eólico. Salimos de noche alrededor de las cuatro de la mañana. Cuando salgo a cubierta a las ocho, la belleza de la costa siciliana me transporta. Luminosa dentro de la delgada bruma que desdibuja los contornos y va desapareciendo suavemente. El aire está en perfecta calma. La mañana avanza entre el cielo azul y el mar quieto, al ritmo de la eternidad. Esta progresión lenta hacia el universo vacío, estos largos espacios de tiempo, este sumirse en el silencio del mar me traen una paz exultante.