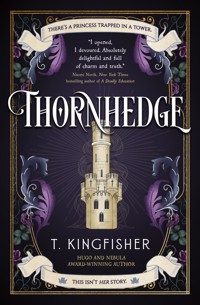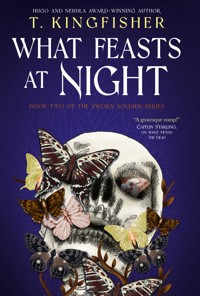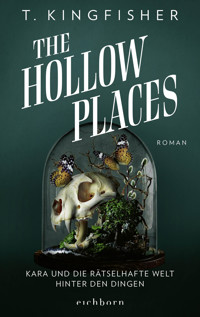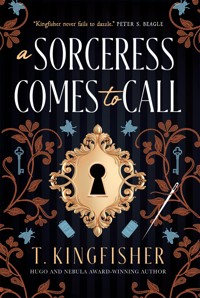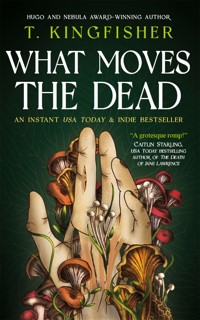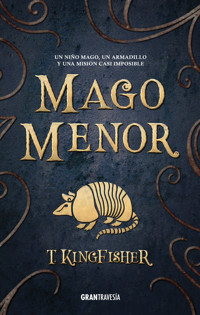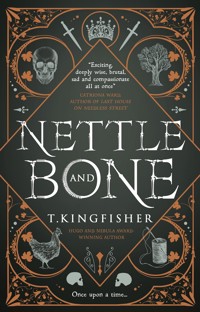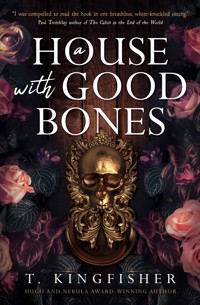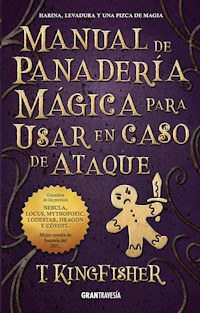Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Océano Gran Travesía
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Ficción
- Sprache: Spanisch
Ésta no es la clase de cuento de hadas en la que la princesa se casa con un príncipe, sino en la que ella lo mata. Después de ver a sus hermanas sufrir durante años a manos de un príncipe maltratador, Marra —la tímida hermana menor criada en un convento— se da cuenta por fin de que nadie vendrá a rescatarlas. Nadie, excepto ella misma. Entonces, una poderosa bruja le ofrece a Marra los medios para matar al príncipe, si primero es capaz de completar tres tareas imposibles. Pero, como es habitual en los cuentos de príncipes, brujas e hijas marginadas, lo imposible es sólo el principio. A la misión de Marra se unen la bruja, una renuente hada madrina, un excaballero caído en desgracia y una gallina poseída por un demonio. Juntos, intentarán liberar a la familia de Marra y a su reino de su tirano gobernante. «Un cuento de hadas feminista sumamente gratificante y oscuramente divertido». Publishers Weekly «Kingfisher es una fuente inagotable de inventiva fantástica, y Ortiga y hueso representa el floreciente espíritu "hopepunk" en su máxima expresión, con sus encantadores personajes y su persistencia en la lucha por hacer del mundo un lugar mejor». Bookpage
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 451
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dedicado a Fuerte e Independiente,un ave sin igual.
Capítulo 1
Los árboles estaban llenos de cuervos y el bosque estaba atestado de locos. El hoyo estaba repleto de huesos y sus manos estaban cubiertas de alambres.
Los dedos le sangraban donde los alambres la habían herido. Los primeros cortes ya no sangraban, pero tenían los bordes enrojecidos y se sentían calientes al tacto. Las puntas de sus dedos se iban hinchando y se movían cada vez con más torpeza.
Marra se daba cuenta de que nada de eso configuraba un escenario alentador, pero las probabilidades de llegar a vivir lo suficiente como para que la infección la matara ya eran tan ínfimas que no le preocupaba demasiado.
Tomó un hueso, uno largo y delgado, de una pata, y enrolló un tramo de alambre en cada extremo. Encajaba bien con otro hueso largo, que no pertenecía al mismo animal pero sí era lo suficientemente parecido, y los unió con los alambres para después ponerlos en la estructura que estaba creando.
El basurero de huesos estaba lleno, pero no hacía falta excavar hasta el fondo. Podía seguir el progreso del hambre en retrospectiva gracias a los estratos de restos. Habían comido venado y habían comido ganado. Una vez que uno se les terminó y los otros no volvieron, dieron cuenta de los caballos, y cuando ya ni monturas tenían, devoraron a los perros.
Cuando se acabaron los perros, empezaron a comerse unos a otros.
Lo que ella buscaba eran los perros. Tal vez hubiera debido construir un hombre con los huesos, pero ya no les guardaba el menor apego ni cariño a los hombres.
Los canes, en cambio… ésos siempre eran leales.
—Puso clavijas al arpa, con los dedos de su amada —canturreaba Marra para sí—, que encordó con largas hebras, de su melena dorada.
Los cuervos se llamaban unos a otros con voz solemne desde los árboles. Ella reflexionaba sobre el arpista de la canción, y lo que estaría pensando al construir un arpa con los huesos del cadáver de una mujer. Ese arpista era tal vez la única persona en el mundo que podría entender lo que ella estaba haciendo.
Suponiendo que el arpista ese hubiera existido. Y si verdaderamente existió, ¿qué tipo de vida puede llevar alguien que termina armando un arpa con restos de cadáveres?
Y ya que estamos en eso, ¿qué tipo de vida tiene uno cuando termina construyendo un perro con huesos?
La mayoría de los que encontraba estaban rotos, los habían quebrado para sacarles la médula. Si llegaba a conseguir dos trozos que encajaran, podría unirlos con alambre, pero los bordes de éstos casi siempre estaban muy astillados. Tenía que fijarlos con vueltas de alambre y dejaba huellas ensangrentadas en la superficie de los huesos.
Eso no era problema. Era parte de la magia.
Además, cuando Mordecai, el gran héroe, mató al gusano venenoso, ¿acaso se quejó de que le dolían los dedos? No, por supuesto que no.
Al menos no frente a nadie que pudiera oírlo y registrarlo en las crónicas.
—Nada más una canción el arpa podía tocar —canturreó— que sonaba como el viento y los truenos al bramar.
Se daba cuenta de lo descabellada que sonaba. Parte de su ser se retorcía al reconocerlo. Otra parte, más cuerda, le decía que estaba de rodillas al borde de una fosa lleno de huesos, en una región tan henchida de horrores que sus pies se hundían en el suelo como si caminara por la superficie de una ampolla gigantesca. Una pequeña dosis de locura no estaba fuera de lugar en ese entorno.
Las calaveras eran fáciles de conseguir. Había encontrado una muy buena, ancha, de mandíbulas poderosas y cavidades oculares conmovedoras. Tenía muchísimas a su disposición, pero sólo podía usar una.
Eso la afectó de forma inesperada. La dicha de encontrar la indicada se hizo añicos bajo el peso de la tristeza por todas las que se quedarían sin uso.
Podría pasarme el resto de la vida aquí sentada, con las manos llenas de alambres, armando perros con huesos. Y luego los cuervos me devorarían y yo caería en la fosa y todos no seríamos más que huesos.
Un sollozo se le atragantó y tuvo que parar. Buscó el odre en su morral y bebió un sorbo.
El perro de huesos estaba casi terminado. Tenía el cráneo y la hermosa tira de vértebras, dos patas y las costillas, de huesos largos y elegantes. Lo cierto es que había partes de al menos otros doce perros en éste, pero la pieza clave era la calavera.
Marra acarició las órbitas vacías, delicadamente bordeadas de alambre. Todo el mundo decía que el alma residía en el corazón, pero ella ya no estaba tan convencida de eso. Iba construyendo desde la calavera hacia la parte de atrás. Había descartado varios huesos porque no le parecía que hicieran juego con ésta. Los tobillos largos y finos de los galgos no servirían para cargar esa calavera. Necesitaba algo más sólido, sabuesos de caza, perros pastores, algo con más peso.
Había un versito para saltar la cuerda que hablaba de un perro de huesos, ¿o no? ¿Dónde lo había oído cantar? No en el palacio, definitivamente. Las princesas no saltaban la cuerda. Debió de ser después, en el pueblo, en los alrededores del convento. ¿Cómo era el versito? Perro de hueso, no tiene seso; perro de palo, ni muerde ni es malo…
Los cuervos graznaron una alerta.
Ella miró hacia arriba. Los cuervos parlotearon en los árboles que había a su izquierda. Algo venía, avanzando torpemente entre los árboles.
Se cubrió la cabeza con la capucha de su capa, y se dejó caer a medias en la fosa, acunando el esqueleto de perro contra su pecho.
Su capa estaba hecha de retazos de mimetiseda cosidos con un hilo tosco de pelusilla de ortiga. La magia no era del todo perfecta, pero era lo mejor que había podido hacer con el tiempo que le habían concedido.
“Del amanecer al anochecer y otro tanto igual, con una lezna fabricada con una espina…” sí, ya quisiera yo ver a alguien que consiga hacer algo mejor. Hasta la señora del polvo había reconocido que lo había hecho muy bien, y ella era bastante parca con los halagos.
La capa de retazos dejaba grandes huecos al descubierto, pero Marra se había dado cuenta de que no importaba mucho. De esa forma, su silueta se quebraba y así la gente veía a través de ella. Si notaban que algunas franjas de luz y sombra se distorsionaban de manera algo extraña, nunca se tomaban el tiempo suficiente para descubrir la razón.
La gente parecía estar muy dispuesta a no confiar en su propia vista. Marra pensó que, a lo mejor, era porque el mundo era tan raro y la visión tenía tantos defectos que uno pronto se daba cuenta de que cualquier cosa podía ser tan sólo un truco de la luz.
El hombre salió de entre los árboles. Ella lo oyó murmurar, pero no pudo distinguir las palabras. Sólo supo que era un hombre por la voz grave, pero hasta eso era una suposición.
La mayoría de las personas de la tierra infecta no representaba ninguna amenaza. Habían comido de la carne indebida y por eso habían sido castigados. Algunos veían cosas que no estaban ante sus ojos. Otros no podían caminar y sus compañeros les ayudaban. Dos habían compartido su fogata con ella, unas noches antes, y ella tuvo buen cuidado de no probar su comida, a pesar de que mucho le ofrecieron.
Era cruel ese espíritu que castigaba a los hambrientos por comer lo único que la necesidad les había dejado, pero los espíritus jamás habían pretendido ser bondadosos.
Sus compañeros de fogata le habían advertido.
—Tenga cuidado —le dijo ella—. Muévase rápido, rápido y en silencio. Hay unos cuantos de los cuales más vale mantenerse alejados. Ya antes eran malos, y ahora son peores.
—Malos —añadió el otro. Su respiración era dificultosa y tenía que detenerse entre una palabra y otra. Marra se dio cuenta de que eso lo frustraba mucho porque trataba de hablar en las pausas—. Nada… bueno. Todos… nosotros… ahora —meneó la cabeza negando—, pero ellos… enojados.
—No sirve de nada la furia —dijo la primera—. Pero no hacen caso. Comieron mucho. Acabó por gustarles el sabor —rompió a reír, demasiado alto, mirándose las manos—. Nosotros dejamos de hacerlo tan pronto como encontramos algo más, pero ellos siguieron.
El segundo negó con la cabeza.
—No —dijo—. Más… que eso. Siempre… enojados. Desde… que nacieron.
—Hay quienes nacen así —Marra estuvo de acuerdo. Lo sabía perfectamente.
Algunos de ésos son hombres. Algunos de esos hombres son príncipes. Sí, yo lo sé bien. Es un tipo diferente de enojo. Más oscuro y deliberado.
El otro pareció aliviado al ver que ella entendía.
—Sí. Enojados… ahora. Mucho.
Los tres permanecieron sentados en silencio alrededor de la hoguera. Marra extendió las manos hacia las llamas y soltó el aire lentamente.
—La mayoría de las veces nos matan —dijo la primera, de repente—. No siempre podemos huir. Las cosas se nos confunden… —trazó un gesto en el aire más arriba de sus ojos que Marra no consiguió entender, aunque su compañero asintió al verlo—. Somos fáciles de atrapar así. Pero si te ven, tratarán de agarrarte también.
La fogata crepitó. Esta tierra era muy húmeda, y ella agradecía el calor pero, con todo…
—¿No temen que ellos puedan llegar a ver el fuego?
La mujer negó con la cabeza.
—Lo detestan —dijo—. Es el castigo. Entre más comen, más le temen. No cocinan la carne, ¿sabes? —se frotó la cara, evidentemente ansiosa.
—Más seguro así… —dijo el hombre—. Pero… no puede… arder siempre.
Se apoyaron la una contra el otro. Ella recostó la cabeza en el hombro de él y él la rodeó con su brazo para acercarla.
Unos días antes, Marra se hubiera preguntado por qué no abandonaban esa tierra tan terrible. Pero ya no. Podía ser que esas personas no estuvieran del todo en sus cabales, como lo entendía el resto del mundo, pero tampoco eran tontos. Si se sentían más seguros aquí que en otro lugar, no era asunto suyo hacerlos cambiar de idea.
Si tuviera que contarle lo que me ha sucedido a cada persona que me he topado, y luego dejar que me juzgaran por lo que he tenido que hacer… no, no creo que una tierra por la que se pasean unos cuantos caníbales sea un precio demasiado alto. Al menos aquí todos entienden lo que ha pasado, y son tan buenos unos con otros como se esperaría.
De niña, Marra no lo hubiera entendido, pero ya no era una niña. Tenía treinta años, y lo único que quedaba de aquella niña que había sido eran los huesos.
Durante algunos momentos sintió envidia de ellos, dos personas castigadas por algo que no era su culpa, envidia porque se tenían uno a otro.
Ahora, sentada en el tiradero de huesos, el esqueleto de perro que acunaba entre sus brazos se estremeció.
—Shhhh —murmuró Marra en los orificios del cráneo—, ssshhhh.
Perro de hueso, no tiene seso; perro de palo, ni muerde ni es malo… perro blanco, perro negro, perro de agua, perro de fuego…
Oyó las pisadas que se acercaban. ¿La habría visto?
Si acaso la había visto, entonces podría creer que había sido un truco óptico. Las pisadas dieron un rodeo bordeando la fosa, y el sonido de la respiración se desvaneció.
—Probablemente era inofensivo —le susurró al cráneo. Y si no lo era, ella habría resultado un blanco difícil.
Los otros habitantes de estas tierras, los bondadosos, eran terriblemente vulnerables. Si uno había aprendido a no confiar en lo que le indicaban sus sentidos, podía ser que cuando quisiera huir del enemigo ya fuera demasiado tarde.
Marra ya no estaba tan segura como antes de sus propias visiones, pues los extremos de su percepción estaban levemente difuminados, aunque al menos no desgarrados y rotos a golpes por unos espíritus enfurecidos.
Cuando pasaron muchos minutos después de que se oyeran las pisadas, y los cuervos se sosegaron, ella volvió a sentarse. La niebla forraba los límites del bosque y pendía en espirales bajas sobre la pradera. Los cuervos graznaban a coro como un latido desacompasado. Nada se movía.
Se inclinó para continuar su trabajo en el perro de huesos, los dedos moviéndose sobre los alambres, con la esperanza de terminar su labor antes de que cayera la noche.
El perro de huesos despertó a la vida al anochecer. No estaba terminado, pero casi. Ella trabajaba en la pata delantera izquierda cuando la mandíbula se abrió, estirándose, como si despertara de un largo sueño.
—Espera —le dijo ella—. Ya casi acabo…
El perro se sentó. Abrió la boca y el fantasma de una lengua húmeda le tocó la cara como una especie de neblina.
Rascó el cráneo en el lugar donde estarían las orejas. Sus uñas hicieron un sonido de rozadura suave contra la superficie pálida.
El perro de huesos meneó la cola, la pelvis y buena parte de la columna de la pura dicha.
—Sentado, quieto —le dijo ella, levantando la pata de adelante—. Sentado. Deja que termine.
El perro se sentó, obediente. Las órbitas vacías la miraron. El corazón se le encogió dolorosamente.
El amor de un perro de huesos, pensó, atareada en la pata. Eso es todo lo que merezco en estos tiempos.
Aunque también es cierto que muy pocos humanos valen de verdad el amor de un perro viviente. Hay bendiciones que uno no llega a merecer nunca.
Tenía que engarzar cada diminuto hueso de la pata con una sola vuelta de alambre, para unirlo a los demás, y después enrollar la pata entera con varias vueltas, para darle estabilidad. No entendía cómo podía mantenerse en una sola pieza, pero lo conseguía de alguna forma.
Había sido lo mismo con la capa. El hilo de ortiga y los retazos de mimetiseda no debían formar una sola cosa sino caerse a pedazos, y a pesar de eso, resultó ser algo más sólido de lo que parecía.
Las garras del perro se veían absurdamente grandes al no tener carne para cubrirlas. Ella las envolvió cual si fueran amuletos, y las unió al fino entramado de alambre.
—Perro de hueso, sin lengua ni seso —murmuró. En su mente veía niños, tres niñitas, entonando el versito. Perro de hueso, perro de palo… pero blanco, perro negro… perro vivo, perro muerto… perro rojo, ¡a correr!
Al sonido de “¡a correr!”, la niña que estaba brincando la cuerda se salió y empezó a ir y venir corriendo y atravesando la franja donde la cuerda giraba, y no se oía nada más que sus pisadas y el golpeteo de la cuerda contra el suelo. Cuando la niña que corría finalmente pisó la cuerda, las otras dos soltaron los extremos y todas empezaron a reír.
El perro de hueso apoyó el hocico en el antebrazo de ella. No tenía orejas ni cejas, pero ella casi podía percibir la mirada que le estaba mostrando, trágica y esperanzada, como solían ser los perros a menudo.
—Ya estás —dijo por fin. El cuchillo había perdido filo de tanto cortar alambre, y tuvo que intentarlo varias veces hasta lograr desprender el último trozo. Remató su trabajo, metiendo la punta filosa del alambre debajo de la articulación, para que así no pudiera enredarse en nada—. Ya quedaste listo. Espero que eso sea suficiente.
El perro de huesos apoyó la pata, probándola. Se quedó ahí parado unos momentos, y luego salió disparado hacia la niebla.
Marra cerró un puño junto a su estómago. ¡No! Se me escapó… Debí amarrarlo. Debí pensar que iba a escapar…
El sonido de las patas al correr se desvaneció en la blancura.
Imagino que tenía un amo en algún lugar, antes de morir. A lo mejor fue a buscarlo.
Le dolían las manos. Le dolía el corazón. Pobre perro tonto. Su primera muerte no había sido suficiente para enseñarle que no todos los amos son dignos de fidelidad.
Marra había aprendido eso mismo demasiado tarde.
Miró a la fosa que servía de basurero de huesos. Los dedos le latían de dolor, aunque no le ardían como cuando cosió la capa de ortigas, sino que era una sensación más profunda, en sincronía con su corazón. El enrojecimiento iba avanzando por sus manos. Una larga línea encarnada ya iba serpenteando por su muñeca.
No soportaba pensar en lo que sería sentarse de nuevo allí y armar otro perro de huesos.
Apoyó la cabeza entre sus manos doloridas. Tres pruebas eran las que la señora del polvo le había asignado. Coser una capa con mimetiseda y ortigas, confeccionar un perro con huesos y atrapar la luz de la luna en un tarro de cerámica. Había fracasado en la segunda, antes de alcanzar a empezar la tercera.
Tres pruebas, y después la señora del polvo le daría los instrumentos para matar a un príncipe.
—Típico —dijo con la cara entre las manos—. Típico. Consigo hacer lo imposible, y ni se me ocurre pensar que a veces los perros huyen —hasta donde se imaginaba, el perro de hueso había podido husmear algún olor y ahora iría a parar muy lejos de allí, persiguiendo un conejo de hueso, un zorro de hueso o un venado de hueso.
Se rio por entre los dedos hinchados, el sufrimiento enroscándose sobre ella, como solía hacerlo, hasta convertirse en un agotamiento. ¿No sucede así siempre?
Eso es lo que me gano por confiar en que los huesos me mostrarían fidelidad, únicamente por haberlos sacado de la tierra para encajarlos en un esqueleto. ¿Qué va a saber un perro sobre la resurrección?
—Debí traerle un hueso —se dijo, dejando caer las manos, y los cuervos posados en los árboles repitieron el sonido de su risa.
Bueno.
Si la señora del polvo le había fallado, o si ella le había fallado a la señora del polvo, entonces tendría que labrarse su propio camino. Había tenido un hada madrina en su bautizo, que le había concedido un único don y no le había hecho más llevadero el camino por la vida. Tal vez le había quedado debiendo.
Se dio la vuelta y empezó a caminar, arrastrando los pies paso a paso, para salir de la tierra infecta.
Capítulo 2
Desde el principio, Marra había sido una niña taciturna, de esas que siempre estaba en el lugar equivocado de manera que los adultos se la pasaban diciéndole que se quitara de en medio. No es que fuera lenta para aprender, no exactamente, pero sí aparentaba ser menor de lo que era, y prácticamente nada despertaba su interés.
Tenía dos hermanas, y ella era la menor. Adoraba a la mayor, Damia, con todo su corazón. Damia era seis años mayor, y esa diferencia parecía una vida entera. Era alta y elegante y tenía la piel muy blanca. Era hija de la primera esposa del padre de Marra.
La hermana del medio, Kania, era apenas dos años mayor que Marra. Compartían a la misma madre, pero eso no mejoraba las cosas entre ellas.
—¡Te odio! —le decía Kania, a los doce años, por entre los dientes apretados, a Marra, de diez—. Te odio y ojalá te mueras.
Marra llevaba esa certeza de que su hermana la odiaba bien encogida entre las costillas. No llegaba a tocar su corazón, pero era como si le llenara los pulmones, y cuando a veces trataba de respirar hondo, el aire se atascaba en las palabras de su hermana y la dejaba sin aliento.
No le contaba a nadie de eso. No hubiera servido de nada. Su padre no era mala persona, pero casi siempre estaba ausente, incluso cuando estaba físicamente presente. Lo máximo que hubiera podido hacer era darle un par de palmaditas torpes en la espalda y la habría mandado a la cocina en busca de una sabrosa golosina, como si fuera una criatura. Y su madre, la reina, habría dicho: “No seas tonta, claro que tu hermana te quiere”, en tono distraído, mientras abría el último informe de sus hábiles espías, o mientras tomaba las decisiones políticas para evitar que el reino cayera en la ruina.
Cuando el príncipe Vorling se comprometió en matrimonio con Damia, la casa real se regocijó. La familia de Marra reinaba sobre una pequeña ciudad-estado que cargaba con la mala suerte de poseer el único puerto de profundidad que existía a lo largo de la costa de dos reinos rivales. Ambos rivales querían apropiarse del puerto, y cualquiera hubiera podido atacar la ciudad e invadirla sin mayor esfuerzo. La madre de Marra había conseguido mantener al reino en una especie de equilibrio milagroso durante mucho tiempo.
Pero ahora, el príncipe Vorling del Reino del Norte iba a desposar a Damia, y así cimentar la alianza entre ambos territorios. Si el Reino del Sur pretendía tomar el puerto, el Reino del Norte lo defendería. El primogénito de Damia algún día ocuparía el trono del norte, y su segundo hijo (si es que llegaba a tenerlo), reinaría sobre la ciudad portuaria.
A lo mejor era una excentricidad dedicar un primogénito a algo tan insignificante como el Reino Portuario, pero se decía que la familia real del norte se había casado con demasiados primos en los últimos siglos, y que su linaje había heredado problemas congénitos. A esa familia la protegía una magia poderosa, pero la magia no servía para curar esos defectos hereditarios, así que los reyes buscaban casarse con mujeres de allende sus fronteras. Al unir por matrimonio al Reino Portuario y su puerto comercial con el Reino del Norte, lograban dos cosas de un solo golpe: mejorar su linaje y enriquecer sus arcas.
—Al fin —exclamó el padre de Marra—, al fin estaremos a salvo —su madre asintió. Ahora el Reino del Sur no se atrevería a atacarlos, y el del Norte no necesitaría hacerlo.
Marra fue la única que se opuso.
—¡Pero es que no quiero que te vayas! —sollozó, aferrándose a la cintura de Damia—. ¡Te irás lejos!
Damia rio.
—Todo va a estar bien —contestó—. Vendré a visitarlos, o tú irás a verme.
—¡Pero ya no estarás aquí!
—Cálmate —le dijo su madre, apretando los labios y tironeando a su hija para que soltara a su hijastra—. No seas egoísta, Marra.
—Lo que pasa es que le da envidia porque ella no tiene un príncipe —agregó Kania, provocadora.
Lo injusto de la situación hizo que Marra llorara con más ganas todavía. Ya tenía doce años y sabía que era demasiado mayor para armar un berrinche, pero lo sentía venir en camino.
Mandaron llamar a la nana para que se la llevara, y eso significó que Marra no estuviera presente cuando Damia partió, con toda la pompa y ceremonia de una novia que viaja al reino de su prometido.
Pero sí estaba presente cinco meses después, cuando el cuerpo de Damia fue enviado de regreso en una procesión fúnebre.
Venía en una carroza negra tirada por seis caballos negros, acompañados de jinetes con uniforme de luto. Tres carruajes negros antecedían a la carroza fúnebre, y otros tres venían tras ella, todos con las cortinas echadas. Los caballos de esos carruajes también eran negros. Tenían arreos y sillas negras, y bardas negras.
Marra tuvo la impresión, al ver todo eso, de que era el dolor transformado en extravagancia. Alguien quería que el mundo entero supiera que se podía dar el lujo de mostrar una tristeza inmensa.
—Una caída —decían los rumores—. El príncipe está destrozado. Dicen que la princesa llevaba a su hijo en el vientre.
Marra negó con la cabeza. No podía ser posible. El mundo no podía estar tan desquiciado como para permitir que Damia muriera.
No lloró, porque no acababa de convencerse de que su hermana mayor estuviera muerta.
Le parecía muy extraño que todos los demás lo creyeran. Iban de un lado para otro, a ratos lloraban, pero más que todo se dedicaban a planear los detalles del funeral.
Marra logró colarse a la capilla esa noche. Si conseguía demostrar que ese cuerpo que estaba allí no era el de ella, entonces podrían dejar de lado todas las tonterías del funeral.
La figura amortajada olía fuertemente a alcanfor. Había una máscara funeraria sobre la mortaja. Era la cara de Damia, con expresión serena.
Marra contempló la figura durante un rato y pensó que habían pasado varios días desde que se habían enterado de la muerte. El clima había estado fresco, pero no frío. El alcanfor no alcanzaba a disimular el olor a podredumbre.
Si intentaba hacer a un lado la máscara y arrancar la mortaja, se encontraría con un cuerpo en descomposición. ¿Quién sabe cómo se vería?
Estaba pensando como una criatura, se dijo molesta. Cómo pude creer que iba a saber si en realidad era Damia o no. Podría ser cualquiera.
Incluso ella.
Se alejó sin hacer ruido y dejó la mortaja intacta.
El funeral fue suntuoso pero apresurado. Los jinetes que el príncipe había enviado iban mejor vestidos que los padres de Marra. La ofendió que su padre y su madre se vieran tan desaliñados, y que el príncipe lo hiciera evidente.
Depositaron el cuerpo en la sepultura. Bien podía ser Damia. Bien podía ser cualquier otra persona. El padre de Marra lloró, y su madre miró al frente con fijeza, los nudillos blancos y apretados alrededor de su bastón.
Los días transcurrieron, uno tras otro, y se hicieron semanas. Marra llegó a la conclusión de que sí debía haber sido Damia, sobre todo porque todos parecían creerlo así, pero ya en ese momento le pareció demasiado tarde para llorarla… Además, ¿acaso era posible que hubiera muerto?
Una vez trató de decirle algo al respecto a Kania.
—Pero claro que está muerta —le dijo su hermana con sequedad—. Lleva meses muerta.
—¿De verdad? —preguntó Marra—. Es que… pues sí, así es. Pero… ¿muerta? ¿En serio? ¿Te parece lógico?
Kania la miró fijamente.
—No digas disparates —le contestó—. No tiene que ser lógico. La gente se muere, y ya.
—Supongo que sí —siguió Marra. Se sentó en el borde de la cama—. Quiero decir… todo el mundo dice que está muerta.
—No iban a mentir sobre algo así —dijo Kania—. Cuando se casó con el príncipe, nos puso a salvo. Pero si Damia está muerta, entonces el príncipe se va a casar con alguien más y otra vez estaremos en peligro.
Marra no contestó nada. Tampoco había pensado en eso.
Tengo que empezar a pensar como adulta. Kania lo está haciendo mucho mejor que yo.
Los dos años de diferencia de edad entre ambas de repente parecían un abismo infranqueable, lleno de cosas que Marra sabía pero sobre las cuales nunca se había detenido a pensar.
Kania suspiró. Se acercó a Marra y la rodeó con un brazo para apretarla contra ella.
—Yo también la extraño —confesó.
Marra aceptó el abrazo, aunque sabía que su hermana la odiaba. El odio, como el amor, al parecer era algo muy complicado.
El límite de la tierra infecta estaba ante ella. Marra lo contempló durante casi un minuto, pensativa.
Era extraño lo claramente definido que estaba el límite. Parecía como la sombra que proyecta una nube. Esta parte de aquí se veía oscura y más allá estaba iluminada. Al viento que soplaba le tomaba un instante o dos llegar de un lado al otro.
Podía oír a los cuervos graznando de un lado y del otro. Los que llamaban desde fuera sonaban como cuervos normales: “Aaak, aaak, aaak”.
Los que estaban por encima de su cabeza sonaban “Ga-ja-jaaak, ga-ja-jaaak”.
Pensó si los cuervos de afuera odiarían a los de la tierra infecta tanto como los campesinos de afuera odiaban a quienes vivían en esa región. Le habían advertido que no se metiera por allá.
—Te matarán tan pronto como te vean —le había dicho un hombre, acodado en una cerca. Otro, amigo o hermano del primero, eso Marra no lo sabía bien, asintió.
—Da miedo —dijo el segundo—. Cada año se agranda un poco más.
El primero también asintió.
—Hay árboles que antes quedaban de este lado y ahora están en el otro —escupió—. Eso está lleno de caníbales. Si entras allá, pronto te comerán hasta dejar tus huesos limpios.
—No hay razón para andar por allá —dijo el segundo—. No para gente lista como nosotros.
La miraron con sospecha. El primero lanzó otro escupitajo al suelo, que fue a dar cerca de los pies de Marra.
Pero ella había descubierto que la gente de la tierra infecta era mucho más hospitalaria. Habían compartido con ella sus fogatas, y le habían dado los mejores consejos posibles.
Me preocupaban cosas que no tenían por qué ser motivo de preocupación.
Como ya es costumbre.
Le había llevado un día y medio llegar a la tierra infecta desde la casa de la señora del polvo. En el fondo, tenía la sensación de que había sido más tiempo. Jamás había oído hablar de la tierra infecta y no debía estar ahí, prácticamente al lado de la casa.
Magia, quizá. Magia, o algo peor. No podía haber otra razón para que existiera una tierra como ésa, que los dioses las hubieran destruido. Que si uno escogía una dirección al azar para caminar, y que de sólo avanzar teniendo en mente esa idea, llegara a ella.
No le gustaba pensar así. Quería decir que la tierra infecta podría entrar en contacto con su propio reino, que los dioses que castigaban a los hambrientos algún día podrían llegar a castigar a los suyos. Se sentía todo demasiado inmediato, demasiado real y demasiado cerca del abismo del hambre.
Marra se arrebujó en su capa de mimetiseda y adelantó un pie para pisar fuera de la tierra infecta.
El hechizo tiraba de ella para no dejarla salir, un escozor semejante a picaduras de insectos por toda su piel. Por instinto, se dio palmadas en los brazos, aunque sabía que no había ningún insecto que pudiera espantar.
El suelo se sintió extrañamente firme bajo sus pies, como si acabara de pasar de una alfombra a una piedra. Miró a su alrededor, parpadeando por la intensa luz.
Dio unos diez pasos, más o menos, con las manos sobre el pecho, antes de que alguien le gritara: “¡Alto!
Apenas había cambiado el clima a una nueva estación desde el funeral de Damia cuando les llegaron los rumores de que el príncipe estaba dispuesto a casarse con Kania.
—Aún no —dijo la madre de Marra—. Dentro de un año o dos. No estaría bien visto tan pronto. Pero después sí, para mantener la alianza.
Kania asintió. Su piel era más morena que la de Damia y era bastante más baja que su hermana mayor pero, en ese momento, Marra tuvo la impresión de que se parecían mucho las dos: decididas y fuertes y algo asustadas.
—No… —dijo Marra, pero fue en voz muy baja y nadie la oyó.
Era absurdo pensar que Kania iba a morir simplemente porque era lo que le había pasado a su hermana mayor. La muerte de Damia había sido un accidente, nada más. Era una tragedia. No se podía culpar a nadie.
Marra sabía todo eso. Pero no lograba deshacerse del miedo que se le había alojado entre las costillas. Le parecía que ese pánico debía ser visible a ojos de los demás, como un tumor, y se le hacía raro que nadie nunca lo comentara.
—Ten cuidado —le había dicho un día a Kania—. Por favor, no vayas a…
Se interrumpía, porque no sabía cómo terminar la frase. ¿No vayas a casarte con él? ¿No bajes ni subas escaleras?
Kania la miró fijamente.
—¿Qué tenga cuidado? ¿Cómo?
Marra sacudió la cabeza desesperada.
—No sé —contestó—. Es que presiento que algo va a salir mal.
—Nada va a resultar mal —la tranquilizó Kania—. Lo que le sucedió a Kania fue un accidente. ¡A mí no me va a pasar!
Su voz le dio más énfasis a la última frase, y luego se dio la vuelta y salió apresurada.
Otra vez me hice un lío. No puedo opinar mientras no sepa más de todo esto.
Un año transcurrió, y Kania partió hacia el norte, con algo menos de pompa que Damia. Marra apretó los puños hasta clavarse las uñas en las palmas al verla alejarse. Su hermana era demasiado chica aún, y nadie decía nada al respecto.
Antes de que Damia muriera, Marra habría preguntado, y exigido respuestas y explicaciones. Ahora, simplemente agachaba la cabeza y se mantenía callada.
Todos lo saben. Tienen que saberlo. Si no dicen nada, por algo será. ¿Por qué nadie habla de eso?
—No llores —le dijo la nana en la muralla del castillo, mientras ella miraba los caballos del príncipe que se alejaban llevándose a Kania—. Trata de alegrarte por ella. Y algún día tú tendrás un príncipe para ti también.
Marra negó con la cabeza.
—No creo que yo quiera tener uno —contestó.
—Pero claro que sí —insistió la nana. Había sido contratada para encargarse de que las princesas estuvieran vestidas como se debe, y que se alimentaran y aprendieran a caminar y a hablar y a sonreír educadamente, y no para devanar el hilo de sus pensamientos. Marra lo sabía, y sabía también que estaba pidiendo demasiado, así que no dijo nada más y se limitó a mirar a los caballos que se llevaban a su hermana cada vez más y más lejos.
Marra fue enviada a un convento ocho meses después. Había cumplido los quince años. No tenía sentido que la metieran a un convento cuando bien podía casarse con un príncipe y engendrar hijos varones, pero el príncipe Vorling no lo querría. Kania aún no había tenido niños. Si Marra se casaba y daba a luz a un varón antes que Kania, entonces ese niño se convertiría en problema de sucesión para el trono del pequeño Reino Portuario.
El príncipe Vorling había obtenido lo que buscaba. La espada del Reino del Norte aún pendía sobre el cuello del pequeño reino vecino, y ahora tenía a Kania de rehén.
La reina le explicó todo esto, pero no usó esa palabra sino más bien otras como “conveniencia” y “diplomacia”, pero Marra sabía bien que lo de “rehén” acechaba por ahí en los rincones. Kania era rehén del príncipe. Los futuros hijos de Marra, si es que llegaba a tenerlos, eran rehenes de la fertilidad de Kania.
—Te va a gustar el convento —dijo la reina—. En todo caso, te gustará más que estar en el castillo —Marra se parecía mucho a ella, las dos regordetas y de cara redonda, imposible distinguirlas entre las muchas campesinas que labraban la tierra en los alrededores del castillo. La mente de la reina era aguda como el filo de una daga de acero, y se pasaba los días tejiendo con extremada delicadeza toda una red de alianzas y acuerdos comerciales que le permitían a su reino seguir existiendo sin que los vecinos lo absorbieran. Al parecer, había decidido sacar a Marra del juego entre príncipes y comerciantes, y ponerla a salvo. A Marra le molestaba que su madre tuviera semejante claridad mental, pero al mismo tiempo le agradecía que la dejara fuera de ese juego, y añadió ese sentimiento al montón de cosas complicadas que tenía enroscadas muy cerca del corazón.
Lo cierto es que a Marra sí le agradó el convento. La morada de Nuestra Señora de los Grajos era un lugar silencioso y monótono, y lo que se esperaba de ella era claro y evidente y no venía envuelto entre palabras diplomáticas. No era exactamente una novicia, pero trabajaba en la huerta como el resto de las novicias, y tejía vendas y mortajas junto con ellas. Le gustaba tejer y las telas y las fibras. Sus manos podían ocuparse, mientras ella pensaba en cualquier cosa que se le cruzara por la cabeza y nadie le pedía que dijera qué tenía en la mente. Si decía alguna tontería, eso sólo la afectaba a ella misma, y no a la familia real en conjunto. Cuando cerraba la puerta de su celda, se quedaba así, cerrada. En el palacio real, las puertas siempre estaban abriéndose para permitir el paso de sirvientes que entraban o salían, nanas que iban y venían, doncellas yendo de aquí para allá. Las princesas eran propiedad pública.
No se había dado cuenta de que una monja tenía más poder que una princesa, que una monja sí podía cerrar una puerta.
Nadie, fuera de la abadesa, sabía que ella era una princesa, pero todas sospechaban que debía pertenecer a la nobleza, de manera que no esperaban que limpiara los establos en donde vivían las cabras y el burro. Cuando ella se dio cuenta, unos meses después de su llegada, una especie de ira se le encendió por dentro. Se había sentido orgullosa de su trabajo en el convento. Era algo que le pertenecía, que era suyo, de Marra, y no tenía que ver con que fuera una princesa. Y hacía bien su trabajo. Las puntadas que daba eran finas y precisas, sus tejidos en el telar eran parejos y cuidados. El hecho de seguir viviendo a la sombra de ser princesa despertó la obstinación en ella. Fue a los establos, tomó un bieldo y se puso manos a la obra, sin saber bien cómo se hacía.
El resultado fue un desastre, pero eso no la detuvo, y al día siguiente continuó, aunque le dolía la espalda y tenía las palmas de las manos llenas de ampollas. No es peor que caerse del caballo por primera vez. Sigue limpiando el establo.
Las cabras la miraban recelosas, pero eso no quería decir nada porque las cabras miraban a todo el mundo con recelo. Y ella supuso, desconfiada, que las cabras pensaban que ella no sabía limpiar un establo.
—Nadie espera que hagas esto —le dijo la Maestra de novicias, desde la puerta del establo. Su sombra se proyectó sobre el pasillo central del lugar, como un menhir.
—Pues deberían esperar que lo hiciera —dijo Marra, sujetando la empuñadura del bieldo con más fuerza mientras sus ampollas la hacían querer gritar. Metió las puntas de los dientes de su herramienta por debajo de una plasta de estiércol y la levantó con cuidado.
La Maestra suspiró.
—A veces recibimos novicias que nunca han hecho este tipo de trabajo —dijo, con aire distraído—. Algunas de ellas le temían al trabajo duro. A veces llegan otras que parecieran pensar que el trabajo no es para ellas. Y hay otras que se deleitan con el trabajo, y lo toman como mortificación de la carne.
Marra arrojó la plasta en la carretilla que había allí y se enderezó. Su espalda le preguntaba si verdaderamente quería seguir haciendo eso.
—¿Y cuál de ésas cree usted que soy yo?
La superiora se encogió de hombros.
—Al final, todas van a dar al mismo punto. Uno hace el trabajo porque alguien tiene que hacerlo y, por un tiempo al menos, resulta satisfactorio dejarlo hecho —tomó el bieldo de manos de Marra y limpió el establo con dos o tres movimientos diestros—. Es mejor sostenerlo así. Lo estás agarrando demasiado cerca de los dientes, y por eso te cuesta manejarlo.
Marra recibió el bieldo y lo intentó de nuevo, cautelosa. Era más fácil como la superiora le había indicado, parecía ser más ligero. Las cabras, menos entretenidas ahora que ella lo hacía bien, se alejaron.
—Voy a anotarte en los turnos —dijo la Maestra de novicias, sacudiéndose una brizna del hábito—. Cuando termines con esta pesebrera, puedes dar por terminado el día. Y ve con la hermana apotecaria para que te dé algo para esas ampollas.
—Gracias —contestó Marra, con voz casi inaudible, y agachó la cabeza. Se sentía como si acabara de pasar por una prueba, aunque fuera únicamente en su mente, y no sabía qué era lo que había aprendido en esta ocasión, si es que había aprendido algo.
Capítulo 3
En el límite de la tierra infecta, Marra se detuvo y miró a su alrededor en busca del sitio de donde provenía la voz. La luz la hacía apartar la vista. Se había acostumbrado a la penumbra de la tierra infecta. Los ojos le dolían, como si estuviera viendo un campo nevado en lugar de un camino polvoriento y una hilera de cercas.
—La vi —dijo la voz. Marra entrecerró los párpados para protegerse del resplandor y miró a quien le hablaba. Era un hombre. Un hombre completamente corriente, vestido de ese mismo color entre pardo y gris que todo el mundo usaba en los confines del desierto. No había nada en él que llamara la atención, fuera del hecho de que le hablaba a gritos.
—¿Hola? —contestó ella con la voz ronca, que sonó tan áspera como los cuervos que revoloteaban por encima.
—La vi salir de allí —aulló el hombre—. Usted es una más de ellos, de los malos.
Marra negó con la cabeza. Era absurdo. Había compartido los alimentos con almas atribuladas, y ahora venía este hombre, supuestamente cuerdo, a tratar de impedirle el paso. Era ridículo. Era…
Típico. El príncipe está cuerdo, también, según el criterio de los hombres. Tal vez debí imaginar que esto sucedería.
—No soy de ese lugar —dijo, conteniendo el apremio por defender a los que vivían allí—. Me extravié. Vengo del Reino Portuario.
—El Reino Portuario está muy lejos de aquí.
A pesar de la situación, Marra sintió una oleada de alivio. ¡Qué bien! La tierra infecta no limitaba con su reino… al menos no por el momento.
Su alivio no duró mucho. El hombre llevaba una pala al hombro. Marra la miró con desconfianza. Las palas servían para enterrar cadáveres, pero también para convertir a vivos en cadáveres, sobre todo.
—He viajado mucho… para llegar hasta acá —dijo Marra—. Bueno, no específicamente a este lugar, sino para encontrar a la señora del polvo —se preguntó si nombrarla sería conveniente. ¿Sería que todo el mundo respetaba a esas señoras?
El hombre lanzó un escupitajo al suelo.
—¿Pretende resucitar a los muertos? —preguntó—. ¿A los muertos malvados que hay allá adentro? —se adelantó un paso.
—No, yo… —Marra retrocedió, con una mirada rápida sobre su hombro. ¿Alcanzaría a refugiarse en la niebla de la tierra infecta?
Esto es lo más absurdo del mundo. ¿Acaso el héroe Mordecai tuvo que pararse a dar explicaciones sobre el gusano venenoso a las personas que encontraba a su paso? ¿Acaso trataron de hacerlo retroceder para que no saliera de los pantanos?
Ya era suficiente que Marra hubiera fracasado en la prueba… ¿y ahora esto?
El hombre dio otro paso hacia delante.
—Atrás, regrese allá —dijo—. Si no lo hace, la mato. Regrese adonde pertenece.
—Pero…
Marra intentó explicarse. De verdad trató de hacerlo. Las palabras le brotaron por la boca como sangre de una herida, un chorro de explicaciones sobre la señora del polvo y el perro de huesos y tres pruebas imposibles y su travesía en carruajes desde el Reino Portuario, y tras treinta segundos de eso, se dio cuenta de que el hombre no la estaba escuchando, sino que tenía la vista fija más atrás, en la niebla.
Marra se volvió y divisó sombras que se movían en el límite borroso de la tierra infecta.
—¡Por Dios! —murmuró el hombre, aferrándose a su pala—. Algo viene para acá.
Marra se quedó inmóvil, atrapada entre la sombra y la pala, sin atreverse a mover ni una pestaña. Podía oír las pisadas que golpeaban la tierra, un sonido de cascabeleo, y entonces…
Salió corriendo de la niebla, un espectro articulado, rebotando sobre sus patas delanteras. Se levantó un momento frente a ella y le pasó la lengua inexistente por la cara, y volvió a caer sobre sus cuatro patas.
—Perro —dijo ella, y las lágrimas empezaron a chorrearle por la cara—. Perro. Volviste.
El perro de huesos la miró con sus órbitas vacías, la boca abierta en una sonrisa descarnada.
—¡M-monstruo! —gritó el campesino, retrocediendo como podía—. ¡Un monstruo!
¿Un monstruo? ¿Dónde?
Marra miró a sus espaldas, pensando que había salido algo terrorífico de la tierra infecta. El esqueleto de perro ladró sin ruido, balanceándose en sus patas, y Marra pudo oír el cascabeleo de vértebras y alambres.
Agarró al perro por la columna vertebral, tratando de encontrar una manera práctica de sostenerlo. Era imposible tomar por el pellejo del cuello a un animal que no tenía ni rastro de pellejo.
—¡Tranquilo! —le suplicó—. ¡Echado! ¡Quieto!
El límite de la tierra infecta estaba en calma. Un cuervo graznó y el ruido resonó en un espacio que no estaba aquí ni allá. El hombre había desaparecido hacía rato, dejando atrás su pala.
¿Un monstruo?
Y luego miró hacia el suelo y se dio cuenta de que su atacante se refería al esqueleto de perro.
Ah, claro. Supongo que… sí.
Frunció el entrecejo. El perro de huesos era un buen animal. Tenía huesos excelentes, y aun cuando ella había usado demasiado alambre para unirlo, sobre todo en los dedos de las patas y en uno de los huesos de la cola, pensó que cualquier persona decente se detendría a admirar el trabajo de construcción antes de soltar gritos y salir huyendo.
—En gustos no hay nada escrito —murmuró. Seguía llorando un poco, pero sus lágrimas se sentían tan fantasmales como la lengua del perro de huesos—. Muy bien. Ahora volvamos con la señora del polvo y mostrémosle que existes.
Como Marra era una novicia que no llegaría a hacer verdaderos votos monacales, no se esperaba que asistiera a misa y a los servicios religiosos tres veces al día. Aunque a veces sí lo hacía. Las misas en el convento de Nuestra Señora de los Grajos eran cortas. A la diosa (¿O santa? Nadie lo sabía con total certeza) no le interesaban las complejidades teológicas. Nadie sabía qué era lo que ella quería o esperaba, sino sólo que mostraba cierta bondad hacia los seres humanos.
—Somos una religión misteriosa —decía la abadesa, cuando tomaba algo más de vino que de costumbre—, para personas que tienen demasiado qué hacer como para ocuparse de misterios. Así que simplemente seguimos adelante lo mejor que podemos. Muy de vez en cuando alguien tiene una visión, pero no parece que ella espere demasiado, así que hacemos lo posible por retribuirle el favor.
La imagen de Nuestra Señora de los Grajos era una estatua encapuchada, cuya capa caía en pliegues sobre la cara, hasta los labios. Tenía una sonrisa estrecha y astuta, y cuatro aves posadas en los brazos. Los manteles que cubrían el altar estaban bordados con imágenes de santos de poca importancia. Como la diosa no parecía querer nada en particular, las monjas ofrecían sus oraciones a santos que no tenían muchos devotos.
—Es probable que algunos de ellos ya ni siquiera vivan —dijo la abadesa, encendiendo velas—, pero unas cuantas oraciones por los muertos tampoco vienen mal.
El convento quedaba justo al lado de un monasterio, y sólo los separaba un muro. Si conseguía chaperona, Marra podía visitar la biblioteca del monasterio. Nunca se le había dado muy bien eso de leer, pero allí había libros sobre todo lo que a uno se le pudiera ocurrir, no sólo sobre religión, y tenían también otros sobre tejido con agujas y en telar. Valía la pena descifrar hasta las palabras más enrevesadas, con tal de aprender nuevos diseños. Probaba en pequeños trozos de tela y a veces las cosas funcionaban y a veces no, pero la chispa de la curiosidad seguía ardiendo para ver si el siguiente diseño o puntada resultaría bien, y el siguiente, y el siguiente, y eso la impulsaba a leer más y más.
No recordaba haber sentido una cosa semejante nunca en su vida. No había ningún estímulo para alimentar la curiosidad intelectual entre las princesas. Ni siquiera sabía bien cómo llamar eso que sentía. Era como una luz encendida en su pecho, que le permitía ver un poco hacia delante, y eso bastaba para seguir avanzando. No había nadie que le explicara lo que quería saber, o si esa información en realidad existía. No tenía con quien compartir su entusiasmo, pero no le importaba, porque no creía que nadie más llegara a interesarse en eso.
Como era parte de la realeza, y no exactamente una monja, Marra tenía permitido dedicarse a sus intereses. Cuando, cada trimestre, la abadesa escribía a la casa real para solicitar el pago por mantener a la princesa, mencionaba que la joven a su cargo gustaba mucho de tejer y bordar, así que junto con el dinero que llegaba al convento, también se enviaban por el mismo camino fina lana e hilos de todos colores.
Su madre, la reina, le escribía cartas minuciosas cada mes. No había nada en ellas que le hubiera podido llamar la atención a un espía. Que el rey estaba resfriado. Que los manzanos del patio estaban en flor. Que la reina la echaba de menos (Marra no sabía si creer eso o no). Y una línea, la misma todos los meses: “Tu hermana manda decir que se encuentra bien”.
A los dieciocho años, Marra se enamoró con pasión de un joven acólito del monasterio, que era además aprendiz del hermano encargado de las cavas. El muchacho tenía unos ojos hermosos y manos hábiles, y Marra cayó por completo presa de sus encantos. Tuvieron cuatro o cinco encuentros frenéticos y torpes, y luego ella lo oyó jactarse ante los demás acólitos de que se había llevado a la cama a una que era fruto de algún desliz del rey. De nada sirvió que los otros se burlaran y no le creyeran. Marra se fue a su celda y se acurrucó en su cama, arrebujada en el sentimiento de infortunio, y decidió que iba a morirse de desamor. Los trovadores escribirían canciones tristes contando cómo ella había vuelto su rostro hacia la pared y había muerto por culpa de la falsedad de los hombres.
No lograba convencerse de si quería acabar convertida en un fantasma que deambulara por el convento o no. Podría ser muy satisfactorio ser un espectro bello, de ojos tristes, que flotara por los pasillos, mirando la luna y derramando lágrimas en silencio, a modo de advertencia para otras jóvenes. Aunque, por otro lado, ella seguía siendo baja, robusta y de cara redonda, y había pocas historias de fantasmas sobre mujeres bajas y robustas. Marra no había conseguido ser pálida y esbelta y lánguida en ningún momento de sus dieciocho años de vida, y no creía que consiguiera llegar a serlo antes del día de su muerte. Tal vez era mejor que no se compusieran canciones en su memoria.
La hermana apotecaria fue a verla, quien se encargaba de ofrecer tratamiento médico a todas las residentes del convento para diversos padecimientos, y que preparaba medicamentos y bálsamos y remedios para las esposas de los granjeros que vivían en las cercanías. Examinó a Marra durante unos minutos.
—Es por un hombre, ¿cierto? —fue su diagnóstico.
Marra gruñó. Se le había ocurrido una hora antes, más o menos, que no sabía cómo irían a hacer los trovadores para enterarse de su existencia y así poder escribir las canciones tristes, y su mente estaba ocupada por completo en ese problema. ¿Acaso habría que escribirles una carta contándoles?
La hermana apotecaria sirvió dos pequeñas medidas de cordial y le entregó una a Marra.
—Bebe conmigo —le dijo—, y te contaré del primer jovencito que amé en mi vida.
Se necesitaron otros tres vasitos de cordial y otras dos historias de desamor, pero Marra al fin se relajó y le contó todo a la hermana, quien le preparó un té para restablecer sus ciclos, por si acaso, y fue después con la abadesa, y el joven acólito fue trasladado a otro monasterio antes de que transcurriera otra semana. Marra quedó con la sensación de estar vacía y en carne viva, y meditaba sobre el hecho de cómo había sido que una “noble desconocida” había pasado a convertirse en una “bastarda del rey” en la mente de los monjes.
Bueno. Era más seguro que ser una princesa. Estaba al margen de la jerarquía así que se le había asignado una historia que tenía lógica dentro de su posición. Marra sintió vergüenza por su madre, porque ahora todo el mundo creía que el rey le había sido infiel, y luego se le ocurrió de repente que quizá sí le había sido infiel y ella tenía medias hermanas rodando por ahí en el mundo, y esa fue una idea demasiado avasalladora, así que de inmediato la hizo a un lado.
Y su corazón sanó, como casi siempre sucede con los corazones. Anduvo envuelta en la melancolía durante un tiempo, y después eso pasó. Se le desató un amor poderoso y no correspondido por un joven estudioso visitante, cuya cabellera de un rojo encendido y mirada expresiva la sumergían en una placentera agonía. Y esta vez, en lugar de fantasías sobre fantasmas o trovadores, se imaginaba envejeciendo en el convento mientras les contaba a las jóvenes novicias de ese gran amor de su vida, que había perdido.
Y el tiempo pasó, e incluso ese arrebato de pasión se convirtió en una memoria grata, y las cartas de la reina siguieron llegando, mes tras mes, para avisarle que su hermana Kania se encontraba bien.
Cuando llegó a los veinte años, y había pasado cinco de esos veinte en su pequeña celda de paredes encaladas y cestas con estambre e hilo, fue llamada al Reino del Norte. Su hermana Kania estaba a punto de dar a luz a un bebé, al fin.
Era extraño viajar de nuevo en el carruaje de la reina. Marra no tenía que permanecer encerrada en el convento, así que iba con cierta frecuencia a la aldea cercana, a pie o en la carreta tirada por el burro, con alguna de las hermanas. Pero viajar a bordo de un carruaje con asientos de terciopelo, tirado por veloces caballos ruanos, era un lujo ya olvidado.
Miró por la ventana, pensando en lo raro que era todo, raro, rarísimo.
—Te ves muy bien —dijo la reina.
—Gracias —contestó Marra. Recorrió a su madre con una mirada escrutadora. Era como verse en un espejo, veintitantos años hacia el futuro. El pelo de la reina aún conservaba su color negro, aunque la henna tenía algo qué ver en eso, y su ropa estaba compuesta por capas que se sobreponían con esmero, como una armadura, para crear una silueta en la que las miradas enemigas no podrían encontrar ni un defecto.
—Son más que nada corsés —dijo la reina divertida, reparando en la mirada de Marra—. Se necesitan ciertos truquitos a mi edad. Se requiere conservar una buena figura, aunque se haya parido dos hijas, pero no tan juvenil como para que la gente sospeche que hay trucos, ni tan provocativa como para que puedan pensar que una intenta verse seductora.