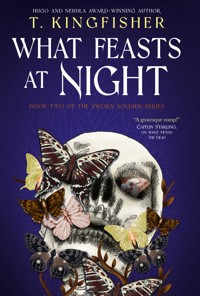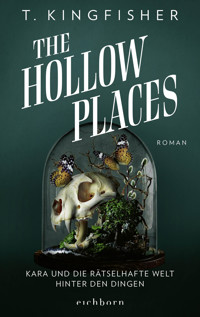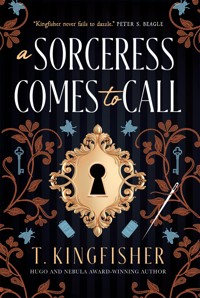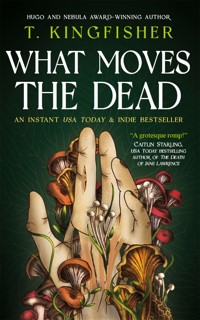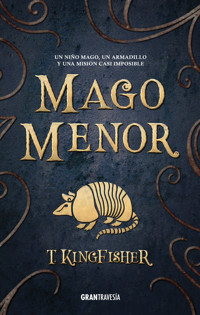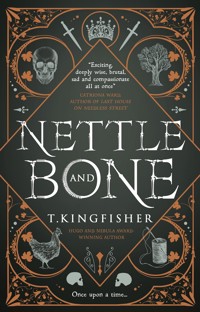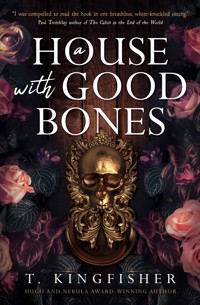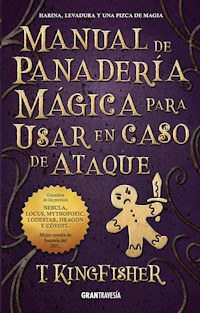
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Océano Gran Travesía
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Ficción
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Mona tiene catorce años y no es como los magos encargados de defender su ciudad. Carece de la habilidad para controlar las tormentas o hablar con el agua. Su tótem es una porción de masa madre y su magia sólo funciona con el pan, pero tiene una vida cómoda trabajando en la panadería de su tía y haciendo bailar a los muñequitos de jengibre. Pero un día, la vida de Mona da un vuelco cuando encuentra un cadáver en la panadería. Un asesino acecha las calles de su ciudad buscando a todos aquellos que posean magia y parece que Mona es su próximo objetivo. Sin embargo, en una ciudad asediada y repentinamente carente de magos, el asesino podría ser la menor de las preocupaciones de Mona.... « Ursula Vernon (T. Kingfisher) posee una habilidad especial para crear personajes coloridos, instantáneamente memorables y criaturas inhumanas capaces de inspirar fascinación y asombro». NPR Books « Sumérgete en esta historia si buscas ser presa de un encantamiento y disfrutarlo con puro deleite». Locus « Una escritora espléndida. T. Kingfisher, ¿dónde has estado toda mi vida?». The Book Smugglers « …uno se aleja diciendo: "Maldita sea, me ha encantado, pero ahora hay un nuevo estrato de trauma dentro de mí"». Digital Divide
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 442
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
UNO
Había un cadáver de una niña en la panadería de mi tía.
Se me escapó un gemido vergonzoso y retrocedí un paso, y luego otro, hasta que salí corriendo por la puerta. La mayor parte del tiempo la mantenemos abierta porque de otra forma los enormes hornos sueltan un calor sofocante. Pero eran las cuatro de la madrugada y nadie los había encendido aún.
A primera vista, supe que estaba muerta. No es que haya visto una gran cantidad de cadáveres en mi vida (apenas tengo catorce años, y ser panadera no es una profesión con altas tasas de mortalidad), pero la sustancia roja que fluía debajo de su cabeza no era precisamente relleno de frambuesa. Y estaba tendida en el piso en un ángulo extraño. Nadie escogería esa postura para echarse a dormir, y menos aún se metería a hurtadillas a una panadería a dormir una siesta.
Sentí que se me retorcía espantosamente el estómago, como si una mano lo agarrara para exprimirlo con fuerza, y me tapé la boca con ambas manos para no vomitar. Ya había suficiente desastre por limpiar, sin tener que añadir el desayuno que me acababa de comer.
Lo peor que yo había visto en la cocina era la ocasional rata… no vayan a tomarlo a mal, que nuestro local es un local tan limpio como se puede esperar, pero en esta ciudad es muy difícil evitar las ratas… y una rana zombi que llegó desde el canal de la catedral, aguas arriba, pues a veces desechan el agua bendita con descuido allá y nos llega una plaga de ranas, salamandras y otras alimañas que parece que vinieran del más allá. (Los peores son los cangrejos de agua dulce. Uno puede deshacerse de las ranas zombi con una escoba, pero para librarse de los cangrejos zombi se necesita un cura.)
Sin embargo, yo hubiera preferido un montón de ranas zombi a un cadáver humano.
Tengo que decirle a tía Tabitha. Ella sabrá qué hacer. No es que mi tía tenga cadáveres en la panadería con frecuencia, pero es una de esas personas competentes que siempre sabe lo que se debe hacer en cualquier situación. Si una manada de centauros hambrientos llegara a la ciudad y se lanzara al galope tendido por las calles, para devorar a niños pequeños y gatos, ella empezaría a montar barricadas con total tranquilidad, y a empuñar una ballesta, como si fuera algo que hiciera todas las semanas.
Desafortunadamente, para llegar al pasillo que lleva a las escaleras que suben a su cuarto, tengo que atravesar la cocina, y eso quiere decir que debo pasar al lado del cuerpo. De hecho, implica pasar por encima de él.
Bueno, bueno… ¿Pies míos, me siguen? ¿Las rodillas también? ¿Vamos a hacerlo juntos?
Pies y rodillas reportaron su aprobación. El estómago no estaba demasiado contento con el plan. Así que me ceñí la barriga con un brazo y con la otra mano me tapé firmemente la boca, en caso de que hubiera una rebelión estomacal.
Bueno, bueno… aquí vamos.
Volví a la cocina. Allí pasaba seis días cada semana, a veces los siete, yendo de un lado a otro para poner masa sobre los mesones y meter moldes al horno. He cruzado la cocina cientos de veces en un solo día, sin siquiera pensarlo. Ahora me parecía una distancia kilométrica a través de un paisaje hostil y desconocido.
Tenía un dilema. No quería ver el cadáver, pero si no lo miraba, bien podía ser que lo pisara, que la pisara a ella, a la niña, y no soportaba la sola idea de hacerlo.
No me quedaba más remedio. Miré hacia abajo.
Sus piernas estaban extendidas en el piso. Llevaba unas botas mugrientas y la calceta de un pie no era igual a la del otro. Eso me acongojó. Quiero decir, era triste que estuviera muerta, claro, a menos que hubiera sido una mala persona, pero morir con calcetas disparejas me parecía aún más triste.
La imaginé poniéndose lo primero que encontró, sin que se le cruzara por la mente que, unas horas después, una aprendiz de panadera y maga en ciernes estaría dando un rodeo de puntillas alrededor de ella y reflexionando sobre las peculiares características de lo que usaba en sus pies.
A lo mejor había una lección moral en todo eso, pero no soy sacerdote. Pensé alguna vez en serlo, pero no les gustan los magos, ni siquiera los más insignificantes, cuyos modestos talentos se reducen a lograr que la levadura del pan leude lo suficiente y a evitar que la masa de repostería se pegue. Más o menos cuando me di por vencida en eso de la vida religiosa, tía Tabitha me trajo con ella a la panadería, y el canto de las sirenas que eran la harina y la margarina se encargaron de sellar mi destino.
Pensé en qué sería lo que selló la fortuna de esta pobre niña. Tenía casi todo su cabello sobre la cara, así que no era fácil calcular su edad, y yo no estaba mirándola muy de cerca. Sin embargo, intuí que era pequeña, no mucho mayor que yo. ¿Cómo había terminado muerta en nuestra panadería? Alguien con hambre o frío bien podía querer colarse aquí, porque es calientita incluso de noche, y siempre se encuentra algo de comer, aunque fuera en la vitrina del pan del día anterior. Pero nada de eso explicaba por qué estaba muerta.
Alcanzaba a verle un ojo, abierto. Desvié la mirada nuevamente.
A lo mejor había resbalado y se había golpeado la cabeza. Tía Tabitha siempre jura que voy a acabar desnucándome con esa forma de correr por la cocina, como un galgo enamorado de la harina, pero parece un disparate que uno se meta a hurtadillas en una panadería y una vez dentro empiece a correr como loco.
¡Tal vez la asesinaron!, susurró una vocecita traicionera en mi mente.
¡Cállate, no digas eso! ¡Es una tontería!, le dije. Los asesinatos se cometen en callejones y lugares así, no en la cocina de mi tía. Y es una tontería dejar el cuerpo en un lugar como éste. La ciudad entera está construida sobre canales, y hay cincuenta puentes en cada calle, y los sótanos se inundan cada primavera. ¿A quién se le ocurriría dejar un cadáver en una panadería cuando puede abandonarlo perfectamente en un canal apenas a unos cuantos metros de la puerta?
Contuve la respiración y pasé por encima de los tobillos de la niña.
Nada sucedió. No es que esperara que sucediera algo, pero fue un alivio a pesar de todo.
Miré al frente, di otros dos pasos cautelosos, y luego me largué corriendo. Abrí la puerta con el hombro, y subí las escaleras como una exhalación, gritando:
—¡Tía Tabitha! ¡Ven pronto!
Eran las cuatro de la mañana, y los panaderos estamos acostumbrados a levantarnos a esa hora. La única razón por la cual mi tía estaba durmiendo a una hora tan decadente como las seis y media era porque, desde hacía unos meses, su sobrina había estado a cargo de abrir la panadería (la sobrina soy yo, en caso de que no haya quedado claro). Le había costado mucho decidirse a hacerlo, y a mí me producía un enorme orgullo saber que nada había salido mal desde que yo estaba abriendo.
Me sentí culpable por partida doble por el hecho de que un cadáver hubiera aparecido justamente durante mi turno de trabajo, a pesar de que no era mi culpa. Quiero decir, no es que yo la hubiera matado.
¡Que no digas tonterías, digo! Nadie la mató. Tan sólo se resbaló. Tal vez.
—¡Tía Tabithaaaaaa!
—¡Por todos los cielos, Mona…! —murmuró al otro lado de la puerta—. ¿Se está incendiando el edificio?
“No, tía Tabitha. Es que encontré un cadáver en la cocina”, eso era lo que yo pretendía decir. Pero lo que me salió por la boca fue algo como:
—¡Tía cadáver! Hay una Tabitha… en la cocina… muerta, la niña está muerta… yo… ¡pronto, ven!… ¡está muerta!
La puerta que había al final de las escaleras se abrió y mi tía se asomó, poniéndose la bata. Su bata es larga y rosa y tiene croissants con alas bordados por todas partes. Es horrorosa. Tía Tabitha también es grande y rosa, pero no tiene croissants con alas surcándole pecho y espalda, salvo cuando lleva puesta la bata.
—¿Un cadáver? —me miró entrecerrando los ojos—. ¿Quién me dices que está muerta?
—¡El cadáver en la cocina!
—¿En mi cocina? —bajó las escaleras a toda carrera, y como yo no quería cruzarme en su camino, fui retrocediendo ante su paso.
Me hizo a un lado, sin mala intención, y se metió por la puerta que lleva a la panadería. La seguí, asomando la cabeza con timidez desde el umbral, a la espera de la explosión.
—¡Ajá! —tía puso los brazos a cada lado de sus amplias caderas—. Es un cadáver, definitivamente. ¡El Señor nos tenga en su gloria! ¡Ajá!
Se hizo un largo silencio, mientras yo le miraba la espalda y ella miraba a la niña muerta, y la niña muerta miraba al techo.
—Mmmm… tía Tabitha… ¿qué vamos a hacer? —pregunté al fin.
Ella se estremeció.
—Bien. Voy a subir a despertar a tu tío y mandarlo a buscar a la policía. Tú empieza a encender los hornos, y prepara una tanda de panecillos de azúcar.
—¿Panecillos de azúcar? ¿Vamos a hacerpan?
—¡Ésta es una panadería, niña! —me respondió cortante—. Además, jamás he conocido a un poli que no se derrita por un panecillo de azúcar, y vamos a tener una multitud de ellos por aquí. Mejor que sean dos, corazón, no sólo una.
—Mmm —intenté calmarme—. Entonces, ¿comienzo con el resto de las labores normales para hacer el pan?
Frunció el entrecejo y se mordió el labio inferior.
—Nooo… no, creo que no. Vendrán, y van a estar entrando y saliendo de aquí, y armando bullicio durante unas cuantas horas, por lo menos. Supongo que vamos a tener que abrir más tarde.
Se dio la vuelta, y se fue andando pesadamente para despertar a mi tío.
Me quedé a solas con la niña muerta y los hornos.
Podía llegar sin problema hasta uno de los hornos, así que aticé las brasas que quedaban y metí otro leño. Hay un truco para mantener el calor parejo, y es lo primero que uno aprende. Si hay zonas del horno que están demasiado calientes, o más frías, el pan no crece bien y queda con puntos hundidos, como si tuviera grumos o lo hubieran aplastado aquí y allá.
No podía llegar hasta el otro horno sin cruzar por encima de la niña. Luego de pensarlo un momento, le puse una de las toallas de cocina sobre la cara. Era más sencillo si no tenía que ver su único ojo mirando hacia arriba, a la nada. Encendí el otro horno.
Los panecillos de azúcar son fáciles de hacer. Podría prepararlos con los ojos cerrados, incluso dormida, y a veces, a las cuatro de la madrugada, eso es exactamente lo que hago. Eché todos los ingredientes secos en un tazón y empecé a mezclarlos. Miraba las vigas del techo mientras lo hacía, para evitar que mis ojos fueran a tropezar con el cadáver. Vi un fugaz brillo de ojillos de un ratón que me observaba desde lo alto, y luego se escabulló por la viga para meterse de nuevo en su ratonera. (Tener ratones no es una cosa mala, porque significa que ya no tenemos ratas. A las ratas les parece que los ratones son un manjar.)
Sobre el mesón había huevos y un bote de cerámica con margarina en un rincón. Rompí los huevos, separé las yemas (debo reconocer que lo hice a la perfección) y vertí todo en un recipiente más grande para luego empezar a batir.
Oí la puerta del frente que se abría y se volvía a cerrar, cuando el tío Albert salió a buscar a la policía. Tía Tabitha caminaba en la parte del frente de la panadería, atareada, y tal vez preparándose para decirle a la primera ronda de clientes que abriríamos más tarde.
Me quedé pensando cuántos agentes de policía nos mandarían. ¿Un par sería suficiente para un asesinato? Los asesinatos son importantes. ¿Vendría también la carroza mortuoria? Era necesario, ¿cierto? No podíamos sacar el cuerpo con la basura, así nada más. La carroza vendría, y los vecinos pensarían que mi tío había muerto… ¡Claro que a nadie se le ocurriría que pudiera ser tía Tabitha, pues era como una fuerza de la naturaleza! Y entonces se acercarían a averiguar, y se enterarían de que había ocurrido un asesinato.
¡Alto! ¿En qué momento decidí que fue un asesinato? ¿No que la niña se había resbalado?
Descubrí que entre mis esfuerzos por no mirar hacia donde estaba la niña muerta y mis cavilaciones sobre los policías, había amasado la masa más de la cuenta. Y si uno se pasa los panes quedan duros. Hundí una mano enharinada en la masa y le sugerí que tal vez no querría endurecerse. Sentí una especie de efervescencia alrededor de los dedos y la masa se hizo más pegajosa. Las masas suelen estar bastante dispuestas a atender las sugerencias que se les hacen, si uno sabe cómo plantearlas. A veces se me olvida que hay personas que no pueden hacerlo.
Dividí la masa cruda en doce bollitos más o menos del mismo tamaño y los coloqué en la paleta de madera, para meterlos luego en el horno, con órdenes estrictas de que no se fueran a quemar. Que no les iba a gustar. Eso de convencer al pan de que no se queme es una de las pocas magias que me resultan muy bien. Una vez que estaba teniendo un mal día, hice esa magia con demasiado empeño, y la mitad de los panes quedaron crudos a pesar del tiempo que pasaron en el horno.
Ya estaban los panecillos de azúcar. Me limpié las manos en el delantal y saqué una taza de harina de uno de los recipientes donde la guardamos. Me faltaba otra cosa que no podía dejar de hacer por más que hubiera un cadáver en la cocina.
Las escaleras que bajaban al sótano eran muy resbalosas porque todos los sótanos están llenos de filtraciones y humedad. Es increíble que sigamos teniendo sótanos. Papá, que había sido constructor antes de morir, decía que eso se debía a que había otra ciudad debajo de nuestra ciudad, y que la gente seguía construyendo encima a medida que el nivel de los canales subía, de manera que los pisos de los sótanos eran en realidad los tejados de casas más antiguas.
En el rincón más oscuro y tibio del sótano había una cubeta que soltaba burbujas perezosas. Cada tanto, una de las burbujas se reventaba, dejando escapar un aroma de humedad y levadura.
—¡Hola, Bob! —la saludé con el tono almíbarado que usarías para acercarte a un animal impredecible—. Anda, ven acá, que tengo un puñado de sabrosa harina para ti.
Bob soltó unas burbujas, lo cual era su versión de un saludo cargado de entusiasmo.
Bob es mi prefermento para nuestra masa madre. Fue la primera magia significativa que logré hacer y, como no sabía lo que hacía, me pasé un poco.
El prefermento es una plasta pegajosa que contiene la levadura y una cantidad de cositas vivientes que se necesitan para hacer crecer y esponjar la masa de pan. El sabor del pan puede variar mucho dependiendo del prefermento que se use. La mayoría se pueden mantener bien un par de semanas pero, en las manos adecuadas, llegan a durar años en buenas condiciones. Cuentan que hay uno en Constantine que tiene cerca de un siglo.
Cuando empecé a trabajar en la panadería tenía apenas diez años, y me angustiaba mucho estropear algo. Mi magia solía hacer cosas extrañas con las recetas, a veces. Así que mi tía me puso a cargo del prefermento, que ella había venido usando desde que había abierto la panadería, y que era muy importante porque el pan de tía Tabitha era famoso.
Y… no lo sé… tal vez fue que le puse demasiada harina o mucha agua, o menos de lo que debería de ambas cosas, pero se secó y estuvo a punto de morir. Cuando me di cuenta, me asusté tanto que metí ambas manos en la cubeta (cosa un poco desagradable por la textura, tengo que reconocerlo) y le ordené a la plasta que no muriera. “¡Tienes que vivir!”, le dije. “¡Anda, no te me mueras! ¡Crece! ¡Come! ¡No te seques!”.
Bueno, tenía diez años y estaba muy angustiada, y a veces el miedo le hace cosas raras a la magia. Por ejemplo, la recarga en exceso. El prefermento no murió, y más bien creció. ¡Creció una barbaridad! Formó espuma que desbordó el frasco y me cubrió las manos y empecé a llamar a tía Tabitha a gritos, pero cuando ella llegó a mi lado, la plasta había alcanzado el saco de harina que yo había estado usando para alimentarla, y se lo había tragado entero. Empecé a llorar, mi tía se llevó las manos a la cintura y dijo: “Está viva todavía, estará bien”, y usó una espátula para pasarla a un frasco mucho más grande, y ése fue el origen de Bob.
No sé bien si a estas alturas podríamos acabar con Bob. Una vez que el invierno fue tan duro que la ciudad se congeló y nadie podía ir a ningún lado, tía Tabitha tuvo que quedarse tres días en el otro extremo de la ciudad y yo no podía salir y caminar una cuadra hasta la panadería, así que Bob no tuvo quien lo alimentara. Pensé que al volver lo encontraría congelado o muerto por no haberse alimentado o algo así.
En lugar de eso, la cubeta había atravesado el sótano y allí estaban los restos dispersos de un par de ratas. Bob había dejado sólo los huesos. Así fue como supimos que podía alimentarse por sí solo. Sigo sin entender bien cómo hace para moverse. Tal vez es como uno de esos hongos mucilaginosos que parecen desplazarse. Tal vez sabe arrastrarse. No voy a levantar la cubeta para descubrirlo. Pensé que lo más seguro era que la cubeta ya no tuviera fondo, y no quería arriesgarme a molestar a Bob.
Le caigo bien, tal vez porque soy la que lo alimenta más a menudo. A tía Tabitha la tolera. Mi tío ya hasta dejó de asomarse al sótano. Insiste en que Bob un día llegó a lanzarle un bufido, como gato enfurecido. Aunque imagino que debió ser un ruido entre eructo y bufido.
Solté la harina por encima de Bob, y él burbujeó alegremente en su cubeta y extendió una especie de tentáculo esponjoso. Lo tomé, arrancándolo, y la plasta se acomodó de nuevo para digerir la harina. Parecía que no le incomodaba que yo le arrancara trocitos para hacer pan, y sigue siendo la mejor masa madre de toda la ciudad.
Eso sí, nos cuidamos de decir por ahí que ha llegado a comer ratas.
DOS
El agente Alphonse era alto y corpulento y de cara colorada. Entró a la cocina, se detuvo, y dijo con voz que sonaba sorprendida:
—¡Hay un cadáver aquí!
—¡Pues eso fue justamente lo que le dije! —contestó tío Albert, que venía tras él, y se oía irritado.
—Sí, pero… —el agente se interrumpió, aun así quedó suficientemente claro que había creído que un integrante algo histérico del público estaba alborotando sin razón y no que fuera a encontrar un cadáver de verdad en una panadería respetable.
Tía Tabitha intervino:
—Pues sí, es un cadáver. Mona lo encontró esta mañana cuando llegó. Sírvase un panecillo de azúcar.
El agente Alphonse tomó un panecillo, lo masticó pensativo, y decidió buscar una segunda opinión.
El agente Montgomery también era alto y corpulento, pero en lugar de tener la cara colorada, su tez tenía un tinte amarillento. Se comió tres panecillos, confirmó que definitivamente había un cadáver, y luego ambos policías se quedaron en silencio en la cocina hasta que tía Tabitha sugirió, tanteando el terreno, que tal vez debían mandar llamar a la carroza mortuoria.
—Vamos a necesitar al forense —dijo Montgomery, y tomó otro panecillo.
—El forense, eso es —opinó Alphonse.
—Más vale que hagamos otra tanda de panecillos de azúcar —dijo mi tía lentamente—. Y también prepara una jarra de té. Me parece que vamos a estar toda la mañana en esto.
El forense llegó después de un buen rato. Era un hombre bajito, calvo y daba la impresión de ser pegajoso, como una vela a medio consumir. Se comió él solo casi una tanda completa de panecillos, pero no alcancé a enterarme de lo que decía porque, una vez que empezaron a hacer el levantamiento del cadáver, tía Tabitha me mandó al mostrador de la panadería para que atendiera a quienes llegaran.
La mayoría de nuestros clientes son habituales (con sus pedidos habituales), y estaban algo decepcionados porque no había pastelitos, pan ni panecillos, y les preocupaba que hubiera algún problema. Insistí una y otra vez en que todo estaba bien, pero que alguien se había colado en la cocina y la policía estaba investigando. Parecía ser que no se habían robado nada, y confiábamos en poder abrir en regla más tarde ese mismo día.
—Ya nadie está a salvo —dijo la vieja señorita McGrammar (un pastelito de limón, sin glaseado), acompañando su comentario con una inhalación. Golpeó el mostrador con su bastón para marcar cierto énfasis—. ¡Que alguien se meta a una panadería! ¡No cabe duda de que un día de éstos nos van a asesinar mientras dormimos!
—Sí, y unos irán primero y otros después —murmuró maese Eldwidge, el carpintero (dos rollos de canela y una hogaza de pan con queso), haciéndome un guiño.
—¡Pfffff! —resopló la señorita McGrammar, blandiendo el bastón hacia el carpintero—. ¡No es cosa de risa! El pequeño Sidney, el hijo de la señora Weatherfort, la lavandera, desapareció la semana pasada, y desde entonces no le han visto ni la sombra.
—¿No? —me aventuré a preguntar.
—¡Ni la sombra! —golpeó el bastón como si fuera un martillo de juez.
—Probablemente se embarcó como marinero —sugirió Brutus, el vendedor de velas y cebo. (Dame algo que se vea apetitoso del pan fresco, cariño, y una hogaza del pan de ayer, si te quedó algo, para las palomas.)
—¿Marinero? —preguntó la señorita McGrammar escandalizada. Eldwidge se tapó la boca con una mano para disimular una sonrisa—. ¿Sidney? ¡Nada qué ver! ¡Era tan buen muchacho!
—Pues ni siquiera los buenos muchachos dejan de ser muchachos —opinó Brutus sin querer contrariarla, frotándose los antebrazos. Tenía varios tatuajes desvaídos, y sospecho que hablaba por experiencia propia.
—Sidney Weatherfort no huiría para hacerse a la mar —terció la diminuta viuda Holloway (un pastelito de zarzamora, dos galletas de jengibre, muchas gracias, querida Mona, y cada vez te pareces más a tu difunta madre, ¿sabes?)—. Él era un mago menor, y ya saben que los marineros son muy supersticiosos a la hora de embarcar a cualquiera que tenga esos dones. Creen que el viento dejará de favorecerlos si llevan mágicos a bordo.
—¿Era mago menor? —Eldwidge pareció sorprendido—. No lo sabía.
—Reparaba cosas rotas —dijo la viuda—. Se ocupaba de cosas insignificantes. Me arregló los anteojos una vez que un lente se me quebró, y pensé que tendría que mandarlos a Constantine para que me hicieran uno nuevo —me sonrió—. Pero sólo eso, cosas insignificantes. Nada como nuestra querida Mona, aquí presente.
Me sonrojé. Entre magos, yo estoy lo más bajo posible, en la base. Incluso maese Eldwidge, que tiene la magia suficiente para remover los nudos de la madera en los tablones, es mejor que yo. Lo mío son la masa y los bizcochos, nada más. Los grandes magos, los que sirven a la duquesa, pueden lanzar bolas de fuego o hacer brotar montañas de la tierra, pueden curar a los agonizantes o convertir el plomo en oro.
Yo, en cambio, puedo convertir la harina y la levadura en sabroso pan, en un buen día. Y de vez en cuando, preparar prefermento carnívoro para masa madre.
A pesar de todo, seguían mirándome, a la expectativa, y yo no tenía nada para darles, así que supuse que debía hacer algo. Metí la mano en la caja donde guardamos el pan del día anterior, y saqué uno de los hombrecitos de jengibre. Estábamos a comienzos de primavera, ya muy tarde en el año para seguir teniendo galletas de jengibre en forma de hombrecito, pero somos una de las panaderías que los produce todo el año, sólo con este propósito.
Deposité al hombrecito en el mostrador, y lo miré atentamente. ¡Levántate! ¡Muévete! ¡Arriba, arriba, arriba!
La galleta despertó, se desperezó y se levantó sobre sus pies de jengibre. Después, hizo una reverencia a la viuda Holloway y a la señorita McGrammar, hizo un saludo a maese Eldwidge y a Brutus, y luego caminó por el mostrador hasta encontrar un lugar despejado.
¡Baila!, le ordené.
El hombrecito de jengibre empezó a zapatear una danza con cierta destreza. No tengo la menor idea de dónde sacarán las galletas esos bailes. Esta tanda había estado bailando algo que parecían polkas. La anterior bailaba vals, y la que hicimos antes de ésa interpretaba un numerito algo subido de tono que hizo ruborizar hasta a tía Tabitha. Creo que se me pasó la mano de especias esa vez. Tuvimos que añadirles un montón de vainilla para aplacarlas.
No sé cómo aprendí a hacer bailar a las galletas. Al parecer, lo hacía desde muy niña. A tía Tabitha todavía le gusta contar de la vez que armé un berrinche en la panadería, y toda una caja de hombrecitos de jengibre cobró vida, incluso los que aún estaban en el horno. Ésos empezaron a golpear la puerta del horno para que les permitieran salir, y los que ya estaban listos corrieron por toda la panadería, riéndose como poseídos. “Se metieron incluso en las ratoneras”, contaba, “¡y pasaron meses antes de que termináramos con ese asunto! Fue entonces que supe que nuestra pequeña Mona llegaría a ser panadera” (y dependiendo de cuánto jerez de cocina ella haya bebido hasta ese punto, me toca una mirada cariñosa o una palmadita enharinada en la espalda. Durante la temporada de pasteles envinados con ron, me llega a tocar algún abrazo).
Ser maga es así, sin más, uno no sabe lo que es capaz de hacer hasta que lo hace, y después, suele suceder que uno no sabe bien qué fue lo que hizo para lograrlo. Tampoco hay maestros que puedan orientarnos. Todos somos diferentes, y por lo general hay un par de decenas de magos o magas en una ciudad. Unos cuantos cientos si es una ciudad grande. A lo mejor en el ejército, los magos de guerra reciben un entrenamiento especial, pero aquí la cosa es cuestión de prueba y error, y muchísima masa de pan desperdiciada.
Bueno, volvamos a las galletas. Para mí, funciona mejor con galletas que tengan forma humana o de animalitos. Tendrá que ver con la magia simpática, según decía el cura párroco (seis hogazas de pan blanco y, bueno, sí, un panecillo de frutos rojos, ¡pero no le vayas a decir al abad!). Y tiene que ser algo hecho de masa. Los titiriteros que montan sus espectáculos en el parque pueden hacer que sus marionetas de madera bailen, pero si yo intentara concentrarme en la madera podría llegar al punto de sentir un terrible dolor de cabeza sin que nada más sucediera. Sólo puedo hacerlo con la masa. No es una destreza muy útil.
A pesar de eso, a veces lo es. Si no alcanzo algo que está en el fondo de un estante, puedo hacer que un hombrecito de jengibre se suba al estante y empuje lo que necesito hacia adelante, para poderlo tomar. Amasamos una tanda cada semana. Tía Tabitha dice que aunque no sirva de mucho, es una buena publicidad.
He oído (no es que me lo dijeran, pues se suponía que no debía enterarme, pero igual alcancé a oírlo), que hay personas que ya no volverán a la panadería porque yo trabajo allí. No sé si las galletas bailarinas les incomodan, o es la idea de que una maga menor esté a cargo de hacer el pan que se comen. Me parece que tía Tabitha perdió un par de clientes habituales cuando yo llegué, pero nunca me ha comentado nada al respecto.
Imagino que, si esa gente permite que algo así los incomode, entonces merecen perderse el mejor pan de masa madre de la ciudad.
El hombrecito de galleta terminó su bailecito con una reverencia, y el público aplaudió. Hasta la señorita McGrammar enderezó un poco su encorvada figura para sonreír, y ella es una de esas personas que creen que un mago menor cualquiera podría de repente sufrir un ataque de locura o explotar en una lluvia de ranas. La galleta le sopló un beso a la viuda Holloway, que soltó una risita como si todavía fuera una jovencita, y luego marchó de regreso a la vitrina.
Gracias, le dije. Es todo por ahora. Me hizo un saludo militar. Esta tanda nos salió bastante marcial, ahora que lo pienso. A lo mejor se nos pasó la mano de cardamomo. Y el hombrecito volvió a ser una galleta común y corriente.
—Muy bonito —dijo maese Eldwidge.
—No es nada —contesté, avergonzada.
—Es más de lo que yo puedo hacer —dijo, y me guiñó un ojo. Sé que él también es un mago menor, pero jamás lo he visto hacer nada diferente además de enderezar madera retorcida. Sin embargo, eso es más útil que poner a las galletas a bailar.
Cuando logré sacarlos a todos de la panadería, cosa que tomó un rato en el caso de la señorita McGrammar, volví a la cocina en la trastienda, en el preciso momento en que me acusaban de asesinato.
TRES
—¿Qué?
Había llegado otro señor a la panadería, y no parecía que le interesaran el té o los panecillos de azúcar. Iba vestido con una túnica de color morado profundo que le llegaba por debajo de los tobillos, y el ruedo no tenía ni una mota de polvo. Los barrenderos de las calles hacen un buen trabajo una vez que se derrite la nieve, pero tampoco tan bueno. Era evidente que no había llegado a pie.
—Éste es el inquisidor Oberón, Mona —me dijo tía Tabitha, con el tono muy cauteloso que usa cuando hay clientes difíciles. La miré, y ella hizo un mínimo movimiento de cabeza. Una advertencia, obviamente, pero ¿de qué?
—A ver, jovencita —empezó el inquisidor Oberón, cruzándose de brazos—: Eres tú la que dice haber encontrado el cuerpo, ¿cierto?
—Mmmm —era una pregunta un poco enredada de responder—. Encontré el cuerpo esta mañana cuando llegué a trabajar, así es.
—¿A las cuatro de la madrugada? —me miró por encima de sus gafas, con un marco metálico diminuto y lleno de adornos, el tipo de lentes que usaría un ave rapaz cuando empezara a perder la agudeza de su vista.
—Soy panadera —respondí—. Siempre llego a trabajar a las cuatro de la mañana… —mi voz se oía débil y asustada, cosa que no era para nada buena. Parecía como si me estuviera disculpando por los horarios de trabajo de quienes nos dedicamos a hacer pan.
—Es verdad, Su Señoría —murmuró el agente Alphonse, en tono de disculpa por haber tenido la osadía de confirmar mi historia.
Por el tratamiento de “Su Señoría”, supe que el inquisidor Oberón trabajaba para la Duquesa (si hubiera sido miembro del clero, le habrían dicho “Su Santidad” o “Su Reverencia”). Pero ¿qué hacía un servidor de la casa real en nuestro local? Quiero decir, a menos que la víctima fuera alguien verdaderamente importante, no había ninguna razón por la cual involucrar a la realeza. Y si la niña era así de importante, ¿por qué estaba en la panadería y por qué llevaba calcetas desiguales?
—¿Eres una maga, verdad? —gruñó Oberón.
—Mmmm… algo así… supongo… —miré a mi tía sin saber qué hacer—. Quiero decir, soy capaz de hacer crecer la masa de pan.
—Es una excelente panadera —agregó ella con voz firme, como si quisiera hacer a un lado cualquier cuestionamiento respecto a culpabilidad o inocencia.
—Hay cierta relación con la magia en la muerte de esta niña —dijo el inquisidor, con tal autoridad que no se nos ocurrió preguntarle cómo sabía y a qué se refería sino hasta mucho después—. Fue asesinada aquí, en una panadería que todos saben que emplea a una maga. Una maga que, convenientemente, fue quien encontró el cadáver.
El tono que usó al pronunciar ese “convenientemente” hacía pensar que me habían encontrado parada junto al cuerpo, blandiendo una baguete ensangrentada.
—Pero… pero… —empecé y me dio risa. No pude evitarlo. Era absurdo a más no poder—. ¡Si ni siquiera sé quién es! ¿Por qué iba a querer matarla?
—Es una pregunta que intentaremos responder —contestó el inquisidor, empujándose los lentes nariz arriba y enderezando los hombros—. Forense, retire el cuerpo. Agentes de policía, lleven a esta jovencita al palacio.
Dejé de reír. Ya no me parecía gracioso. El horrible apretón en el estómago estaba volviendo.
—¿Al palacio? —preguntó el agente Montgomery, no en tono de pregunta sino tan sólo de sorpresa. No era frecuente llevar a los prisioneros al palacio, sino a la cárcel.
El inquisidor Oberón resopló, exactamente igual que la señorita McGrammar cuando se nos terminaban los pastelitos de limón.
—Su Excelencia, la Duquesa, está preocupada con lo que considera una oleada de asesinatos perpetrados por magos, e insiste en supervisar estos casos en persona. ¡Agentes, si me hacen el favor!
—Pero… —dije.
—Un momento, por favor… —exclamó tía Tabitha.
—Ay, querida… —se lamentó tío Albert.
Y sin importar lo que dijera cualquiera de nosotros, me vi empujada al interior de un carruaje y arrancada de allí para ser llevada al palacio.
El carruaje era de madera oscura, tirado por dos enormes caballos grises con herraduras del tamaño de un plato y tupidas guedejas de pelaje que caían alrededor de sus cascos. Eran unos animales muy bonitos. No puedo decir lo mismo del carruaje. Tenía tantos relieves y ornamentos y florituras y gárgolas y querubines que parecía un pastel de boda hecho de caoba. (De vez en cuando, preparamos pasteles de boda. Los detesto. Son un trabajo de filigrana, y a pesar de que puedo convencer a la masa para que quede lisa y no haya problemas a la hora de cubrirlos y decorarlos, acabo con dolor de cabeza. El glaseado no es tan amigable como la masa.)
Dado que, al parecer, yo era una peligrosa delincuente, uno de los policías venía con nosotros en el carruaje, seguramente para proteger al inquisidor. Imagino que él pensaba que podía necesitar que lo protegieran de una muchachita de catorce años, por el simple hecho de que yo era una maga menor. Hay personas que se inquietan por ese tipo de cosas. La gente como yo no puede servir como testigo en un juicio, a menos que sostenga en la mano un trozo de hierro, porque se supone que así se contrarresta la magia, aunque no hace nada por el estilo. Todo el tiempo uso una sartén de hierro. No es más que una superstición obsoleta.
La verdad es que una sartén de hierro sería mucho más peligrosa que mi magia en este momento. Al menos, podría darle a Oberón un sartenazo.
Hay que reconocer que el agente Alphonse parecía terriblemente avergonzado por lo que estaba sucediendo.
Me senté frente al inquisidor, sintiéndome miserable; él me miraba con cara de buitre estreñido, y el agente se las arregló para apretujarse a mi lado. Habría sido más lógico que yo me sentara junto al inquisidor, pues ambos éramos más pequeños que Alphonse, pero ésa no parecía ser una opción.
Me miré las manos. Estaban salpicadas de harina. También había harina en mis pantalones, y en la parte de arriba de mis botas. Se veía harina en las botas del agente también.
Pero ni una pizca se había adherido al ruedo de la túnica del inquisidor. Al parecer, la túnica era impermeable a la harina.
Con todo, no era el peor día de mi vida, pues aquel a los siete años en que me enteré de que mis papás habían muerto de fiebre invernal había sido el peor, pero éste definitivamente competía por llevarse el segundo lugar.
El carruaje traqueteaba rodando por las calles, y cada bache se transmitía desde las ruedas directamente a nuestros huesos. A pesar de toda su ornamentada talla en madera, no tenía buena amortiguación. A lo mejor también había una lección moral en todo eso, pero yo no estaba de ánimo para buscarla. Junté las manos en mi regazo.
Pasamos entre sacudidas junto a la gran torre del reloj. El reloj está detenido desde siempre. Es un punto conocido de la ciudad, no es necesario que además funcione. A pesar de eso, no creo que fueran mucho más de las siete de la mañana. Tres horas. Habían pasado tres largas horas.
De haber estado en la panadería, para ese momento habría casi terminado la hornada tempranera, y estaría por empezar la segunda etapa: la delicada repostería; las pequeñas tartaletas individuales que luego se rellenan; la mezcla de todo lo que necesita enfriarse o dejarse reposar toda la noche para ser usado al día siguiente. Las esponjas de prefermento de pan que deben sacarse para que atrapen levaduras del aire. Como no había hecho nada de todo eso, tía Tabitha tendría que trabajar todo el día, y a pesar de eso seguiría sin tener todo el pan necesario para el día siguiente.
—¿Nos vamos a tardar? —pregunté acongojada.
—Eso dependerá de si eres inocente o culpable —dijo el inquisidor con una voz que no sonaba nada reconfortante. Miré por la ventana y me pregunté qué iría a hacerme la Duquesa.
Todo el mundo se refiere a nuestra comarca como “reino”, pero eso es tan sólo un vestigio de otros tiempos, hace unos siglos. Ahora no es más que un puñado de ciudades, cada una con su propio gobierno y su ejército y sus leyes… “naciones-estado”, si es que vamos a usar términos domingueros, como el cura párroco. Algunas de éstas tienen reyes, pero sólo gobiernan la ciudad y las tierras alrededor.
Nuestra ciudad se llama Entrerríos, por los canales que la atraviesan. No tenemos rey. Tuvimos unos cuantos duques y un par de condes, y creo que hubo también un príncipe en algún momento. Durante los últimos treinta y tantos años, la persona que ha estado a cargo es la Duquesa.
El palacio de la Duquesa está construido en la cima de una colina desde la que se ve la ciudad, o al menos eso es lo que parece. En realidad, la colina son los restos de unos cuantos palacios que precedieron a éste, que se hundieron en el suelo como todo lo demás en la ciudad, a excepción de uno que se destruyó en un incendio. Como el terreno es más alto, las calles suben en pendiente, y las construcciones que hay allí son más caras porque sus sótanos no se inundan en primavera. Hay historias que cuentan que bajo los palacios hay antiguas catacumbas que solían ser calabozos en otros tiempos, llenos de fantasmas de prisioneros que quedaron allí olvidados cuando esas viejas construcciones fueron tapiadas y clausuradas. También hay historias que dicen que aún hay personas allá abajo que se alimentan de ratas, pero nadie realmente lo cree. No mucho.
Yo esperaba, con todo mi corazón, no llegar a tener nunca la oportunidad de confirmarlo por mí misma.
CUATRO
Llegamos a un patio del palacio, rodeado de altos muros de piedra y con suelo de gravilla pálida, del color del pelaje de los caballos grises. El inquisidor Oberón se bajó de un salto antes de que el carruaje se detuviera del todo.
—Traigan a la prisionera —lo oí decir, cuando la puerta se abrió tras él.
Me tomó un momento darme cuenta de que con eso de “prisionera” se refería a mí. Tal vez me estaba viendo lenta, pero había sido una mañana realmente terrible, y una parte de mi cerebro, ésa que antes se había reído histéricamente, aún no se hacía a la idea de lo imposible que resultaba todo esto. ¿Yo, una prisionera? Pero si yo hacía pan. Lo peor que había hecho en mi vida, total y completamente reprobable, fue aquella vez, a los diez años, que me colé en la capilla que quedaba en nuestra calle con Tommy, el hijo del carnicero, y nos robamos el vino de consagrar y nos lo tomamos. Me sentí terriblemente enferma. Tommy vomitó. El dolor de cabeza que tuve al día siguiente era tan fuerte que bien hubiera podido ser castigo divino, pero lo cierto es que nada como eso es para que te lleven ante la Duquesa.
Jamás la había visto de cerca. Cuando sale para participar en los desfiles, siempre hay una multitud y muchos guardias a su alrededor.
Traigan a la prisionera.
¿Cómo sucedió esto?
¿Quién era la niña muerta en la panadería?
Una mano enorme abrió la puerta. Formaba parte de un guardia, que llevaba puesta una armadura reluciente y se veía muy marcial. Él metió la otra mano en el interior del carruaje y me hizo un ademán para que me moviera, y luego chasqueó la lengua, como si yo fuera un perro.
Miré al agente Alphonse. Se veía tan sorprendido e incómodo como me sentía yo.
Se oyó otro chasquido de lengua, con un dejo más notorio de impaciencia.
Alargué un brazo, que fue atrapado con firmeza, aunque sin brusquedad, y me sacaron del carruaje.
El inquisidor Oberón daba órdenes en el otro extremo del patio. Dejé pasar muchas de ellas sin prestarles atención. Pero la última sí la comprendí bien:
—Lleven a la jovencita a la sala de espera. Será juzgada en la audiencia de la tarde.
Me disgustó la palabra “juzgada”, tanto o más que la palabra “prisionera”.
Pensándolo bien, tampoco me gustaba la palabra “jovencita” en ese tono de voz. A tía Tabitha le permitía que me llamara “jovencita”. A un hombre raro y desconocido, con túnica, que cree que maté a alguien, no se lo permito.
El guardia de la armadura reluciente me llevó a través de unas puertas dobles que había en la pared del patio de carruajes. El interior me pareció muy oscuro luego del resplandor de afuera, y la mano en mi brazo me apuraba para moverme, así que no vi más que manchas vagas de puertas y corredores con pisos embaldosados que brillaban y resonaban bajo mis botas. Los pies del guardia no hacían ruido al caminar. A lo mejor tenía zapatos de suela suave para no maltratar las baldosas, o a lo mejor recibían lecciones sobre cómo caminar sin hacer ruido, aunque llevara herraduras de caballo en los pies.
—Prisionera para la audiencia de la tarde —dijo el guardia, aferrado a mi brazo.
Otra vez esa palabra.
Parpadeé unas cuantas veces. Mis ojos se habían adaptado a la oscuridad lo suficiente para ver a otros dos guardias, uno a cada lado de una puerta pequeña. La puerta era de color azul brillante. Los guardias no eran de ese mismo color azul, y el de la derecha se veía terriblemente malhumorado.
El de la izquierda abrió la puerta. La mano que estaba en mi brazo pasó a situarse entre mis omoplatos, para empujarme con firmeza hacia el interior del cuarto.
Era una habitación pequeña, sin nada particular, con una silla y una puerta justo en el extremo opuesto a la de la puerta por la cual yo había entrado. No había ventanas. Se veía una mesa pequeña y dos candeleros fijos en la pared para iluminar. Y era todo.
La puerta empezó a cerrarse tras de mí.
—¡Oigan! —exclamé, sobresaltada, en tono de protesta—. Esperen, un momento, ¿qué se supone que debo hacer?
—Esperar —dijo el guardia malhumorado.
—Alguien vendrá a buscarte —dijo el guardia menos malhumorado.
La puerta se cerró. Oí un chasquido sonoro cuando giraron la llave desde afuera.
Eso probablemente muestre una de las diferencias que existen entre nobles y plebeyos: los primeros tienen salas de espera que se cierran desde afuera.
Con todo, esto podría ser peor, me dije, mirando a mi alrededor, en esa habitación sin nada llamativo. No es un calabozo. Hay una silla. Y luz. Y no hay barrotes ni ratas ni nada por el estilo.
La silla no era nada cómoda. La paja de relleno del cojín se salía aquí y allá, y pinchaba, pero al menos había dónde sentarse. ¿En prisión no les dan sillas a los presos, o sí?
Claro, las puertas están cerradas, pero eso no es problema. No es que tenga ganas de hacer pipí ni nada por el estilo.
Apenas lo pensé, me di cuenta de que había cometido un error. Uno no puede pensar en ese tipo de cosas sin que de inmediato le den ganas.
Oh, oh.
Bueno, no es que hubiera tenido oportunidad de ir antes, durante toda la confusión, y después siguió el trayecto en carruaje, que no había sido exactamente fácil para mi pobre vejiga, y esta mañana me había tomado dos tazas de té negro y, al fin y al cabo, todo lo que entra debe salir.
Una búsqueda rápida en la habitación demostró que no había bacinilla. Tampoco había floreros, plantas en maceta, ni siquiera una ventana por la cual poder asomar mis posaderas.
Ay, ay.
Traté de no hacerle caso al asunto. Conté los azulejos del piso… cuarenta y seis, si uno contaba la hilera del otro extremo que era apenas de mitades de azulejo… Y las vigas en el techo, ocho, y después volví a contar todo, sólo por asegurarme de que no había pasado algo por alto. Y no.
No vino nadie a buscarme. Conté todo nuevamente, empezando en sentido inverso. No es que fueran a aparecer vigas adicionales espontáneamente.
Esas dos tazas de té estaban empezando a hacerse sentir, en serio.
Me acomodé en la silla. Me pinchaba.
Al menos en un calabozo debía haber una bacinilla, ¿o no? O uno hacía lo que tenía que hacer en un rincón. Miré los rincones de la habitación, pensativa.
Noooo, se van a dar cuenta. Ya me consideran sospechosa de homicidio. No voy a agregar actos indecentes en público a la lista de mis acusaciones.
Era cosa de miedo. Pero el terror no se compara con una vejiga llena. Estaba a punto de que me juzgaran por homicidio, y en lo único que yo podía pensar era: dios, necesito hacer pipí con urgenciaaaaaa…
Me levanté y di unos fuertes golpes en la puerta.
—¡Oigan! ¡Oigan!
No hubo respuesta.
—¡OIGAN! ¡Necesito hacer pipí! ¡Déjenme salir! —traté de hacer girar la perilla desde adentro.
Se oyó un chasquido de la cerradura y la puerta se abrió apenas una ranura. Un ojo oscuro me miró desde arriba.
—¿Qué es todo este alboroto?
—¡Tengo que hacer pipí! —le supliqué al guardia—. ¡Por favor!
—Ése no es mi problema —contestó, y empezó a cerrar la puerta.
—¡Oiga!
—¡Vamos, Jorges! —dijo otra voz—. Es tan sólo una niña. Llévala a que haga lo que tiene que hacer.
—Llévala tú —contestó Jorges molesto, al parecer, con el otro guardia—. Estoy desayunando, no pude hacerlo antes de venir a mi turno.
—Muy bien… —se oyó el crujir del cuero, y el segundo guardia abrió la puerta.
Jorges retrocedió a zancadas a su posición inicial, al otro extremo.
El nuevo guardia me sonrió amistoso; imagino que tendría hijos de mi edad o algo así, y me hizo señas para que saliera:
—Vamos, mi niña, hay un retrete por aquí.
—Gracias —le dije, con la más genuina y sentida gratitud, y me apuré por el corredor.
Él iba delante de mí. Cuando pasamos al lado del arisco Jorges, miré lo que comía: pan negro y queso.
Te sientes muy duro, le sugerí al pan. Muy viejo. Duro como piedra. Por lo general, tengo que tocar las cosas para conseguir algo mágico con ellas, pero no para hacer que el pan se vuelva duro. Para eso, basta con que lo vea. Con eso, ya siente el impulso de hacerse viejo. El pan es muy sugestionable.
Y luego me escabullí por el pasillo tras mi benefactor.
El retrete era un retrete y ya. Hay un límite a lo que se puede hacer con un retrete, incluso en un castillo. Sí, tenía un asiento muy liso y pulido, tan bueno como es posible, pero eso no hace que deje de ser, básicamente, una tabla con un agujero donde uno se sienta.
Creo que nunca en mi vida había agradecido tanto el estar ante una tabla con un agujero.
En el camino de vuelta, Jorges, el guardia, estaba tosiendo y movía la mandíbula, desencajado. Al parecer, el pan y el queso no le habían caído bien.
Sin embargo, no pude saborear mi victoria porque apenas un minuto después de que mi guardia me hiciera entrar de nuevo en la sala de espera, el inquisidor Oberón llegó por mí.
—Arriba —dijo, haciendo un gesto con una mano.
Otra vez me estaban tratando como un perro. Sentí el impulso de gruñir y lanzarme a sus tobillos, pero no veía cómo eso fuera a mejorar la situación, por más satisfactorio que pudiera ser.
—¿Qué pasa? —exigí saber, sin levantarme de mi asiento.
Repitió el gesto con la mano, y juntó las cejas.
No tuve suficiente ánimo para desobedecerle así que me levanté.
—¿Qué pasa? ¿Adónde me lleva?
Podía ver que se debatía entre el desagrado de contarme y el disgusto de tener que aguantar mis preguntas.
—Tienes una audiencia para recibir la sentencia por tu crimen —dijo por fin.
—¡Pero si yo no he hecho nada!
—Eso es algo que los jueces tendrán que determinar —me hizo de nuevo el gesto, y tuve la impresión de haberlo llevado al límite de su paciencia.
¿Qué otra cosa podía hacer? Fui con él.
CINCO
Esperaba que el salón de audiencias fuera imponente, lleno de ecos e intimidante. Jamás había visto uno, pero me parecía lógico que fuera así, algo construido a escala del amplio patio de los carruajes, o el santuario de la grandiosa catedral. Algo así.
Pero no. Era una estancia desnuda, en una escala que yo no podía comprender. Grande, pero no más que, digamos, el salón en la taberna en nuestra calle. Los muros estaban cubiertos con tapices, y aunque eran muy bellos, su belleza era más bien utilitaria.
Un hombrecito gruñón, vestido de un color morado menos intenso que el del inquisidor, estaba sentado en un escritorio en el centro de la sala. Detrás de él, en el extremo más alejado de la sala, había una mesa grande y, tras ella, en una poltrona de gran tamaño, que era definitivamente una poltrona y no un trono, se encontraba una mujer de edad madura que reconocí de los desfiles.
La Duquesa tenía más o menos la edad de tía Tabitha y más o menos la misma contextura, sólo que ésta era un par de palmos más baja que ella. Nuestra gobernante no era una reina guerrera o una princesa juvenil ni nada por el estilo. No somos ese tipo de ciudad. Era tan sólo una mujer, algo rolliza, de mirada cansada y profundas arrugas en la cara.
A pesar de haberla visto en desfiles antes, a pesar de verla ahora sin el velo y pensando que parecía una persona común y corriente, como alguien que bien podía entrar a la panadería a comprar pastelitos… es curioso que nada de eso me hubiera preparado para estar en la misma habitación que ella. Sentía como si las rodillas no me fueran a sostener, y los oídos me zumbaban sin razón alguna.
—Se da inicio a la audiencia del caso que involucra un suceso acontecido en una panadería de la calle Gladarat —dijo el hombrecillo de púrpura, con una voz tremendamente aburrida—. Presenta el informe el inquisidor Oberón.
Había varias personas más en la mesa. Me avergüenza confesar que no me fijé en la mayoría. Tenía la vaga impresión de figuras, y algunos guardias detrás de la poltrona de la Duquesa, pero la única otra presencia en la sala en la que yo verdaderamente reparé era un hombre vestido de paño color azafrán, sentado al lado de nuestra gobernante.
De inmediato supe de quién se trataba: Lord Ethan, el General Dorado. El mago que comandaba los ejércitos de su excelencia en batalla.
Lord Ethan.
Era famoso.