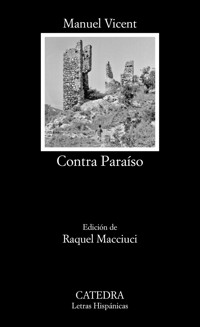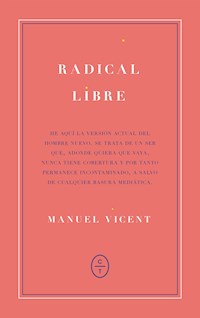
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Círculo de Tiza
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Atados a la columna Podría imaginarse que lo que sigue es fruto o exageración de la amistad y de la cortesía. Pero la verdad es que los domingos empiezo a leer el periódico El País por la última página, en el lado diestro, donde se publica la columna de Vicent. Allí puedo encontrar, si busco noticias, lo que está de rabiosa actualidad desde hace un montón de años: la ironía, el amor, la melancolía, la belleza. A la postre- o al principio si, como yo, se empieza por la última página-, aparecen estos comentarios de Manuel Vicent un poco como quien no quiere la cosa, como si hablara de algo que está pasando casi sin darnos cuenta, de aquello que ya fue y aún está siendo, y se cumpliera el dicho platónico de que el tiempo es la imagen móvil de la eternidad. Uno descubre lo extraordinarios que son los sucesos que ocurren cotidianamente a nuestro alrededor, y de que la realidad es una de las cosas más raras que existen. El elegante estilo de Vicent hace que a veces no lleguemos a apreciar lo certero del pensamiento, de lo que esconde la frase perfecta, de lo que el destello no nos deja ver. Pero ahí está. A las columnas de Manuel no les sobra ni un adjetivo, todo es sustantivo. Es la rabia de la razón, la belleza de la idea. Pocas de las columnas hablan de la política nacional, así que su actualidad va más allá del día a día, o de lo que se perpetró- ya en el ayer del periódico que tenemos en las manos- por los fautores de este o aquel estropicio político. Admiro siempre de la concisión y la síntesis de los textos. Me viene a la mente la prosa densa y conceptual de Gracián. Una manera de mirar la fábrica del mundo, y de describir sus barrocos trampantojos. Un mundo de todas maneras gozoso y digno de vivirse, en el caso de Vicent. A veces los textos tienen oculto un pequeño relato. Por ejemplo, la columna titulada Los ricos empieza con un apacible paseo con una guapa muchacha y su perro, y termina con un suicidio. En trescientas palabras no cabe más vida y muerte. Si se ahonda un poco, las columnas son un cuento moderno, no una estampa fija. De pronto, algunos domingos, a través de las columnas se puede entrever la cinta azul del Mediterráneo. (Son las que prefiero, qué le vamos a hacer) Un mar cuyas orillas se pueblan de nuevos y antiguos dioses, coronados de pámpanos o de billetes de banco. Los habitantes de estas orillas plenas de sol, ansias y deseos les rinden un culto antiguo. El incienso de los altares se mezcla con el olor a pescado frito. Ahí está el testimonio de toda una época, la nuestra. Cuando ya nadie se acuerde de cómo se llaman los políticos y celebrities que aparecen en las páginas interiores del periódico, estos protagonistas sin nombre seguirán siendo los que den color a la historia. Manuel Gutiérrez Aragón
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Primera edición: Septiembre 2014
© de los textos: Manuel Vicent
© de la edición: Círculo de Tiza
© de la fotografía: Joan Antoni Vicent
Título: Radical libre
Autor: Manuel Vicent
Diseño gráfico: Miguel Sánchez Lindo
ISBN: 978-84-120532-6-5
Depósito legal: M-21344-2014
Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea eléctrico, químico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopia sin permiso previo del editor.
Prólogo. Atados a la columna
Podría imaginarse que lo que sigue es fruto o exageración de la amistad y de la cortesía. Pero la verdad es que los domingos empiezo a leer el periódico El País por la última página, en el lado diestro, donde se publica la columna de Vicent. Allí puedo encontrar, si busco noticias, lo que está de rabiosa actualidad desde hace un montón de años: la ironía, el amor, la melancolía, la belleza. A la postre -o al principio si, como yo, se empieza por la última página-, aparecen estos comentarios de Manuel Vicent un poco como quien no quiere la cosa, como si hablara de algo que está pasando casi sin darnos cuenta, de aquello que ya fue y aún está siendo, y se cumpliera el dicho platónico de que el tiempo es la imagen móvil de la eternidad. Uno descubre lo extraordinarios que son los sucesos que ocurren cotidianamente a nuestro alrededor, y de que la realidad es una de las cosas más raras que existen.
El elegante estilo de Vicent hace que a veces no lleguemos a apreciar lo certero del pensamiento, de lo que esconde la frase perfecta, de lo que el destello no nos deja ver. Pero ahí está. A las columnas de Manuel no les sobra ni un adjetivo, todo es sustantivo. Es la rabia de la razón, la belleza de la idea. Pocas de las columnas hablan de la política nacional, así que su actualidad va más allá del día a día, o de lo que se perpetró -ya en el ayer del periódico que tenemos en las manos- por los fautores de este o aquel estropicio político.
Admiro siempre la concisión y la síntesis de los textos. Me viene a la mente la prosa densa y conceptual de Gracián. Una manera de mirar la fábrica del mundo, y de describir sus barrocos trampantojos. Un mundo de todas maneras gozoso y digno de vivirse, en el caso de Vicent.
A veces los textos tienen oculto un pequeño relato. Por ejemplo, la columna titulada Los ricos empieza con un apacible paseo con una guapa muchacha y su perro, y termina con un suicidio. En trescientas palabras no cabe más vida y muerte. Si se ahonda un poco, las columnas son un cuento moderno, no una estampa fija.
De pronto, algunos domingos, a través de las columnas se puede entrever la cinta azul del Mediterráneo. (Son las que prefiero, qué le vamos a hacer). Un mar cuyas orillas se pueblan de nuevos y antiguos dioses, coronados de pámpanos o de billetes de banco. Los habitantes de estas orillas plenas de sol, ansias y deseos les rinden un culto antiguo. El incienso de los altares se mezcla con el olor a pescado frito.
Ahí está el testimonio de toda una época, la nuestra. Cuando ya nadie se acuerde de cómo se llaman los políticos y celebrities que aparecen en las páginas interiores del periódico, estos protagonistas sin nombre seguirán siendo los que den color a la historia.
Manuel Gutiérrez Aragón
Brindis
A mitad de enero en la valla publicitaria de enfrente, que a las seis de la tarde ya estaba a oscuras, sobre las piernas largas de esa modelo que anuncia un perfume se detendrá un sol imprevisto, muy dulce; al inicio de febrero, llore o ría la Candelaria, se despertará la savia de los árboles y apuntarán las gemas en las ramas desnudas; en marzo muchos sueños que uno alimentó con el año nuevo ya habrán sido derrotados: no has encontrado trabajo y tampoco has adelgazado; en cambio, las flores que perdieron los almendros han sido recuperadas por los cerezos. Pese a todo, deberás seguir adelante, puesto que el sol cumplirá con su oficio inexorable sin contar con las tormentas del corazón. Puede que este sea el artículo malo que uno repite siempre al comenzar el año, pero el sol, siendo como es una bomba de hidrógeno, también se repite y no pasa nada. Mientras las gotas metálicas del deshielo caen de los cobertizos sobre el humeante estiércol del ganado, de la última nieve resplandeciente de abril nacerán rosas en mayo y las nubes pasarán por las veletas de los campanarios cargadas de bienes o llenas de maleficios contra el trigo y el viñedo que peinan las lomas. Sin duda, ante la puerta del verano, con la fe renovada, pensarás: tengo que rebelarme, no voy a dejar que me machaquen más, quiero luchar. Aquellas gemas que despertó la savia serán frutas en los mercados, cerezas de junio, ciruelas de julio, fresquillas de agosto, moscatel de septiembre. Mientras el sol decline la luz para pudrir las hojas amarillas de otoño, si finalmente has conseguido no rendirte, obtendrás también tu propia cosecha, tal vez la brisa deliciosa de un amor, el deleite de las risas con los amigos, la gracia de un placer secreto que te conceda un dios pagano. Cuando en noviembre se cierren los días y el recuerdo de los muertos fermente bajo tierra, surgirá del légamo el presagio de que todo va a resucitar de nuevo. Diciembre dejará caer el sol en el abismo, pero con el solsticio de invierno volverá a crecer desde las tinieblas y ese será el momento de recuperar la inmortalidad de cada hora. Ante la orilla sagrada donde nos espera el destino, levanta la copa y brinda por los buenos días del pasado y por todos los sueños imposibles. Seguir vivos es la victoria.
El pescador
Sentado en el muelle de la bahía, al sol de la mañana, desperdiciando el tiempo, veo entrar y salir los barcos, cantaba Otis Redding. La letra de esta balada le devuelve al pescador una sensación parecida mientras lanza el sedal desde la escollera. Llega una vez más el otoño y parece que toda la economía del mundo se va a ir al carajo. No importa. Uno de los barcos que entra ahora en el puerto es el que viene de Ibiza. Desde cubierta los jóvenes pasajeros saludan con los brazos al pescador aposentado cerca de la bocana. Estos jóvenes son aquellos guerreros que en verano se fueron a librar batallas de amor en la isla y ahora regresan victoriosos o derrotados. El pescador está sentado en una silla de tijera con la mirada fija en el corcho que flota en el agua iridiscente de la dársena. «Ahora simplemente estoy y la soledad nunca me dejará solo», cantaba Otis Redding. Da la sensación de que si picara un pez, al pescador le molestaría sobremanera. En ese caso tendría que dejar a un lado sus pensamientos, debería recoger el carrete y analizar si era una dorada, un pajel o un sargo lo que había pescado, calibrar su tamaño y decidir si valía la pena devolverlo al mar o asarlo esa noche. Él está allí para ver entrar y salir los barcos abstraído en vanos recuerdos, que se disuelven en la nada. La nada es blanca, piensa. El hecho de pescar no es una acción que vaya más allá de lanzar el anzuelo y contemplar el corcho, un fin sin finalidad, sin esperar nada más, una actitud que da sentido a su situación en el universo mientras la política y la economía se derrumban. Los guerreros victoriosos o derrotados le saludan desde la cubierta. Cada uno trae a tierra la historia de una batalla. El pescador imagina que estos guerreros habrán ejecutado sus danzas de combate en las salas de fiesta de Ibiza, habrán luchado cuerpo a cuerpo bajo la luna llena de agosto en la playa. Ahora solo son siluetas en la cubierta a contraluz con la puesta de sol. Cantaba Otis Redding: «Parece que todo va a cambiar, pero todo continuará igual, no puedo hacer lo que la gente quiere que haga». El pescador seguirá allí, perdiendo el tiempo con la caña de pescar, viendo cómo entran y salen los barcos sin otro propósito. El corcho que flota en la dársena es todo el universo.
Tesoro
Está amaneciendo. Es la hora de los pájaros. A los colegios e institutos llegan en bandadas niños y chavales cargados con sus mochilas. Ellos no lo saben, pero todos se dirigen a la isla del tesoro. Puede que ignoren dónde está ese mar y en qué consiste la travesía y qué clase de cofre repleto de monedas de oro les espera realmente. El patio del colegio se transforma, de repente, en un ruidoso embarcadero. Desde ese muelle lleno de mochilas cada alumno abordará su aula respectiva, que, si bien no lo parece, se trata de una nave lista para zarpar cada mañana. En el aula hay una pizarra encerada donde el profesor, que es el timonel de esta aventura, trazará todos los días el mapa de esa isla de la fortuna. Ciencias, matemáticas, historia, lengua, geografía: cada asignatura tiene un rumbo distinto y cada rumbo un enigma que habrá que descifrar. La travesía va a ser larga, azarosa, llena de escollos. Muchos de estos niños y chavales tripulantes nunca avistarán las palmeras, unos por escasez de medios, otros por falta de esfuerzo o mala suerte, pero nadie les puede negar el derecho a arribar felizmente a la isla que señalaron los mapas como final de la travesía. Ese mar está infestado de piratas, que tienen su santuario en la caverna del Gobierno. Todas las medidas que un Gobierno adopte contra el derecho de los estudiantes a realizar sus sueños, recortes en la educación, privilegios de clase, fanatismo religioso, serán equivalentes a las acciones brutales de aquellos corsarios que asaltaban las rutas de los navegantes intrépidos, los expoliaban y luego los arrojaban al mar. De aquellos pequeños expedicionarios que embarcaron hacia la isla del tesoro solo los más afortunados llegarán a buen término. Algunos soñarán con cambiar el mundo, otros se conformarán con llevar una vida a ras de la existencia. Cuando recién desembarcados pregunten dónde se halla el cofre del tesoro, el timonel les dirá: estaba ya en la mochila que cargabais al llegar por primera vez al colegio. El tesoro es todo lo que habéis aprendido, los libros que habéis leído, la cultura que hayáis adquirido. Ese tesoro, que lleváis con vosotros, no será detectado por ningún escáner, cruzará libremente todas las aduanas y fronteras, y tampoco ningún pirata os lo podrá nunca arrebatar.
Los ricos
Ricos felices en verdad eran aquellos que antaño vivían dentro de un capullo de oro como gusanos de seda y al final se volvían crisálidas. Yo tenía una amiga de esta especie, que fue la primera en hablar gangoso. Un día paseaba con ella y su lulú por Recoletos y un mendigo se acercó a pedirnos limosna. Cuando mi amiga vio que aquel ser tendía la mano hacia ella se precipitó espantada a rescatar a su mascota. «¿Qué le pasa a este señor?», exclamó refugiándose en mis brazos. «Tranquila, solo es un pobre», le dije. Recién salida de su capullo, era al primer pobre que veía de cerca. Ricos felices eran aquellos que ignoraban que en el mundo existía la pobreza y bailaban, bebían, viajaban, flotaban sobre la armonía de los números. Los padres de mi amiga, aristócratas punta de rama, que entre ellos se hablaban siempre en inglés, tenían una finca de cinco mil hectáreas donde había encinas que, al no haberse podado por pura desidia desde el siglo xiii, se habían convertido en catedrales de sombra. Un día mi amiga se extravió entre los múltiples cerros de su propiedad y no acertaba a volver al cortijo. Se encontró con uno de los jornaleros, a quien suplicó: «campesino, where is my house?, dígame dónde está mi casa». Era una de esas crisálidas, que parecía haberse escapado de un cuaderno de Proust. Hace mucho que ese tiempo ha muerto. Hoy ser rico y exhibir de forma impúdica la riqueza se ha convertido en un deporte de alto riesgo. Los pobres forman ya un mar tempestuoso que bate contra el acantilado de la política y ha obligado a los ricos a hacerse invisibles, refugiados en sus blindadas madrigueras. Si en el fondo el Estado no es más que una organización cada día más compleja, cara y neurótica para impedir que los pobres maten a los ricos, hoy ser un político en medio de la miseria es la última forma de vivir peligrosamente. Aquel capullo de oro se ha vuelto un puercoespín erizado de metralletas. Alrededor de la isla de los ricos hay un abismo lleno de cuerpos naufragados y el mar no olvida ninguno de sus nombres. Ya no es posible navegar esas aguas mortales con el antiguo placer de un anuncio de martini. Por otra parte, aquella amiga mía, que se había convertido en crisálida, un día quiso volar y se arrojó a un patio interior por la ventana.
El delator
Si los mitos de la antigüedad se reproducen siempre bajo formas modernas, tal vez el lugar que antes ocupaba Dios hoy lo ocupa Internet, con una antena en el Sinaí, por donde navegan los secretos y miserias de la humanidad, sus perversiones, confidencias, sueños adolescentes, deseos inconfesables, la economía global con las pulsiones oscuras del dinero, que al final quedan atrapados para siempre en un centro de datos. Esa telaraña también absorbe las conquistas de la inteligencia humana y nuestras acciones más nobles, pero ese dato apenas cuenta a la hora de la salvación. Aquel ojo divino que veía todas nuestras caídas desde el interior de un triángulo era como la vieja del visillo si se compara con la alucinante cantidad de información que Google almacena sobre nuestra vida a través de un enredo infinito de chips de silicio y conexiones de fibra óptica. No ha habido nunca en la historia un amo del imperio o pontífice que haya tenido semejante poder de manipulación. Internet ha robado el pensamiento individual, la rebeldía y el libre albedrío a los humanos como Prometeo le robó el fuego a los dioses, pero al contrario de lo que sucedió en la mitología no es Internet el que sufre el castigo sino tú mismo el que permaneces encadenado en un centro de datos a merced de cualquier político, espía, policía, chantajista, estafador o pervertido sexual, que te puede sacar el hígado y dejarlo expuesto al sol a disposición de las aves carroñeras. En el móvil que uno lleva en el bolsillo se repite también el mito del ángel malo y el ángel bueno, que en nuestra infancia nos acompañaban, uno a cada lado. El bueno te advertía de los peligros, el malo te tentaba para llevarte al infierno. Eran tu conciencia, como lo es ahora el móvil, que lo sabe todo de ti, que es amigo y enemigo, tu delator, el que va a testificar en tu contra si un día caes en manos de la justicia. Pese a todo, estás obligado a recargarle la batería cada noche, para insistir en el juego morboso y obsesivo de enredarte tú mismo en su telaraña. Puede que llegue el día en que habrá que arrojar el móvil a un pozo y celebrar la fiesta del sacrificio del cordero de Google para recuperar el don de la intimidad en un planeta que navega por el universo con semejante gallinero.
El diván
El escenario está a oscuras. Se oyen campanas y furiosos ladridos de perros. A medida que la escena se ilumina, aparece una sala con un decorado ambiguo. Media sala es un despacho austero, casi desnudo. La otra media, de estilo barroco, podría ser una sacristía llena de cornucopias de oro. Por todo el escenario se pasea a sus anchas un gato negro. Un ventanal al fondo deja ver la silueta de la cúpula de san Pedro de Roma. En la parte austera de la escena hay un diván donde el papa Francisco vestido de blanco está tumbado con el solideo, su anillo de latón, el crucifijo de madera sobre el pecho y unos zapatos con suelas de goma. Detrás del diván, sentado en un cómodo sillón, un psicoanalista con la mano en la mandíbula se dispone a atenderle aunque simula estar dormitando. Los ladridos de los perros se hacen más persistentes hasta apoderarse por completo del sonido de las campanas. Envuelto en una luz cenital, el papa Francisco exclama: «No más perros, no más campanas, que suene Mozart». El psicoanalista pone los conciertos de clarinete de Mozart e insta al sumo pontífice a que deje fluir su pensamiento. El papa Francisco cierra los ojos y comienza a hablar para sí mismo en su oscuridad: beso el ponzoñoso calcañar de los mendigos, le lavo los pies a una reclusa musulmana, abrazo a un enfermo desfigurado, me hago bendecir por los niños, me entrego a la multitud sin chaleco antibalas, celebro una misa en Lampedusa rodeado de cientos de ahogados, he sustituido los mocasines rojos de Prada por unos zapatones de rebajas, y aunque soy jesuita y argentino me esfuerzo en ser humilde; me avergüenzan los escándalos de pederastia de la Iglesia, no condeno la homosexualidad, siento que los mármoles, retablos y cúpulas me impiden ver a Dios y temo que un día me aplasten, sueño con irme a vivir a un piso, segundo izquierda, del Trastévere, amar la pobreza en medio de esta opulencia es una tortura. ¿Cómo podré superar esta insoportable neurosis? Y encima esa jauría de mastines que me ladra desde las cavas del Vaticano ni siquiera me deja oír a Mozart. El psicoanalista, sin levantar los ojos del cuaderno de notas, dice: «No tema, Santidad. Yo también soy argentino, me llamo Maquiavelo y le voy a ayudar». El gato negro da un salto y sube al diván.
Mascotas
Como la mascota que se entretiene royendo un hueso de plástico, a la que el amo lanza una pelota y siempre se la devuelve con la boca, así parecen estar condenados a comportarse los líderes de opinión de este país ante los escándalos que sacuden nuestra vida pública. No importa que la mascota sea contestataria, apacible, nerviosa o una de esas que husmea los genitales de los invitados cuando llegan a tu casa. Cualquiera que sea su carácter, si se consigue educarla bien, le dices siéntate y se sienta, dame la patita y te la da, recoge la pelota y obedece. Incluso irá a hacer sus cosas en el rincón de siempre sobre el periódico en el que firma. Ahora mismo los medios de comunicación han dejado de roer los casos de Gürtel y de los ERE de Andalucía. Las mascotas parecen haberse aburrido de estos juguetes ya demasiado mordidos o babeados y de pronto se muestran felices con otros huesos, peluches o pelotas de todos los colores que les acaban de regalar. El quebrantamiento físico del Rey, la imputación de la infanta Cristina, el destino de la Monarquía, la aventura independentista de Cataluña, la neurosis religiosa aberrante del proyecto de ley sobre el aborto son los nuevos huesos de plástico que los periodistas deberemos roer de aquí al verano. En nuestro circo mediático sucede algo muy peculiar que no se da en los países con una democracia más asentada, donde por regla general antes de que un escándalo llegue a la opinión pública, tal vez por conducir borracho, por haber defraudado al fisco, por mentir en cualquier declaración, por comprar una chocolatina con el dinero del erario o simplemente porque un ministro ha demostrado ser un idiota, el protagonista ya ha dimitido o le han echado a la calle con una patada en el culo o ha ido a la cárcel o ha decidido ahorcarse. Aquí el derecho a la información parece destinado a todo lo contrario. Se trata de roer y babear el hueso, de juguetear con el peluche hasta destrozarlo, de ir una y otra vez por la pelota y devolverla al amo del cotarro hasta que el escándalo de corrupción o un grave problema político, disuelto en saliva, diluya toda su carga explosiva bajo una apabullante y confusa catarata de artículos, opiniones y tertulias, que al final no son sino una forma, mejor o peor, de ganarse la vida.
Almas
La creencia religiosa da por sentado que Dios inserta un alma en el útero de la mujer en el instante mismo de la concepción. Entre los millones de espermatozoides que luchan por conquistar un óvulo femenino solo uno alcanza la victoria. El resto se va por el sumidero, sin que ningún teólogo se escandalice por semejante desperdicio. Se supone que el creador del universo está pendiente de cada una de esas feroces escaladas que se producen a través de infinitas vaginas a lo ancho de este mundo e incluso, tal vez, en millones de planetas habitados de otras infinitas galaxias. En cuanto se realiza la fusión del gameto masculino con el gameto femenino el creador corona esa nueva célula, llamada cigoto, con un alma, pero, al parecer, deja de interesarse por el destino que a esta le espera el día de mañana. Ese cigoto con el tiempo podrá desarrollarse en forma de asesino, de santo, de banquero o de mendigo. Los creyentes más obsesos, que se oponen radicalmente al aborto, no piensan en la biología sino en la teología, aunque para enmascarar su fanatismo religioso sustituyen la palabra alma por la palabra vida. El cigoto tiene derecho a la vida, puesto que Dios le ha inoculado un alma. Solo queda por saber qué sucede con ella cuando se produce un aborto espontáneo. Puede que vuelva al almario común y el creador la aplique a otra pareja que acaba de celebrar un coito triunfal, y el alma que en la primera entrega iba para notario, en la segunda se quede en un simple chapista. En realidad toda esta locura teológica sirve de pretexto hipócrita para reducir a las mujeres al papel de meras incubadoras y negarles el derecho a disponer de su cuerpo durante los primeros meses de embarazo. Como en tiempos del franquismo más siniestro, algunas señoras enjoyadas, que gritan detrás de una pancarta contra el aborto, acompañarán a sus hijas adolescentes a un país civilizado para solucionarles el problema, pero otras infelices se verán obligadas, como entonces, a subir por una escalera costrosa hasta un cuchitril clandestino donde le espera una vieja con una aguja saquera y una palangana abollada, gracias a unos políticos de la derecha más reaccionaria, abducidos por unos clérigos inmisericordes que nos están devolviendo a patadas a la España más negra.
Hombre lobo
Otro cuento de terror. Andan sueltos en la noche varios depredadores sexuales y asesinos en serie, que recién liberados de la cárcel, después de cumplir su condena según la ley, vuelven a merodear por los mismos parajes de entonces. Caperucita, no salgas de casa. Algunos alcaldes preparan batidas para cazar a esos hombres lobos. Esta alarma fomentada por el periodismo amarillo emerge del mismo terror arraigado en la oscuridad del franquismo y recuerda a los cuentos de miedo, que en las noches de invierno nos contaban a los niños en la posguerra junto a la chimenea. Hubo una vez un cazador que, atacado por un lobo, durante la pelea le cortó una garra al animal y la guardó en el zurrón. El caballero, dueño del castillo, le pidió al cazador que le mostrara lo que había cazado y al abrir el zurrón vio con espanto que la garra del lobo se había transformado en la mano de un hombre y en uno de sus dedos brillaba un anillo que el caballero reconoció como perteneciente a su mujer. Cuando el caballero regresó al castillo encontró a su mujer en la cocina curándose el muñón de su mano cercenada. Era una bruja y fue ella, según confesó, la que en forma de lobo había atacado al cazador. Ardió en hoguera. En las noches ateridas de posguerra, durante el franquismo más duro, los hombres lobos podían ser los maquis que bajaban del monte y merodeaban cerca de los pueblos en busca de comida; podían ser también unas misteriosas alimañas, que adoptaban formas de mendigos. Guardias civiles y gentes de orden realizaban batidas y a veces sucedía que el hombre lobo que habían cazado resultaba ser un vecino que se había demorado en volver a casa. Cuatro décadas de represión franquista fueron más que suficientes para que este terror hiciera nido en la nuca de los ciudadanos y creara un légamo en el inconsciente colectivo que ha sido trasmitido a las sucesivas generaciones. No es fácil librarse de esa herencia. Hoy también hay charlatanes de la opinión pública dispuestos a organizar batidas contra cualquier clase de hombre lobo. Piden ayuda a la Guardia Civil, expanden la alarma social y propagan el terror medieval contra cualquier caperucita. En las noches del invierno franquista las llamas de la chimenea figuraban brujas desnudas que ardían en el fuego del infierno.
Cárceles