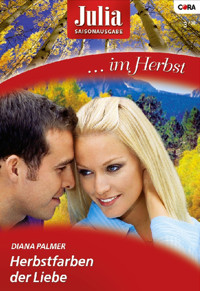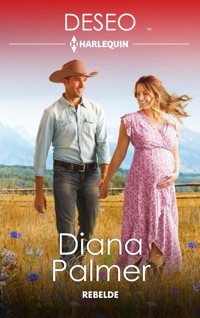
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Se estaba enamorando de un misterioso texano. Harley Fowler siempre salía sin un rasguño de las situaciones peligrosas, ya fuera en su trabajo de vaquero o en uno de los bailes del condado de Jacobsville. Hasta que conoció a la investigadora forense Alice Jones, que estaba intentando resolver un crimen relacionado con la única familia de la que Harley no quería hablar: la suya propia. De pronto, Harley se encontró en el ojo del huracán y lo único que deseaba era proteger a Alice. Pero ella era una mujer obcecada y no sabía apreciar sus esfuerzos. ¿Qué podía hacer un rebelde como él? ¿Seducirla?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Avenida de Burgos 8B
Planta 18
28036 Madrid
© 2009 Diana Palmer
© 2024 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Rebelde, deseo 1711 - febrero 2024
Título original: The Maverick
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Harlequin Deseo, Bianca, Jazmín, Julia y logotipo
Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited.
Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 9788411805988
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Capítulo Uno
Capítulo Dos
Capítulo Tres
Capítulo Cuatro
Capítulo Cinco
Capítulo Seis
Capítulo Siete
Capítulo Ocho
Capítulo Nueve
Capítulo Diez
Capítulo Once
Si te ha gustado este libro…
Capítulo Uno
Harley Fowler estaba absorto repasando su lista de tareas para el día, de camino a la ferretería en Jacobsville, Texas. Tanto, que se chocó con una joven mujer morena. Levantó la cabeza, sorprendido, viendo cómo ella se golpeaba con la puerta abierta.
–Había oído hablar de hombres que sólo viven para el trabajo, pero creo que esto es demasiado –dijo ella y se arregló el pelo, sintiendo que le dolía la espalda, donde se había golpeado con la puerta. Miró bien al hombre con quien se había chocado y pensó que era atractivo. La gorra de béisbol que llevaba le sentaba muy bien.
–No vivo para mi trabajo –repuso él–. Intento volver al trabajo cuanto antes, pero las compras que tengo que hacer me lo impiden.
–Eso no justifica que golpees a las mujeres con las puertas. ¿O sí?
–No te he golpeado con la puerta. Tú te has tropezado conmigo –afirmó él, irritado.
–De eso nada. Estabas leyendo esa hoja de papel con tanta intensidad que ni habrías visto un tren que se te viniera encima –insistió ella y miró hacia la lista que él sostenía–. ¿Tijeras podadoras? ¿Dos rastrillos nuevos? Sin duda, trabajas de jardinero –observó, fijándose en sus zapatos embarrados.
–No soy jardinero –contestó él, frunciendo el ceño con indignación–. Soy vaquero.
–¡No lo eres!
–¿Cómo?
–No tienes caballo, no llevas sombrero de vaquero y no llevas espuelas –señaló ella y le miró los pies–. ¡Ni siquiera llevas botas!
–¿Estás en tratamiento psiquiátrico o qué?
–No estoy bajo tratamiento –repuso ella con altanería–. Mi idiosincrasia es tan única que no pudieron clasificarme, ni siquiera siguiendo la última edición del DSM-IV. ¡Ni mucho menos pudieron psicoanalizarme!
Ella se refería a un libro clásico de psicología empleado para diagnosticar las disfunciones mentales. Era obvio que él no tenía ni idea de qué estaba hablando.
–¿Y sabes cantar, por lo menos? –preguntó ella.
–¿Por qué iba a querer cantar? –preguntó él a su vez, atónito.
–Los vaqueros cantan. Lo leí en una novela.
–¿Acaso sabes leer? –se burló él.
–¿Qué te hace pensar que no?
Harley señaló hacia un cartel en la puerta de la ferretería que, con letras muy grandes, rezaba Tirar. Ella estaba intentando abrirla empujando.
La joven soltó la puerta.
–Ya lo he visto –afirmó ella, a la defensiva–. Sólo quería comprobar si estabas prestando atención –añadió–. ¿Llevas una cuerda?
–¿Por qué? ¿Quieres colgarte?
La joven suspiró con paciencia exagerada.
–Los vaqueros llevan cuerdas.
–¿Para qué?
–¡Para amarrar el ganado!
–No suele haber ganado en las ferreterías –murmuró él.
–¿Y si lo hubiera? –inquirió ella–. ¿Cómo sacarías una vaca de la tienda?
–Toro. Criamos toros Santa Gertrudis de pura raza en el rancho del señor Park –informó él.
–¿Y no tenéis vacas? –quiso saber ella e hizo una mueca–. Entonces, no tendréis terneros.
–Sí criamos terneros –repuso él, furioso–. Sí tenemos vacas. ¡Lo que pasa es que no las soltamos dentro de las ferreterías!
–Bueno, perdona –se disculpó ella en tono burlón–. Nunca dije que lo hicieras.
–Sombrero de vaquero, cuerda y vacas –murmuró él y abrió la puerta–. ¿Vas a entrar o te vas a quedar aquí? Tengo trabajo que hacer.
–¿Como qué? ¿Como golpear en la cabeza a mujeres desprevenidas?
Con impaciencia, Harley la miró bien. La joven llevaba unos bonitos pantalones, una rebeca de lana y una bolsa en la mano.
–He dicho que si vas a entrar en la tienda –volvió a preguntar él, mientras sujetaba la puerta.
–Sí, la verdad es que sí –contestó ella, acercándose–. Necesito cinta adhesiva y pegamento y cerillas y tiza y chinchetas y cuerda de color.
–Déjame adivinar… ¿Eres constructora? –preguntó él en tono burlón.
–Oh, ella es algo mucho menos convencional, Harley –dijo el jefe de policía, Cash Grier, que acababa de llegar–. ¿Cómo estás, Jones?
–Saturada de CMs, Grier –contestó ella con una sonrisa–. ¿Quieres alguno?
–Aquí no tenemos muchos homicidios –contestó Grier, levantando las manos–. Y quiero que siga así. Estás un poco lejos de tu territorio, ¿no?
–Así es. Hayes Carson, el sheriff me pidió que viniera. Tiene un CM. Estoy trabajando en la escena del crimen, pero no he traído suficientes herramientas. Espero que esta ferretería pueda surtirme. San Antonio está demasiado lejos y yo tengo un caso del que ocuparme.
–¿Un caso? –repitió Harley, confundido.
–Sí, un caso –repuso ella–. A diferencia de ti, algunas personas somos profesionales con trabajos de verdad.
–¿Lo conoces? –le preguntó Grier a la joven.
Ella miró a Harley con gesto escrutador.
–La verdad es que no. Subió las escaleras a toda velocidad y me golpeó con la puerta. Dice que es un vaquero –señaló ella y, bajando el tono de voz, añadió–: Pero, entre nosotros, estoy segura de que miente. No tiene caballo, ni cuerda, no lleva sombrero ni botas, dice que no sabe cantar y piensa que los toros pueden andar sueltos en las ferreterías.
Harley se la quedó mirando, presa de un cúmulo de emociones encontradas.
Grier soltó una carcajada.
–En realidad sí es un vaquero –lo defendió Grier–. Es Harley Fowler, el capataz del rancho de Cy Park.
–¡Imagínatelo! –exclamó ella–. ¡Sería un golpe terrible para cualquier turista que viniera a Texas el verlo vestido así! –dijo, señalando su atuendo con la mano–. ¡No podemos conservar nuestra fama de vaqueros si la gente va por ahí ocupándose del ganado con gorra de béisbol!
Grier intentó contener la risa. Harley parecía a punto de estallar.
–¡Es mejor un vaquero sin caballo que una constructora con una actitud como la tuya! –le espetó Harley–. Me sorprendería que nadie quisiera contratarte para construir nada aquí.
–No construyo cosas. Pero podría hacerlo si quisiera –señaló ella con aire de superioridad.
–En realidad, no es constructora –intervino Grier–. Harley, ésta es Alice Mayfield Jones. Es una investigadora forense, de la oficina médica del condado de Bexar.
–¿Trabaja con muertos? –dijo Harley y dio un paso atrás.
–Con cuerpos muertos –aclaró Alice–. CMs. Y soy muy buena en mi trabajo. Pregúntale a él –añadió, mirando hacia Grier.
–Tiene muy buena reputación –admitió Grier, con ojos brillantes–. Incluso tiene su apodo. La llaman Alice el terror de los asesinos.
–Has estado hablando con Marc Brannon –acusó ella.
–Lo ayudaste a resolver un caso, cuando él era todavía Ranger de Texas –señaló Grier.
–Ahora me han mandado a un tipo nuevo, de Houston –indicó ella y suspiró–. Es muy difícil de sobrellevar. No tiene sentido del humor –dijo y miró al policía–. Un poco como tú solías ser cuando trabajabas para el fiscal del distrito en San Antonio, Grier. Un profesional solitario con mala actitud.
–Oh, he cambiado mucho –aseguró Grier, sonriendo–. Una esposa y una hija pueden volvernos del revés.
–¿En serio? Si tengo tiempo, me encantaría ver a esa niña de la que hablan todos. ¿Es tan bonita como su mamá? –preguntó Alice, sonriendo.
–Oh, sí, claro que sí –afirmó Grier.
–¿Queréis dejar de hablar de niños, por favor? –pidió Harley–. Me dan sarpullido.
–Eres alérgico a las cosas pequeñas, ¿verdad? –le espetó Alice.
–Me da alergia todo lo que tenga que ver con el matrimonio –contestó Harley, lanzando a Alice una mirada cargada de significado.
–Lo siento –replicó ella, frunciendo el ceño–. ¿Esperabas que yo te pidiera que te casaras conmigo? No eres feo, pero yo soy muy exigente respecto a posibles parejas. Francamente, si estuvieras en venta en una tienda de novios, puedo asegurarte que no te compraría.
Harley se la quedó mirando, dudando si había oído bien. Grier tuvo que darse la vuelta, se estaba poniendo morado de tanto contener la risa.
La puerta de la ferretería se abrió y salió un hombre moreno con rostro taciturno.
–¿Jones? ¿Qué diablos estás haciendo aquí? ¡Mandaron llamar a Longfellow!
–Longfellow se ha escondido en el aseo de señoras y se niega a salir –contestó ella con gesto altanero–. Así que me mandaron a mí. ¿Y qué tienes tú que ver con el caso del sheriff Carson?
Kilraven se llevó el dedo a los labios y miró a su alrededor, para asegurarse de que nadie más los oyera.
–Soy policía, trabajo en la ciudad –afirmó Kilraven.
–¡Lo siento! ¡Es tan difícil estar al día de todos estos secretos! –exclamó Alice.
Kilraven miró a su jefe y, luego, a Alice.
–¿Qué secretos?
–Bueno, aquí tenemos a un vaquero sin caballo –indicó Alice–. Y un CM en el río Carmichael…
–¿En el río? ¡Creí que era en la ciudad! ¡Nadie me había informado! –exclamó Kilraven.
–Acabo de hacerlo yo –señaló Alice–. Pero es un secreto. Se supone que no debo decírselo a nadie.
–Soy agente de la ley –insistió Kilraven–. Puedes contármelo. ¿De quién se trata?
–Sólo lo miré durante un par de minutos antes de salir a comprar material para la investigación –respondió Alice, poniéndose en jarras–. Es un hombre y está muerto. No lleva identificación, está desnudo y ni su madre reconocería su cara.
–Sus dientes pueden indicarnos…
–Para eso, debería tener dientes –replicó Alice con tono dulce.
Harley se estaba poniendo pálido.
–¿Eres aprensivo? –preguntó Alice, mirando a Harley–. Escucha, una vez examiné a un muerto a quien su novia había matado con un gancho. Luego, le cortó los… ¿Adónde vas?
Harley estaba encaminándose al interior de la ferretería.
–Al baño, supongo –adivinó Grier, sonriendo.
–¿Trabaja con ganado y es aprensivo? –inquirió Alice, maravillada–. ¡Debe de ser muy divertido verlo cuando tienen que marcar los becerros!
–Alice, todo el mundo tiene un punto débil. Hasta tú –observó Kilraven.
–Yo no tengo punto débil –aseguró ella.
–Ni vida social –murmuró Grier–. He oído que intentaste hacerle la autopsia a un pavo en Carolina del Norte, cuando estabas investigando un caso allí.
–Se lo había merecido –contestó ella.
Los dos hombres rieron.
–Tengo que volver al trabajo –informó Alice, poniéndose seria–. Es un caso muy raro. Nadie sabe quién es este tipo ni de dónde viene y quien lo hizo intentó dejarlo inidentificable. Ni siquiera sé si podremos identificarlo con la prueba de ADN. Si no tiene historial criminal, no estará archivado en ninguna parte.
–Al menos, no suceden casos así a menudo –dijo Kilraven en voz baja.
–¿Cuándo vas a regresar a San Antonio? Ya has resuelto el secuestro de Pendleton y ayudaste a encerrar a esos tipejos.
–Aún quedan algunos cabos sueltos –dijo Kilraven e hizo un gesto con la cabeza para despedirse de Alice y de Grier–. Tengo que seguir patrullando.
–La esposa de Brady ha hecho sopa de tomate y pan de maíz para comer. No llegues tarde –invitó Grier a su empleado.
–No tengo tiempo para eso, jefe.
–Es un buen policía –comentó Alice, mirando cómo se iba el atractivo oficial–. ¿Pero no crees que está alargando demasiado su misión aquí? –le preguntó a Grier.
–Winnie Sinclair trabaja en la centralita de la policía. Los rumores dicen que está colado por ella. Por eso no deja de encontrar excusas para quedarse –repuso Grier.
Alice esbozó gesto de preocupación.
–Pero Kilraven arrastra un pasado del que nadie sabe nada. Finge que nunca ocurrió.
–Quizá tiene que hacerlo.
–Fue terrible. Uno de los peores casos en los que he trabajado. Pobre tipo –comentó Alice, frunciendo el ceño–. Nunca lo resolvieron. El asesino sigue suelto. Debe de haber vuelto locos a Kilraven y a su hermano Jon Blackhawk, no habrán podido dejar de preguntarse si habría sido alguien que conocían, alguna de las personas que habían arrestado.
–Su padre era agente del FBI en San Antonio. Después de los asesinatos, se dio a la bebida y se dejó morir. Blackhawk sigue en el cuerpo –reflexionó Grier–. Podría haber sido por un caso en el que cualquiera de los tres hubiera trabajado.
–Podría ser –afirmó ella–. Los hermanos deben de estar destrozados. Deben de sentirse muy culpables y no creo que quieran arriesgarse a que se repita de nuevo, con una nueva pareja. Por eso, evitan a las mujeres. Sobre todo, Kilraven.
–Kilraven no podría pasar por ello de nuevo –observó Grier.
–Esa tal Sinclair, ¿qué opina de él?
–No soy un cotilla.
–Dime.
–Está loca por él. Pero es muy joven –respondió Grier.
–A la larga, la edad no importa –opinó Alice–. Al menos, no siempre –añadió y abrió la puerta de la tienda–. Hasta luego, Grier.
–Hasta luego, Jones.
Alice entró en la ferretería. Harley estaba frente al mostrador, pálido y descompuesto. La miró.
–Ni siquiera lo describí con detalles –dijo ella, levantando las manos en gesto defensivo–. Y no entiendo cómo te las puedes arreglar para marcar el ganado, con tan poco estómago.
–Comí algo que no iba conmigo.
–En ese caso, no debes de tener muchos amigos, si te comes a todo el que no va contigo…
El dependiente se partió de risa.
–¡No me como a la gente!
–Eso espero. Ser caníbal es mucho peor que ser jardinero.
–¡No soy jardinero!
Alice lanzó una sonrisa al dependiente.
–¿Tiene tiza y cuerda de color? –preguntó ella–. También necesito pilas para mi cámara digital y jabón antiséptico para las manos.
Harley sonrió. Él conocía bien al dependiente. Por desgracia, Alice, no.
–Eh, John, ésta mujer investiga la escena del crimen, una de verdad –dijo Harley–. ¡Trabaja para la oficina forense de San Antonio!
A Alice le dio un vuelco al estómago.
–¿De veras? –preguntó el dependiente, fascinado–. Eh, yo veo todas las películas de detectives. Y sé lo que son las pruebas de ADN. ¡Hasta sé cómo averiguar cuánto tiempo lleva muerto un cuerpo sólo con identificar los insectos que tiene encima!
–Que tenga un buen día, señorita Jones –se despidió Harley, mientras el dependiente no dejaba de hablar.
–Ah, sí, muchas gracias –respondió ella.
–Nos vemos, John –le dijo Harley al dependiente, recogió su compra y, sonriente, se digirió hacia la puerta.
–Deje que siga con lo de los insectos –continuó el dependiente con entusiasmo, sin quitarle los ojos de encima a Alice.
Alice tuvo que aguantar su monólogo agotador mientras le entregaba las cosas que había ido a comprar. Las series de televisión sobre investigaciones forenses eran culpables de que cada vez más gente estuviera dispuesta a contarle cómo tenía que hacer su trabajo. Resignada, se forzó a sonreír. No podía permitirse el lujo de hacer enemigos, sobre todo cuando podría necesitar más cosas de la ferretería. Lo que sí iba a hacer era cantarle las cuarenta al falso vaquero en cuanto volviera a verlo.
La orilla del río estaba cuajada de policías. Alice se arrodilló junto al cadáver y empezó a tomar medidas. Ya había hecho que un ayudante del departamento de policía de Jacobsville pusiera cinta amarilla alrededor de la escena del crimen. Sin embargo, eso no disuadió a la gente, que seguía acercándose.
–Estaos quietos –murmuró Alice a dos hombres con uniforme de ayudantes del sheriff.
Ambos se pararon en seco, con un pie al aire, al oírla.
–¡No quiero que la gente entre en mi escena del crimen! La cinta amarilla está ahí para algo.
–Perdón –dijo uno de ellos y retrocedieron.
Alice se apartó de la frente un mechón de pelo empapado en sudor con la mano enguantada en látex. Era casi Navidad, pero el tiempo se había vuelto loco y hacía calor. Para colmo, aquel tipo llevaba en el río al menos un día y su cuerpo hedía.
Por milésima vez, Alice se preguntó por qué habría elegido una profesión tan complicada. Pero era muy satisfactoria cuando podía ayudar a capturar a un asesino, lo que había hecho muchas veces a lo largo de los años. Aunque el trabajo no era sustituto de la familia y la mayoría de los hombres se espantaban al conocer cuál era su profesión. Como le había pasado al vaquero en la ferretería.
Luego, venían las sonrisas forzadas. Las excusas. Siempre le pasaba lo mismo con los hombres. Normalmente, incluso antes de que terminara su primera cita. O, como mucho, la segunda.
–Apuesto a que soy la única virgen de veintiséis años de todo el maldito Estado de Texas –murmuró Alice para sus adentros.
–¿Cómo dices? –preguntó un mujer policía a su lado, con ojos como platos.
–Eso, encima mírame como si tuviera monos en la cara –siguió murmurando Alice mientras trabajaba–. Sé que soy un anacronismo.
–No es eso –repuso la policía, riendo–. Hay muchas mujeres de nuestra edad con la misma actitud. Yo no quiero contraer cualquier enfermedad rara de un hombre que pase por mi vida como un plato de cacahuetes en un bar. ¿Acaso crees que ellos van a avisarte si tienen algo?
–Me gustas –dijo Alice, sonriendo.
–Gracias –contestó la mujer policía–. Creo que se trata de ser sensible –comentó y, bajando el tono de voz, añadió–: ¿Ves a Kilraven? Dicen que su hermano, Jon Blackhawk, no ha estado con una mujer en su vida. ¡Para que luego digan que nosotras somos mojigatas!
Alice rió.
–Yo también lo había oído. ¡Debe de ser un tipo muy sensible!
–Mucho –contestó la policía y siguió recogiendo cada pedazo de papel y colilla que encontraba, guardándolos en una bolsa como pruebas–. ¿Y qué hacemos con ese pedazo de tela, Jones? ¿Lo metemos también en una bolsa? Mira, tiene una pequeña mancha.
–Sí –dijo Alice–. Creo que llevaba ahí mucho tiempo, pero igual tiene alguna huella. Ten cuidado de no tocar la mancha.
–Parece sangre, ¿no?
–Eres lista.
–Hice un doctorado en Dallas. Me cansé del crimen en la gran cuidad. Las cosas son un poco más tranquilas aquí. De hecho, éste es mi primer CM desde que me uní al departamento del sheriff Carson.
–Es un gran cambio, lo sé –comentó Alice–. Yo trabajo en San Antonio. No es el lugar más tranquilo del mundo, sobre todo los fines de semana.
Kilraven saltó la cinta policial y se acercó al cadáver.
–¿Qué crees que estás haciendo? –preguntó Alice–. ¡Kilraven…!