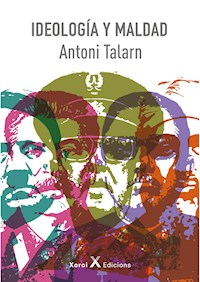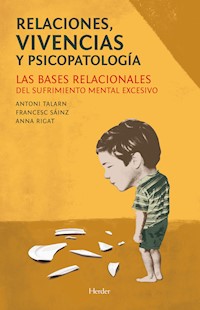
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Herder Editorial
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Frente al reduccionismo científico, los autores defienden la importancia del vínculo con los otros -aquello que nos convirtió en seres humanos- para entender el sufrimiento mental excesivo. En salud mental predomina en la actualidad un enfoque muy simple: todo malestar es una enfermedad orgánica y genética, todo radica en el funcionamiento de la máquina cerebral y a toda enfermedad le corresponde un diagnóstico objetivo y un tratamiento medicamentoso. Se estudian y se tratan los trastornos mentales sin tener en cuenta ni la mente ni la sociedad. Este ensayo insiste en la importancia de los vínculos para entender mejor por qué algunas personas sufren en demasía y hacen sufrir también excesivamente a sus hijos, por lo que comprometen su salud mental. No podemos evitar el sufrimiento humano, pero sí intentar que la vida sea lo mejor posible y que nuestros pequeños crezcan en las condiciones necesarias para poder disfrutarla.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 505
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ANTONI TALARN, FRANCESC SÁINZ Y ANNA RIGAT
Relaciones, vivencias y psicopatología
Diseño de cubierta: Ana Yael Zareceansky
Maquetación electrónica: José Luis Merino
© 2013, Antoni Talarn, Francesc Sáinz y Anna Rigat
© 2013 Herder Editorial, S.L., Barcelona
© 2014, de la presente edición, Herder Editorial, S. L.
ISBN: 978-84-254-3324-5
La reproducción total o parcial de esta obra sin el consentimiento expreso de los títulos del Copyright
Mi papá siempre pensó, y yo le creo y lo imito, que mimar a los hijos es el mejor sistema educativo. En un cuaderno de apuntes (que yo recogí después de su muerte bajo el título de Manual de tolerancia) escribió lo siguiente: «Si quieres que tu hijo sea bueno, hazlo feliz, si quieres que sea mejor, hazlo más feliz. Los hacemos felices para que sean buenos y para que luego su bondad aumente su felicidad». Es posible que nadie, ni los padres, puedan hacer completamente felices a sus hijos. Lo que sí es cierto y seguro es que los pueden hacer muy infelices.
HÉCTOR ABAD FACIOLINCE,
El olvido que seremos (2006)
Índice
Capítulo 1. El embarazo desde el punto de vista biopsicosocial
1.1. El deseo de tener un hijo
1.2. Psicología y programación fetal
1.3. Introducción a la epigenética
1.4. Procesos psicosociales, embarazo y repercusiones posteriores
1.5. Condiciones de embarazo y psicopatología postnatal
Capítulo 2. Los vínculos de la primera infancia
2.1. El temperamento de los bebés y la interacción con los padres
2.2. Las necesidades infantiles
2.2.1. Las necesidades fisiológicas
2.2.2. Las necesidades afectivas
2.2.2.1. Las vinculaciones estables
2.2.2.2. La aceptación
2.2.2.3. Ser importante para el otro
2.2.3. Las necesidades cognitivas
2.2.4. Las necesidades sociales
2.3. El apego, sus modalidades y los modelos operativos internos
2.3.1. La teoría del apego
2.3.1.1. Apego seguro
2.3.1.2. Aapego inseguro evitativo
2.3.1.3. Apego inseguro ansioso-ambivalente (o resistente)
2.3.1.4. Apego inseguro desorganizado/desorientado
2.3.1.5. Ejemplos clínicos
2.3.2. Algunos comentarios sobre la teoría del apego
Capítulo 3. Neurobiología relacional
3.1. Programas de llegada: lo innato
3.2. El cerebro infantil: desarollo, entorno y plasticidad cerebral
3.3. La conexión social y las neuronas espejo
3.4. Avanzar hacia el lenguaje: palabras emociones y personalidad
3.5. El estrés infantil y su repercusión psicosomática
Capítulo 4. El sufrimiento emocional excesivo en la infancia
4.1. Psicopatología infantil: cuestiones previas
4.2. La psicopatología del desarrollo: conceptos fundamentales
4.2.1. Equifinalidad
4.2.2. Multifinalidad
4.2.3. Contextualismo
4.2.4. Factor de riesgo
4.2.5. Factor de protección
4.2.6. Resiliencia
Capítulo 5. Estructuras familiares y piscopatología
5.1. Parentalidad y conyugalidad
5.1.1. La familia nutricia
5.1.2. La familia trianguladora
5.1.3. La familia deprivadora
5.1.4. La familia caótica
5.2. Los estilos parentales
5.3. Los trastornos de la relación parentoinfantil
5.4. Tipologías familiares basadas en las teorías psicoanalíticas
5.4.1. Familia de pareja básica
5.4.2. Familia matriarcal
5.4.3. Familia patriarcal
5.4.4. Familia banda
5.4.5. Familia en reversión
5.5. Las interacciones imaginarias
Capítulo 6. Apego inseguro y psicopatología
6.1. Consecuencias del apego inseguro evitativo
6.2. Consecuencias del apego inseguro ansioso-ambivalente (o resistente)
6.3. Consecuencias del apego inseguro desorganizado/desorientado
6.3.1. Variantes del apego inseguro desorganizado/desorientado
6.3.1.1. Apego punitivo agresivo
6.3.1.2. Apego cuidador compulsivo (o con inversión de roles)
6.3.2. Apego inseguro desorganizado/desorientado y su relación con las alteraciones psicológicas
6.3.2.1. Apego desorganizado y respuesta psicosomática
6.3.2.2. Apego desorganizado y alteraciones de la afectividad
6.3.2.3. Apego desorganizado y distorsiones cognitivas y/o del aprendizaje
6.3.2.4. Apego desorganizado infantil y apego adulto
6.3.2.5. Apego desorganizado y trastornos de la personalidad
6.3.2.6. Apego desorganizado y trastornos disociativos
6.3.2.7. Apego desorganizado y psicosis
Capítulo 7. El sufrimiento mental derivado del maltrato
7.1. El maltrato. Definición, clasificaciones y epidemiología
7.2. Las consecuencias del maltrato
7.2.1. Las consecuencias psicológicas en los niños y adolescentes
7.2.2. Las consecuencias psicosociales en los adultos
7.2.3. Las consecuencias psicosomáticas
7.3. Trauma: definición y consecuencias
7.4. El trauma desde la óptica psicoanalítica actual
Capítulo 8. Los hijos de padres con trastornos mentales grave
8.1. Los hijos de padres con psicosis
8.2. Los hijos de padres con trastornos del estado de ánimo
8.2.1. Depresión postparto
8.2.2. Depresión mayor
8.2.3. Trastorno bipolar
8.3. Los hijos de los suicidas
8.4. Los hijos de las personas con graves trastornos de la personalidad
8.4.1. Trastorno límite de la personalidad
8.4.2. Trastorno antisocial de la personalidad
8.4.3. Trastorno narcisista de la personalidad
8.5. Los hijos de los padres con adicciones
Epílogo
Más información
Prólogo
Ah, joves llavis desclosos després
de la foscor, si sabíeu com l'alba
ens ha trigat, com és llarg d'esperar
un alçament de llum en la tenebra!
Però hem viscut per salvar-vos els mots,
per retornar-vos el nom de cada cosa,
perquè seguíssiu el recte camí
d'accés al ple domini de la terra
SALVADOR ESPRIU - RAIMON,
Inici de càntic en el temple
El alma se estremece cuando la lucidez enfoca el rastro del dolor humano; si la huella iluminada coincide con la de un niño, la palabra no pasa los escollos de la garganta: solo cabe el grito como testimonio del corazón que estalla.
No resulta nada fácil retomar el verbo para prologar esta obra: después de leerla y metabolizarla, lo que le hace justicia es el silencio. Pero en defensa y exigencia de justicia para con nuestros niños, para con todos los niños del mundo, hay que seguir el ejemplo de nuestros poetas: debemos recuperar y salvar el habla para devolver las palabras justas a cada cosa que hacemos o dejamos de hacer con los hijos de todos.
Los autores del texto que el lector tiene ahora en sus manos se han dedicado a la tarea de salvar el decir eficiente sobre el dolor sin sentido que se abate sobre lo humano; el resultado llevará a esta obra al lugar de la referencia ineludible, no solo para el experto en habérselas con el sufrimiento en cualquiera de los dispositivos asistenciales al uso, sino para el ciudadano de a pie ocupado y preocupado en entender por qué malvivimos y damos mala vida.
Si se tiene en cuenta la especial querencia que anima a los autores y al prologuista desde los muchos años de experiencia profesional y afectiva compartida, quizá este enjuiciamiento del trabajo realizado pueda estimarse de alguna manera sesgado. Pero este sesgo posible de ningún modo puede desvirtuar la innegable calidad del producto: un esforzado recorrido de Talarn, Sáinz y Rigat siguiendo las marcas del maltrato en las relaciones entre miembros de nuestra especie. Responden así a la urgencia de cartografiar los dos sentidos del continuum del sufrimiento: por una parte intentan remontarse a los orígenes, y por otra van tejiendo urdimbres hasta las manifestaciones del presente y apuntan a los dolores del futuro.
En esa búsqueda aguas arriba tomarán el embarazo y sus vicisitudes como punto de partida. Pronto advertirán que el habitáculo matricial no es un paraíso, y que la salida al mundo exterior no constituye el umbral de acceso al dolor; el «ja el nàixer és un gran plor» («ya el nacer es un gran llanto») del poeta de Xàtiva y el trauma del nacimiento postulado por Rank se nos quedaron cortos: el alba del padecimiento se pierde en los abismos del tiempo. Así se impondrá un esforzado viaje para llegar a la compleja inteligencia de los orígenes y, opcionalmente, se hará necesario un movimiento de vaivén en pos del futuro y hacia el pasado, hasta el final de la obra, allí donde se conforma el delta de la psicopatología.
Resulta obvio el porqué del esfuerzo desplegado por los autores en este trabajo: abominan instalarse en la aceptación pasiva del aserto esencialista hobbesiano homo homini lupus. Por supuesto, tampoco se adhieren a la reflexión sin esperanza de Montaigne en sus Ensayos, según la cual el ser del hombre se ha construido con materiales enfermos, como la ambición, la envidia, los celos, la venganza, la superstición, la desesperanza, la crueldad sazonada con el placer malévolo de ver sufrir al semejante. Más aún, es evidente que no pueden comulgar con la conclusión del pensador francés —tan admirable por el conjunto de su obra— cuando sostiene que si se suprimieran en el hombre las semillas de estas características se destruirían las condiciones fundamentales de nuestra vida, es decir, la condición de lo humano. Pero bueno, ¿quién es quién para definir la condición de lo humano? ¿Acaso no intentamos modificar desde la noche de los tiempos todo lo que es causa de daño de unos hombres sobre los otros hombres? ¿Acaso no tratamos de combatir los materiales de la enfermedad allí donde los haya?
El recurso al esencialista «es lo que hay» no es de recibo en la era de la antropotécnica, la era vislumbrada tiempo ha, y hoy realidad plena del hombre capaz de autoconstrucción, ese tiempo que vivimos en el que podemos asumir, con Ortega y Gasset, que la condición de lo humano es la posibilidad de un proyecto, un llegar a ser, y no una esencia acabada y decidida de antemano. ¿Cómo no vamos a ser capaces de cambiar, sin importar cuánto tiempo cueste conseguirlo, estos materiales enfermos de la condición humana a los que se refiere Montaigne, cuando concebimos, aunque sea remotamente, la posibilidad de aplicar la ingeniería a lo más hondo de nuestra herencia genética? ¿Cómo no vamos a aspirar a ello cuando sustituimos rótulas óseas con titanio, trasplantamos órganos y tejidos, logramos la fecundación in vitro o, yendo aún más lejos, hemos sido capaces, con la más formidable de las herramientas creadas por el hombre, la palabra, convocar emociones y reflexión en asamblea para construir conocimiento, y con él aliviar el dolor, modificar actitudes y promover cambios de vida fermento de desarrollo y solidaridad?
Seguro podemos hacerlo, pero para ello hay que rastrear la naturaleza y organización de estos materiales enfermos a fin de poder desarrollar procedimientos adecuados para su transformación: ese es el gran desafío para lo que definimos como humanidad, es el reto de siempre y desde siempre, y no importa cuánto se fracase en el empeño, porque el imperativo categórico es no dejar de intentarlo nunca. Debemos empeñarnos, como Talarn, Sáinz y Rigat, en la genética del alma, la de los hombres individualmente considerados, la de las parejas, las familias, las comunidades, el mundo.
Para hacer justicia al esfuerzo de los autores, intentaré arrimar el hombro con alguna reflexión sobre su contenido y exposición. Vaya por delante decir que la complejidad de lo tratado no impide una modalidad expositiva excepcional a lo largo de toda la obra, que la hace accesible a un público amplio. Eso se consigue gracias a la indiscutible capacidad docente de los autores y al ejercicio de lo que Ortega reclamaba a la cofradía de los filósofos: la cortesía de la cla ridad. Las notas a pie de página, la traducción de acrónimos y de los términos y conceptos expresados en la jerga propia de los iniciados invitan a la gratitud. Mención especial merece la bibliografía, no solo por su apabullante exhaustividad sino también por el trabajo realizado con los conceptos, la metodología empleada, los resultados y conclusiones: todas las referencias han pasado por un tamiz muy fino y el análisis crítico más exigente, hasta el punto de aprovisionar al lector con una gran riqueza informativa a la vez que ahorrarle un notable esfuerzo y trabajo de comprensión. Pero que nadie se lleve a engaño: aquí y allá se exigirá una atención rigurosa para no caer en la comodidad de presuntas obviedades. Finalmente, decir que el texto transmite en todo momento no solo una fuerte solidez informativa, compositiva y analítica, sino también un importante sentido común, tanto en lo que se refiere al contenido de uso corriente de la expresión como a la formulación bioniana de la comunidad de los sentidos, es decir, relativa a la congruencia: se la respira por todas partes.
La obra se inaugura con una declaración de principios; por una parte, con una cita-concepto que a mi modo de ver es esencial en tanto eje vertebrador del trabajo: la infelicidad como producto, fruto de un poder de los hombres capaz de producirla. En lo trágico de la constatación viene implícita la resolución y, por ende, la esperanza: cualquier producto sobre el que se tiene poder puede ser modificado.
Por otra, el intento se orienta a esclarecer la particularidad de las relaciones necesaria para la fabricación de un sufrimiento mental excesivo, y con él la patología del malvivir biopsicosocial. Este afán en pos de la claridad no tiene más motor que el del conocimiento. Queda lejos de cualquier tipo de investigación a la búsqueda de culpables e inocentes, de víctimas y victimarios, aunque los haya, y elude la tentación a la simplicidad: desengáñese el lector de un presunto recorrido acorde con el modelo fílmico lineal al estilo del bueno de Gary Cooper lidiando a las cinco de la tarde con el rematadamente malo Jack Palance. Aquí no hay cabida para la complacencia simplificadora. Lo que sí hay, y mucha, es exigencia de análisis del medio en el que tiene lugar lo humano y las características de capacitación que ha de reunir para fabricar sufrimiento.
Al tomar los autores como punto de partida textual la gestación, detectan en ella los lodos que conformarán los barros del maltrato: la contraposición del niño concebido como un producto —con el sentido que podemos atribuir a cualquier clase de producto, a saber, la consecución de algún tipo de satisfacción— versus el niño como objeto de crianza. En el contraste, se define tener un hijo como el cumplimiento del deseo de «adquisición» pero no de cuidado, enfrentado al proyecto orteguiano de llegar a ser, en este caso «ser padres», que contempla el cuidado como función primordial del ser; el listado de posibilidades que cabe encontrar en el continuum desde una a otra de estas posiciones extremas es interminable.
La introducción a la epigenética en la primera parte del libro nos sugerirá considerar que de igual modo que se producen modificaciones neuroquímicas «sobreescritas» en los genes, transmitidas por el ambiente como una marca génica, cabe establecer un paralelismo en relación a la patología de los vínculos: puede que sus marcas afecten a sucesivas generaciones, hasta el punto de que al contemplar el malestar de hoy podamos preguntarnos sobre la voz que habla a través del mensajero doliente. Quizá un modo antiguo de considerar tal posibilidad lo veamos sugerido en aquellas maldiciones bíblicas que afectan, por lo menos, a siete generaciones.
Más adelante, cuando el texto aborda el papel del estrés de todo tipo durante el proceso de gestación, los efectos sobre el feto y las condiciones de su desarrollo, nos acercamos a condiciones primarias de maltrato en una suerte de continuidad pre y posnatal que marca al infante con un particular sentido histórico: ya no hace falta recurrir a los textos sagrados para reconocer en la historia el hormigón fundacional de los miembros de nuestra especie. También lo entiende así Sloterdijk, cuando a partir de su idilio con las formulaciones kleinianas, concibe hacerse lo humano en una suerte de tránsito por esferas, desde la uterina inaugural, hasta la familiar y social, la ideológica y la técnica, etc. La atmósfera de las esferas no siempre es pura y protectora, como señalan nuestros autores: a menudo no se alcanzan los mínimos de lo suficientemente bueno postulados por Winnicott, la capacidad de ensoñación-comprensión de la urgencia del ser en construcción sugerida por Bion o la respuesta sensible apuntada por Ainsworth. Tampoco, como formula Meltzer, la reciprocidad estética que involucra la experiencia de ser importante para el otro y la admiración frente al potencial de posibilidades de desarrollo.
En este punto se hace ineludible rendir tributo al material clínico que acompaña el recorrido textual. Está muy bien seleccionado, describe concisa y a la vez de forma comprensible los casos, es clarificador de los conceptos en desarrollo y procura un impacto emocional insoslayable; su lectura constituye una genuina «experiencia emocional» en el sentido bioniano de la expresión: la desazón y el dolor se sienten y, en ocasiones, como con Daniel, uno tiene que darse tiempo para recuperarse del impacto de lo sentido antes de proseguir la lectura. De modo parecido a la literatura de nuestros trágicos griegos, cualquiera que tenga siquiera una ligera experiencia clínica puede anticipar un final de tragedia, a menos que se pueda hallar el modo de rectificar el destino o, dicho desde la modernidad antropotécnica, el lecho del curso histórico. Hay que advertir aquí que los autores nos reclaman la recuperación del impacto antes de dejarnos arrastrar por él, a fin de mantenernos atentos a los límites de los procedimientos de observación en el sentido de evitar deslizarnos por la senda de las extrapolaciones inadmisibles.
La andadura del texto se detiene a considerar la escasa relevancia de lo natural-biológico de los vínculos como garantía de buena paternidad ejercitante, y destaca de qué forma lo continúan las instituciones organizadas para proteger al niño del maltrato en la medida en que carecen de la respuesta sensible que solo aparece en la relación del genuino ser-madre con la criatura. La ausencia de esta condición es idiosincrática a la estructura funcionarial de las organizaciones asistenciales, creadas desde un modelo propio de lo social, que trata con universales, como la ley, y no con el particular palpitante de exclusividad y sensibilidad de cada criatura. Modificar el modelo asistencial institucionalizado constituye un tremendo desafío para cualquier sociedad que asuma la obligación para con los hijos de sus componentes de una renta básica afectiva, renta que les corresponde por el mero hecho de haber sido convocados a vivir en este mundo.
Después de cruzar los dominios de las necesidades infantiles y su provisión, los modos de apego y su operacionalidad, el recorrido se adentra en el dominio neurobiológico relacional. Como ocurre con el propio texto, que crece y se desarrolla en red, atendiendo a lo biológico, lo psicológico y lo social como conformadores de lo humano —en el entendimiento de que nuestra integridad funcional psicosomática nace, se desarrolla y vive en red—, Talarn, Sáinz y Rigat apelan a las contribuciones que arriban desde las neurociencias. Este tramo del viaje se salda acentuando en la urdimbre el valor del entorno con lo genético. No se trata de concluir que lo genético ha salido perdedor en su confrontación con el ambiente, sino de poder afirmar que «estamos genéticamente determinados para no estar genéticamente determinados». En este sentido, un gran argumento reposa en el reconocimiento de que del mismo modo que el fitness puede modificar nuestras características físicas, el trabajo sistemático en y sobre nuestra vida mental puede introducir cambios en nuestro cerebro y su funcionalidad; sobre estos cambios en el modo de funcionar, saben alguna cosa aquellos que han dedicado la vida profesional a ejercer de monitores de un tipo particular de fitness mental, tradicionalmente conocido como «psicoterapia».
Llega aquí el texto a la segunda parte del trayecto, la más dura del recorrido, que se inicia con el sufrimiento emocional excesivo en la infancia y acaba en la meta de las distintas conformaciones psicopatológicas. Esta es una llegada sin alegrías pero cargada de conocimiento y una capacidad de observación renovada, también más afinada, para poder percibir el maltrato, incluso el más sutil, allí donde se manifiesta la industria de su producción.
Se inicia con un cuestionamiento de orden general: ¿podemos, al considerar el innegable desarrollo técnico logrado desde los inicios de la modernidad, hablar de «progreso» humano? Decididamente no. Ese presunto progreso remite a una concepción sin fundamento a la que se adhiere la intelectualidad europea desde los albores del siglo xviii, desde la era de la crítica, y que sobrevive de manera tenaz hasta nuestros días. Esta concepción sin prueba, que solo aporta en su defensa los logros de orden tecnocientífico, tiene de pernicioso el hecho de prometer para el futuro, en la expectativa de un crescendo progresista, la resolución del maltrato y malvivir de hoy. Es una operación de trasiego hacia la inmanencia de aquello que en su momento se ubicó en lo trascendente, a saber: soportemos la injusticia de este valle de lágrimas con la esperanza de la recompensa en el más allá, al cual no podrán acceder los maltratadores de aquí, de igual modo que un camello no podrá pasar por el ojo de una aguja. En realidad, esta promesa de dominio de la tierra prometida para los mansos maltratados solo sirve para la sumisión conformista al malvivir y a la obediencia del «es lo que hay». Hoy se nos dice que la tierra prometida está aquí, casi a mano, en el despliegue tecnológico y el avance científico. Mientras tanto, seguimos esperando, boba y pasivamente, en vez de trabajar en lo que sí es de este mundo y está en nuestras manos, cueste lo que cueste. Se le llame progreso o no, se trata de luchar por abolir el maltrato en cualquiera de sus manifestaciones, luchar por la mejora y consolidación de un estado de justicia. Lo que puede y debe mejorar es la ley.
Como denuncian los autores de esta obra, los máximos responsables en esta lucha somos los mayores; nuestros niños son los que menos poder tienen, si es que tienen alguno, para tomar decisiones sobre el entorno hasta el punto de transformarlo. A ellos solo les queda un espacio sobre el que poder hacer algo —de una u otra manera—, el de la fantasía, porque el mundo está en manos de los mayores, de algunos más que de otros, de los menos sobre los más. Sorprendentemente, desde el propio campo de la psicología, a menudo se ha puesto el énfasis de la producción del dolor mental en el territorio propio de la fantasía, digamos en la mayor responsabilidad del infante humano, inhibiendo, confundiendo, o incluso haciendo irrelevante el papel del mundo exterior en tanto que agente fundacional de la enfermedad. Este planteamiento, del que en principio también quedó afectado Freud y marcó decididamente algunos aspectos de su teoría sobre la sexualidad y la comprensión de la enfermedad, recuerda con pena aquellos tiempos en los que el colapso pulmonar de los mineros se atribuía a debilidades innatas y no a la silicosis: carta blanca para los poderosos administradores de la explotación del carbón.
Talarn, Sáinz y Rigat ya tienen suficiente de diablos y de mayores como para dejarse marcar este tipo de goles. Reconocen la fantasía y el mundo en entretejida y compleja red, aunque eso no les impide saber si primero es el huevo o la gallina: es obvio que primero van los padres, que todo bebé ya ha quedado marcado, antes incluso de la fecundación, por el guión imaginario de sus padres, guión construido sobre la base de la vida anterior de esos padres o incluso anterior a ellos mismos. El papel asignado forma parte de una tradición histórica que marca al bebé desde el mismo momento en que ha sido pensado. Cuando llega al mundo no tiene otra alternativa que salir a escena y cumplir con lo que se espera de su representación. Siempre puede tener arrestos para resistirse y, en su defecto, puede montar su propia obra en el dominio fantástico. No obstante, su habilidad para desarrollar una obra ajena al maltrato es escasa, es un mero aprendiz del oficio más difícil del mundo, y a menudo carece de maestros adecuados para aprender a trabajar de modo que prime la creatividad sobre el ejercicio ancestral de la agricultura del daño.
En esta línea, nuestros autores nos hablan de los fantasmas en la habitación de los niños y también de los fantasmas en la habitación de los mayores —en ocasiones, como antes ya se ha señalado, los fantasmas de personalidades relevantes del territorio psi—, que trastocan y perturban las identidades y facilitan la transmisión intergeneracional del sufrimiento. De esto nadie escapa. Todos somos portadores de esta historia de violencia, y en este sentido, pero solo en este, podemos dar la razón a Montaigne. Como tenemos alternativas, no hay por qué cargar con esta cruz indefinidamente: clarificarla, ver cómo procede su metástasis del territorio histórico puede ser la vía de investigación de la peor forma de cáncer que afecta a nuestra especie; en ella reside la oportunidad de encontrar el tratamiento adecuado y quizá la vacuna definitiva. Recordar e investigar esta historia, aquí y ahora, siempre, es la vía para impedir su repetición, es el modo de sacudirnos esa rémora, es el procedimiento de desidentificación con el agresor, es decir, con la historia agresiva y violenta que define nuestra herencia. ¿Podremos acabar alguna vez con eso maligno heredado a lo que Bion osó denominar —tomando el término prestado de Milton— «parte satánica de la personalidad»? Es muy posible, y en cualquier caso vale la pena intentarlo. Desde la perspectiva del intento, no tengo ninguna duda al considerar este libro como un auténtico manifiesto.
A partir de aquí el texto se enfrenta al tramo final: la precariedad e inadecuación de los mecanismos erigidos en el intento de resolver el maltrato sufrido. El desfile de la formación psicopatológica pasa ante nuestros ojos, desde los trastornos límites de la personalidad hasta las perturbaciones somáticas de todo tipo, desde las alteraciones del crecimiento hasta las formaciones autísticas, desde la bipolaridad hasta las distorsiones cognitivas y, por ende, los problemas en el aprendizaje. Porque, ¿cómo va a ser posible aprender en un contexto de arbitrariedad, sin organización, sin orden, sin estructura; en definitiva, sin regla, sin ley? ¿Cómo será posible establecer principios de causalidad, de ilación lógica, de sentido, de congruencia? Como última modelo del desfile, garante de la transmisión histórica del sufrimiento, comparecerá la psicopatía: el ayer maltratado emer gerá como maltratador del futuro, saliendo del dolor recibido con el concurso de maneras extremadamente agresivas, violentas, exaltando la crueldad y vindicando el retorno a la ley de la selva como sistema de supervivencia. La psicosis andará cerca.
Los autores facilitan cifras pavorosas sobre el maltrato infantil en el mundo, y nos informan y alertan del terrorismo del sufrimiento y también del parental. Aportan datos sobre el dolor infligido y su incuestionable relación con los problemas de salud y la reducción de la esperanza de vida. Y nos facilitan tablas y procedimientos de evaluación del maltrato, del trauma relacional y sus consecuencias. Todo ello nos permitirá reconocer con más eficiencia las marcas del dolor, orientar con más precisión nuestras investigaciones sobre el daño causado y ensayar y construir procedimientos adecuados para su tratamiento.
Al final de la última página sobrecoge la magnitud del empeño, ese intento desde siempre y para siempre que de manera imperativa se nos impone: no hay ética fuera de él. También invade un sentimiento de soledad ante el peligro. Pero en realidad no estamos solos, o por lo menos hay muchos que comparten esta soledad, lo que es garantía de una magnífica compañía. Además, nos acompaña la herencia recibida. A modo de ejemplo, se me ocurre pensar en ese explorador del maltrato que fue Nietzsche. Primero miró al cielo otrora protector y concluyó que Zaratustra nos había abandonado a nuestra suerte. Después, advirtió que por todas partes donde sus pies hollaron, no halló otra cosa que la sumisión y la obediencia como formas de vida, o mejor, de no vida; finalmente prometió el transhombre como oportunidad alternativa. Pero, ¿en qué consistiría ese trans, más allá del común humano maltratado, sumiso y obediente, acogido a la esperanza mesiánica? Esperamos unos años para que Ortega y Gasset —con su talante ocasional mente un tanto superficial, aunque no carente de brillantes sugerencias— nos hablara del hombre como proyecto, como posibilidad, es decir, como motor de su posibilidad de ser, y por ende, arquitecto responsable de su propio cielo protector. Heidegger fue más lejos, aunque de forma siempre oscura e inquietante, en la hondura de sus formulaciones. El velo que envuelve su concepto de Dasein implica una noticia de lo humano novedosa: se es en tanto que estar-en-el-mundo-haciendo-algo. En las afueras de este hacer no hay nada, o como lo definiría brutalmente Sartre, el hombre —en sí y para sí, ensimismado— no es nada salvo la posibilidad de llegar al ser en este involucrarse en el hacer en el mundo. Pero entonces, ¿en qué consistiría este hacer que posibilita ser y a la vez dejar de ser objeto de manipulación/maltrato u objeto productor de maltrato/manipulación? Heidegger ve en esta oportunidad del ser hombre la función de ocuparse de todo lo existente, de cuidar del mundo, de ofrecer garantías a la creatividad. La figura del pastor que cuida y protege la crianza se acerca metafóricamente a la función asignada al ser-hombre: el hombre es en tanto que pastor del Ser, es en tanto desarrolla la función del bien-tratar lo que hay, de ocuparse y preocuparse por el mundo. Quizá este ser-hombre se corresponda con el transhombre vislumbrado por Nietzsche y con el orteguiano hombre en tanto proyecto.
Como sugiere el dicho castellano «reunión de pastores, oveja muerta» es bueno poder reunir todas las vocaciones de pastoreo para comprender la naturaleza del daño y erradicar la depredación del mundo, este mundo en el que siempre nos sentimos incómodos: extraños como apunta Ortega, arrojados a él como postula Heidegger, porque la brutalidad de la naturaleza no es un hogar apto para la custodia de la creatividad, no nos va, es un malvivir.
Me siento muy agradecido en el reencuentro con estos tres pastores, Talarn, Sáinz y Rigat, con los que poder compartir la tarea de cuidar de la vida, hablar de los peligros de la depredación, del cuidado de los seres heridos por los lobos —que los hay, y no precisamente dotados de rabo— y de las maneras de guarecerse ante el mal tiempo para poder resistir la tempestad. Es de justicia enfatizar lo de reencuentro, en la medida que trabajos anteriores se ligan con este, a modo de presencia constante de referentes textuales rebosantes de integridad, honestos, asideros de urgencia para seguir resistiendo, ahora y siempre, ante el daño, la mediocridad, la estupidez, la estulticia, la mala fe o, de acuerdo con el más afortunado resumen integrador de Duch y Chillón, ante la «globalización de la indiferencia».
Contigo, lector, quiero compartir la esperanza de que, cuando llegues a la última página, la fuerza para seguir luchando contra el maltrato no te abandone. Y también la confianza de que cuando desfallezcas en el empeño —eso nos ha ocurrido y nos sucede a todos, en un momento u otro—, recuerdes que no estás solo, que son muchos los que se esfuerzan en este hacer en el mundo. Pero hay que buscarlos, como Diógenes, con lámpara al modo del cínico de Sínope o sin ella, más allá de la demarcación del ruido y el griterío mediáticos, desapercibidos entre la multitud. Están ahí.
LUÍS FARRÉ GRAU
L'Espà, agosto de 2013
Punto de partida
El presente texto versa sobre una de las formas particulares del padecer humano: el sufrimiento mental patológico y sus causas relacionales.
No es fácil definir el sufrimiento mental. Quizás pueda resultar de utilidad referirnos al concepto de dolor para ayudarnos en esta definición. El dolor físico es una sensación molesta y que aflige, tan sentida por todos que es universal. Posee diversos grados o intensidades y señala que algo en el organismo no funciona adecuadamente, es decir, parte de una o varias causas y, por último, invita a pedir ayuda para ser acallado por su característica desagradable.
El sufrimiento mental vendría a ser el equivalente psicológico del dolor físico. Es molesto, universal, varía en intensidad, tiene causas diversas, indica que está sucediendo algo importante (o que ha acaecido) en la vida de quien lo sufre y, también, suele iniciar demandas de apoyo en busca de su alivio. El sufrimiento mental, sin embargo, no se expresa en el cuerpo (aunque repercute en él, como después veremos), sino en el psiquismo, es decir en la mente humana. Así, cuando una persona sufre de este modo puede ver alteradas muchas de las funciones básicas de su psique: la atención, la concentración, la memoria, la orientación, la toma de decisiones, las emociones y sentimientos, las habilidades sociales, la libertad, el aprendizaje, etc.
Ahora bien, el dolor mental, pese a ser molesto, no debe ser considerado patológico per se. El malestar forma parte de nuestras vivencias; lo enfermizo sería pretender su ausencia absoluta o no poder reconocerlo y sentirlo. No es enfermiza la aflicción de una madre por la enfermedad de su hijo o la pena experimentada por la muerte de un ser querido. Tampoco se considera morbosa la ansiedad que surge frente a una prueba difícil o el desconcierto que genera una crisis vital.
No es de este tipo de dolor mental del que habla este libro. Se dedica, en cambio, a estudiar las causas relacionales del sufrimiento mental severo, aquel que recibe el nombre de trastorno mental o trastorno psicopatológico.
Lo psicopatológico se manifiesta de modos muy diversos. La psicopatología, como disciplina que pretende ser científica, trata de estudiar los diferentes cuadros clínicos —depresión o esquizofrenia, por poner solo dos ejemplos— en los que, de un modo u otro, se muestra el sufrimiento mental. Como veremos, este estudio no está exento de problemas conceptuales muy relevantes, ni de controversias técnicas de difícil resolución.
Pero más allá de los rótulos diagnósticos, consideramos que la persona que sufre una psicopatología padece, con gran frecuencia, duración e intensidad,una serie de manifestaciones entre las que destacaríamos la sensación interna y subjetiva de que no se está bien; la ausencia de autonomía mental; la incapacidad para reaccionar ante las dificultades y cambios del ambiente; la sensación de no poder modificar la propia vida; las dificultades para obtener satisfacciones personales básicas, para manejarse en sociedad y establecer relaciones interpersonales realistas. Para nosotros, todas estas sensaciones y dificultades son producto o consecuencia —al mismo tiempo que lo causan a través de un círculo de retroalimentación— del sufrimiento mental excesivo. La psicopatología es el resultado del sufrimiento men tal excesivo.
Cabe plantearse, entonces, las razones de este sufrimiento mental excesivo o patológico. Como ya hemos apuntado, una parte fundamental de las causas de lo psicopatológico radica en lo relacional. Entendemos relacional el historial de vinculaciones humanas significativas que toda persona atesora en su biografía. Por tanto, nuestro interés se centra en la etiología relacional de la psicopatología.
Si partimos de la idea anterior, nos vemos obligados a formular otro aserto importante: de entre todos los vínculos emocionalmente significativos que un ser humano puede establecer a lo largo de su vida, los más cardinales de cara a su salud o patología mental son los de la infancia. Por ello, en este libro hablaremos de los vínculos que los adultos establecemos con los niños y, especialmente, de aquellos que pueden resultar perjudiciales para estos últimos. Las relaciones humanas y los vínculos nos proporcionan lo mejor que tenemos como seres humanos, pero también pueden resultar pertur badores.
La familia, de la que hablaremos extensamente, puede ser un espacio de relación seguro, pero también puede generar sufrimiento y malestar. Malestar que, si se da cierta combinación de factores, deviene en psicopatología, como ocurre, por ejemplo, en el caso del maltrato y abuso de los infantes, en el que la familia ocupa un lugar muy peligroso y nocivo.
La clínica psicológica, es decir, el sufrimiento mental excesivo que nos muestran los pacientes que atendemos en nuestras consultas, ya sean menores o adultos, y sus biografías e historiales relacionales, narradas por ellos mismos, nos han convencido de que, en no pocas ocasiones, los mayores podemos llegar a ser tóxicos para los niños. Como dijo Sándor Ferenczi hace muchos años:
Los hijos de padres anormales están expuestos desde su infancia a influencias psicológicas anormales por parte de su entorno y reciben una educación falseada; son estas mismas influencias las que eventualmente determinarán más adelante la neurosis y la impotencia; sin ellas, el niño «tarado» hubiera podido ser un hombre normal (Ferenczi, 1908; p. 48).
Somos plenamente conscientes de que en los tiempos que corren no es esta la opinión mayoritaria entre los profesionales de la salud mental de todo el mundo. Quizás habrá quien nos acuse de intentar culpabilizar, una vez más, a los padres de los niños o adultos con trastornos psicológicos.
Por otra parte, en esta época de fervor y expansión de la genética, y en el que ha de ser el siglo del cerebro y las neurociencias, a algunos les parecerá un anacronismo que se siga insistiendo en el papel trascendental de las relaciones humanas y en la importancia de la primera infancia como factores determinantes del curso de una vida.
No nos sentimos en la obligación de defendernos de tales supuestas acusaciones, si es que en algún momento y lugar llegasen a ser formuladas, pero sí deseamos dejar sentado que nuestra intención no es ni culpar a nadie ni abominar de la ciencia actual.
Por lo que respecta a los padres y a la culpa, nos limitamos a des cribir aquello que nos parece obvio, es decir, que existen modos de relacionarse y de tratar a los niños que son nocivos para estos. Y lo hacemos a sabiendas de que las personas hacemos lo que podemos y no siempre lo que deseamos, conocedores de que la mayoría de madres y padres aman a sus hijos y desean lo mejor para ellos, pero sin olvidar que, junto a lo consciente, operan fuerzas y mecanismos inconscientes que, en ciertos casos, son el director de orquesta que marca el tono de la sinfonía que se vive en el hogar.
Nadie mejor que nosotros sabe que cuando unos padres experimentan dificultades de relación con sus hijos, y de algún modo los perturban en su desarrollo, no están más que ejecutando sus fragilidades personales, herencia casi siempre de sus propias infancias mal transitadas. La patología se transmite, en cierto modo y con matices, de generación en generación, pero esta transmisión no es genética, sino psicológica. Describir estos vínculos dañinos no es acusar ni culpar; es, si acaso, dar el primer paso para entender y cambiar una situación de malestar, en padres e hijos, que perjudica a todos y a nadie beneficia. Nuestra intención no es culpar, sino comprender. La comprensión puede darnos elementos para la prevención y el tratamiento de la psicopatología.
En cuanto a la ciencia y las neurociencias, de ellas nos servi remos en muchas ocasiones para apoyar nuestros asertos. Con datos científicos ilustraremos nuestras tesis, mostrando, por ejemplo, cómo los vínculos de apego alterados pueden causar psicopatología o cómo los traumas alteran hasta la misma materia física del cerebro. No solo no estamos en contra de la ciencia, sino todo lo contrario. Despreciaremos tan solo, con todo el vigor del que seamos capaces, el cientificismo (Peteiro, 2010), que hoy en día parece querer imponerse en este y otros muchos temas relativos al ser humano. Cientificismo que, en su mala praxis, silencia unos datos y airea otros, en pos de intereses espurios que nada tienen que ver con el verdadero espíritu científico.
La investigación en neurociencias promueve grandes avances siempre que no sea reduccionista y unilateral. Una forma sencilla de evitar estos males es que seamos capaces de contemplar la bidireccionalidad de sus hallazgos. Sabemos que ciertos problemas del cerebro o del metabolismo comportan alteraciones psicológicas, pero también disponemos de datos que, como decíamos, demuestran que las buenas y malas experiencias vividas modifican el sistema nervioso del ser humano, a veces de forma permanente. A menudo, no se tiene en cuenta que las alteraciones cerebrales asociadas a los trastornos mentales, cuando se encuentran, pueden ser dependientes, esto es, provocadas, por los sucesos de la vida y por las escuelas neuróticas y psicóticas de familias, entornos sociales y épocas enloquecidas (Pérez, 2012). Estas alteraciones, si es que se dan, son consecuencia y no causa del problema, del mismo modo que, como veremos, las modificaciones cerebrales de los músicos —o los taxistas1— son consecuencias derivadas de su práctica continuada y no su causa.
En salud mental, o mejor dicho, en el campo del sufrimiento mental excesivo, predomina en la actualidad un enfoque muy simple: todo malestar es una enfermedad. De esto se deriva que la enfermedad es orgánica y genética, que todo radica en el funcionamiento de la máquina cerebral y que a toda enfermedad le corresponde un diagnóstico objetivo y un tratamiento medicamentoso, aplicado por un experto. Este enfoque pueril es recibido con entusiasmo por ciertos sectores de la psiquiatría, ya que ven en estas ideas rudimentarias la puerta de acceso a la medicina basada en la evidencia que tanto añoran. Desde una parte de la psicología no se cuestionan estos apriorismos y se trabaja de modo protocolizado y al dictado de esta visión reduccionista de la patología.
Llegamos, por este camino, a una situación paradójica. Los trastornos mentales se estudian y se tratan sin tener en cuenta ni la mente ni la sociedad. La historia individual, la novela de cada cual, el desarrollo afectivo, el del carácter, el de las habilidades y demás, son pequeñeces periclitadas bajo el deslumbrante —nunca mejor dicho— foco de la genética y los neurotransmisores. Aquello que nos convirtió a todos en verdaderos seres humanos, el vínculo con los otros, ya no se tiene en cuenta a la hora de comprender y abordar el sufrimiento mental. Se padece un trastorno mental, pero lo mental parece no existir; solo existe lo cerebral, lo tangible, lo biológico, lo físico. Hay quien opera (médicos, psicólogos, psiquiatras, pacientes, padres, periodistas, maestros, etc.) como si para comprender la depresión, la esquizofrenia, los ataques de pánico o cualquier otra situación de sufrimiento mental severo ya no hicieran falta las nociones de psiquismo, inconsciente, aprendizaje, sistema familiar, afecto, cognición, duelos, pérdidas y vínculos.
Este ensayo pretende insistir en la necesidad de tener en cuenta los vínculos para entender un poco mejor por qué algunos seres humanos sufren en demasía y hacen sufrir también en exceso a sus hijos, comprometiendo muy seriamente sus posibilidades de una suficiente salud mental. Para ello observaremos la primera infancia, pero no desde un punto de vista evolutivo clásico, sino desde la óptica de los vínculos: cómo se establecen, cómo son y, para nosotros lo más importante, cómo se pueden corromper, dando lugar a la patología mental, o al aumento de sus posibilidades de aparición. La neurociencia será llamada en nuestro empeño por mostrar la contundente y material influencia que los vínculos tienen en la configuración del cerebro y de la mente de los niños. Abordaremos los estudios que demuestran la correlación (para nosotros causal) entre las cuestiones ambientales y la psicopatología.
Empezaremos hablando del embarazo, de sus motivaciones, de la psicología fetal, de la epigenética, de las condiciones del mismo y la psicopatología postnatal. Después, revisaremos los primeros vínculos de la vida, comentando las necesidades infantiles y centrando nuestra atención en el tema del apego, uno de los puntos cardinales de la psicología moderna. Como decíamos, llamaremos a testificar a la neurociencia como perito de nuestros asertos, para que nos ayude a demostrar aquello que el saber popular conoce desde hace siglos: que el entorno y las relaciones nos hacen como somos y que no todo es cuestión ni de lo innato, ni de lo heredado. Veremos cómo el cerebro es, literalmente, moldeable, y cómo el estrés excesivo que pueden vivir los niños los perjudica en su desarrollo integral.
Entraremos en la segunda parte de nuestro texto de la mano de la psicopatología del desarrollo, aclarando conceptos que nos servirán para enmarcar todo lo que vendrá después, es decir, todo aquello que tiene que ver con los vínculos familiares, el apego inseguro, el maltrato y los traumas. Por último, revisaremos las consecuencias, para los niños, de vivir bajo la tutela de unos progenitores que padecen un trastorno mental grave, como pueden ser la psicosis, la adicción o la depresión, entre otros.
Nuestra intención es dejar sentada la idea de que lo mental es fundamentalmente relacional y de que una mente no se puede construir aislada de otras mentes. Cuando un niño llega al mundo no es una tabula rasa, pero sin ayuda de los otros estaría más próximo a la muerte y a la locura (en un sentido amplio o como sinónimo de confusión, déficit, falta de maduración, desconexión del entorno, etc.) que a la vida y la salud mental. El entorno, es decir, los otros, deben aprovisionarle para la vida y para la formación de una mente preparada para afrontar las dificultades inherentes a toda existencia sin desmoronarse.
Si esta tarea no se hace «suficientemente bien»2, las consecuencias pueden ser muy graves.
De todo esto trata este libro. Procuraremos ser precisos, aunque no exhaustivos, ya que resulta imposible abarcar la totalidad de una materia como esta. Aceptamos, de entrada, los límites de nuestra comprensión. En el estudio del ser humano, contemplado en su globalidad, siempre habrá fenómenos difíciles de explicar y entender. El presente ensayo es una aportación más a esta fascinante tarea.
Referencias bibliográficas
Ferenczi, S. (1908) Interpretación y tratamiento psicoanalítico de la impotencia psicosexual, en Obras Completas, Tomo I, Madrid, Espasa Calpe.
Maguire, E.A.; Gadian, D.G.; Johnsrude, I.S.; Good, C.D.; Ashburner, J.; Frackowiak, R.S.J. y Frith, C.D. (2000) «Navigation-related structural change in the hippocampi of taxi drivers», en Proceedings of the National Academy of Sciences, 97, 4398-4403.
Pére, M. (2012) «Frente al cerebrocentrismo, psicología sin complejos», en Infocop, 57, 8-12.
Peteiro, J. (2010) El autoritarismo científico, Málaga, Ediciones M. Gómez.
Capítulo 1
El embarazo desde el punto de vista biopsicosocial
No cabe duda de que una de las acciones más importantes de los seres vivos es la de su propia reproducción. La biología parece estar programada para dotar a las especies, desde las más simples a las más complejas, con un impulso para la procreación. Y aunque en el ser humano, dada su particularidad social y psicológica, no es posible hablar de instinto de reproducción, el hecho de concebir hijos se revela de una trascendencia inusitada. Como señala Camps (2007), no hay más que observar la desestabilización emocional que hombres y mujeres sufren, en muchos casos, cuando ven impedido su deseo de procrear, para percatarse de lo señalada que resulta la parentalidad para los humanos.
En efecto, más allá de los debates, críticas y cuestionamientos —sin duda necesarios— sobre el rol social de hombres y mujeres, y su papel en el cuidado de la prole y el resto de epifenómenos que rodean a las relaciones familiares, lo cierto es que la humanidad es una de las especies más prolíficas de la historia. La humanidad tiene hijos, muchos hijos, y los adultos despliegan ante los niños unos comportamientos —algunos prácticamente universales (Eibl Eibesfeldt, 1990)— y unas relaciones que la mayoría de las personas considera de vital importancia, máxime si este niño «les pertenece» y está a su cargo. Para Barudy y Dantagnan (2005), la capacidad de cuidar bien a las crías es inherente a los seres humanos, y es nuestra estructura biológica lo que determina el carácter social y altruista del comportamiento humano para con los pequeños.
No obstante, la historia y la antropología (Ariès, 1973; Badinter, 1980) nos enseñan que no siempre se trata, o se ha tratado, a los niños del mismo modo. Ciertamente, hay notables diferencias en la consideración hacia los niños en función del tipo de sociedad o del momento histórico en que cada cultura se encuentra (Van den Bergh, 2010). No se los conduce, ni se piensa en ellos del mismo modo, en una sociedad rural tradicional que en un entorno fuertemente occidentalizado. En ciertas zonas de la India, por ejemplo, se comete infanticidio con las niñas recién nacidas, y en muchos países pobres, los hijos son contemplados como una fuerza de trabajo que aporta recursos económicos a la familia. Los niños de la calle, los niños soldados, la explotación sexual infantil y demás atrocidades —incluida la pobreza extrema de la que el mundo rico debería avergonzarse— son condiciones que demuestran que la Convención sobre los Derechos del Niño3 no siempre se cumple.
Pero en nuestro entorno, como señala Bauman (2003), la mayoría de los niños viene al mundo tras una determinación consciente de sus progenitores, y son sentidos como «objetos de consumo emocional». Es decir, son deseados por las alegrías y emociones que se espera que brinden a sus padres y familiares. Quedan fuera consideraciones propias de otros tiempos y circunstancias —tener hijos para que se hagan cargo de los padres mayores, por ejemplo— y, por tanto, son solo las emociones y los sentimientos los que se ponen en juego y gobiernan todo este proceso. Lo emocional rige desde el momento en que la persona —o la pareja— toma la decisión de tener un hijo para el resto de su vida, crianza incluida.
«Crianza» es, a nuestro juicio, la palabra clave. La crianza —ocu pación fundamental del adulto ante el niño—, si es observada en su globalidad, implica no solo las tareas básicas y obligadas para la supervivencia del menor, sino todas aquellas iniciativas destinadas a ayudarle en su desarrollo integral como ser humano. Por ello, criar a un niño también consiste en dotarlo de un lenguaje, una primera identidad, una base afectiva, unos aprendizajes, etc., por poner solo algunos ejemplos.
La crianza resulta crucial, ya que solo en compañía de y en relación con nuestros iguales, en realidad llegamos a constituirnos como uno más en nuestra especie. Las tristes experiencias de niños que han vivido en condiciones extremas de soledad (o los pocos que han conseguido sobrevivir en medios no humanos, como los niños ferinos) así lo demuestran.4
Aun así, ¿es necesaria la demostración empírica, a través de datos y operaciones estadísticas, de la importancia de la crianza para la vida de los niños, los futuros adultos? Francamente creemos que no. Por fortuna, o mejor dicho, gracias al sentido común y a su propia educación emocional, la gran mayoría de progenitores de nuestra sociedad considera que la crianza es una tarea cardinal y que, por tanto, no se puede efectuar de cualquier modo. Por ello, los adultos «suficientemente sanos», parafraseando a Winnicot (1949), entienden que la crianza ha de producirse en un ambiente dominado fundamentalmente por el amor y el afecto. Más adelante veremos, no obstante, cómo con el amor no basta y hacen falta otros requisitos, como la capacidad de contención, la empatía y demás, para llevar a cabo esta tarea de la manera más armoniosa posible.
Para el común de los mortales de nuestra sociedad no es necesaria ninguna formación previa, ninguna instrucción pautada ni otros requisitos técnicos para comprender y valorar la importancia de un buen entorno emocional para el correcto desarrollo de los niños. Aunque en la actualidad abundan las llamadas escuelas de padres5 ylos libros para aprender a ser padres (Gordon, 1970; Urra, 2004), en realidad estas iniciativas parten no de la ignorancia categórica sobre lo fundamental de una buena crianza, sino del lícito deseo de mejorarla y aumentar su calidad, si cabe.
Así que, de modo intuitivo, sin necesidad alguna de formarse en ninguna disciplina teórico-práctica como la pedagogía o la psicología, muchos padres y madres tratan a sus vástagos con amor y evitan hacerlos sufrir de modo innecesario o excesivo. Entienden, también, que el trato basado en el amor no excluye el ejercicio de la autoridad o la dosificación de la frustración, ni soslaya, por completo, ciertos malestares inherentes a toda vida. Lo que sí excluye dicho trato es infligir a los menores, premeditada o intencionalmente, dolor, humillación, privaciones, abusos y demás malos tratos de modo frecuente, intenso y duradero.6
Por desgracia, en nuestro entorno hay notables excepciones a esta especie de regla de oro no escrita sobre la crianza infantil. Los medios de comunicación abundan en noticias sobre malos tratos a los niños, y todos los profesionales que, de un modo u otro, están vinculados con el mundo de la infancia y las familias saben que esta realidad es más habitual de lo que parece a simple vista. De las cifras sobre estos malos tratos y de las posibles consecuencias que de los mismos pueden derivarse hablaremos más adelante.
Nuestro objetivo es, en este momento, mostrar cómo la crianza no se inicia, como suele pensarse regularmente, tras el nacimiento del bebé, sino en el mismo momento de su concepción o incluso antes. Como señalábamos unas líneas más arriba, en condiciones de normalidad, el embarazo se produce tras una decisión consciente y voluntaria de ambos progenitores. Cabe estudiar, entonces, las particularidades del deseo de convertirse en madres y padres.
No será fácil generalizar, puesto que cada mujer y cada hombre desean y viven el embarazo a su manera. Resulta imposible establecer unos parámetros universales para describir esta experiencia porque inciden multitud de factores: edad, condición física y psicológica, vínculos afectivos pasados y presentes, deseos y temores, estatus socioeconómico, presencia —o ausencia— de una pareja implicada en el cuidado del futuro bebé, etc.
1.1. EL DESEO DE TENER UN HIJO
Los motivos por los cuales una mujer, un hombre o una pareja desean tener un hijo son múltiples y particulares. Cualquier listado generalista resultaría inútil. En nuestra cultura parece predominar el impulso emocional, como ya hemos comentado, y cabe descartar, por simplista, la idea de la acción de un puro instinto biológico sin más. No obstante, y siguiendo en parte el pensamiento de Brazelton y Cramer (1990), podremos dilucidar algunas posibles motivacio nes y reacciones implicadas en el potente y trascendental deseo de convertirse en madre o padre.
Todos los humanos han sido bebés y todos han sido atendidos durante años por adultos que se hicieron cargo de sus necesidades. Esta relación de dependencia se combina con un vínculo emocional del infans hacia sus cuidadores. Este vínculo, al que se le llama apego y del que hablaremos mucho a lo largo de este texto, procura unas primeras «identificaciones». Estas, simplificando, implican el deseo de convertirse en alguien parecido a aquel a quien se quiere. De forma sinérgica a esta identificación actúa el impulso a la «imitación»: los pequeños observan a sus padres, desean ser como ellos y aprenden, jugando a «papás y mamás», a actuar como ellos. Muy probablemente estos primeros aprendizajes pueden jugar un papel relevante en el deseo de paternidad. Esto significa, y esto es muy relevante, que en el deseo de tener un hijo y en las posteriores relaciones con él se reactivarán, en cierta medida, los sutiles y más o menos conscientes entramados emocionales vividos con los propios padres.
Por otra parte, hombres y mujeres son portadores de un «narcisismo» que los impulsa a la autoperpetuación. De forma inconsciente, el hijo puede ser vivido como una duplicación o reflejo de uno mismo. Aunque, a nivel consciente, el adulto sabe que no puede vivir a perpetuidad ni, en la mayoría de los casos, dejar una huella visible de su paso por la Tierra, la fantasía de trascender y proseguir su linaje en el mundo y la historia a través del hijo puede jugar un papel en el deseo de tenerlo (Freud, 1914).
En ocasiones, esta duplicación puede sentirse subordinada a las más diversas causas: mejorar a los propios progenitores (intentando no caer en lo que se sintieron como errores o defectos), vivir una vida mejor que la propia a través del hijo, cumplir los ideales y disfrutar de las oportunidades perdidas, sentirse unido y querido incondicionalmente por otro ser humano con el que se establece un vínculo indestructible. En algunos casos, que sin duda se acercan a lo problemático, se desea un hijo como «sustitutivo»de una relación perdida, como puede observarse cuando, tras la muerte de un ser querido, se produce un rápido embarazo7 y se le otorga al recién nacido el mismo nombre que el desaparecido.
Es también el narcisismo el que impulsa a verificar que uno es potente, capaz y generador de vida, es decir, que el propio organismo está completo y sin tara. Relacionado con todo ello, puede existir el impulso, al menos en ciertos individuos, de mostrar a los demás las propias capacidades y potencialidades. Convertirse en madre o padre verifica ante los ojos propios y ajenos una condición biológica y social de rango o estatus superior al del joven o adolescente aún no plenamente integrado en la sociedad. Por otra parte, la mujer y el hombre podrán sentirse iguales, o incluso superiores, a sus madres y padres. Como señalan Brazelton y Cramer (1990), todo nuevo padre o madre está resuelto a ser un progenitor mejor que los propios.
La imitación y la presión social no pueden ser descartadas sin más en este tema. En nuestra sociedad, y a pesar de todos los avances conseguidos, todavía sigue viéndose con extrañeza a la pareja joven que, tras unos años de convivencia, no tiene hijos. Aunque no sea políticamente correcto hacerlo, hay que atreverse a señalar que actuar «como todo el mundo» pesa en la motivación de una parte de la sociedad, sobre todo en aquella cuyo nivel cultural es más bajo o la inteligencia emocional escasa. En cualquier caso, la presión ambiental y contextual influyen, en mayor o menor medida, en todos los miembros de una sociedad, y el deseo de tener hijos no es una excepción.
No cabe duda de que los deseos de maternidad y paternidad se articulan en dos registros simultáneos: el sociocultural, es decir, todo aquello que forma parte del sistema ideológico en el que se vive y que posee una tradición cultural (valores, categorías sociales, simbología, etc.), y el subjetivo, con la interpretación de las vivencias personales en función de la personalidad y la historia de cada cual (identificaciones, fantasías, deseos, frustraciones, proyectos, etc.).
Una vez verificado el embarazo, las reacciones de hombres y mujeres pueden ser similares y diferentes según el género del futuro progenitor. Por una parte, ambos progenitores experimentan una mezcla de alegría y responsabilidad. La idea de pasar a ser una relación a tres bandas supone un cambio importante en la vida de una pareja, y las fantasías se suceden sin interrupción: el miedo a un aborto espontáneo, el deseo de ser unos padres perfectos, el pánico a tener un hijo con problemas o, por el contrario, las ansias de dar a luz a un niño perfecto, los temores del parto y a los primeros días de vida, el obstáculo de sentir el hijo como una carga demasiado pesada, la ilusión por la familia renovada, etc.
A partir de este momento, la familia, sea del tipo que sea, se organiza o reorganiza de cara al cuidado del futuro bebé. Son frecuentes las nuevas disposiciones del hogar. A menudo, la embarazada estre cha un poco más el vínculo con su propia madre, y el varón acepta jugar un papel fundamental, pero de algún modo secundario, con respecto al impactante protagonismo de la mujer encinta. Es frecuente que la mujer pueda sentirse más escuchada, atendida y protago nista que el hombre, mientras que este debe acomodarse a un papel de cuidador y protector de la mujer y su embarazo. Por su parte, para el varón, es difícil evitar sentirse un tanto excluido de un proceso razonablemente centrado en la mujer.
Algunas mujeres pueden sentirse más completas y realizadas que nunca durante el embarazo y mostrar un aura de omnipotencia y plenitud que puede dificultar las relaciones interpersonales. Si el deseo de embarazo surge de la motivación a llenar un vacío existencial, pueden darse complicaciones con el recién nacido o incluso algún tipo de «depresión posparto», puesto que al dar a luz la mujer puede perder la sensación de estrellato, plenitud y poderío. Incluso si todo va bien, en mujeres sanas se produce una paradoja emocional: la alegría por la nueva vida y cierto duelo por el cambio de estado.
Durante años, el psicoanálisis más ortodoxo, en exceso constreñido a la ideología freudiana, insistió en cierta superioridad de la identidad psicológica del varón frente a la de la mujer, pensando en que esta no podía evitar ser presa de emociones como la envidia de pene o el complejo de castración. Freud fue contestado en su momento (Horney, 1932), y en la actualidad las relaciones entre hombres y mujeres se ven de un modo muy diferente. Así, hay quien señala (Minsky, 1998) —creemos que con acierto— que, al contrario de lo que pensaba Freud, algunos hombres experimentan envidia más o menos consciente con respecto a las capacidades generativas femeninas. Si este sentimiento se da con intensidad y se une a la mencionada sensación de exclusión, pueden surgir complicaciones de pareja durante el embarazo y el posparto. Por el contrario, si el varón logra sentirse participante activo en este tránsito, brindar apoyo emocional a su pareja e implicarse en las tareas preparatorias del parto y posparto, el resultado final puede ser mas satisfactorio y menos estresante para todos (Dunkel, 2011).