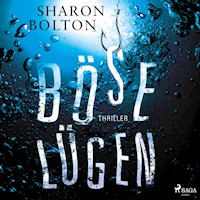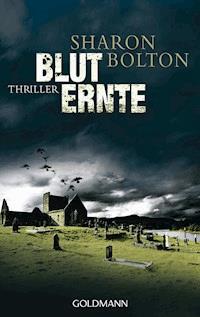Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Skinnbok
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
Una serie de macabros asesinatos de jóvenes que acaban de dar a luz trunca la paz de las tranquilas islas Shetland… Hay una leyenda sobre los habitantes de las remotas islas Shetland: descienden de una ignota raza nórdica que los hace ser admirados por su aspecto… y por sus poderes. Para Tori Hamilton no ha sido fácil trasladarse a una lejana isla del noroeste de Escocia. Su incomodidad se convierte en alarma cuando descubre, enterrado en su jardín, el cadáver de una joven al que han arrancado el corazón y sobre cuya piel han grabado tres runas, las mismas que Tori ha visto en la pared de la bodega de su casa. Todo parece fruto de un escalofriante ritual. Pero hay algo aún más inquietante: la reacción del resto de habitantes de la isla; la policía quita importancia al caso, su jefe en el hospital le desaconseja que continúe investigando y hasta su propio marido le insta a olvidarse del asunto. --- "Oscuro, perturbador, gótico. Un thriller tremendamente original" - JP Delaney "Un thriller que me atrapó desde la página uno. Una lectura trepidante y compulsiva." - Rachel Abbott "Oscura, perturbadora y con un personaje femenino muy potente. Sharon Bolton se confirma con este thriller como una de las grandes autoras del género." - Sarah Pinborough
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 639
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sacrificio
Sacrificio
Título original: Sacrifice
© 2008 by Sharon Bolton. Reservados todos los derechos.
© 2025 Skinnbok ehf.. Reservados todos los derechos.
ePub: Skinnbok ehf.
ISBN:978-9979-64-756-0
Prólogo
Sacrificio es una obra de ficción inspirada en la leyenda de las islas Shetland. A pesar de que para dar autenticidad a la historia he utilizado apellidos que son comunes en las Shetland, ningún personaje del libro está basado en una persona real, viva o muerta. El hospital Franklin Stone no pretende ser el Gilbert Bain, y la isla de Tronal, tal como la he descrito, no existe.
No tengo motivos para creer que los hechos narrados en este libro hayan sucedido en las islas Shetland.
1
El cadáver supe encajarlo. Fue el contexto lo que me descolocó.
Los que nos ganamos la vida con las fragilidades del cuerpo humano aceptamos, casi como parte de nuestros términos y condiciones, una familiaridad cada vez mayor con la muerte. Para la mayoría de la gente, un halo de misterio envuelve la partida del alma de su morada terrenal de huesos, músculos, grasa y tendones. Para nosotros, la cuestión de la muerte y la putrefacción queda gradual pero implacablemente al desnudo en la lección introductoria de anatomía y la primera visión fugaz de formas humanas bajo sábanas blancas en una rutilante habitación de acero aséptico.
Con los años había visto la muerte, diseccionado la muerte, olido la muerte, había palpado, medido y pesado la muerte, a veces hasta la había oído (los sonidos susurrantes que hace un cadáver cuando los fluidos se asientan), más veces de las que podía recordar. Estaba totalmente acostumbrada a la muerte. Pero no esperaba que se levantara y gritara «¡Bu!».
Alguien me preguntó una vez, hablando durante una comida en un pub sobre los méritos de ciertas novelas policíacas, cómo reaccionaría si me encontrara con un cadáver vivo. Supe exactamente a qué se refería, y él sonrió mientras esas palabras bobas salían de su boca. Le contesté que no lo sabía. Pero era algo en lo que pensaba de vez en cuando. ¿Qué haría si un cadáver me pillara por sorpresa? ¿Se activaría el resorte del distanciamiento profesional, impulsándome a comprobar las constantes vitales y a tomar nota mentalmente de su estado y del entorno, o gritaría y echaría a correr?
Y entonces llegó el día en que lo supe.
Empezaba a llover cuando subí a la miniexcavadora que había alquilado aquella mañana. Solo eran unas pocas gotas, casi agradables, pero el nubarrón que vi por encima de mi cabeza me dijo que no esperase una llovizna de primavera. Por mucho que estuviéramos a principios de mayo, tan al norte las lluvias torrenciales seguían siendo algo cotidiano. Se me ocurrió que excavar bajo la lluvia podía ser peligroso, pero aun así puse el motor en marcha.
Jamie estaba tumbado de lado a unos veinte metros colina arriba. En el suelo descansaban dos patas, la delantera y la trasera derechas. Las del lado izquierdo se alzaban lejos del cuerpo, los dos cascos un palmo por encima de la hierba. De haber estado dormido, su postura habría resultado cómica; muerto era grotesco. Enjambres de moscas zumbaban alrededor de la cabeza y del ano. La descomposición empieza en el mismo instante de la muerte, y yo sabía que estaba cobrando velocidad en las entrañas de Jamie. Bacterias invisibles le devoraban los órganos internos. Las moscas habían puesto sus huevos y en unas horas los gusanos saldrían de ellos y empezarían a abrirse paso a través de la carne. Para colmo de males, una urraca posada en una valla cercana desplazaba su mirada de Jamie a mí.
«Ese maldito pajarraco quiere sus ojos —pensé—, sus bonitos y tiernos ojos castaños.» No estaba segura de si podría enterrar yo sola a Jamie, pero no iba a quedarme de brazos cruzados mientras las urracas y los gusanos convertían a mi mejor amigo en un sírvase usted mismo.
Puse la mano derecha en el acelerador y tiré de él para aumentar las revoluciones del motor. Noté cómo se activaba el sistema hidráulico y empujé las dos palancas de mando. La excavadora dio un tumbo y empezó a subir.
Al llegar a la parte más empinada de la colina, hice rápidamente cálculos mentales. Iba a tener que excavar un hoyo de unos dos metros y medio de profundidad. Jamie era un caballo de tamaño considerable, de quince palmos de altura y largo de lomo. Tendría que cavar un espacio cúbico de dos metros y medio en el suelo en pendiente. Eso significaba remover muchísima tierra, las condiciones distaban de ser idóneas y yo no tenía experiencia en el manejo de una excavadora; solo había recibido una clase de veinte minutos en el patio del almacén de maquinaria de alquiler. Duncan llegaría a casa en menos de veinticuatro horas, y me pregunté, después de todo, si no sería mejor esperarlo. Posada en la valla, la urraca sonrió con satisfacción y dio un engreído paso a un lado. Apreté los dientes y volví a empujar las palancas.
En el prado que tenía a mi derecha, Charles y Henry me observaban; sus bonitas y tristes caras asomaban por encima de la valla. Habrá quien os dirá que los caballos son criaturas estúpidas. ¡No le creáis! Esos nobles animales tienen alma, y aquellos dos compartían mi dolor mientras la excavadora y yo subíamos hacia Jamie.
Cuando estaba a dos metros, frené y bajé de un salto.
Algunas de las moscas tuvieron la decencia de retirarse a una distancia respetuosa mientras me arrodillaba al lado de Jamie y le acariciaba sus negras crines. Diez años atrás, cuando él era un caballo joven y yo trabajaba de interna en el Saint Mary, el amor de mi vida (o eso creía yo entonces) me dejó plantada. Con el corazón destrozado, fui a la granja que mis padres tienen en Wiltshire; Jamie estaba en la cuadra. Al oír el motor de mi coche, asomó la cabeza. Me acerqué, le acaricié con delicadeza y luego apoyé la cabeza en la suya. Media hora después, él tenía el morro mojado por mis lágrimas y no se había movido ni un ápice. De haber sido físicamente capaz de abrazarme entre sus patas, lo habría hecho.
Jamie, mi hermoso Jamie, raudo como el viento y fuerte como un tigre. Su corazón, grande y bondadoso, al final se había rendido, y lo último que yo podía hacer por él era cavar un maldito hoyo gigantesco.
Volví a subir a la excavadora, alcé el brazo hidráulico y bajé la pala. Se levantó del suelo medio llena de tierra. No estaba mal. Hice girar la excavadora, tiré la tierra lejos, volví a girar, y repetí la operación. Esta vez, la pala se llenó de tierra marrón oscura y compacta. Cuando llegamos a este lugar, Duncan dijo bromeando que, si su nuevo negocio fracasaba, montaría una explotación de turba. En nuestras tierras la turba llega a entre uno y tres metros de profundidad, y aun con la ayuda de la excavadora me estaba haciendo el trabajo muy difícil.
Seguí cavando.
Una hora después, los nubarrones habían cumplido su promesa, la urraca se había cansado, y mi hoyo tenía alrededor de dos metros de profundidad. Había hundido la pala y estaba moviéndola hacia delante cuando noté que chocaba con algo. Miré hacia abajo, intenté ver más allá del brazo hidráulico. Era complicado, había mucho barro. Levanté un poco el brazo y volví a mirar. Ahí abajo había algo que estorbaba. Vacié la pala y levanté bien alto el brazo. Luego bajé de la cabina y me acerqué al borde del hoyo. Un objeto grande, envuelto en una tela manchada de marrón por la turba, había quedado medio desenterrado. Pensé en bajar, pero entonces me di cuenta de lo cerca del borde que había frenado. La turba, ya muy mojada, empezaba a desprenderse por los lados del hoyo.
No era buena idea. No quería verme atrapada en un agujero bajo la lluvia y con una miniexcavadora de tonelada y media encima de mí. Volví a subir a la cabina, retrocedí cinco metros, bajé y me acerqué de nuevo al hoyo para echar otro vistazo.
Salté dentro.
De pronto el día se volvió más silencioso y oscuro. Ya no notaba el viento, y hasta la lluvia parecía haber aflojado; supuse que gran parte de ella debía de haber sido empujada por el viento. Ya casi no oía el estrépito de las olas en la bahía cercana, ni el ocasional zumbido de un motor de coche. Estaba dentro de un hoyo, aislada del mundo, y la sensación no me gustó demasiado.
La tela era de lino. Esa textura al tiempo áspera y suave es inconfundible. Estaba manchada por la tierra marrón de alrededor, pero en ella se distinguía una trama. Por los bordes deshilachados que asomaban a intervalos vi que eran tiras de treinta centímetros de ancho enrolladas alrededor del objeto como un vendaje desmesurado. Un extremo del bulto era relativamente ancho, pero se estrechaba enseguida y volvía a ensancharse. Había sacado al descubierto casi un metro, pero quedaba más por desenterrar.
«Lugar del crimen —dijo una voz en mi cabeza; una voz que no reconocía, que nunca había oído antes—. No toques nada, llama a las autoridades.»
«Baja de las nubes —respondí—. No vas a llamar a la policía para que investigue un fardo de ropa usada o el cadáver de un perro.»
Estaba en cuclillas, hundida en siete centímetros de barro que pronto se convirtieron en diez. Del pelo me caían gotas de agua y se me metían en los ojos. Levanté la vista y vi que el nubarrón se había vuelto más denso. En esa época del año el sol no se ponía antes de las diez de la noche, pero pensé que ese día ya no volveríamos a verlo. Miré de nuevo el suelo. Si era un perro, era muy grande.
Traté de no pensar en momias egipcias, pero lo que había desenterrado hasta entonces tenía una forma claramente humana; lo habían envuelto con sumo cuidado. ¿Se tomaría alguien tantas molestias por un fardo de ropa usada? Por un perro muy querido tal vez sí... Pero no parecía tener forma de perro. Traté de meter el dedo entre las vendas. No cedieron, y supe que no podría aflojarlas sin un cuchillo. Eso significaba que debía volver a casa.
Salir del hoyo resultó mucho más difícil que meterme en él; cuando al tercer intento volví a caer rodando, sentí una punzada de pánico. La idea de que me había cavado mi propia tumba y de que la había encontrado ocupada acudió a mi cabeza como un mal chiste que recuerdas de pronto. A la cuarta intentona logré alcanzar el borde y volví corriendo a casa. En la puerta de atrás caí en la cuenta de que tenía las botas cubiertas de turba negra y húmeda, y que luego no estaría de humor para fregar el suelo. En la parte trasera tenemos un pequeño cobertizo. Me dirigí allí, me quité las botas y me puse unas zapatillas de deporte viejas, luego busqué una pala pequeña y entré en la casa.
El teléfono de la cocina me miraba. Le di la espalda y cogí del cajón de los cubiertos un cuchillo con sierra. Luego volví a... la palabra «tumba» seguía resonando en mi mente.
«Hoyo —me dije con firmeza—. Solo es un hoyo.»
De nuevo en él, me acuclillé y contemplé mi insólito hallazgo durante lo que me pareció largo rato. Tenía el extraño presentimiento de estar a punto de adentrarme en un terreno hasta entonces inexplorado, y de que, una vez que diera el primer paso, mi vida cambiaría por completo y no necesariamente para mejor. Incluso consideré la posibilidad de salir del hoyo y llenarlo de nuevo, cavar otra tumba para Jamie y no contar a nadie lo que había visto. Me quedé allí acuclillada pensando, hasta que me sentí tan agarrotada y helada que tuve que moverme. Saqué la pala.
La tierra era blanda, no hizo falta cavar mucho para desenterrar otro palmo del bulto. Lo agarré por la parte más ancha y tiré con delicadeza. Con un suave ruido como de succión quedó al descubierto lo que faltaba.
Busqué el extremo que había desenterrado primero y tiré del lino para aflojarlo. Luego introduje la punta del cuchillo y, sujetándolo con fuerza con la mano izquierda, lo deslicé hacia arriba.
Vi un pie humano.
No grité. De hecho, sonreí. Porque lo primero que sentí cuando cayó el lino fue un alivio enorme; debía de haber desenterrado un maniquí, ya que la piel humana nunca es del color del pie que estaba mirando. Exhalé una gran bocanada de aire y me eché a reír.
Entonces paré de reír.
La piel era exactamente del color del lino que la había envuelto y de la turba de alrededor. La toqué. Indescriptiblemente fría; indudablemente orgánica. Moví los dedos con delicadeza y pude sentir la estructura ósea que había debajo de la piel, un callo en el dedo meñique y una zona áspera en el talón. Era de carne y hueso, pero estaba manchado del intenso marrón oscuro de la tierra.
El pie era un poco más pequeño que el mío y tenía las uñas pintadas. El tobillo era esbelto. Había encontrado a una mujer. Supuse que era joven, de veinticinco o treinta y pocos años.
Miré el resto del cuerpo envuelto en lino. Donde calculé que estaba el pecho había un gran círculo, de unos treinta y cinco centímetros de diámetro, donde el lino cambiaba de color, era más oscuro, casi negro. O en la tierra había algo extraño que había afectado a ese trozo de lino, o ya estaba manchado cuando la enterraron.
No quería ver más, la verdad; sabía que tenía que llamar a las autoridades y dejar que se ocuparan de aquello. Pero no pude contenerme: agarré el lino más oscuro e hice otro corte. Ocho, diez, quince centímetros. Arranqué la tela para ver qué había debajo.
Ni siquiera entonces grité. Sobre unas piernas que no sentía como propias, me levanté y retrocedí hasta chocar con la pared del hoyo. Luego di media vuelta y trepé como si mi vida dependiera de ello. Una vez fuera, me sorprendió ver al caballo muerto a escasos metros. Me había olvidado de Jamie. Pero la urraca no. Estaba posada en su cabeza y daba furiosos picotazos. Levantó la vista con aire de culpabilidad; luego, lo juro, me sonrió con suficiencia. Un pedazo de carne brillante, chorreando sangre, asomaba de sus pico: el ojo de Jamie.
Fue entonces cuando grité.
Me quedé sentada al lado de Jamie, esperando. Seguía lloviendo y estaba calada hasta los huesos, pero ya nada importaba. En uno de nuestros cobertizos había encontrado una vieja tienda de lona verde y la había extendido sobre el cuerpo de Jamie, solo le dejé la cabeza al descubierto. No enterraría a mi pobre y viejo caballo aquel día. Acaricié su bonito pelo castaño y le trencé las crines mientras velaba en silencio a mis dos amigos fallecidos.
Cuando ya no pude soportar mirar a Jamie, levanté la cabeza y miré hacia la ensenada conocida como Tresta Voe. Los voes, o valles inundados, son un accidente geográfico común en esta parte del mundo; hay montones de ellos deshilachándose como delicada seda a lo largo de la costa. Es imposible describir con exactitud las formas retorcidas y fracturadas que crean, pero desde la colina que hay junto a nuestra casa veía tierra, luego el agua del voe que formaba una estrecha bahía bordeada de arena, luego una estrecha franja de colina, y luego de nuevo agua. Si estuviera a suficiente altura y tuviera buena visibilidad, podría ver cómo se prolongaba en franjas alternas de tierra y mar, tierra y mar, hasta que mis ojos alcanzaran el Atlántico y la roca abandonara por fin la lucha.
Estaba en las islas Shetland, probablemente la región más remota y menos conocida de las Islas Británicas. A unos ciento sesenta kilómetros del extremo nordeste de Escocia se halla el archipiélago de las Shetland, formado por un centenar de islas. Quince de ellas están habitadas por gente; todas lo están por frailecillos, gaviotas, págalos grandes y otra fauna.
Si desde el punto de vista social, económico e histórico las islas son poco comunes, geográficamente rayan lo peculiar. La primera vez que estuvimos juntos en este lugar, Duncan me abrazó y me susurró al oído que, mucho tiempo atrás, los enormes icebergs y las antiguas rocas de granito libraron una terrible batalla. Las Shetland, tierra de cuevas marinas, voes y acantilados azotados por las tormentas, fueron el resultado. En aquel momento la historia me gustó, pero ahora creo que Duncan estaba equivocado; creo que la batalla sigue. De hecho, a veces creo que las islas Shetland y su gente llevan siglos luchando contra el viento y el mar. Y están perdiendo.
Tardaron veinte minutos en llegar. El coche blanco con la raya azul distintiva y el símbolo celta en el guardabarros delantero fue el primero en detenerse en nuestro terreno. «Dion is Cuidich, Proteger y servir», rezaba el eslogan. Lo seguían un gran todoterreno negro y un flamante Mercedes deportivo de color plateado. Del coche patrulla bajaron dos agentes uniformados, pero fue a los ocupantes de los otros vehículos a los que observé mientras el grupo avanzaba hacia mí.
La conductora del Mercedes parecía demasiado menuda para ser policía. Tenía el pelo muy oscuro y lo llevaba escalado a la altura de los hombros. Al acercarse a mí, vi que tenía las facciones pequeñas y regulares, los ojos verde castaño y la piel perfecta, un poco pecosa alrededor de la nariz y de color café con leche. Llevaba unas botas Hunter verdes nuevas, una chaqueta Barbour impecable y unos pantalones de lana rojos. En las orejas, dos bolitas de oro, y en la mano derecha, varios anillos.
A su lado el hombre del todoterreno parecía enorme; debía de medir casi dos metros y era muy ancho de espalda. También llevaba una chaqueta Barbour y unas botas verdes, pero las suyas estaban llenas de rozaduras y parecían tener un montón de años. Tenía el pelo abundante y rubio rojizo, y la tez colorada, cubierta de capilares rotos, propia de una persona de piel clara que pasa mucho tiempo al aire libre. Las manos eran enormes y callosas. Parecía un granjero. Cuando estuvieron lo bastante cerca, me levanté y tapé la cabeza de Jamie con la lona. Podéis decir lo que queráis, pero en mi libro hasta los caballos tienen derecho a la intimidad.
—¿Tora Guthrie? —preguntó el hombre; se detuvo a dos pasos de mí y miró el enorme bulto cubierto por una lona a mis pies.
—Sí —respondí cuando volvió a levantar la vista hacia mí—. Aunque creo que ella les interesará más. —Señalé el hoyo. La mujer ya estaba en el borde, examinando el fondo. Detrás de ella vi aparcar otros dos coches patrulla en mi terreno.
El policía con aire de granjero dio dos pasos hasta el borde del hoyo. Miró dentro y se volvió hacia mí.
—Soy el inspector jefe Andy Dunn, del Departamento de la Policía del Norte —dijo—. Unidad de Crímenes Especiales. Esta es la oficial Dana Tulloch. Le acompañará a casa.
—Unos seis meses —dije, al tiempo que me preguntaba cuándo iba a dejar de temblar.
La oficial Tulloch y yo estábamos sentadas a la mesa de pino de la cocina; una agente permanecía apostada en la esquina. Normalmente, nuestra cocina es la habitación más caliente de la casa, pero aquel día no lo parecía. La oficial se había desabrochado el cuello del abrigo pero no se lo había quitado. No me extrañaba, pero verla tan abrigada no me hacía sentir más calor. La agente también se había dejado el abrigo puesto, pero al menos había preparado café, y el tazón caliente entre mis manos me reconfortó un poco.
Sin pedir permiso, la oficial Tulloch había enchufado un pequeño ordenador portátil en la pared, y mientras disparaba preguntas tecleaba a una velocidad que habría impresionado a un servicio de mecanografía de los años cincuenta.
Llevábamos unos treinta minutos dentro de casa. Me permitieron que me cambiara de ropa. En realidad, insistieron en ello. Todo lo que llevaba puesto lo metieron en bolsas y lo dejaron en uno de los coches. Sin embargo, no me dieron la oportunidad de ducharme, y era muy consciente de que tenía las manos manchadas de turba y tierra incrustada debajo de las uñas. Desde donde estaba no veía el jardín, pero había oído llegar varios vehículos más.
Tres veces, con una minuciosidad cada vez más agotadora, había explicado lo ocurrido en la última hora. Al parecer era el momento de probar otra clase de interrogatorio.
—Cinco o seis meses —repetí—. Nos mudamos a principios de diciembre del año pasado.
—¿Por qué? —me preguntó la oficial.
Yo ya había reparado en el suave y dulce acento de la costa este. No era de las islas.
—Por el paisaje y la calidad de vida —respondí mientras me preguntaba qué habría en ella que me resultaba tan irritante.
No podía quejarme de nada en concreto: se había mostrado educada, si bien algo indiferente; profesional, aunque un poco fría. Era lacónica, de sus labios no se escapaba ninguna palabra que no fuera estrictamente necesaria. Yo, en cambio, hablaba demasiado y estaba poniéndome nerviosa por momentos. Esa mujer menuda y atractiva conseguía que me sintiera grandullona, mal vestida, sucia y poco menos que culpable.
—Y porque es uno de los lugares más seguros donde vivir en el Reino Unido —añadí con una sonrisa triste—. Al menos eso es lo que ponía en el anuncio. —Me incliné hacia ella, sentada frente a mí al otro lado de la mesa. Se limitó a mirarme—. Recuerdo que me pareció extraño —continué atropelladamente—. Me refiero a que cuando te interesa un empleo nuevo, preguntas si está bien pagado, cuántos días de vacaciones tienes, cuál es el horario, si son caras las casas y si hay buenos colegios por la zona. Pero ¿si es seguro? ¿Cuántas personas preguntan eso? Casi hace pensar que tienes algo que demostrar.
La oficial Tulloch poseía un autocontrol que yo no podía menos que envidiar. Rompió el contacto visual para mirar su tazón, que todavía no había tocado. Luego se lo llevó a los labios y bebió con cuidado antes de volver a ponerlo en la mesa. Dejó una ligera marca de pintalabios en el borde. Yo nunca me maquillo y no soporto las manchas de pintalabios. Me parecen demasiado personales para dejarlas atrás como desechos; un poco como tirar el envoltorio de un tampón en la alfombra del salón de alguien.
La oficial Tulloch me observaba. En sus ojos había un destello que no supe identificar. Estaba disgustada o divertida.
—Mi marido es agente marítimo —expliqué—. Trabajaba en el Baltic Exchange de Londres. Hacia mediados del año pasado le propusieron hacerse socio mayoritario de un negocio de aquí. Era una oferta demasiado buena para rechazarla.
—Debió de ser difícil para usted. Queda muy lejos del sur de Inglaterra.
Asentí con la cabeza, reconociendo la verdad que encerraban sus palabras. Estaba muy lejos de las suaves y fértiles lomas del condado inglés que me había visto crecer; muy lejos de las polvorientas y ruidosas calles de Londres donde Duncan y yo habíamos vivido y trabajado los cinco años anteriores; muy lejos de nuestros padres, hermanos, amigos..., sin contar los equinos. Sí, estaba muy lejos de casa.
—Para mí tal vez —dije por fin—. Duncan es isleño. Creció en Unst.
—Una isla preciosa. ¿Son propietarios de esta casa?
Asentí de nuevo. Duncan había encontrado la casa y había ofrecido un precio por ella en una de las visitas que había hecho el año anterior para ultimar los detalles de su nuevo negocio. Gracias a un fondo fiduciario, al que había tenido acceso en su treinta cumpleaños, no habíamos tenido que solicitar una hipoteca. Cuando yo vi por primera vez nuestro nuevo hogar, después de seguir a los camiones de la mudanza por la A971, ya era nuestro. Me encontré ante un caserón de piedra de unos cien años de antigüedad, con grandes ventanas de guillotina que miraban al Tresta Voe por la parte delantera, y a las colinas de Weisdale por la trasera. Cuando brillaba el sol (os aseguro que ocurre de vez en cuando), las vistas eran asombrosas. Fuera había mucho terreno para los caballos; dentro, espacio de sobra para los dos y quienquiera que viniera de visita.
—¿A quién se la compraron?
Comprendí la importancia de la pregunta y salí de mi pequeña ensoñación.
—No estoy muy segura —admití.
Ella no dijo nada, se limitó a arquear las cejas. No era la primera vez que lo hacía. Me pregunté si era una técnica de interrogación: decir lo mínimo y dejar que el sospechoso hablara atropelladamente. Fue entonces cuando caí en la cuenta de que era sospechosa en una investigación de asesinato; y también que es posible estar asustada, furiosa y divertida, todo al mismo tiempo.
—Mi marido se ocupó de ello —dije.
Siguió arqueando las cejas.
—Yo estaba trabajando en Londres, eran los últimos días tras el anuncio de que lo dejaba —añadí para que no me tomara por una de esas mujeres que dejan todos los asuntos financieros a los hombres, aunque lo soy—. Pero sé que hacía mucho que no vivía nadie en la casa. Estaba en bastante mal estado cuando nos mudamos.
Recorrió con la mirada la desordenada cocina y se volvió de nuevo hacia mí.
—Y el propietario anterior había sido una especie de fondo fiduciario. Algo relacionado con la Iglesia, creo. —No me interesé mucho por la cuestión. Estaba ocupada trabajando, muy poco entusiasmada con el traslado y absorta en... cosas. Me limité a asentir a lo que Duncan me dijo y a firmar lo que me pidió—. Sí, era algo relacionado con la Iglesia, porque tuvimos que firmar una garantía de buena conducta.
Su mirada pareció ensombrecerse.
—¿Y eso qué significa?
—En realidad, tonterías. Tuvimos que prometer que no utilizaríamos la casa como lugar de culto de ninguna clase; que no la convertiríamos en local de juego ni de venta de bebidas alcohólicas, y que no practicaríamos en ella la brujería.
Estaba acostumbrada a que la gente se riera cuando les contaba eso. La oficial Tulloch parecía aburrida.
—¿Es legal un contrato así? —preguntó.
—Probablemente no. Pero, como no practicamos la brujería, no nos supuso ningún problema.
—Me alegra oírlo —repuso ella, sin una sonrisa.
Me pregunté si la había ofendido y decidí que no me importaba. Si era tan susceptible, se había equivocado de profesión. La habitación parecía cada vez más fría y me estaba quedando tiesa. Me estiré, me levanté de la silla y me acerqué a la ventana.
Ahí estaba el lugar del crimen: habían llegado más policías, incluidos varios agentes con monos blancos que parecían hechos con bolsas de basura. Habían levantado una carpa sobre mi excavación. Una cinta con rayas rojas y blancas a lo largo de la valla de alambre de espino delimitaba un estrecho camino desde el jardín. Un policía uniformado hacía guardia demasiado cerca de Jamie. Mientras lo observaba, tiró la ceniza del cigarrillo sobre la lona que lo cubría. Me volví.
—Aunque, a juzgar por el estado del cadáver de ahí fuera, alguien podría estar jugando con magia negra.
Ella se irguió, su expresión aburrida se desvaneció.
—¿Qué quiere decir?
—Habrá que esperar la autopsia. Podría estar equivocada. Mi especialidad es la región pélvica, no el pecho. Oiga, ¿puede decirles a sus colegas que tengan cuidado? Le tenía cariño a ese caballo.
—Creo que en este momento tienen más cosas en la cabeza que su caballo, doctora Guthrie.
—Señorita Hamilton. Y podrían demostrar un poco de respeto.
—¿Qué quiere decir?
—Respeto hacia mi casa, mi terreno y mis animales. Incluidos los muertos.
—No, qué quiere decir con lo de «señorita Hamilton».
Suspiré.
—Soy cirujana. Recibimos el tratamiento de señor o señorita, no de doctor o doctora. Y Guthrie es el apellido de mi marido. Estoy registrada con el mío.
—Trataré de recordarlo. Mientras, tendremos que ocuparnos de ese caballo.
Se levantó. Se me aceleró el pulso.
—Hemos de deshacernos de la carcasa —continuó—. Lo antes posible.
La miré fijamente.
—Hoy —subrayó al ver que yo no respondía.
—Lo enterraré yo misma cuando hayan terminado —repliqué con toda la firmeza de la que fui capaz.
Ella sacudió la cabeza.
—Me temo que no será posible. La Unidad de Apoyo Científico procedente de la Escocia continental está a punto de llegar. Tendrán que rastrear toda la zona. Podríamos estar aquí semanas. No podemos trabajar al lado de un caballo en descomposición.
Creo que fueron las palabras que utilizó, precisas pero insensibles, lo que hizo que sintiera ese nudo tirante en el pecho, el que me indica que estoy furiosa y debo tener mucho, mucho cuidado con lo que digo en los siguientes minutos.
—Y, como estoy segura de que sabe, enterrar caballos por cuenta propia hace ya varios años que es ilegal —continuó.
La miré con furia. Por supuesto que lo sabía: hacía treinta años que mi madre tenía una escuela de equitación. Pero no pensaba discutir con la oficial Tulloch sobre el precio prohibitivo que hay que pagar para que te retiren un caballo de las Shetland. Ni iba a hablarle de mi necesidad (muy sentimental, lo reconozco) de tener a Jamie cerca.
Tulloch se levantó y miró alrededor. Vio un teléfono de pared encima de la nevera y se acercó a él.
—¿Quiere ocuparse de ello usted misma o lo hago yo?
Creo sinceramente que en ese momento podría haberle pegado, incluso empecé a andar a grandes zancadas hacia ella mientras con el rabillo del ojo veía que la agente se acercaba a mí. Por fortuna para ambas, antes de que Tulloch descolgara el auricular sonó el teléfono. Para mi creciente indignación, contestó ella, luego me tendió el auricular.
—Es para usted —dijo.
—¡No me diga!
No di un paso para cogerlo. Ella retiró la mano.
—¿Va a atender la llamada o no? Parece importante.
Lanzándole mi mejor mirada de odio, agarré el teléfono y le di la espalda. Una voz que nunca había oído empezó a hablar.
—Señorita Hamilton, soy Kenn Gifford. Tenemos a una paciente de veintiocho años. Está embarazada de treinta semanas. Ha llegado hace quince minutos con una hemorragia seria. El feto presenta signos de angustia leve.
Me obligué a concentrarme. ¿Quién demonios era Kenn Gifford? No lograba ubicarlo; ¿uno de nuestros internos, quizá, o un interino?
—¿Quién es? —pregunté.
Gifford hizo una pausa. Oí pasar hojas.
—Janet Kennedy.
Maldije entre dientes. Había vigilado de cerca a Janet. Pesaba unos veinte kilos de más, tenía la placenta previa y, para colmo, era RH negativo. Se le había programado una cesárea para seis días después, pero se había puesto de parto antes de tiempo. Miré el reloj. Eran las cinco cincuenta. Reflexioné un segundo.
«Placenta previa» significa que la placenta se implanta en la parte inferior del útero en lugar de en la superior. Bloquea la salida del niño, lo que significa que o el diablillo se queda atascado, lo que no es bueno, o se ve obligado a desplazar la placenta y a interrumpir su propio suministro de sangre, lo que es aún peor. La placenta previa es una causa importante de pérdida de sangre en el segundo y el tercer trimestres, y de hemorragia en los dos últimos meses.
Respiré hondo.
—Llevadla al quirófano. Hay que prever una hemorragia intraoperativa, así que avisad al banco de sangre. Estaré allí en veinte minutos.
La comunicación se interrumpió en cuanto recordé que Kenn Gifford era cirujano jefe y director médico del Franklin Stone Hospital de Lerwick. En otras palabras, mi jefe. Se había tomado seis meses sabáticos y su partida había coincidido prácticamente con mi llegada a las islas Shetland. Aunque había aprobado mi nombramiento, no nos conocíamos. Ahora estaba a punto de verme realizar una intervención difícil, con serias posibilidades de que mi paciente muriera.
Y yo que había creído que el día no podía empeorar...
2
Veinticinco minutos más tarde me había cambiado y lavado, y me encaminaba al quirófano número dos cuando me detuvo un interno.
—¿Qué pasa?
—No tenemos sangre —respondió el joven escocés—. No les queda AB negativo.
Me quedé mirándolo. ¿Qué más iba a torcerse aquel día?
—Me tomas el pelo —logré decir.
No bromeaba.
—Es un grupo poco común. Hace dos días hubo un accidente de tráfico. Tenemos una unidad, eso es todo.
—Pues consigue más, por Dios. —Aparte de todo lo que había pasado ya, estaba nerviosísima ante la intervención que me esperaba. Me temo que no sé mostrarme educada en tales circunstancias.
—No soy idiota. Ya la hemos pedido. Pero de momento el helicóptero no puede salir. El viento es demasiado fuerte.
Lo miré furiosa y entré bruscamente en el quirófano en el preciso momento en que un hombre corpulento con una bata de algodón del azul de las fuerzas armadas hacía la última incisión en el útero de Janet.
—Succión —dijo. Cogió un tubo de la enfermera ayudante y lo insertó para drenar el fluido amniótico.
A pesar de la mascarilla y del gorro del uniforme de quirófano, enseguida vi que Kenn Gifford era excepcionalmente atractivo; no guapo, sino más bien todo lo contrario, pero imponente de todos modos. Por encima de la mascarilla se veía una piel clara, de esas que dejan ver las venas de debajo y parecen permanentemente rosadas a partir de cierta edad. Aún no había alcanzado esa edad, pero en el quirófano hacía calor y estaba sofocado. Tenía los ojos pequeños y hundidos, casi no se veían a cierta distancia, y eran de un color indeterminado incluso de cerca. No eran azules o marrones o verdes o color avellana. Oscuros más que claros, tal vez el gris fuera el color que mejor los describía, pero como no los había visto, pensé que ese era su color. Debajo de ellos, profundas ojeras en forma de media luna.
Al verme, retrocedió un paso con las manos a la altura del hombro y me indicó con la cabeza que me acercara. Habían colocado una pantalla para ahorrar a Janet y a su marido los aspectos más sangrientos de la operación. Bajé la mirada, decidida a no pensar en nada más que en el trabajo que teníamos entre manos; sin duda no en Gifford, que estaba demasiado cerca, justo detrás de mi hombro izquierdo.
—Necesitaré aplicar presión en el fondo uterino —dije, y Gifford rodeó a la paciente hasta situarse frente a mí.
Repasando mentalmente la habitual lista de comprobaciones, verifiqué la posición del bebé, la colocación del cordón umbilical. Deslicé una mano por debajo del hombro del bebé y empujé con suavidad. Gifford empezó a presionar el abdomen de Janet mientras yo rodeaba con la otra mano el trasero del niño. Había desplazado la mano que tenía debajo del hombro del niño hacia arriba, hasta alcanzar la cabeza y el cuello, y con delicadeza, obligándome a ir despacio, saqué el pequeño cuerpo, cubierto de moco y manchado de sangre, fuera de su madre y a una vida nueva. Experimenté ese instante de emoción pura, una mezcla de triunfo, euforia y tristeza que hace que me arda la cara, me lloren los ojos y me tiemble la voz. Pasó rápidamente. Tal vez un día deje de sentirlo; tal vez llegue a acostumbrarme a traer una nueva vida a este mundo y deje de afectarme. Espero que no.
El bebé empezó a berrear, y me permití sonreír y relajarme un segundo antes de entregárselo a Gifford, que me observaba con mucha atención. Luego me volví hacia Janet para terminar y cortar el cordón.
—¿Qué es? ¿Está bien? —se oyó detrás de la pantalla.
Gifford llevó el bebé a los Kennedy, y les concedió unos momentos para que lo vieran y lo abrazaran antes de empezar a pesarlo y hacerle pruebas. Mi tarea era atender a la madre.
Sobre la camilla de pediatra, Glifford cantaba cifras que la comadrona anotaba en un gráfico.
—Dos, dos, dos, uno, dos.
Estaban realizando el test de Apgar, un examen diseñado para evaluar la salud y el estado físico del bebé. El pequeño Kennedy había sacado un nueve; repetirían la prueba dos veces más, pero yo ya no necesitaba más resultados. Sabía que estaba perfectamente.
No podía decir lo mismo de la madre. Había perdido mucha sangre, más de la que éramos capaces de reemplazar, y seguía desangrándose. Inmediatamente después del parto, la anestesista le había dado Syntocinon, el fármaco que se administraba rutinariamente para impedir la hemorragia posparto. En la mayoría de los casos surtía efecto; solo en contadas ocasiones no lo hacía. Esa iba a ser una. Retiré la placenta y llamé a mi jefe.
—Señor Gifford.
Cruzó la sala hasta mí y nos apartamos un poco de los Kennedy.
—¿Cuánta sangre calcula que ha perdido? —pregunté; miraba a mi izquierda, con los ojos a la altura de su hombro.
—Un par de unidades, tal vez más.
—Tenemos exactamente una unidad.
Maldijo entre dientes.
—Sigue sangrando —añadí—. No puede perder más.
Se acercó a Janet y la miró. Luego me miró a mí y asintió. Rodeamos la pantalla y nos detuvimos frente a los Kennedy. John sostenía en brazos a su hijo, la alegría se reflejaba en cada músculo de su cara. Su mujer, en cambio, no tenía muy buen aspecto.
—Janet, ¿puedes oírme?
Ella se volvió y nos miró.
—Janet, estás perdiendo mucha sangre. La droga que te hemos dado para detener la hemorragia no ha surtido efecto y estás cada vez más débil. Vamos a tener que hacer una histerectomía.
Ella abrió mucho los ojos, asustada.
—¿Ahora? —preguntó su marido; se puso pálido.
Asentí.
—Sí, ahora. Cuanto antes.
Miró a Gifford.
—¿Está de acuerdo?
—Sí —dijo Gifford—. Creo que si no lo hacemos su mujer morirá.
Demasiado directo, incluso para mí, pero no pude contradecirlo.
Los Kennedy se miraron. Luego John volvió a dirigirse a Gifford.
—¿Podría hacerlo usted?
—No —dijo él—. La señorita Hamilton lo hará mucho mejor que yo.
Eso lo dudaba, pero aquel no era lugar para discutir. Miré a la anestesista. Ella asintió, lista ya para administrar la anestesia general que iba a hacer falta para la intervención. Llegó una enfermera con el formulario de autorización, y John Kennedy salió con su hijo del quirófano. Cerré brevemente los ojos, respiré hondo y me puse manos a la obra.
Dos horas más tarde Janet Kennedy estaba débil pero estable, el viento se había calmado y la sangre que necesitábamos con urgencia estaba en camino. Probablemente se pondría bien. El niño, a quien ya habían puesto el nombre de Tamary, estaba perfectamente, y John dormitaba en la silla junto a la cama de su mujer. Yo me había duchado y cambiado, pero sentí la necesidad de quedarme en el hospital hasta que llegara la sangre. Llamé a casa para comprobar si había mensajes, pero Duncan no había llamado. No tenía ni idea de si la policía seguía allí o no.
Gifford había permanecido en el quirófano durante toda la histerectomía. Por mucho que hubiera fingido una confianza absoluta al hablar con los Kennedy, no había apartado sus bonitos ojos de mí durante toda la operación. Solo había hablado una vez, un atinado: «Compruebe las pinzas de presión, señorita Hamilton», en un momento en que me había distraído. Cuando la operación terminó, salió del quirófano sin decir una palabra; por lo menos confió en que podría terminar yo sola.
No sabía si se había quedado satisfecho o no conmigo. Todo había ido bastante bien, pero no había habido nada espectacular, nada brillante en lo que había hecho. Había parecido lo que era: una especialista recién cualificada y muy nerviosa, desesperada por no meter la pata.
Y me enfadé con él. Debería haber dicho algo, hasta una crítica habría sido preferible a que se marchara sin más. Tal vez yo no había estado brillante, pero lo había hecho bien, y estaba cansada, un poco llorosa y deseosa de recibir una palabra de aliento y una palmadita en la espalda. Esta constante necesidad de aprobación es una faceta de mí misma que no me gusta. Cuando era más joven supuse que desaparecería con los años; que el aplomo llegaría con la experiencia y la madurez. Pero empiezo a tener mis dudas y a preguntarme si no necesitaré siempre el reconocimiento de los demás.
Estaba de pie junto a la ventana de mi despacho, contemplando el movimiento de personas y coches en el aparcamiento de abajo, cuando sonó el teléfono. Di un respingo y me acerqué corriendo al escritorio, pensé que la sangre había llegado antes de lo previsto.
—Señorita Hamilton, soy Stephen Renney.
—Hola —dije para ganar tiempo, mientras me decía: «Renney, Renney, debería conocer ese nombre».
—Me han dicho que ha venido para una urgencia. Si no está muy ocupada, hay algo en lo que podría ayudarme. ¿Hay alguna posibilidad de que baje un momento?
—Por supuesto —dije—. ¿Quiere que lleve algo?
—No, no, solo su experiencia. Llámelo orgullo profesional, incluso jactancia profesional, si lo prefiere, pero quiero presentar un informe completo cuando lleguen los gerifaltes. Tengo una sospecha que podría ser importante y no quiero que mañana un par de listos de la zona continental me la restrieguen por la cara como un gran descubrimiento.
No tenía ni idea de qué me estaba hablando, pero había oído aquello antes. Los isleños eran tan reacios a que los consideraran inferiores a sus homólogos del continente, que creaban una atmósfera de competencia superior, incluso de logros mejores que los esperados. A veces eso entorpecía el trabajo; a veces lo «suficientemente bueno» era realmente cuanto se necesitaba. Cuando estaba de mal humor y algún interno de malas pulgas me lo hacía pasar mal, llamaba a aquello el Resentimiento Colectivo de las Shetland.
—Ya voy —dije—. ¿En qué habitación está?
—La ciento tres —respondió él.
Una habitación de la planta baja. Colgué y salí del despacho. Recorrí el pasillo, bajé la escalera, y dejé atrás radiología, pediatría y urgencias. Recorrí el pasillo leyendo los números de las habitaciones al pasar. No lograba dar con la habitación 103 y no tenía ni idea de cuál era la especialidad de Stephen Renney. Por fin localicé el número y abrí la puerta.
Al otro lado, bloqueando por completo la entrada, estaban el inspector jefe Dunn, la oficial Tulloch y Kenn Gifford, todavía con el uniforme del quirófano pero sin la mascarilla ni el gorro. También había un hombre menudo con gafas y pelo ralo a quien había visto antes. Supuse que era Stephen Renney y, sintiéndome como una completa idiota, recordé por fin que era el patólogo suplente del hospital.
La habitación 103 era el depósito de cadáveres.
3
El hombre menudo se adelantó y me tendió una mano huesuda. Vi rastros de eccema alrededor de la muñeca. La estreché, la noté helada y traté de no estremecerme.
—Señorita Hamilton, soy Stephen Renney. Le agradezco mucho que haya venido. Estaba explicando a los detectives que, para ser rigurosos, necesito...
Volvieron a abrirse las puertas y entró un auxiliar empujando un carrito. Todos tuvimos que apretarnos contra la pared para dejarle paso. Gifford tomó la palabra y, lejos de la tensión del quirófano, me di cuenta de que tenía esa voz grave y educada de las tierras altas que, antes de que me viniera a vivir aquí y la oyera con regularidad, me provocaba sistemáticamente un hormigueo detrás de las rodillas y una sonrisa en los labios. Una voz que no quieres que deje de hablar.
—¿Por qué no vamos un momento a tu despacho, Stephen?
El despacho de Stephen Renney era pequeño, no tenía ventanas y estaba ridiculamente ordenado. De las paredes colgaban varios dibujos a pluma. Frente a su escritorio había un par de sillas de plástico naranja, demasiado cerca la una de la otra. Las señaló con la mano mientras desplazaba la mirada de la oficial Tulloch a mí, y de nuevo al inspector. Ella negó con la cabeza. Yo también me quedé de pie. Con una sonrisa tensa, Renney se sentó en su silla detrás del escritorio.
—Esto está totalmente fuera de lugar —dijo Tulloch al inspector, señalándome con un ademán.
Probablemente tenía razón, pero no me gusta que me describan como algo fuera de lugar; suele irritarme.
—La señorita Hamilton no está bajo sospecha, ¿verdad? —dijo Gifford, sonriéndome.
Me sorprendió e intrigó que llevara el pelo tan largo, era poco habitual en un hombre y menos en un cirujano. Mientras se inclinaba bajo la potente luz eléctrica que había sobre el escritorio de Stephen Renney, produjo un reflejo rubio dorado, como imaginé que le sucedería con el sol. Tenía las cejas y las pestañas del mismo color pálido, debilitando su atractivo, por lo demás convencional.
—Solo lleva seis meses aquí —continuó—. Por lo que me dice, a nuestra amiga de la habitación contigua la esperan en el Museo Británico. ¿Qué opinas tú, Andy? ¿Edad del Bronce? ¿Del Hierro? —Sonreía de un modo no muy agradable mientras hablaba. Tuve el presentimiento de que Andy Dunn era incapaz de distinguir la Edad del Bronce de la del Hierro o de la Piedra, y que Gifford lo sabía.
—Bueno, en realidad... —dijo Stephen Renney en voz bastante baja, como si temiera a Gifford.
—Algo así —coincidió Dunn.
Me sorprendió lo parecidos que eran Gifford y él: corpulentos, de piel clara, dos hombres rubios bastante corrientes, y también la cantidad de isleños que tenían ese mismo aspecto. Era como si el acervo genético de las islas hubiera permanecido casi intacto desde los tiempos de las invasiones noruegas.
—No sería el primero que encuentran aquí —decía Dunn—. Las turberas son famosas por eso. Recuerdo el hallazgo de un cadáver en Manchester en los años ochenta. La policía lo identificó como una mujer supuestamente asesinada por su marido veinte años atrás. Lo llamaron y le hicieron confesar. Pero resultó que el cuerpo tenía dos mil años y era un varón.
La mirada de la oficial Tulloch iba de un hombre al otro.
—Pero si puedo... —trató de intervenir Renney.
—Una vez vimos al hombre de Tollund —dijo Gifford—. ¿Te acuerdas del viaje a Dinamarca que hicimos en sexto, Andy? Fue increíble. Era de la Edad del Hierro prerromana, pero todavía se le veía el vello incipiente en la barbilla, las arrugas de la cara, todo. Estaba perfectamente conservado. Hasta seguía teniendo el estómago lleno.
No me sorprendió en absoluto enterarme de que Gifford y Dunn habían ido juntos al instituto. Las Shetland eran pequeñas. Hacía tiempo que me había acostumbrado a que todos se conocieran.
—Exacto —replicó Dunn—. Estamos esperando a un antropólogo forense. Tal vez podamos quedárnoslo. Sería bueno para el turismo.
—Señor... —dijo Tulloch.
—La verdad, creo... —dijo Renney.
—¡Por el amor de Dios! —salté—. No es de la Edad del Hierro prerromana.
Dunn se volvió hacia mí como si acabara de acordarse de que estaba allí.
—Con el debido respeto... —empezó a decir.
—Corríjanme si estoy equivocada —interrumpí—. Pero, por lo que yo sé, las mujeres de la Edad del Hierro prerromana no se pintaban las uñas de los pies.
Dunn me miraba como si le hubiera dado una bofetada. Tulloch torció momentáneamente la boca. Gifford se puso rígido, pero no supe interpretar su expresión. Stephen Renney pareció aliviado.
—Eso era lo que intentaba decir. No se trata de un hallazgo arqueológico. De ninguna manera. La turba confunde. Tiene usted razón al decir que posee unas propiedades de conservación asombrosas, pero hay rastros de esmalte en los dedos de los pies y de las manos. Además, el trabajo dental es muy moderno.
A mi lado, oí a Gifford soltar un profundo suspiro.
—Está bien, ¿qué puedes decirnos, Stephen? —preguntó.
El doctor Renney abrió la única carpeta que había encima de su escritorio. Levantó la vista. Me pregunté si se sentía incómodo mirándonos a los cuatro a la vez, pero era un hombre tan menudo que probablemente estaba acostumbrado a eso.
—Entenderán que, dado que han traído el cuerpo hace menos de tres horas, el informe es provisional.
—Por supuesto —dijo Gifford con cierta impaciencia—. ¿Qué tenemos hasta ahora?
Vi a Dunn mirar con dureza a Gifford; técnicamente, el inspector de policía estaba al mando, pero el hospital era territorio de Gifford. Me pregunté si íbamos a ver un duelo de titanes.
Stephen Renney carraspeó.
—Lo que tenemos son los restos de una mujer de entre veinticinco y treinta y cinco años. La turba le ha teñido la piel, pero he examinado a fondo la cara, la estructura ósea y el cráneo, y puedo decir casi con seguridad que es caucásica. También estoy todo lo seguro que se puede estar de que la muerte no se debió a causas naturales.
Bueno, eso era quedarse muy corto.
—Entonces, ¿qué la produjo? —preguntó Gifford.
Me volví hacia él para ver cómo había encajado la noticia.
El doctor Renney se aclaró la voz. Con el rabillo del ojo vi que me miraba.
—La víctima murió de una hemorragia masiva como resultado de haberle arrancado el corazón del cuerpo.
Gifford levantó bruscamente la cabeza; estaba pálido.
—¡Dios!
Los dos policías no exteriorizaron ninguna reacción. Como yo, habían visto el cadáver.
Una vez que hubo dicho lo peor, Renney pareció relajarse un poco.
—Una serie de puñaladas, unas diez o doce en total, con un instrumento muy afilado —dijo—. Diría que un instrumento quirúrgico, o quizá un cuchillo de carnicero.
—¿A través de la caja torácica? —preguntó Gifford.
Era una pregunta de cirujano. No se me ocurría ningún instrumento quirúrgico común que pudiera atravesar la caja torácica. A él tampoco, a juzgar por el modo en que había juntado las cejas.
Renney sacudió la cabeza.
—Primero abrieron la caja torácica —dijo—. Diría que la forzaron con algún tipo de instrumento contundente.
La saliva se me acumulaba en la parte posterior de la boca. La silla de plástico naranja que tenía delante empezaba a parecerme muy tentadora.
—¿Se podría haber utilizado de nuevo el corazón? —preguntó Dana Tulloch—. ¿Podrían haberla matado porque necesitaban un corazón?
La observé mientras seguía su razonamiento. Había oído hablar de cosas así: secuestros para conseguir órganos; horribles operaciones encubiertas organizadas y financiadas por gente con problemas de salud y billeteras abultadas. Esas cosas ocurrían, pero en lugares remotos con nombres de extraña sonoridad, donde la vida humana, sobre todo la de los pobres, valía muy poco. Aquí no. No en Gran Bretaña y, desde luego, no en las Shetland, el lugar más seguro donde vivir y trabajar del Reino Unido.
Antes de responder, Renney hizo una pausa y estudió un momento sus notas.
—Creo que no —dijo por fin—. La vena cava inferior fue pulcramente extirpada, al igual que las venas pulmonares. Pero el tronco pulmonar y la aorta ascendente fueron arrancadas de mala manera. Como si hubieran hecho varios intentos. No se hizo a tontas y a locas. Diría que fue obra de alguien con conocimientos rudimentarios de anatomía, pero no de un cirujano.
—Entonces estoy descartado —dijo Gifford.
Tulloch lo fulminó con la mirada. Yo me mordí el labio para que no se me escapara una carcajada. Estaba nerviosa, eso era todo; la verdad, no era cosa de reírse.
—He hecho rápidamente unos tests y en su sangre hay niveles muy altos de Propofol —continuó Renney. Miró al inspector Dunn—. Casi con toda seguridad, estaba muy anestesiada cuando lo hicieron.
—Gracias a Dios —dijo la oficial Tulloch, que seguía lanzando dagas a Gifford—. ¿Es fácil conseguir Pro...?
—Propofol —dijo Renney—. Bueno, no puede comprarse en la farmacia, pero es un agente de inducción intravenosa bastante común. Cualquiera con acceso a un hospital no tendría muchas dificultades. O alguien que trabaje en una compañía farmacéutica.
—Hoy día se puede conseguir casi de todo en el mercado negro —dijo Dunn. Miró a Tulloch—. No vayamos tras pistas falsas.
—También he visto marcas de trauma alrededor de las muñecas, los antebrazos y los tobillos —continuó Renney—. Diría que estuvo atada durante bastante tiempo antes de morir.
Renuncié a hacerme la fuerte. Di un paso y me senté. Renney me miró y sonrió. Traté de devolverle la sonrisa pero no lo logré.
—De acuerdo, ya conocemos el cómo —dijo Gifford—. ¿Alguna idea del cuándo?
Me eché hacia delante en la silla. Había estado dándole vueltas —cuando no había estado concentrada en otras cosas— durante toda la tarde. Debería decir que antes de elegir la especialidad de obstetricia barajé la idea de hacer carrera en patología y seguí un curso de formación muy rudimentario. Eso fue antes de comprender que el instante de la vida tenía un atractivo muy superior al de la muerte. «Típico de Tora —había dicho mi madre—, siempre yendo de un extremo a otro.» En realidad se había sentido enormemente aliviada. Fuera como fuese, yo ahora agradecía esa formación preliminar. Tenía una idea más que aproximada del proceso de descomposición.
En primer lugar, la regla de oro: la putrefacción empieza en el momento de la muerte. Después, depende de varios elementos: la condición del cuerpo, es decir, el tamaño, el peso, si presenta heridas o trauma; su localización, bajo techo o al aire libre, en clima cálido o frío, expuesto o protegido; la presencia de animales carroñeros o insectos; si se ha enterrado o embalsamado.
Tomemos el caso de un cadáver abandonado en un bosque de un clima templado como el de las Islas Británicas. Al morir, las sustancias químicas y los enzimas del cuerpo se combinan con las bacterias para empezar a destruir el tejido.
Entre cuatro y diez días después de la muerte, el cuerpo empieza a descomponerse. Salen fluidos de las cavidades y se producen varios gases, hediondos para los humanos pero tentadores como delicatessen para los insectos. La presión del gas infla el cuerpo mientras los gusanos se abren paso como locos, propagando bacterias y rasgando el tejido.
A los cincuenta días, la mayor parte de la carne ha desaparecido, el cuerpo se ha secado y el ácido butírico le da olor a queso. Las partes en contacto con el suelo fermentan y enmohecen. Los escarabajos reemplazan a los gusanos como depredador principal, y por último llega la mosca y termina con los restos de carne húmeda.
Un año después de la muerte, el cuerpo habrá llegado a la fase de descomposición seca, con solo huesos y pelo. El pelo también terminará desapareciendo, devorado por las polillas y las bacterias, y dejará el cráneo al descubierto.
Es un ejemplo. Un cadáver congelado en hielo alpino, que no haya estado expuesto al sol ni se haya visto afectado por un movimiento glaciar, podría permanecer cientos de años en perfecto estado. Mientras que otro colocado en un panteón elevado durante un verano de Nueva Orleans habría desaparecido casi por completo en menos de tres meses.
Y luego está la turba.
—Sí, exacto —dijo Stephen Renney—. ¿Cuándo murió? ¿Cuándo la enterraron? Las preguntas del millón de dólares, supongo.
Detrás de mí oí una inhalación brusca y sentí una punzada de compasión hacia la oficial. Stephen Renney parecía estar disfrutando demasiado. No me gustó, y supuse que a ella tampoco.
—Unas preguntas muy interesantes, porque el proceso normal de la descomposición se desbarata cuando introduces la turba en la ecuación. Verán, en un pantano de turba típico, sobre todo en los de estas islas, se da la combinación de temperatura fría, ausencia de oxígeno (que, como sabemos, es esencial para el crecimiento de las bacterias) y las propiedades antibióticas de los materiales orgánicos, incluidos los ácidos húmicos, del agua de turbera.
—No estoy seguro de seguirlo, señor Renney —dijo la oficial Tulloch—. ¿De qué modo hacen más lenta la descomposición los materiales orgánicos?
Renney le sonrió radiante.
—Bueno, pongamos por ejemplo el musgo de esfagno. Cuando la bacteria putrefactiva segrega enzimas digestivos, el esfagno reacciona con los enzimas y los inmoviliza en la turba. El proceso se detiene de forma brusca.
—Estás muy bien informado, Stephen —dijo Gifford.
Juro que vi ruborizarse a Stephen.
—Bueno, me dedico un poco a la arqueología en mi tiempo libre. Soy una especie de Indiana Jones aficionado. Es una de las razones por las que acepté este empleo. La riqueza de los yacimientos de estas islas es..., bueno, por lo que sea, he tenido que aprender bastante de la naturaleza de las turberas. Leí mucho sobre la cuestión cuando llegué aquí. Cada vez que hay una excavación, me ofrezco voluntario.
Me arriesgué a mirar de reojo a la oficial Tulloch para ver cómo se había tomado la comparación del poquita cosa de Stephen Renney con Harrison Ford. No vi rastro de humor en su cara.
—Estoy seguro de que la señorita Hamilton me corregirá si me equivoco —dijo el inspector Dunn, haciéndome dar un respingo—, pero el esmalte de uñas se utilizó durante la mayor parte del siglo pasado. Esa mujer ¿podría llevar décadas allí abajo?
Tulloch lanzó una mirada a su jefe y entre sus cejas se formaron tres pequeñas arrugas.
—Bueno, no, no lo creo —dijo Renney, como si se disculpara—. Verá, aunque el tejido blando puede conservarse muy bien en las turberas ácidas, no ocurre lo mismo con los huesos y la dentadura. En una turbera, el componente inorgánico del hueso, la hidroxiapatita, se disuelve con los ácidos húmicos. Lo que queda es el colágeno óseo, que se encoge y deforma el contorno original del hueso. Asimismo, las uñas de las manos y los pies —me miró—, aunque se conservan, pueden separarse del cuerpo. He tomado muestras del hueso y examinado la dentadura de nuestro cadáver, y puedo decir con cierta seguridad que no hay indicios de ese proceso. Las uñas están intactas. Basándome solo en eso diría que no puede llevar enterrada más de una década, probablemente menos de cinco años.
—Parece que, después de todo, podría ser sospechosa, señorita Hamilton —dijo Gifford arrastrando las palabras a mis espaldas. Decidí pasar por alto el comentario. Renney lo miró alarmado.
—No, no lo creo, la verdad. —Volvió a bajar la vista y manoseó sus notas—. Hay algo más que debo decirles. Mientras traían el cuerpo he buscado en internet el pueblo donde se encuentra la casa de la señorita Hamilton. Creo que se llama Tresta.
Esperó confirmación. Asentí.
—Bien. Quería saber si había habido algún hallazgo en los pantanos de la zona. Por si les interesa, no ha habido ninguno. Pero he averiguado algo muy interesante.
Esperó a que reaccionáramos. Me pregunté quién de nosotros lo haría. Yo no tenía ningunas ganas de hablar.
—¿Qué? —preguntó Gifford, impaciente.
—En enero de 2005 hubo una gran tormenta en esa región. Vientos huracanados y tres mareas muy altas. Las defensas contra las mareas se vieron desbordadas y toda la zona quedó inundada durante varios días. Hubo que evacuar a los habitantes y murieron docenas de cabezas de ganado.
Asentí. A Duncan y a mí nos hablaron de ello cuando compramos la casa. Lo describieron como un suceso que tenía lugar cada millar de años, y no permitimos que nos preocupara.
—¿Qué relación puede tener con esto? —pregunté.
—Cuando se inunda un pantano —respondió Renney—, sea por el agua del mar, sea por lluvias intensas, las propiedades de conservación del tejido disminuyen. El tejido blando, la carne y los órganos internos empiezan a deteriorarse, y tiene lugar la esqueletonización. Si nuestro cadáver hubiera estado enterrado cuando estalló la tormenta, se encontraría en mucho peor estado.
—Dos años y medio —murmuró Gifford—. Empezamos a restringir el campo de búsqueda.
—Eso habrá que confirmarlo —dijo Dunn.
—Por supuesto, por supuesto —dijo Renney—. También he echado un vistazo al contenido del estómago. Comió un par de horas antes de morir. Hay rastros de carne y queso, y posibles restos de cereales, tal vez pan integral. Y algo más que he tardado en identificar.
Hizo una pausa; nadie habló, pero esta vez debió de bastarle tener toda nuestra atención.
—Estoy bastante seguro de que eran semillas de fresas. No encontré ninguna fruta, se digieren muy deprisa, pero estoy casi seguro de que lo eran. Lo que indica que murió a principios de verano.
—Ahora se pueden comprar fresas todo el año —dije.
—Exacto —replicó Renney; parecía encantado—. Pero esas semillas eran extrañamente pequeñas. Menos de la cuarta parte de una semilla normal. Lo que apunta... —Me miraba. Le sostuve estúpidamente la mirada sin tener ni idea de adonde quería ir a parar.
—Que eran fresas silvestres —dijo Gifford en voz baja.
—Exacto —volvió a decir Renney—. Pequeñas fresas silvestres. Se encuentran por todas partes en estas islas, pero la temporada es muy corta. Menos de cuatro semanas.