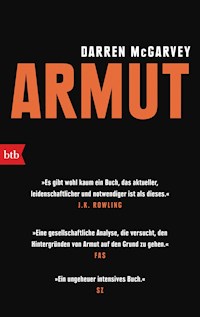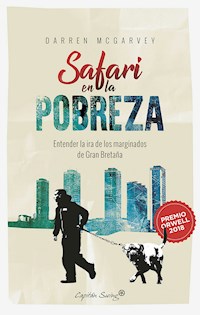
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CAPITÁN SWING LIBROS
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: ESPECIALES
- Sprache: Spanisch
La gente que vive en las comunidades desfavorecidas de todo el Reino Unido se siente incomprendida e ignorada. El rapero y escritor Darren McGarvey, alias Loki, expresa sus sentimientos y preocupaciones, y da voz a la ira que se está extendiendo. McGarvey te invita a un safari, pero no a uno de esos en los que se entrevista a los indígenas desde una distancia segura y durante un tiempo determinado. "Conozco el jaleo de la vida en los bloques de pisos, las escaleras sucias y oscuras, los ascensores caprichosos que huelen a orina y pelaje húmedo de perro, los conserjes malhumorados, la aprensión que se siente al entrar en el edificio o al salir, sobre todo de noche. Conozco la sensación de estar lejos del mundo, pese a verlo magníficamente por una ventana en lo alto del cielo; la sensación de aislamiento, pese a estar rodeado por cientos de personas por arriba, por abajo y por los dos costados. Pero, sobre todo, comprendo la sensación de ser invisible, a pesar de que tu comunidad puede verse desde miles de metros a la redonda".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 387
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Este libro está dedicado a mis hermanos Sarah Louise, Paul, Lauren y Stephen, todos ellos frágiles y maravillosos. En este libro se cifra cuánto he aprendido sobre la vida en treinta y tres años. Lamento no haber estado presente en ciertos momentos y cualquier desilusión que os hayáis llevado por obra mía o de cualquier otra persona. Os quiero y espero el día en que podamos volver a sentarnos a la mesa en familia.
P. D. No consumáis drogas.
Coordinador de enlaces
después de su perorata
sobre lo que estaba bien
y lo que estaba mal
sobre esto y lo otro
y lo de más allá
le digo al sujeto
cómo dices que se llama
tu curro chaval
soy coordinador de enlaces
dice y digo qué bien
coordinador de enlaces
justo lo que el barrio necesita
con tanto desempleo
y tantas borracheras
y los chicos desbocados
y las casas que se caen
y las mujeres con pastillas
por fin nos mandan
a un coordinador de enlaces
alguien con un título
ve a saber en qué coño
que cobra por no saber
qué coño hacer con él.
TOM LEONARD
Prefacio
Si bien empezó siendo un proyecto paralelo a mi trabajo de rapero y columnista, poco a poco este libro fue ocupando cada momento lúcido de mi vida, hasta que tuve que aplazar o cancelar todos mis demás compromisos para terminarlo. Me llevó más de un año y medio. El 14 de junio de 2017, dos días antes del plazo final, desperté para enterarme de que se había incendiado un bloque de pisos en el oeste de Londres.
Como a todos, las imágenes me espantaron, consternaron y conmocionaron. A lo largo de la mañana, se ampliaron las informaciones sobre lo que para entonces era el esqueleto humeante de la torre Grenfell. Oímos historias sobre quienes habían quedado atrapados en los pisos superiores, obligados a arrojar a niños pequeños al vacío antes de ser consumidos ellos mismos por las llamas. También se contaron historias de heroísmo y sacrificio sobre personas que entraron corriendo en el edificio para despertar a los vecinos sin pensar en su propia seguridad. No pude evitar pensar en los teléfonos que debieron de haber sonado en los bolsillos de los muertos.
Más tarde, ese mismo día, nos enteramos de que las víctimas que se sabían al borde de la muerte habían dejado mensajes de despedida en las redes sociales. Se me llenaron los ojos de lágrimas al pensar en el valor que habían demostrado en circunstancias desesperadas. Atrapados entre la cortina de humo y el fuego que rodeó sus hogares mientras dormían, aquellas almas valientes habían afrontado sus últimos momentos con una dignidad increíble. Pensé en mi propio hijo e imaginé tener que decidir entre arrojarlo por la ventana, buscando la escasa probabilidad de que sobreviva, o estrecharlo en mis brazos hasta que nos consumieran las llamas. Semejante elección es terrible de solo pensarla. Los residentes de Grenfell tuvieron que tomar decisiones como esa.
Aquella hoguera atroz, que se inició en un apartamento para luego subir y propagarse por el resto del edificio, no fue provocada con malas intenciones. Aquella bola de fuego no fue obra de un acto terrorista. Aquel infierno fue un desastre evitable; la confluencia del error humano y una incuria a escala industrial. Los días siguientes, el Reino Unido, ya tambaleante por un resultado electoral que había debilitado seriamente al Gobierno central, se acercó al abismo de los disturbios civiles. La primera ministra, Theresa May, acusada de un mal liderazgo en respuesta al incendio, se subía deprisa a un coche mientras era abucheada por los residentes de Grenfell. Los noticiarios mostraban una comunidad profundamente traumatizada que intentaba reorganizarse en medio de un vacío de liderazgo. Sobre el terreno, las autoridades no lograban responder a la crisis. No se aclaraba cómo podían encontrar apoyo las víctimas y se desconocía el número de muertos. Ni las autoridades locales ni el Gobierno central conseguían desempeñar sus funciones básicas.
Sin información concreta, furiosos y desconsolados, los vecinos empezaron a llenar el vacío con especulaciones y recriminaciones. Cuando la muchedumbre se reunió e hizo sentir su presencia delante de las sedes del Ayuntamiento de Kensington y Chelsea, los funcionarios abandonaron la escena para refugiarse en su propia Ciudad Prohibida, donde permanecieron ocultos, lejos de la mirada pública, como todos los resortes del poder en aquella comunidad. Pese a que se hablaba de disturbios, los vecinos de Grenfell se comportaron de manera ejemplar. Una semana después del incendio, mientras aumentaba el número de víctimas mortales, los supervivientes seguían durmiendo en coches o parque públicos.
El grado en el que se habían ignorado una y otra vez las voces de la comunidad de Grenfell había desempeñado un papel clave en las decisiones sucesivas que habían conducido hasta el incendio, entre ellas el empleo —por culpa de los recortes financieros— de materiales inflamables de revestimiento y aislamiento, que contribuyeron a la propagación rápida y letal del fuego por todo el edificio.
Los materiales propuestos darán al edificio una apariencia moderna que no perjudicará la zona ni las vistas de los alrededores. Debido a su altura, la torre se ve desde la zona de conservación de Avondale, que limita con ella por el sur, y la zona de conservación de Ladbroke, situada al este. Los cambios en la torre actual mejorarán su apariencia, en especial al ser observada desde los alrededores. Por consiguiente, las reformas propuestas mejorarán las vistas de las zonas de conservación y las que se tengan desde estas.
Solicitud de planificación de 2014
para la reforma de la torre Grenfell
Siento un fuerte vínculo con los vecinos de Grenfell. Conozco el jaleo de la vida en los bloques de pisos, las escaleras sucias y oscuras, los ascensores caprichosos que huelen a orina y pelaje húmedo de perro, los conserjes malhumorados, la aprensión que se siente al entrar en el edificio o al salir, sobre todo de noche. Conozco la sensación de estar lejos del mundo, pese a verlo magníficamente por una ventana en lo alto del cielo; la sensación de aislamiento, pese a estar rodeado por cientos de personas por arriba, por abajo y por los dos costados. Pero, sobre todo, comprendo la sensación de ser invisible, a pesar de que tu comunidad puede verse desde miles de metros a la redonda y es uno de los rasgos más destacados del paisaje urbano.
La comunidad de la torre Grenfell se parece a otras muchas que he visto: comunidades llamadas «desfavorecidas», en las que existe una suspicacia patológica ante los extraños y las autoridades; en las que arraiga profundamente la creencia de que no tiene sentido participar en el proceso democrático, porque las personas que ocupan el poder no velan por las preocupaciones de los «marginados».
Lo que realmente tocó una fibra sensible fue la noticia de que los residentes llevaban años quejándose de la seguridad en la torre Grenfell y, por lo tanto, la conciencia de que el incendio habría podido evitarse. Antes del mediodía posterior al siniestro, descubrí el blog del Grupo de Acción de Grenfell, en el que se habían publicado decenas de artículos sobre una amplia gama de los complejos problemas de la comunidad. Me enteré de que los residentes habían avisado puntualmente de los riesgos que suponían los inadecuados procedimientos de seguridad contra incendios y habían cuestionado las instrucciones de «no moverse» que capturaron la atención nacional después del siniestro. De un modo inquietante, en el blog se había previsto que solo una catástrofe con víctimas mortales lograría que se prestara atención a la situación.
Con el correr de los días, se abrió una ventana a Grenfell y, a través de ella, a las vidas de los marginados. Incontables artículos de prensa, boletines y programas de radio intentaron capturar cómo se vivía en una torre de pisos de protección oficial. Después de que el tema se ignorara —y desestimara— por mucho tiempo, de pronto todo el mundo tenía interés por saber qué implicaba vivir en una comunidad como aquella. Pero la mayoría de la gente, pese a sus nobles intenciones, solo pasó por ahí en una breve expedición. Una especie de safari en el que se avistaba por un tiempo a la población indígena a lo lejos, antes de que la ventana abierta a la comunidad se cerrara y todo el mundo se olvidara del tema.
Se trata de un patrón que he visto repetido en mi propia comunidad desde que tengo memoria. A modo de respuesta, en Safari en la pobreza me he propuesto hacerme eco de la gente que se siente incomprendida y desoída, a fin de que este libro sea una especie de foro en el que se dé voz a sus sentimientos y preocupaciones. Los temas y cuestiones que aquí se exploran son relevantes para las comunidades —como Grenfell— en las que la gente es ignorada una y otra vez por los órganos decisorios que creen saber lo que hacen, aun cuando están fatalmente equivocados. Los asuntos que exploro en estas páginas pueden ayudar a poner en contexto el estallido de rabia que sobrevino después del incendio en la torre Grenfell y, de manera crucial, entender que esa rabia no es solo producto del incendio y la tragedia con víctimas mortales. En toda Gran Bretaña, se siente ira en las comunidades que padecen múltiples grados de carencias en materia de salud, vivienda y educación, y en las que la gente queda, en efecto, políticamente excluida. Esa ira es algo con lo que tendremos que convivir si las cosas no cambian. De acuerdo con mi experiencia y mi propia perspectiva política, en Safari en la pobreza intento exponer cómo podría ser en parte ese cambio.
Introducción
La gente como yo no escribe libros, o eso me dice una y otra vez una voz en mi cabeza. «¡Conque escribir un libro! —se burla—. No has leído suficientes de ellos para intentarlo siquiera». Y es cierto. No soy un lector habitual de libros, aunque soy un consumidor habitual de palabras. Desde que iba a la escuela, el aspecto, el sonido y el significado de las palabras han estado entre mis intereses principales. De niño me apasionaba entablar conversaciones con los adultos y coleccionaba palabras para añadirlas a mi creciente vocabulario. Dicen que a los cinco años corregía precozmente los graves errores de gramática de mi madre, para su gran fastidio. A los diez, inventaba mis propios cuentos, inspirándome mucho, como suelen hacer los niños, en mis principales influencias de entonces: mi abuela y Batman.
Sin embargo, no recuerdo haber leído ningún libro. Sí me acuerdo de que los cogía y los hojeaba de vez en cuando o buscaba algún dato en ellos, como la capital de Turquía, que no es Estambul. No recuerdo el gran momento, mencionado por mucha gente, en el que uno termina un libro que le cambia la vida y que enciende su pasión por la lectura. Conservo, sin embargo, recuerdos sobre el hecho de que me costaba leer libros y de que me intimidaban su tamaño y la cantidad de palabras que había en ellos. El solo hecho de pensar en un libro gordo conseguía vencerme.
En el instituto, cuando mi aptitud para la escritura me situó en la franja superior de la clase de lengua, la literatura me hacía sentirme fuera de lugar. Me decían que no había encontrado el libro adecuado, que debía perseverar. Insistían en que debía ejercitar el cerebro como un músculo hasta que leer me costara menos esfuerzo. Pero para mis adentros me molestaba el consejo, así como quienes lo daban. De hecho, llegué a creer que existía alguna traba secreta que me impedía conectar con la literatura. Y no es que fuese el único en mi escuela con dificultades. Los lectores asiduos eran la excepción. La lectura se consideraba no un pasatiempo, sino un mal necesario que se debía sobrellevar. Lo que me diferenciaba de muchos de mis compañeros de clase era que, en mi fuero interno, anhelaba leer cada uno de los libros que llegaban a mis manos. No obstante, para mi frustración y, más tarde, resignación, siempre descubría que no mucho después de empezar no podía seguir adelante.
Los libros en rústica eran engañosamente pequeños y a menudo me atraían por sus cubiertas interesantes, pero rápidamente los devolvía a su estante cuando descubría la falta de ilustraciones. Estaban tan llenos de palabras que se me antojaban abarrotados y caóticos; me inspiraban el mismo temor que inspira una mudanza inminente cuando se piensa demasiado tiempo en ella. Las letras diminutas, sumadas a los párrafos apretados, me provocaban una sensación de incompetencia que solo empeoró con el tiempo. Leer unas pocas páginas de El señor de los anillos era suficiente para desmoralizarme. Siempre me hablaban de la famosa aventura de Frodo por la Tierra Media. Me avergüenza admitir que nunca pasé de la despedida de Bilbo.
Los volúmenes en cartoné parecían mucho más fáciles de leer, porque tenían la letra más grande; pero su tamaño y su peso me producían rechazo. Mi profesor de literatura insistió en que leyera y reseñara la novela de John Irving Oración por Owen en mi examen de inglés superior. Me hizo ilusión que me creyera capaz de semejante hazaña (¡una novela de seiscientas diecisiete páginas!), pero su generosidad no bastó para evitar que rehuyera con vehemencia la idea. Se trataba de una mala interpretación de mis habilidades, como pedirle a un bebé que escale una montaña. Elegimos de común acuerdo Un tranvía llamado Deseo, de Tennessee Williams, que me parecía un reto menor por tratarse de una obra de teatro y, en consecuencia, presentar una apariencia menos desordenada en la página. También estaba la ventaja adicional de que había una adaptación cinematográfica para cuando flaqueaban mis fuerzas.
Para mí, era impensable leer sagas en varios volúmenes, como Harry Potter. Si tenía que participar en una charla sobre, digamos, El superzorro de Roal Dahl o Flour Babies (Bebés de harina) de Anne Fine, podía sacar suficiente información de pequeños fragmentos y fingir que había leído el libro en su totalidad.
Continuaba incorporando un montón de palabras nuevas, tomadas cada vez más de los periódicos, pero empecé a basarme en las discusiones y los debates que escuchaba entre los demás para entender las cosas que podría haber aprendido en los libros. Así fue como empecé a interesarme por comprender los puntos de vista contrapuestos y a poner en entredicho mis propias convicciones y las de quienes me rodeaban, a veces llegando a molestarlos.
Prefería procesar información con la que podía interactuar. Los debates eran algo más participativo y entretenido, no eran una prueba de resistencia como la lectura. Al hablar con los demás, escuchar lo que decían y prestar atención a cómo lo decían, desarrollé la capacidad de comunicarme con distintos tipos de personas sobre una amplia gama de temas, lo que puede haber sugerido a más de uno que yo era un ávido lector. Muchos de mis compañeros varones consideraban la lectura, o cualquier forma de buen rendimiento académico, como algo femenino o propio de pijos y frikis. De haber ido a un instituto en una comunidad donde ser listo tuviera mayor aceptación social, tal vez habría sido un mejor lector.
En la poesía solo hallaba frustración y confusión. El problema no eran solo las metáforas oscuras y la puntuación extraña, sino también los temas. Aquellos poemas se expresaban en un lenguaje tan elevado que parecían mirarme con sorna. No me creía que alguien pudiera entenderlos o disfrutarlos. Como me costaba encontrarles sentido —o, mejor dicho, encontrar el sentido previsto en el programa, a fin de aprobar un examen—, adopté una actitud cada vez más hostil y suspicaz ante la poesía y los poetas, que reflejaba mi actitud beligerante ante la lectura y los lectores. Pero mi mala conducta ocultaba una impresión agraviada de rechazo y exclusión, así como una sensación aplastante de fracaso personal. El ámbito de lo impreso me parecía tan imposiblemente exclusivo que los libros empezaron a darme miedo y ansiedad, pese a mi interés por su ingrediente principal: las palabras. Llegado un momento, tomé la decisión de que los libros gordos eran para determinada clase de gente que asistía a colegios finos, vivía en casas finas, hablaba con acento fino y comía platos finos.
Se trataba de una creencia falsa.
Después de integrar esa creencia falsa en mi sentido de la identidad, por supuesto tuve que inventar razones para explicarme por qué era verdadera. Me resistía a aceptar que la lectura o, para el caso, la concentración fuesen cosas que me superaban o a creer que necesitaba apoyo extraescolar y que debía pedirlo; al fin y al cabo, sacaba notas más o menos decentes en los deberes escritos. Por consiguiente, por obra de mi propia testarudez, quedé atrapado entre la orgullosa pretensión de que era inteligente y la dura realidad de que no podía leer un libro.
Pero, en vez de rendirme a la evidencia, empecé a construir una fantasía elaborada y grandiosa a manera de explicación. Mi incapacidad para terminar un libro no constituía una falta de inteligencia, sino una señal de mi independencia de criterio. No podía leer un libro porque los libros que me pedían leer, que me presentaban como buenos, en realidad eran una bazofia. No podía leer un libro porque el programa estaba lleno de pijerías pretenciosas y sin sentido que nada decían sobre mi comunidad ni mi experiencia. Llegué a creer que me imponían aquellas obras y que mi valor como persona dependía de mi habilidad para memorizar y repetir una serie de apuntes y réplicas culturales transmitidos por mis maestros. Maestros que a su vez habían alcanzado su posición de autoridad haciendo eso mismo.
Tal vez había un grano de verdad en esa creencia. Sin embargo, no tenía idea de por qué la había adoptado. Esa creencia no era, como creía por entonces, una expresión de mi capacidad crítica o independencia de criterio. Era en esencia un modo de desviar la atención de mis faltas y carencias. En aquel momento, me habría sentido sumamente ofendido si me lo hubieran dicho. A raíz de mis frustraciones con la lectura de libros y la sensación de exclusión que ello me inspiraba, adopté una cosmovisión que me enfrentaba con casi toda persona, lugar y cosa que se me cruzaran. Seguí siendo así hasta una mañana, muchos años después, en la que desperté borracho en una celda policial y me di cuenta de que mi vida debía cambiar drásticamente.
He leído muchos libros, a menudo no como supuestamente deben leerse. Sospecho que eso se refleja en el modo en que pienso y escribo. La idea de que la gente como yo no escribe libros me zumba en los oídos. Tal vez he compuesto una serie de diatribas más o menos conectadas que parecen un libro, del mismo modo que yo parezco un lector. En estas páginas intento expresar muchas cosas, incluidos mis poco convencionales hábitos de lectura. He procurado escribir para la gente como yo, a la que le cuesta leer, y la invito a que se sienta libre de escoger fragmentos al azar, leer partes en cualquier orden o elegir capítulos breves por separado. Al mismo tiempo, he sido fiel a mi modo de pensar, hablar y escribir, y utilizo todo el abanico de mi vocabulario, las palabras que he coleccionado durante toda mi vida.
Sé que se han escrito libros mucho mejores que este sobre la pobreza. Simplemente, no he leído ninguno.
01
Crimen y castigo
Las mujeres entran en fila india en el espacio dedicado a las artes escénicas vestidas con chaquetas moradas y pantalones de chándal. Es importante saludarlas con confianza, mirándolas a los ojos y ofreciendo un apretón de manos, aunque procurando no darse abiertamente por aludido si alguna rechaza ese ofrecimiento. Una vez que entra la última, el hombre alto y corpulento que acaba de acompañarlas cierra la puerta detrás del quinteto. Satisfecho con que el lugar está seguro, se retira junto a un compañero de trabajo a una sala de control situada al fondo. Yo invito a las mujeres a sentarse en círculo delante de un rotafolio con hojas en blanco.
El centro de artes escénicas, situado en lo profundo de la prisión, es todo un espectáculo. Es un teatro plenamente funcional, con un espacio para ensayos e interpretaciones que puede utilizarse para talleres, seminarios y pases de películas. La sala es fresca y oscura, lo que sorprende al entrar por primera vez, debido al contraste con el resto del edificio, que en distintos lugares es gris o blanco. En un rincón hay unos cuantos instrumentos musicales, y entre ellos la guitarra acústica es el que más se usa. En el pequeño escenario que se levanta al frente y en el centro de la sala cuelgan unas modestas candilejas sobre un equipo de sonido con múltiples altavoces. Es de las mejores unidades que he visto en una institución pública. Por lo general, los equipos de esa gama y esas características se alquilan para cada ocasión, pero por razones obvias aquí eso no es práctico; nada más entrar en la cárcel por la puerta principal, da la sensación de estar atravesando la aduana. Incluso el personal debe pasar todos los días por los mismos controles de seguridad al entrar y salir. Para los autónomos como yo, la experiencia puede ser perturbadora e intimidante, sobre todo si uno ha tenido encuentros con la policía o ha pasado por el sistema judicial. Llegar al espacio dedicado a las artes escénicas ofrece un alivio a la tensión palpable que se siente en ese entorno opresivo y potencialmente hostil, aunque debe decirse que basta un par de visitas seguidas para que uno se acostumbre y todo le parezca normal. Sospecho que muchas de las mujeres que se han apuntado al taller de hoy sobre rap lo han hecho solo porque de ese modo podían acudir aquí. En el contexto de la cárcel, la sala es una especie de oasis; si el espacio dedicado a las artes escénicas fuese la única de las instalaciones que uno visitara, no sería descabellado dudar que se está realmente en una cárcel.
Después de una charla informal, que consiste sobre todo en hacer observaciones básicas sobre la sala, intento iniciar la sesión como es debido, aunque para ser sinceros me siento un poco inseguro.
—¿A qué creéis que he venido? —pregunto.
La experiencia me dice que es bueno comenzar por esta pregunta, porque, si bien parece vaga y casi demasiado sencilla, cumple varias funciones a la vez. De entrada, me quita inmediatamente un peso de encima, lo que es conveniente, porque no me he preparado como es debido. O, mejor dicho, he subestimado lo perplejo que me sentiría delante de un público al que no estoy acostumbrado. Poco preparado e incómodo, estoy a punto de pifiarla en una presentación que debería ser sencilla.
La pregunta «¿A qué he venido?» me proporciona unos minutos para situarme y serenarme mientras oculto mi falta de preparación y mi ligera ansiedad. No obstante, también cumple otra función mucho más útil que salvar mi pellejo y es por eso por lo que confío tanto en ella. La pregunta «¿A qué he venido?», si la gente conecta con ella, fomenta interacciones potenciales que pueden ayudar a conocer a los participantes mucho más rápidamente. Observando esas interacciones, es posible hacerse una mejor idea de sus personalidades, habilidades, capacidad de comunicación y modos de aprender, así como de la jerarquía existente en el grupo. La frase me sirve para sonsacarles qué expectativas existen sobre mí, si acaso hay alguna.
Me encuentro en una institución para delincuentes juveniles con capacidad para unos ochocientos treinta jóvenes, aunque el verdadero número de residentes es un poco más alto. La mayoría de los reclusos tienen entre dieciséis y veintiún años. Los presos o delincuentes juveniles, como suelen llamarlos los profesionales, están segregados por edad y según sus delitos. Una parte de la población carcelaria está en prisión preventiva, lo que significa que espera la sentencia de un tribunal, pero que de acuerdo con un juez no reúnen las condiciones necesarias para quedar en libertad. A ese grupo se le señala con una camiseta de distinto color, en general rojo. Todos los demás visten de azul oscuro. Luego están los delincuentes sexuales, que, junto con los delincuentes bajo «protección», están separados del resto de la población carcelaria. Los que se encuentran bajo protección lo están por su propia seguridad. Eso suele ocurrir porque los han amenazado o creen estar en peligro, o los han identificado como «chivatos». Los protegidos pueden estarlo por muchos motivos, pero como están con los delincuentes sexuales los llaman «monstruos», «pedófilos» o «depravados». En la cárcel no se hacen distinciones entre chivatos y delincuentes sexuales. Para muchos de los jóvenes, el «no chivarse» constituye su brújula moral. Para algunos, ningún delito es tan vergonzoso como proporcionar información a la policía que acarree la condena penal de un tercero.
La falta de espacio —debida al aumento general de la población carcelaria— provoca que muchos jóvenes con condenas leves por delitos no muy graves, como posesión de drogas o hurto en tiendas, sean colocados en las mismas zonas que los delincuentes graves más violentos, muchos de los cuales cumplen largas condenas por asesinato o por intentos chapuceros de cometerlo. El efecto de esta polinización cruzada de delincuentes violentos y no violentos es sencillamente un aumento de la violencia potencial, que es intensa en cada rincón de la penitenciaría. Curiosamente, los delincuentes sexuales constituyen el grupo menos agresivo y más cooperador de todos, y el contraste entre ellos y los demás es bastante notable.
En ese entorno, una disputa ínfima puede transformarse de repente en un acto explosivo. Concebida como lugar de rehabilitación —así como de castigo—, la cárcel es con diferencia el espacio más violento de la sociedad. La violencia es tan tangible que no se puede vivir allí mucho tiempo sin verse afectado o alterado de alguna manera, lo cual explica por qué la gente tiende a adaptarse tan rápidamente a ella. Algunos se adaptan volviéndose más agresivos y violentos, otros tomando drogas como Valium, heroína o, más recientemente, cannabinoides sintéticos. Pero la ubicuidad de la violencia no es tan asombrosa para el recluso como para quienes visitan una prisión de vez en cuando. El ambiente temible y peligroso es el reflejo de las comunidades y los hogares en los que crecieron muchos de los prisioneros, donde los actos violentos son tan frecuentes que la gente se insensibiliza a ellos y habla alegremente de los incidentes, más o menos como quien habla del tiempo.
Hace unos meses, en el comedor de la cárcel le rajaron la cara a alguien en una disputa por una tostada. En este clima de hostilidad social, la violencia no suele ser solo una demostración práctica de fuerza bruta, sino a menudo una forma de comunicación. Si se ve que alguien se echa atrás en un enfrentamiento, a menudo esa persona será objeto de más amenazas y ataques por parte de quienes detectan su vulnerabilidad. Cortar a alguien por una tostada puede parecer brutal, insensato y salvaje, pero de un modo retorcido también puede ser un intento de reducir la amenaza de más violencia en el futuro. Es improbable que alguien se meta con el tipo que te corta la cara por una tostada y ese razonamiento, patológico en las comunidades violentas, subyace tanto a la supervivencia como al orgullo y la reputación. De hecho, el orgullo y las bravatas suelen ser una prolongación social de un instinto de supervivencia más profundo. Con independencia del contexto, la función de la violencia suele ser siempre la misma: no es solo práctica, sino también performativa, y tiene por objeto mantener a raya a los agresores potenciales tanto como eliminar una amenaza directa. No todos los que entran en prisión son violentos, pero es difícil no dejarse llevar por la cultura de la violencia cuando se está dentro. Lo mismo se aplica a los problemas con las drogas, que a menudo se intensifican en contacto con la realidad de la vida carcelaria.
En general, las mujeres son menos violentas. El grupo de esta mañana fue trasladado aquí después del cierre de la única prisión para mujeres de Escocia, Cornton Vale, cuyo mantenimiento costaba unos 13,5 millones de euros y albergaba a unas cuatrocientas reclusas y delincuentes juveniles mujeres. En 2006, el 98 % de las reclusas de Cornton Vale tenía problemas de adicciones y el 80 % tenía problemas de salud mental; el 75 % eran supervivientes de abusos.
Mientras que su nuevo hogar, la institución para delincuentes juveniles, está dedicado sobre todo a la rehabilitación de varones jóvenes, estas mujeres son adultas. Algunas de ellas tienen hijos en el exterior, que viven al cuidado de familiares o instituciones estatales. Dos o tres de ellas tal vez piensan en eso mientras miran al vacío, desconcertadas por mi pregunta directa.
Debo admitir que en otras ocasiones he empezado con más fuerza. A veces, paso sin fricciones por el momento inicial y enseguida me meto a la gente en el bolsillo, pero hoy me encuentro inhibido por las mismas dudas que detecto ligeramente en las reclusas. Les señalo que nadie está obligado a responder a la pregunta de por qué están aquí, pero para mis adentros realmente tengo la esperanza de que alguien lo haga. Si alguna de ellas se arriesga a ser la primera, puede que sus palabras me transmitan información vital sobre su persona individual y, por ende, sobre el grupo. Por ejemplo, algunas personas levantan la mano antes de hablar; según el contexto, eso puede ser indicio de buenos modales u obediencia a la autoridad. Otras interrumpen antes de que uno termine de hacer la pregunta, lo que puede indicar entusiasmo, confianza o la necesidad de marcar límites claros. Es útil no suponer demasiadas cosas sobre los individuos y los grupos de acuerdo con cómo se comportan al principio. Alguien que interrumpe sin parar puede tener un problema de audición o dificultades de aprendizaje. Desde luego, no puedo eliminar todas las suposiciones de mi cabeza, pero sí prestar atención a las que se me van ocurriendo sin actuar en consecuencia. Estas suposiciones dicen tanto sobre mi persona como sobre las personas a las que juzgo.
En el entorno carcelario, cuando propongo un debate, procuro dar por válidas todas las formas de comunicación verbal, al menos al comienzo. También es importante no imponer reglas demasiado pronto, sobre todo si aún desconozco los datos básicos sobre las personas con las que estoy hablando. En estos primeros instantes, lo que hago es tratar de entablar un vínculo basado en el respeto mutuo, lo que con suerte ayudará a que me dejen entrar en su comunidad. Mis posibilidades de lograrlo aumentan cuando les reconozco que son personas con voluntad propia.
«¿A qué creéis que he venido?» establece un tono colaborativo y funciona como una declaración de intenciones. Muchas de las mujeres —y de la población carcelaria en general— están acostumbradas —incluso condicionadas— a que les hablen figuras de autoridad que ejercen su poder sobre ellas. Aunque eso es apropiado en el entorno carcelario, suele ocurrir que las figuras de autoridad, con el tiempo, se olvidan de escuchar activamente a las personas que consideran sus inferiores, bien social o profesionalmente. Entre los profesionales y los usuarios del servicio se abre un abismo que puede llenarse de malentendidos si alguien intenta cruzarlo. Por ello, la gente tiende a cerrar filas en torno a los suyos y llevar una conducta uniforme, con independencia del lado de la brecha en el que se encuentre.
Al comenzar el taller con una pregunta, señalo al grupo que esa dinámica ha quedado temporalmente suspendida. Que la circulación habitual del poder se ha interrumpido. Les hago saber que no solo no cuento con todas las respuestas gracias a mi estatus elevado, sino también que no sé nada en absoluto sin sus aportaciones. Las mujeres también pueden inferir que, al hacerles una pregunta, estoy valorando sus experiencias y percepciones.
—Tú eres el rapero loco —dice una mujer con cicatrices autoinfligidas en los brazos.
—Hemos venido a escribir canciones —dice otra, arrastrando las palabras de un modo que indica el uso de metadona o tranquilizantes.
Con cada respuesta, empiezo a formarme una idea de las personas y el material con los que realmente voy a trabajar en el taller.
—Así es —contesto, para luego preguntarles cómo se llaman y ponerlas un poco en antecedentes sobre quién soy. Esto último siempre lo hago con la breve interpretación de un rap. La canción se llama «Salta» y la escribí especialmente para dirigirme a los grupos de un modo expeditivo, algo esencial cuando se trabaja con gente que tiene poca concentración y escasa autoestima. Cuanto antes crean que saben de qué va la cosa, mejor será. Cuanto más rápido sientan que les interesa participar en el taller, menos improbable será que se rebelen o se muestren desganados. Cuanto antes les enganche el libro, más difícil les será dejarlo.
A menudo la ansiedad o el miedo relacionados con una actividad o una tarea se presentan bajo la forma de una actitud perezosa o conflictiva. Con los años, he aprendido ciertos trucos para capturar el interés de la gente. Uno de ellos es decirles algo positivo. Toda interacción es importante en la medida en que ofrece una oportunidad para reconocer o reafirmar algo sobre sus participantes. Funciona aún mejor si se reconoce algo que se les da bien: habilidades o rasgos personales que ya poseen y que no necesitan adquirir de nadie más. Resulta más difícil desentenderse cuando alguien siente que tiene algo que perder. Elogiar la caligrafía, el sentido del humor o cierta expresión verbal de una persona puede servir de mucho. A lo mejor una persona se queda callada, pero tal vez tiene un tatuaje interesante o una gran habilidad para combinar los colores de lo que lleva puesto. Esas cosas indican una profundidad, riqueza y voluntad que merecen señalarse. En el mundo de las prisiones, las cosas más pequeñas son enormes y, aunque te pueden rajar la cara por una tostada, la polaridad de un día común también puede invertirse gracias a una simple muestra de amabilidad.
—Tienes una caligrafía preciosa.
En cuanto dices algo positivo, sea lo que sea, el o la participante lo desviará instintivamente, reforzando la negatividad familiar.
—¿Yo? Pero ¡qué caligrafía…! Soy una idiota, no sé escribir.
Pero si prestas atención notarás que, en cuanto apartas la vista, se les ilumina la cara y se cohíben por el elogio recibido. Cuando las cosas salen bien, puede que más tarde piensen en el elogio con más detenimiento y hasta acepten la posibilidad de que sea cierto. Esas pequeñas interacciones nos ayudan a mí y a los participantes a meternos en la piel del otro, creando la proximidad necesaria para fomentar la seguridad y la confianza en uno mismo dentro del grupo.
Los participantes con barreras educativas como la poca alfabetización o la escasa autoestima suelen provenir —aunque no siempre— de estratos sociales en los que sus habilidades no se reconocieron ni se nutrieron, lo que les pone más difícil asumir riesgos. Ese grupo puede sentirse abrumado e incluso intimidado de solo pensar en voz alta o expresar una opinión, de manera que debes poner tu intuición al servicio de las necesidades de cada persona si quieres lograr que salga de su zona de confort. Para quienes acaban en prisión, con frecuencia es peor; sus capacidades han sido reprimidas, ridiculizadas o activamente desalentadas, hasta el punto de que son una fuente de incomodidad o vergüenza. Eso puede llevar a que tiendan a ocultar los aspectos de su personalidad que revelan sus vulnerabilidades y a reforzar la creencia de que son estúpidos. Si al principio una lección se hace lenta, la gente desconecta, pues supone que la culpa es de su falta de inteligencia, aun cuando resida en un moderador poco preparado como yo. Esta creencia fundamental de no ser lo bastante listo a menudo se manifiesta a través de una actitud perturbadora, conflictiva o agresiva. El participante utiliza la conducta desafiante para evitar cualquier interacción que pueda revelar en él miedo, sensación de inaptitud o vulnerabilidad.
En talleres como este, intento romper el hielo con una canción. Como decía, uno de los temas se llama «Salta». Los primeros versos dicen: «De niño, no me fiaba de nadie, miraba el mundo por el cristal del autobús, con una piruleta en la boca, y el cole no estaba mal, porque así escapaba de casa».
La letra es autobiográfica y describe mis años de escolar y la muerte repentina de mi madre. Pero la canción está expresamente cargada de imágenes y lenguaje de las comunidades de clase media baja, con referencias a productos alcohólicos como md 20/20 y Buckfast y a raperos como Tupac Shakur. Los temas relacionados con la disolución familiar, el abandono, el alcoholismo y la pérdida, así como las burlas juguetonas dirigidas a la burguesía y las fuerzas del orden no solo reflejan las experiencias de las participantes del taller, sino que, de un modo aún más importante, reconocen la validez de esas experiencias. La canción, considerada grosera, ofensiva o poco sofisticada, como buena parte de la cultura con la que dialoga, las atrae porque revela la riqueza de su propia experiencia, la poesía oculta en sus vidas, que el conjunto de la sociedad a menudo tiene por negligentes o vulgares.
Imponer castigos es el papel del Estado. Mi tarea es ayudar a esta gente a expresar su humanidad en un entorno donde puede suponerles la muerte.
Ya sea en un medio carcelario o en cualquier otro poblado por las clases sociales desfavorecidas, los participantes suelen estudiarme cuando hablo buscando señas de que pueden confiar en mí, de que soy «legal». Se fijarán en cómo hablo, qué palabras utilizo y el dialecto en el que las pronuncio. Instintivamente intentarán medir la distancia que separa a la persona que realmente soy de la persona que digo ser. En este entorno, la autenticidad es la vara con la que se mide a todo el mundo. De ahí que rara vez se encuentre a gente de estatus elevado, dueña de un lenguaje elevado, trabajando en comunidades como esta, a menos que vayan rodeados de guardias de seguridad o estén en posesión de alguna autoridad legal. Cuando la gente va a trabajar a las prisiones, a menudo adopta personalidades que cree que resultarán atractivas para los participantes, olvidando que la población carcelaria está llena de algunas de las personas más emocionalmente intuitivas y manipuladoras que cabe encontrar.
Aunque la gente acaba en prisión por muy distintos motivos, se observa un patrón común: la mayoría de las personas que están tras las rejas experimentaron abusos de naturaleza emocional, psicológica, física o sexual antes de cometer un delito. El maltrato o el abandono por parte de un cuidador parece desempeñar un papel importante como germen de conductas delictivas: baja autoestima, bajo rendimiento académico, abuso de sustancias y exclusión social.
Hacia el final del taller, una mujer, que hasta entonces ha permanecido callada, menciona de pasada que sus padres y su hermana murieron hace poco, después de comprar Valium adulterado en la calle. Aun así, la mujer continúa usando el fármaco en prisión. Está presa porque cargó con la culpa de una acción de su novio. Aun así, él acabó dentro de todas maneras, pues empezó a usar heroína poco después del asesinato de su mejor amigo, que presenció en su propio apartamento. El motivo fue una disputa por drogas. La mujer contará la historia de su familia muerta varias veces durante nuestro trabajo, casi como si se olvidara de la vez anterior. A la cuarta semana, derrama una lágrima. Me dice que es la primera lágrima que derrama delante de otras personas en prisión. Es su manera de hacerme saber que confía en mí. Cuando rompe a llorar, las demás la consuelan con todo el cuidado y la ternura de una familia cariñosa y solícita, algo que muchas de ellas nunca han conocido.
Muchas de las personas que están en esta cárcel son delincuentes reincidentes. Muchas merecen estar presas por lo que han hecho. Muchas merecen un castigo por sus delitos contra ciudadanos inocentes y honrados. Cuando se trabaja en este entorno es fácil olvidar a las víctimas de sus delitos. Pero, aun cuando es fundamental reconocerlo, también es cierto que buena parte de la conducta destructiva y socialmente dañina que se ve en los delincuentes tiene un punto de partida definido. Si uno coge casi a cualquiera de los residentes de esta cárcel, exceptuando a los psicópatas y los criminales dementes, y rebobina sus vidas hasta el momento anterior a que se convirtieran en delincuentes, lo que se encontrará con toda probabilidad es que, de niños, ellos mismos fueron víctimas de alguna forma de violencia.
02
Una historia de violencia
Ya a la edad de diez años estaba adaptado a las amenazas de violencia. En cierto modo, la violencia misma era preferible a la amenaza de violencia. Cuando te golpean —o te persiguen— una parte de ti se desconecta. Te insensibilizas mientras se lleva a cabo el acto violento. Ocurre una disociación. Te separas del acto violento que cometen en tu contra. La disociación puede insensibilizarte física y emocionalmente. Tu cuerpo adopta la modalidad de supervivencia hasta que pasa la amenaza. Por suerte, los furiosos se cansan con facilidad. Así pues, la clave para soportar un episodio violento a manos de alguien del que no puedes escapar o con el que no puedes pelear suele ser rendirse, con la esperanza de no salir gravemente herido.
Los actos violentos son horribles, pero una amenaza continua de violencia a veces es mucho peor. Si la violencia ocurre en el hogar, es algo que se respira en el ambiente. Te adaptas a la amenaza mediante un estado de hipervigilancia. Ese estado exacerbado de atención es efectivo en dosis breves e intensas, pero cuando el miedo a la violencia es constante, la hipervigilancia se convierte en tu estado de ánimo predeterminado, lo que hace muy difícil que te distiendas o disfrutes del presente.
En un hogar donde la violencia o la amenaza de violencia son habituales, aprendes a lidiar con ello desde pequeño. Te acostumbras a leer indicios en las expresiones faciales y en el lenguaje corporal de los demás y estudias su tono de voz a fin de detectar y desviar las amenazas potenciales. Te conviertes en un experto manipulador emocional, alguien capaz de mantener a raya la furia de tu abusador intuyendo sus necesidades y detonantes y ajustando tu conducta en consecuencia. Esas estrategias de supervivencia, improvisadas mediante prueba y error, acaban volviéndose instintivas. En muchos casos, siguen estando plenamente integradas en tu personalidad mucho después de la desaparición de la amenaza de violencia. Sin embargo, esas estrategias solo dan resultado por un tiempo; al cabo fallan inevitablemente. Además, al querer adecuarte a las necesidades de la persona que temes, simplemente prolongas el terror que alimenta la hipervigilancia. Terror, en este contexto, significa una sensación de expectativa angustiosa que precede a un incidente violento. Se trata de un círculo vicioso. Por un lado, quieres impedir la violencia. Por otro, sabes que es inevitable y preferirías que pasara de una vez.
Uno de esos incidentes ocurrió cuando yo tenía cinco años. Poco tiempo antes, nos habíamos mudado a la otra punta de Pollok, el barrio en el que crecí. Pollok es una de las denominadas zonas desfavorecidas del sur de Glasgow, que a principios de la década de 1990 encabezaba los índices de privación social de toda Europa. Nuestra casa nueva era un adosado de tres habitaciones con un jardín al frente y otro detrás. Recuerdo que aquella noche me encontraba en el piso de arriba, en la cama, pero no podía dormir por el ruido que llegaba desde el salón. Mi madre había invitado a gente y estaban abajo bebiendo, riendo y escuchando música. Lo siguiente que recuerdo es estar de pie a la puerta del salón, delante de los invitados. Tenía la esperanza de que mi madre me dejara quedarme con ellos, porque estaba ebria. Yo la prefería cuando había bebido unas copas. Se mostraba mucho más distendida, divertida y cariñosa. Pero aquella noche no quiso saber nada y me mandó de vuelta a la cama de inmediato. Cruzamos algunas frases. Sospecho que me las estaba dando de listo delante de los invitados, tal vez burlándome de ella o pasándome de la raya de alguna manera. Entonces su tono y postura cambiaron y me ordenó por última vez que volviera arriba. La desafié.
Tras sostenerme la mirada un momento, se levantó de un salto y se precipitó hacia la cocina. Abrió el cajón de los cubiertos, metió la mano y sacó un largo cuchillo de sierra. Después se dio la vuelta y cargó contra mí. Yo sabía que ella era impredecible, pero aquello era distinto a todo cuanto había visto. Escapé del salón e ingenuamente me dirigí a las escaleras mientras ella cruzaba el salón hacia el vestíbulo unos metros detrás de mí. Subí las escaleras a toda prisa, pero enseguida mi madre acortó la distancia. Al no poder esconderme en ninguna parte, entré corriendo en mi habitación y cerré de un portazo, pero la puerta pareció rebotar en ella cuando irrumpió hecha una furia con el cuchillo alzado, como un monstruo en una pesadilla.
Deseé haber tenido la sensatez de salir corriendo por la puerta de entrada. Unos segundos antes, mi madre parecía tan divertida que yo había pensado que era seguro burlarme de ella delante de los demás. Ahora me encontraba atrapado en mi habitación, contra la pared, con un cuchillo en la garganta. No recuerdo qué me dijo, pero sí el odio en sus ojos. Recuerdo que pensé que me iba a rajar de arriba abajo y que con toda seguridad moriría. Justo cuando ella levantó el cuchillo hacia mi cara, mi padre la agarró por detrás, la arrojó a la otra punta de la habitación y la retuvo mientras uno de los invitados me cogía en brazos y me llevaba hasta el asiento trasero de un coche.
No recuerdo que nadie volviera a mencionar aquella noche, ni mi madre ni ninguna otra persona. Lo cierto es que yo mismo la olvidé hasta muchos años más tarde, cuando destelló de pronto en mi cabeza.