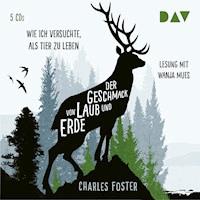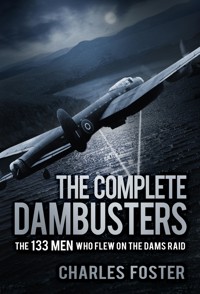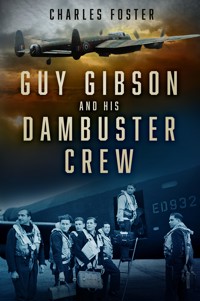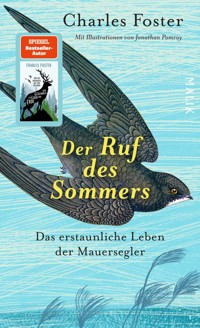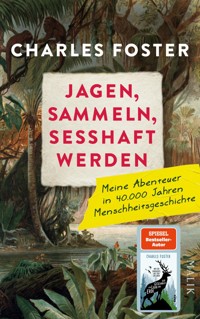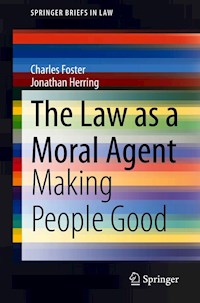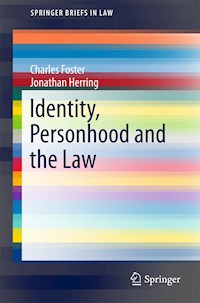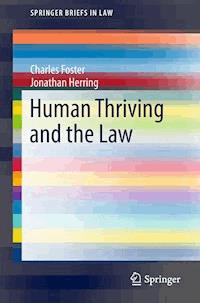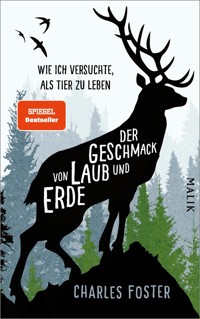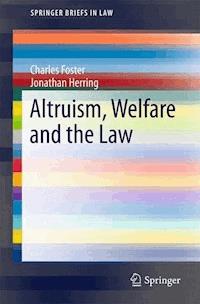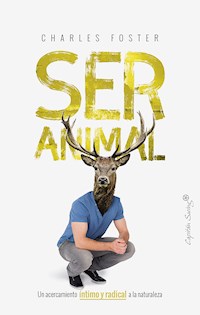
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CAPITÁN SWING LIBROS
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Serie: ESPECIALES
- Sprache: Spanisch
Charles Foster quería saber cómo es en realidad ser un animal: un tejón, una nutria, un ciervo, un zorro, un vencejo. Saberlo de verdad. Así que lo probó: vivió como un tejón durante seis semanas, durmiendo en un agujero sucio y comiendo lombrices; encontrándose cara a cara con camarones cuando vivió como una nutria; y pasando horas acurrucado en un jardín trasero en el este de Londres y hurgando en contenedores como un zorro urbano. Apasionado naturalista, Foster expone que cada criatura crea un mundo diferente en su cerebro y vive en ese mundo. Como humanos, compartimos información sensorial —luces, olores y ruidos—, pero tratar de explorar lo que realmente es vivir en otro de estos mundos, perteneciente a otra especie, es un desafío neurocientífico fascinante y único. Partiendo del análisis de lo que la ciencia puede decirnos sobre lo que sucede en el cerebro de un zorro o de un tejón cuando capta un aroma, el autor imagina su mundo para nosotros, escribiendo a través de sus ojos o, más bien, a través de los ojos de Charles, la bestia. Una mirada íntima a la vida de los animales, la neurociencia, la psicología y la escritura de la naturaleza: un viaje de emociones y sorpresas extraordinarias, con maravillosos momentos de humor y alegría, pero también lecciones importantes para todos los que compartimos la vida en este planeta.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 396
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Nota del autor
Quiero saber qué es ser un animal salvaje.
Quizá sea posible. La neurociencia ayuda; también un poco de filosofía y un mucho de la poesía de John Clare.[1] Pero, sobre todo, implica descender peligrosa y lentamente el árbol de la evolución para meterse en un agujero en la ladera de una colina en Gales o bajo las rocas en un río del condado de Devon y aprender sobre la ingravidez, la forma del viento, el aburrimiento, el mantillo en la nariz y las sacudidas y los sonidos de seres que mueren.
La literatura sobre la naturaleza ha girado por lo general en torno a humanos que pasean a colonialistas zancadas y describen lo que ven desde una altura de un metro y ochenta centímetros. O sobre humanos que fingen que los animales llevan camisa y pantalones. Este libro es una tentativa de ver el mundo desde la altura de los tejones de Gales, de los zorros londinenses, de las nutrias del Parque Nacional de Exmoor, de los vencejos de Oxford y de los ciervos escoceses y del suroeste de Inglaterra —desnudos todos ellos—; un intento de aprender qué supone arrastrarse o descender en picado por un paisaje que es fundamentalmente olfativo o auditivo más que visual. Es una suerte de chamanismo literario y ha sido divertidísimo.
Cuando nos adentramos en un bosque, compartimos toda su información sensorial —luz, color, olor, ruido y demás— con las criaturas que lo habitan. Pero ¿reconocería alguna de ellas nuestra descripción de ese bosque? Cada organismo crea un mundo distinto en su cerebro. En ese mundo vive. Estamos rodeados de millones de mundos diferentes. Explorarlos es un apasionante reto neurocientífico y literario.
La neurociencia ha conseguido grandes avances: sabemos, o podemos inferir de manera racional a partir del trabajo con especies similares, qué sucede en la nariz de un tejón y en las áreas olfativas de su cerebro cuando se arrastra por el bosque. Sin embargo, la aventura literaria apenas ha empezado. Una cosa es describir qué zonas del cerebro del tejón se iluminan en la imagen de una resonancia magnética funcional cuando huele una babosa. Otra muy distinta es pintar un cuadro de todo el bosque tal y como lo percibe el tejón.
Dos pecados han afectado la literatura tradicional de la naturaleza: el antropocentrismo y el antropomorfismo. Los antropocentristas describen el mundo natural como lo perciben los seres humanos. Puesto que están escribiendo libros para humanos, posiblemente sea una estrategia inteligente desde el punto de vista comercial. Pero es bastante aburrida. Los antropomorfistas asumen que los animales son como los humanos: los visten con ropa real —Beatrix Potter et alii— o metafórica —Henry Williamson et alii— y les otorgan unos receptores sensoriales y una cognición propios de los seres humanos.[2]
He intentado evitar estos dos pecados. Por supuesto, no lo he conseguido.
Describo el paisaje como lo percibe un tejón, un zorro, una nutria, un ciervo y un vencejo. Utilizo dos métodos. En primer lugar, me sumerjo en la literatura fisiológica más pertinente y descubro qué hemos aprendido en los laboratorios del funcionamiento de estos animales. En segundo lugar, me sumerjo en su mundo. Cuando estoy siendo un tejón, vivo en un agujero y como lombrices de tierra. Cuando estoy siendo una nutria intento pescar con los dientes.
El reto a la hora de describir la fisiología es evitar un texto aburrido e inaccesible. En lo que a comer lombrices respecta, la cuestión radica en no resultar extravagante ni ridículo.
Gracias a sus receptores sensoriales, los animales disponen para pintar su paisaje de una paleta de colores infinitamente mayor que la de cualquier artista humano. La intimidad con la que se relacionan con la tierra les concede una autoridad en su representación mucho mayor que la que pueda otorgarse incluso el agricultor cuyos antepasados no han dejado de remover la tierra desde el Neolítico.
Este libro se estructura en torno a los cuatro elementos tradicionales del mundo, cada uno de los cuales tiene un animal que lo representa: tierra —tejón, que la cava, y ciervo, que la galopa—, fuego —zorro urbano: las luces de la ciudad—, agua —nutria— y aire —vencejo, el supremo morador del aire, que duerme en piloto automático, elevado por las corrientes térmicas durante la noche, y raras veces aterriza—. La idea es que cuando los cuatro elementos se mezclan debidamente se produce la alquimia.
El primer capítulo es un vistazo a las dificultades que acarrea mi aproximación. Pretende abordar por anticipado algunas de ellas. A quien no le suponga un problema mi enfoque puede saltárselo y pasar a la tejonera del segundo capítulo.
El capítulo segundo trata de los tejones. El entorno es el de las colinas de Gales conocidas como Black Mountains, donde he pasado muchas semanas en distintas temporadas. Estuve unas seis semanas bajo tierra, algunas en Gales y otras en otros lugares, a lo largo de muchos años. El capítulo —como todos— es un collage que ensambla el conjunto de experiencias. Resume un periodo de varias semanas y un regreso posterior.
Es un capítulo largo. Introduce muchas de las cuestiones y algunas ideas científicas que son relevantes para los capítulos siguientes —por ejemplo, el concepto de paisaje construido a partir de información más olfativa que visual—. Otros capítulos son más cortos de lo que les correspondería de no ser por la longitud de este.
El capítulo tercero habla de las nutrias. Son caminantes de largo recorrido. «Local» tiene un significado mucho más amplio para ellas que para los otros animales analizados en este libro. Se ondulan sobre las arrugas del terreno; conocer sus viajes es saber cómo se ha desmoronado la tierra. Viven sumergidas en soluciones diluidas del propio mundo. Lo mismo nos sucede a nosotros, aunque no pensemos en estos términos habitualmente. Sus ancestros y los nuestros salieron del agua. Las nutrias volvieron. El retorno no llegó a completarse. Esto las hace más accesibles que los peces, al menos para mí.
El capítulo se ubica en Exmoor, donde paso gran parte del año. El parque tiene una extensión considerable, como sucede con los caminos de las nutrias, pero el capítulo se limita a las regiones entre los ríos East Lyn y Badgworthy Water, los arroyos que los alimentan desde los altos páramos y la costa del norte de Devon donde desemboca el East Lyn.
El capítulo cuarto es una mirada a los urbanitas a través de la nariz, los oídos y los ojos de un zorro. Se desarrolla en el East End de Londres, donde viví muchos años. En aquellos días merodeaba por sus calles por la noche buscando familias de zorros.
En el capítulo quinto vuelvo entre ciervos a Exmoor y a la sección occidental de las Tierras Altas de Escocia.
Vemos a los ciervos desde nuestros coches y creemos que los conocemos mejor que a los seres que se arrastran y horadan la tierra. La mitología confirma y niega esta presunción. Dioses con cuernos levantan los cuartos delanteros en nuestro subconsciente. Son grandes y visibles, pero siguen siendo dioses. Y se escabullen si los miramos a los ojos.
A lo largo de mi vida he pasado mucho tiempo intentando matar ciervos. Este capítulo es otra forma de caza: una tentativa de colarme en su cabeza en lugar de disparar a doscientos metros de su corazón.
El capítulo sexto trata de los vencejos y flota en el aire entre Oxford y África central.
Los vencejos son animales del aire como ningún otro. Son tan ingrávidos como las medusas microscópicas. Estoy obsesionado con los vencejos desde que era niño. Una pareja construye su nido entre chirridos un metro por encima de mi cabeza mientras escribo en mi estudio en Oxford. Sus chillonas fiestas veraniegas en nuestra calle se celebran justo a la altura de mis ojos. He seguido a los vencejos por toda Europa y hasta África occidental.
El capítulo se abre con una serie de «hechos» que muchos comprensiblemente considerarán tendenciosos y controvertidos. Sí, sé que los indicios que sostienen muchas de estas aseveraciones se enfrentan a un feroz cuestionamiento. Pero concédanme una pizca de paciencia y veremos cómo seguimos avanzando.
La apuesta por la temática de los vencejos me condenaba implacablemente al fracaso. Fue una decisión más bien estúpida. No hay palabras capaces de atraparlos, lo cual, en cierta medida, sirve de atenuante para la aproximación que he adoptado en este capítulo.
En el epílogo echo la vista atrás a mis viajes por los cinco universos. ¿Eran misión imposible? ¿Estaba describiendo algo distinto al interior de mi propia cabeza?
Esperaba escribir un libro que tuviera poco o nada de mí. Eran unas expectativas ingenuas. El libro ha resultado abordar —excesivamente— mi propia vuelta a la naturaleza, mi reconocimiento de una condición previa que no había identificado en mí mismo y mi lamento por la pérdida de este salvajismo. Ya lo siento.
Oxford, octubre de 2015
[1]John Clare (1793-1864) es uno de los más destacados poetas ingleses de origen campesino. En sus versos ensalza la naturaleza de su país y lamenta la desconsiderada intervención del ser humano. (Si no se especifica lo contrario, las notas de esta edición son del traductor).
[2]De la pluma de la escritora inglesa Beatrix Potter (1866-1943) nació, entre otros muchos, el personaje de la literatura infantil que hasta la irrupción en los cines de Peter Rabitt era conocido como el conejo Perico (o Pedrito). El prolijo escritor inglés Henry Williamson (1895-1977) es recordado fundamentalmente por su novela Tarka the otter (Tarka, la nutria), publicada con el ilustrativo subtítulo «su alegre vida y su muerte en las aguas de la región de los dos ríos».
01
Volverse bestia
Soy humano. Al menos en el sentido de que mis dos progenitores eran humanos.
Esto conlleva ciertas consecuencias. No puedo, por ejemplo, tener hijos con un zorro. No me queda más remedio que aceptarlo.
Pero las fronteras entre las especies son, si no ilusorias, desde luego vagas y a veces porosas. Pregúntale a cualquier biólogo evolutivo o a un chamán.
Apenas han transcurrido treinta millones de años —el guiño de un ojo con escaso párpado en un planeta cuya vida lleva evolucionando 3.400 millones de años— desde que los tejones y yo compartimos un antepasado común. Si retrocedemos solo cuarenta millones de años más, mi álbum familiar completo será el mismo no ya que el de los tejones, sino que el de las gaviotas argénteas.
Todos los animales que aparecen en este libro son familia bastante cercana. Es un hecho. Si parece imposible es porque nuestros sentimientos son analfabetos en términos biológicos. Necesitamos reeducarlos.
Son dos las descripciones de la creación que hace el Génesis. Si nos empeñamos en entenderlas como ligeramente históricas, son por completo incompatibles la una con la otra. En la primera, el hombre fue creado en último lugar. En la segunda, fue el primero. Pero ambas ilustran nuestra relación familiar con los animales.
En la primera exposición del Génesis, el hombre apareció, junto con todos los animales terrestres, al sexto día. Es una forma muy íntima de compartir linaje. Tenemos el mismo cumpleaños.
En la segunda explicación del Génesis, los animales fueron creados específicamente para hacer compañía a Adán. No era bueno que estuviera solo. Pero la estrategia de Dios no funcionó: los animales no ofrecían una compañía lo bastante buena, así que creó también a Eva. Adán se alegró al verla. «¡Por fin!», exclama. Es una exclamación que todos hemos pronunciado o esperamos poder pronunciar un día. Hay una soledad que un gato no puede aliviar. No obstante, eso no significa que el plan de Dios fuera un fracaso absoluto, no significa que los animales sean una compañía totalmente vana. Sabemos que no es cierto. El mercado de galletas para perros es enorme.
Adán dio nombre a todos los mamíferos y los pájaros —forjando de este modo un vínculo con ellos que llegaba a la raíz de lo que eran tanto ellos como él—. Sus primeras palabras fueron los nombres.[3] Las cosas que decimos y las etiquetas que imponemos son las que nos conforman. De tal modo que Adán quedó determinado por su interacción con los animales. Esta interacción y esta configuración son simples hechos históricos. Hemos crecido como especie con animales asumiendo el papel de maestros de nuestro jardín de infancia. Nos enseñaron a caminar, equilibrándonos, mano sobre pezuña, cuando nos tambaleábamos. Y los nombres —que implican control— dieron forma también a los animales. Esta configuración es también un hecho evidente y con frecuencia —al menos para los animales— desastroso. Compartimos con los animales no solo ascendencia genética y una enorme proporción del ADN, sino también historia. Hemos ido todos a la misma escuela. Quizá por eso no sorprenda que tengamos en común algunos lenguajes.
Un hombre que habla con su perro está reconociendo la porosidad de la frontera entre especies. Ha dado el primer y más importante paso para convertirse en chamán.
Hasta el más reciente pasado, los seres humanos no se conformaban con ser el doctor Dolittle. Sí, hablaban con los animales; y sí, los animales les respondían. Pero no les bastaba. La interacción no reflejaba en suficiente medida la intimidad de su relación. Y tampoco era lo bastante útil. A veces los animales se negaban a transmitir secretos valiosos y peligrosos, como dónde iría la manada si la lluvia no llegaba o por qué los pájaros habían abandonado los lodazales del extremo norte del lago. Para conseguir este tipo de información era preciso insistir, en estado de éxtasis, en la realidad del linaje compartido. Había que danzar al ritmo de los tambores alrededor del fuego hasta quedar tan deshidratado que brotara sangre de los capilares rotos de la nariz, resistir en un río de aguas heladas y salmodiar hasta sentir que el alma subía como el vómito a la boca, o comer setas matamoscas y verse flotando entre las copas de los árboles. Entonces se podía traspasar la fina membrana que separa este mundo de otros y nuestra especie de otras. En el trayecto, que requería un esfuerzo epifánico, esta membrana ejercía de envoltorio, como el saco amniótico en el que emergemos de nuestra madre humana. Pero del saco se nacía siendo lobo o ñu.
Estas transformaciones son objeto de algunas de las más tempranas expresiones artísticas humanas. En el Paleolítico superior, cuando parece haberse iluminado la conciencia humana por primera vez en la maleza neuronal dejada por la evolución, los hombres se arrastraron hasta los fríos úteros de las cuevas y en sus paredes dibujaron teriántropos: híbridos entre animales y humanos; hombres con cabeza y pezuñas de bestia; bestias con las manos y las lanzas de los hombres.
La religión siguió siendo una tarea teriantrópica incluso en las urbanizadas y sistemáticas organizaciones de Egipto y de Grecia. Los dioses griegos estaban siempre transmutándose en animales para espiar a los mortales; el arte religioso egipcio es un collage de cuerpos humanos y animales. Y en el hinduismo, por supuesto, la tradición se mantiene. Un icono de Ganesha, el dios con cabeza de elefante, me vigila mientras escribo esto. Para millones de personas, los únicos dioses que merecen ser adorados son los anfibios: divinidades que pueden trasladarse de un mundo a otro. Y estos mundos los representan formas humanas y animales. Parece haber una antigua y sincera necesidad de unir los mundos de los animales y de los humanos.
Los niños, que han perdido menos que los adultos, conocen esta necesidad. Se disfrazan de perros. Se pintan la cara para parecer tigres. Se llevan un osito de peluche a la cama y quieren tener hámsteres en sus dormitorios. Antes de irse a dormir hacen que sus padres les lean sobre animales que se visten y hablan como seres humanos. El conejo Pedrito y la pata Jemima son los nuevos teriántropos chamánicos.
Yo era también así. Quería con todas mis fuerzas estar más cerca de los animales. Parte de este deseo radicaba en el convencimiento de que sabían algo que yo no sabía y que, por motivos que no me detuve a analizar, tenía que conocer.
Había un mirlo en nuestro jardín cuyo ojo amarillo y negro me miraba. Me miraba sabiendo.Me volvía loco. Se pavoneaba de sus conocimientos y, por tanto, de mi ignorancia. Cuando ese ojo parpadeaba era como atisbar por un instante el arrugado mapa del tesoro de los piratas. Podía ver que tenía una cruz que señalaba el lugar exacto; podía ver que lo que estaba enterrado era deslumbrante y transformaría mi vida si lo encontraba. Pero, por más que lo intentaba, era incapaz de descubrir el lugar concreto que señalaba la cruz.
Puse a prueba todo lo que se me ocurrió, a mí y a cualquiera que conociera. Era el pesado de los mirlos. Pasaba horas en la biblioteca local leyendo todo párrafo que los mencionara y tomando notas en un cuaderno escolar. Hice un mapa de los nidos de la zona —ubicados, sobre todo, en los setos del barrio residencial— y los visitaba todos los días con un taburete al que poderme encaramar. Describía cuanto sucedía con minuciosidad en un libro de contabilidad de tapas duras que me había agenciado. Tenía un cajón en mi dormitorio lleno de fragmentos de huevos de mirlo. Los olfateaba por la mañana para intentar meterme en la cabeza de un polluelo y conseguir aquel día ser más parecido a ellos. Por las noches los olía con la esperanza de renacer en sueños dotado de alas. Tenía varias lenguas disecadas de mirlo, arrancadas con fórceps a las víctimas de la inseguridad vial, que descansaban en colchones de algodón dentro de cajas de cerillas. La taxidermia era mi otra gran pasión: suspendidos del techo con hilos, mirlos con las alas extendidas sobrevolaban mi cama; otros, muy desfigurados, miraban de reojo desde perchas de contrachapado. Tenía el cerebro de un mirlo en formol sobre la mesita de noche. Le daba vueltas y vueltas al tarro intentando verme dentro del cerebro y a menudo me quedaba dormido con él en las manos.
No funcionó. Los mirlos seguían siendo inaprensibles. Su permanente misterio es uno de los mayores legados de mi infancia. Si por un momento hubiera pensado que había logrado entenderlos, habría sido una catástrofe. Podría haber terminado siendo dueño de un campo petrolífero, banquero o proxeneta. Alcanzar de manera prematura el convencimiento del dominio o la comprensión de algo convierte a las personas en monstruos. Aquellos misteriosos mirlos siguen manteniendo bajo control mi ego y subrayan la estimulante inaccesibilidad de todas las criaturas, incluida, quizá en mayor medida que ninguna otra especie, la humana.
Ahora bien, eso no quiere decir que no podamos hacerlo mejor de lo que yo lo hice con los mirlos. Podemos.
En modo alguno niego la realidad de la verdadera transformación chamánica. De hecho, la he experimentado: tengo una historia sobre una corneja negra, pero quedará para otra ocasión. El chamanismo es, no obstante, arduo y, para mí, sumamente aterrador para su uso cotidiano. Además, es demasiado extraordinario para que sus resultados convenzan a la mayoría. Hay suficientes motivos para leer un libro sobre qué significa ser un tejón escrito por alguien que se ha tomado sustancias alucinógenas en el salón de su casa y cree que se ha convertido en uno; sin embargo, querer saber más sobre los tejones o sobre los bosques de hoja ancha quizá no sea uno de ellos.
Lo mismo sucede con el cuasichamanismo de J. A. Baker, cuya obra canónica, El peregrino, podría considerarse que hace con una especie lo que intento hacer yo aquí con cinco. Baker persiguió a sus halcones hasta el punto de integrarse entre ellos. Su objetivo declarado era su propia aniquilación: «Vaya donde vaya [el halcón peregrino] este invierno yo quiero seguirlo. Voy a compartir el miedo, la exaltación y el aburrimiento de la vida de caza. Voy a seguirlo hasta que mi depredadora sombra humana ya no oscurezca de terror el agitado caleidoscopio de colores que le mancha la profunda fóvea del ojo brillante. Voy a hundir mi cabeza pagana en la tierra invernal y salir purificado».
Si creemos a Baker, funcionó. Se descubrió a sí mismo imitando de manera inconsciente los movimientos de un halcón y los pronombres pasaron del «yo» al «nosotros»: «Vivimos, en estos días a la intemperie, la misma vida de miedo extático».
Aunque nadie admira a Baker más que yo, su camino no es el mío. No puede serlo: no tengo su desesperada infelicidad, su voluntad de disolución ni su convicción de que el derrochador mundo natural que rompe cuellos y eviscera crías encarna una moral mejor que cualquiera que los seres humanos puedan concebir o abrazar. Por otra parte, como método, la disolución también acarrea importantes dificultades literarias. Si J. A. Baker de veras desaparece, ¿quién queda para contar la historia? Y si no sucede, ¿por qué deberíamos tomarlo en serio? Baker intenta solucionar este dilema —como señala Robert Macfarlane— desarrollando un nuevo lenguaje: sustantivos sin alas planean y se lanzan en picado; verbos con una vida de madriguera dan vueltas de campana en los límites de la atmósfera; los adverbios muestran un comportamiento escandaloso. Me encanta la extrañeza, pero me enseña más sobre el lenguaje que sobre los halcones peregrinos. Siempre nos queda la duda: ¿quién está hablando aquí?, ¿un halcón que se ha educado en Cambridge o Baker peregrinizado? Puesto que nunca estamos muy seguros, la estrategia no termina de convencer. Es propio de la naturaleza de la poesía no enseñar nunca sus cartas.
Dejando a un lado la posibilidad de la transformación chamánica, siempre existirá una barrera entre mis animales y yo. Será mejor ser sincero en este sentido y procurar delinear esta frontera con la mayor precisión posible —al menos por el bien de la coherencia—. Quizá resulte bastante prosaico decir de todo pasaje del libro: «Aquí está Charles Foster escribiendo sobre un animal», en lugar de: «Esta puede ser una declaración mística de un hombre-tejón», pero se presta mucho menos a la confusión.
El método, por tanto, no es otro que acercarse cuanto se pueda a la frontera y asomarse por encima de ella con cualesquiera instrumentos que estén disponibles. Este es un proceso radicalmente diferente a la mera observación. El observador típico, acurrucado con sus prismáticos en un escondite, no pretende responder a la vertiginosa pregunta de Anaximandro: «¿Qué ve un halcón?», por no hablar de la traducción moderna, ampliada y neurobiológica de este mismo interrogante: «¿Qué tipo de mundo construye un halcón cuando procesa en su cerebro la información que le transmiten sus receptores sensoriales y la ordena a la luz de su herencia genética y de su propia experiencia?». Estas son mis preguntas.
Podemos aproximarnos hasta vernos sorprendentemente cerca de la frontera en dos puntos. Ahí es donde he fijado mis escondites. Estos puntos son la fisiología y el paisaje.
Fisiología: gracias a nuestra cercanía evolutiva de primos hermanos, estoy, al menos en lo que a la batería de receptores sensoriales con los que todos contamos respecta, bastante cerca de la mayoría de los animales de este libro. Y cuando no es el caso, es posible por lo general describir y cuantificar —aproximadamente— estas diferencias.
Tanto los mamíferos, a cuya familia pertenezco, como los pájaros utilizan, por ejemplo, órganos tendinosos de Golgi, corpúsculos de Ruffini y husos neuromusculares que les indican en qué lugar del espacio se encuentran las diversas partes de su cuerpo, así como terminaciones nerviosas libres para poder gritar: «¡Qué asco!» o «¡Quema!». Mi cuerpo recopila y transmite este tipo de datos sensoriales brutos de un modo muy similar al de la mayoría de los mamíferos y de los pájaros.
Analizando la distribución y la densidad de los distintos tipos de receptores podemos inferir el carácter y el volumen de información que llega al cerebro. Observemos a un ostrero acuchillar fálicamente la arena en busca de lombrices. En el extremo del pico tiene grandes cantidades de células de Merkel, corpúsculos de Herbst, de Gandry y de Ruffini, y terminaciones nerviosas libres. Cuando clava el pico, las ondas sísmicas recorren la arena mojada y la red de receptores percibe, como el sonar de un submarino, las discontinuidades en el retorno de la señal, posibles indicadoras de la presencia de una lombriz. Algunos receptores, sensibles a vibraciones mínimas, recogen los chirridos de las cerdas de las lombrices contra los laterales de sus madrigueras. No hay nada más parecido a esto en la experiencia humana que el sexo. Un muy buen argumento contra la circuncisión es que nos aleja de los ostreros. El interior del prepucio humano acumula una concentración similar de células de Merkel y de otros receptores que disfrutan de un arrebatado masaje durante las relaciones sexuales —el pobre glande tiene poco más que terminaciones nerviosas libres, a menudo zarandeadas hasta el borde de la extinción por décadas de abusos de primera mano y por el desgaste provocado por rugosos pantalones—. En términos de intensidad pura de la señal, la caza de lombrices en los estuarios por parte de las zancudas es tectónica. Es como pasear por los pasillos de un supermercado en un estado de perpetua tumescencia —llevada al umbral del orgasmo cuando localizamos los cereales para el desayuno que estábamos buscando—.
Solo que no es así. Todo está en la unidad central de procesamiento. Si destruimos la corteza cerebral del actor porno alemán más cachondo nunca volverá a tener un orgasmo. No es cierto que los hombres tengan el cerebro en los calzoncillos. Incluso el depredador de mujeres más desconsiderado única y exclusivamente tiene relaciones sexuales en la cabeza. Y un ostrero única y exclusivamente siente las lombrices en la cabeza.
Aquí está mi problema: la peculiar transformación de las señales en acciones o sensaciones. El universo que yo ocupo es una criatura de mi cerebro. Es absolutamente personal. La intimidad con otros es un proceso de mejora en las invitaciones para que terceras personas pasen a dar un vistazo. La soledad es el reconocimiento atroz de que, por muy bien que uno distribuya esas invitaciones, nadie será capaz de ver gran cosa.
Aun así, tenemos que perseverar. Si tiramos la toalla con los humanos, seremos unos miserables misántropos. Si nos rendimos con el mundo natural, seremos unos miserables constructores de circunvalaciones, atormentadores de tejones o urbanitas autorreferenciales.
Podemos hacer cosas. He leído montones de libros de fisiología y he intentado pintar imágenes somatotópicas de mis animales: imágenes que presentan las distintas partes del cuerpo con el tamaño que les otorgaría su representación en el cerebro. Los seres humanos aparecen con manos, caras y genitales gigantescos, pero con torsos larguiruchos y atrofiados. Los ratones tienen enormes incisivos, como los dientes de sable en la peor de las pesadillas de los hombres de las cavernas, pies grandes y bigotes como mangueras.
Hay que andarse con cuidado con las imágenes somatotópicas: no dicen nada sobre la naturaleza del procesamiento de datos que se produce ni sobre la respuesta posterior. Lo único que indican es que mucho hardware está dedicado a los bigotes, no que el ratón viva en un mundo dominado subjetivamente por sus bigotes. Pero son un buen punto de partida.
Es posible establecer cautelosos paralelismos con nuestras propias respuestas a situaciones concretas.
Sí, en última instancia todo depende del procesamiento, pero tiene todo el sentido suponer que cuando un zorro y yo pisamos un trozo de alambre de espino «experimentamos» algo parecido. Las comillas son importantes en el caso del zorro. Volveré a ellas más adelante; por ahora solo pretendo señalar que los receptores del dolor en las extremidades del zorro y en las mías se activan de manera más o menos idéntica y envían impulsos eléctricos a través de vías más o menos idénticas de los sistemas nerviosos periférico y central para que sean procesadas por el cerebro, que en ambos casos envía un mensaje a nuestros músculos diciendo: «Levanta ese pie del alambre» —si es que un movimiento reflejo no lo ha conseguido ya—. Sin duda, el proceso cerebral, tanto en el caso del zorro como en el mío, conllevará la lección: «No pises alambre de espino: no mola»; esto pasará a ser parte de la experiencia que los dos realmente hemos compartido. Se habrá producido en ambos casos de un modo idéntico en términos neuronales: los dos sabemos qué es pisar alambre de espino de una forma que ni las personas ni los animales que no lo han pisado conocen. Entiendo, por tanto, que se puede afirmar significativamente que comparto con un animal muchas secuencias neurológicas. Si sopla el viento en el valle en el que los dos estamos tumbados, ambos lo sentiremos de forma similar. Quizá —seguro— suponga algo diferente para cada uno. Para el zorro su principal significado tal vez sea que es muy probable que los conejos estén pastando en el bosque cerca de los castaños de Indias; para mí su principal significado será que tengo frío y debería ponerme otra capa. Pero eso no quiere decir que no lo hayamos sentido los dos. Lo hemos hecho. Y los diferentes significados se pueden deducir mediante la observación.
Los seres humanos tendemos a menospreciar nuestras vidas sensoriales: a asumir que todos los seres vivos son capaces de «hacer el salvaje» mejor que nosotros. Sospecho que esto sucede debido a que queremos justificar nuestras pésimas y nada sensitivas vidas urbanas —«Tengo que vivir en una casa con calefacción central y obtener mi alimento de las latas porque jamás podría vivir en un árbol ni cazar una ardilla»— y también por suponer una declaración de nuestra supuesta superioridad cognitiva con respecto a los animales —«Huelen y oyen con más agudeza porque yo ya he superado esas funciones encefálicas básicas. No necesito oler: pienso, que es mucho más útil»—. Sin embargo, no lo hacemos tan mal, en absoluto. Los niños más pequeños a menudo perciben sonidos con una frecuencia superior a los 20.000 hercios. No están tan lejos de los perros —habitualmente en los 40.000 hercios— y son mucho mejores que una cerceta —hasta 2.000 hercios— y que la mayoría de los peces —por lo general no llegan mucho más allá de los 500 hercios—. Y superamos a gran parte de los pequeños mamíferos en frecuencias bajas. Aquí tenemos un buen motivo, si es que faltaran otros mejores, para no ir a una discoteca. Incluso nuestro sentido del olfato, que solemos considerar atrofiado por la civilización, está sorprendentemente intacto —en la mayoría de los casos—. Y es útil. Tres de cada cuatro personas detectan entre tres camisetas cuál es la que ellas habían sudado. Más de la mitad puede saber cuál es su camiseta entre diez propuestas. Nos guste o no, somos animales sensoriales multimodales y estamos en una posición razonable para saber algo de lo que huelen, ven o sienten nuestros primos de los campos y los bosques.
Tenemos, asimismo, varias ventajas. Está la ventaja cognitiva, que nos ayuda a analizar nuestros procesos cognitivos y nuestras diferencias fisiológicas con respecto a los animales y, por tanto, a describir los aspectos en los que somos similares y los que nos diferencian. Pero hay otros motivos por los que un humano está mejor situado para escribir este libro de lo que lo estaría un suricato. Como resultado de nuestra condición de omnívoros, somos buenos generalistas fisiológicos: un suricato sería excesivamente olfatocéntrico para ser un escritor creíble. Y tenemos perspectiva. Cuando mi antepasada de la sabana de África oriental se levantó por primera vez sobre sus cuartos traseros estaba empezando un viaje que iba más allá de unos pocos metros. Era un viaje a un nuevo mundo. De inmediato pasó a ser una criatura cuya realidad no estaba enmarcada por los extremos de las briznas de hierba y el barro tostado del suelo, sino por el lejano horizonte y las estrellas. La descripción del Génesis se hizo realidad de pronto: tenía dominio visual de todo cuanto reptaba y se movía a cuatro patas. Veía a todos estos seres de un modo que no era recíproco: los animales levantaban la vista hacia ella, que no podía evitar mirarlos por encima del hombro. Mi antepasada podía ver las conexiones de sus recorridos por los matorrales de una forma imposible para ellos. Podía mirarles la espalda, analizar sus contextos y los patrones de sus vidas. En cierta medida, los veía mejor de lo que ellos podían verse a sí mismos. Esto era una mera consecuencia de la condición bípeda. El enorme desarrollo de sus procesos cognitivos —tanto si llegaron entonces o más tarde— multiplicaba exponencialmente las formas en las que su percepción era mejor que la de otros animales.
La cognición sofisticada permite producir y probar —en la tranquilidad de la cueva propia, no en el pavoroso mundo de las flechas, los cuernos y las pezuñas, donde lo habitual es tener una única oportunidad— muchas hipótesis, con numerosas variables, relativas a lo que harán la semana próxima los ñus. Para ello hay programar y poner en funcionamiento programas informáticos. Lo hacemos todo el tiempo: se llama pensar. Significa que es posible que el cazador humano tenga una idea más clara que el propio ñu de lo que este hará el martes siguiente. Podríamos incluso decir que el impacto de una lanza es una prueba prima facie de que el cazador conoce al animal mejor de lo que el animal se conoce a sí mismo. Mis antepasados eran magníficos cazadores.
Con la cognición —si bien no solo con la mera capacidad de procesamiento de información— aparece la teoría de la mente: la habilidad de concebirse uno mismo en la posición de otro a través de una vía que es probablemente diferente de la forma de razonamiento que denominaremos «qué hará el ñu la semana que viene». Las mujeres tienen más teoría de la mente que los hombres, lo que las hace mejores personas —menos tendentes a empezar guerras o a dedicarse a egocéntricos monólogos durante la cena—.
No hay motivo para restringir la teoría de la mente a la habilidad para ponerse en el pellejo de otro. Implica también la capacidad de ponerse en las plumas, las escamas o el pelaje de otros. En un sentido amplio, es la habilidad de apreciar las interconexiones de las cosas —eso mismo que dio uso a las sillas de inmersión[4] y avivó los fuegos de los perseguidores de brujas de la Edad Media—. A nadie sorprende que la Iglesia quemara a muchas más brujas que hechiceros o que se señale más habitualmente que las brujas tienen familiares animales, en cuyas pieles se pueden colar con facilidad. La transformación chamánica es el corolario natural de una teoría de la mente muy desarrollada. Si se es capaz de concebir el acceso al pensamiento de otra especie, se podrá idear la forma de colarse bajo su piel y, finalmente, se verán brotar las plumas de los brazos o las garras de los dedos.
Puesto que los chamanes de las culturas cazadoras son cruciales para encontrar y matar a los animales, esto provocará un conflicto interior que solo podrá resolverse con un verdadero duelo y un costoso ritual. Todos los cazadores civilizados, unidos a su presa por la misma teoría de la mente que nos hace empatizar con nuestros hijos, lloran la muerte. Es peligroso no hacerlo, dice la sabiduría tradicional. Y tiene razón. El planeta, si no sus dioses con cornamenta, juzgará nuestro ecocidio moderno con severidad.
He soltado las armas y he cogido el tofu, pero hubo un tiempo en el que me arrastré armado hasta los dientes por los bosques y las montañas. Antílopes africanos miran resentidos la pantalla de mi ordenador mientras tecleo esto. Cada mes de octubre cogía un tren rumbo al norte para acechar los pasos de los ciervos en el noroeste de las Tierras Altas de Escocia. Tenía una pasión genocida por el corzo de Somerset y las aves de caza de las marismas salobres de Kent. Mi mujer solía acompañarme como portarrifles cuando perseguía conejos. Le compré a mi hija una escopeta del calibre 410 cuando cumplió diez años. Azuzaba a los sabuesos, cazaba con ellos a caballo y tenía una columna mensual en la revista de caza The Shooting Times. Mi nombre aparece en anales de cazadores labrados en oro que descansan en algunas casas de campo preciosas. Me han fotografiado con una sonrisa al lado de una pila de torcaces muertas en Lincolnshire. He pescado reos durante toda la noche en remansos de Kintyre y aún sé utilizar una caña spey como aprendí a hacer cuando pescaba salmones en primavera en el río Dee. Canto «Dido, Bendigo»[5] en los pubs con las inflexiones propias de los asistentes a la exhibición de perros de caza del valle de Rydal, donde la oí por primera vez. Sigo yendo a la feria de la caza de Ragley Hall y todavía acaricio las culatas de nogal con lascivia.
Me avergüenza todo esto y lamento la mayor parte. Me endureció. Muchas de estas durezas han requerido mucho tiempo para suavizarse. Pero aprendí mucho también. Aprendí a arrastrarme por la tierra y a quedarme quieto y en silencio. Estuve tres horas tumbado en un arroyo de Argyllshire con el agua entrándome por el cuello de la camisa y saliendo por los pantalones. He estado sentado en un bosque de Bulgaria viendo cómo los tábanos hacían cola para picarme en la mano y en un río en Namibia donde podía ver a las sanguijuelas enroscarse tobillo arriba camino de las ingles. He empezado muchos días en las marismas con los ojos a la altura de un ánade real posada en el barro. Sé cómo bailan las sombras de dos ramas de sicomoro en invierno en las llanuras de Somerset, por qué las anguilas se van del río Isle y cruzan las praderas hasta un canal artificial cerca de la aldea de Isle Abbots y la diferencia en el olor de los excrementos de dos corzos que no viven muy lejos de Ilminster.
La caza me devolvió los sentidos: un hombre con un arma ve, oye, huele e intuye mucho más que el mismo hombre con un libro de ornitología y unos prismáticos. Es como si la muerte o la potencial muerte de un animal activaran algún interruptor antiguo, profundo. La muerte tiene que estar en el aire para sentirnos completamente vivos. Quizá suceda porque muchas cacerías, antes de que empezáramos a utilizar armas de alta velocidad contra inofensivos herbívoros, comportaban un peligro real de muerte para el cazador y todas las neuronas tenían que estar en tensión para asegurar la supervivencia física. Tal vez se deba a que la muerte es lo único que, sin mayor aviso, compartiremos con los animales; es posible que el primer y estimulante fruto de esta reciprocidad perfecta sea la capacidad de sentir el mundo como lo hace la presa; a veces parece que uno tuviera dos sistemas nerviosos funcionando frenéticos en paralelo: el propio y el del venado al que acechamos.
La caza hace retroceder los relojes evolutivos y del desarrollo: recuperamos los sentidos de nuestros antepasados, que son los sentidos de nuestros hijos. Todos los niños, si se les permite, cazan sin parar. Los míos están continuamente siguiendo pistas, olfateando y levantando piedras y demuestran una clarividencia patente en cuanto a la ubicación del animal deseado. Mi hijo mayor tiene ahora ocho años. Lo conocemos en la familia como Tommy, el Pequeño Cazasapos. Si lo llevas a un campo en el que no haya estado antes, mirará a su alrededor un momento y luego avanzará derecho —quizá unos doscientos metros— y levantará una piedra. Debajo habrá un sapo. Pregúntale cómo lo hace y responderá: «Es que lo sé». Algunos años atrás esta habilidad habría sido un martirio o lo habría convertido en un hombre rico, gordo, respetado y con la posibilidad de elegir a sus mujeres. Si hubiera un elemento genético implicado en esta capacidad, habría sido seleccionado con firmeza. Y sin duda lo fue. Esta capacidad permanece dormida en muchos agentes de seguros. Fue protegida por la selección natural con mucha mayor tenacidad de lo que la habilidad para leer una cuenta de resultados lo ha sido o lo será. Y puede ser reactivada rápidamente incluso en el más desgraciado parásito corporativo.
Somos cazadores. Podemos salir a cazar pedazos de los mundos animales del mismo modo que solíamos ir de caza por sus pieles y utilizando exactamente las mismas habilidades.
Pero nuestra espléndida cognición no es siempre de ayuda en esta empresa. Sucede, por ejemplo, que me aburro y me intereso por cosas que, presumiblemente, no interesan ni aburren a un zorro.
Los zorros a menudo descansan en la superficie, con frecuencia alternando entre una siestecita y el estado de alerta en un lugar protegido. Para el capítulo del zorro hice eso mismo. Mis zorros eran zorros de ciudad, así que me tumbé en un patio trasero del barrio londinense de Bow, sin alimento ni bebida, orinando y defecando allí mismo, a la espera de la noche y tratando como seres hostiles a los humanos de las casas adosadas de los alrededores —tampoco fue difícil—.
Fue un día útil: me enseñó algo sobre la vida de un zorro. Sin embargo, la mayor parte de lo que pasó por mi cabeza no fue en realidad zorruno. Quedé fascinado por la comunidad de hormigas que tejían su vida justo delante de mis narices, tumbado bocabajo en las baldosas. No podía dejar de intentar descubrir las relaciones entre ellas ni de plantearme cómo se comunicarían. Los zorros, hasta donde sabemos, no hacen esto. Me preguntaba si lo que olía en el aroma a comida india que me llegaba del otro lado de la valla era cúrcuma; un zorro se habría limitado a tomar nota de que había comida en aquella casa y a pensar que al cubo de la basura le podía venir bien una revisión más tarde. Y me aburría, estaba desesperado por tener una distracción casi de cualquier tipo: un libro, una conversación, una aventura.
Los animales se aburren. Al menos en términos relativos: un perro en el maletero de un coche preferiría estar cazando conejos. Pero dudo que el estrés de la ausencia completa de acontecimientos los debilite a ellos tanto como a mí. Quizá nunca tengan este estrés. Quizá siempre exista la posibilidad percibida de aniquilación, sexo o alimento para echar picante a sus largos días en vela. Yo, tumbado sobre mis propios excrementos en el noreste de Londres, era más o menos realista, según los casos, en lo relativo a estas posibilidades. Y fue un infierno.
Llevo ya unas cuantas páginas bailoteando alrededor de la cuestión de la conciencia. Esto sucede, por supuesto, porque, como le pasa a todo el mundo, no tengo ni idea de cómo bailar con ella. En casi todos los libros sobre la percepción animal aparece, como epígrafe práctico, la cita del filósofo estadounidense Thomas Nagel: «¿Cómo es ser un murciélago?». Es una cita irónica, habida cuenta de que Nagel pretendía subrayar los insuperables problemas de escribir libros que pretendan decir algo sobre la conciencia de una criatura no humana. En primer lugar, porque sencillamente no sabemos, en muchos casos, si una especie en concreto tiene conciencia —o si miembros particulares de una especie concreta tienen conciencia: ¿no podríamos tener animales que hablaran, introspectivos y mudos como en Las crónicas de Narnia?—. Y en segundo lugar —y este es el argumento principal de Nagel—, la conciencia no se puede decir que sea «parecida» a nada, lo que imposibilita la exploración con símiles y complica el análisis con metáforas.
La conciencia es la subjetividad: mi sensación de que existe un Charles Foster que es diferente a otros seres. Y que es diferente, de hecho, a mi propio cuerpo. El Charles Foster de cuya existencia tengo una sólida convicción soy yo de una forma que no lo es mi cuerpo. Montones de células que ahora componen mi organismo no existían la semana pasada y estarán muertas la semana próxima; sin embargo, hoy digo que Charles Foster subió a una colina en Somerset la semana pasada y estará en Atenas la próxima. Con esto lo que en realidad quiero decir es que hay un yo esencial que habita mi cuerpo. Suena sospechosamente parecido a hablar del alma.
Nadie tiene la más mínima idea de los orígenes de la conciencia. Los reduccionistas insisten en que es un artefacto de mi hardware neurológico: una suerte de sustancia que secreta mi cerebro. Ahora bien, nadie ha sido capaz nunca de sugerir de manera convincente cómo apareció o por qué; cuando sucedió, se vio favorecida por la selección natural.
Podemos ver las huellas de la conciencia en el registro histórico humano: parece haber emergido en algún momento del Paleolítico superior, como evidencia la explosión de simbolismo de esa época, la proliferación de cosas que gritan: «Yo y no tú».
Se ha sugerido de forma convincente que la inducción de estados alterados de la conciencia mediante prácticas ascéticas, agotamiento, deshidratación o la ingesta de sustancias alucinógenas podría haber ejercido de catalizador en un proceso cuyo producto final fuera la conciencia. Pero esto, aun siendo interesante, no atisba siquiera una explicación de la naturaleza de la conciencia, los motivos para su supervivencia ni su ubicación. T. H. Huxley afirmaba que la aparición de la conciencia en un tejido nervioso estimulado con electricidad es tan misteriosa como la aparición del genio de la lámpara cuando Aladino la frota. La neurociencia moderna no tiene nada que añadir a esta observación.
Es un problema exasperante para los reduccionistas porque nadie tiene ni idea de para qué sirve la conciencia ni tampoco hay pistas sobre la cualidad utilitaria de la que pudiera ser un subproducto fortuito. No necesitamos la conciencia para nada de lo que pueda echar mano la selección natural. No la necesitamos para conseguir comida ni para reproducirnos. Una idea del yo no incrementa los incentivos para evitar que tu cuerpo sea deglutido por un depredador. La teoría de la mente podría conferir una ventaja selectiva, pero no es necesaria la conciencia para la teoría de la mente. Incluso mostramos discriminación visual sin conciencia. Veamos, por ejemplo, los experimentos de Lawrence Weiskrantz con un paciente con ceguera cortical en el campo visual izquierdo. El ojo funcionaba, pero no las conexiones con la corteza visual del cerebro o dentro de esta. El paciente afirmaba, por tanto, que no podía ver objetos en el campo visual izquierdo. Sin embargo, obligado a decir qué había en esa zona, era mucho más certero de lo que el mero azar podría sugerir. Si un buzón estaba alineado en vertical, tendía con insistencia a orientar así las cartas. Se le daba bien imitar la expresión de una persona «invisible» situada en el campo visual izquierdo. Se manejaba bastante bien con un mundo con el que no tenía ni idea de que mantuviera ningún tipo de relación. El yo que se describía a sí mismo no incidía en el mundo del campo visual izquierdo. Su cuerpo sí.
La conciencia está presente, con seguridad, en algunos animales. Se ha demostrado de forma convincente, por ejemplo, con los cuervos de Nueva Caledonia —a menudo mediante experimentos relacionados con el reconocimiento de sí mismos—. Cuanto mejores nos hacemos en la búsqueda de la conciencia, más la encontramos. La Tierra parece ser un buen jardín para su cultivo. Pero la presencia de la conciencia no se ha demostrado, hasta donde sé, en ninguna de las especies que se describen en este libro. Me sorprendería que estuviera ausente —al menos en el zorro y el tejón—, aunque no he asumido su existencia —como hacen casi todos los cuentos para niños y muchos para adultos sobre animales—. Incluso si se hubiera demostrado su presencia, no supondría gran diferencia para este libro. Donde está presente, como sucede en los humanos, su funcionamiento incluso en un único individuo solo pueden explorarlo los novelistas y los poetas. Y los mejores de ellos concluirán que el individuo es elusivo. Tenemos, siendo compañeros de especie, una idea muy limitada del funcionamiento de la conciencia en otro ser humano. ¿Qué puede significar ser un zorro consciente en concreto? Esta es una tarea en las fronteras salvajes de la poesía. E incluso si fuera posible una respuesta, podría no decirnos gran cosa sobre el mundo de los zorros en general. Bastante interesante es ya, y sin duda difícil, intentar señalar qué significa ser un zorro genérico, con capacidad de sentir.
Hasta aquí la fisiología. Comparto mucha fisiología con mis animales y lo que no comparto puedo intentar investigarlo razonablemente. El segundo punto en el que es posible un encuentro con ellos es el entorno natural. Puedo ir adonde están. La misma lluvia nos moja a ambos; nos pinchan las mismas aulagas; sentimos idénticos temblores en la tierra cuando pasa un camión de gran tonelaje; vemos pasar al mismo granjero armado con la misma escopeta. Esto, evidentemente, tiene significados diferentes para nosotros. La escopeta no es probable que implique la muerte en mi caso; la lluvia supondrá lombrices de tierra en la superficie, lo que será más interesante para un tejón que para mí. Aun así, compartimos algo real y objetivo el tejón y yo. Sí, nuestros mundos individuales están hechos a medida, confeccionados en el interior de nuestras cabezas por un software