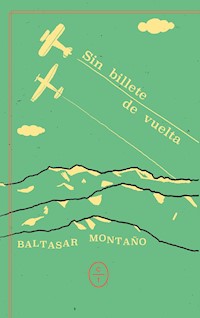
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Círculo de Tiza
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Baltasar Montaño, prestigioso periodista económico antes de embarcarse en este viaje, propone en las páginas de Sin billete de vuelta un cambio radical en la manera de estar en el mundo. Un viaje que tiene tanto de aventura como de reconocimiento interior, porque implica ampliar los horizontes, borrar los prejuicios y las grandes certezas y entender tanto que la resignación es una forma de derrota como que nunca es tarde para romper con un destino previsible. Sin ataduras, sin mirar atrás, con la única meta de rescatar la pasión por vivir sin más límites que los de la propia naturaleza.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 347
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© Círculo de Tiza
© Del texto: Baltasar Montaño
© De las fotografías: Baltasar Montaño
Primera edición: noviembre 2021
Diseño de cubierta: Miguel Sánchez Lindo
Corrección: María Campos
Maquetación: María Torre Sarmiento
Impreso en España por Imprenta Kadmos
ISBN: 978-84-123498-1-8
E-ISBN: 978-84123498-3-2
Depósito legal: M-32930-2021
Reservados todos los derechos. No está permitida la reproducción total ni parcial de esta obra ni su almacenamiento, tratamiento o transmisión de ninguna manera ni por ningún modo, ya sea electrónico, óptico, de grabación o fotocopia sin autorización previa por escrito de la sociedad.
A Noelia Ferreiro, Pablo Allendesalazar y Yuliana Martínez por ayudarme a plasmar mi aventura en palabras.
Plan de ataque
Desembarqué en España en plena pandemia, en el último vuelo que se despachaba en México, tras consumir los seis meses que este país te regala como turista. La vida de nómada hedonista se me aparcó súbitamente y ahora, atracado en puerto seguro, me he puesto a desempacar el fondo de armario que dormía en la despensa de mi mochila. El golpe militar en Myanmar de febrero de 2021 me ha removido unos resortes internos que andaban adormilados y devoro compulsivamente los diarios de viaje que empecé a garabatear, casi como un becario, cuando arrancó la fiesta de mi nueva vida.
Veo las imágenes de los manifestantes desde el sofá de mi cierre perimetral y casi me pongo a llorar cuando releo el blog. Recuerdo las veces que dejé propina en los puestos callejeros de pueblos y aldeas de la antigua Birmania (hablamos de 2018) y cómo me perseguían para devolverme los míseros kiats que depositaba sobre las mesas. No lo entendían, el turismo era algo extraterrestre y mi mano en el pecho con amable genuflexión les daba a entender, a falta de idioma que compartir, que era un gesto de puro agradecimiento. Menos divertido fue el día en el que, en la aldea de Wan Ha, la abuela Zeya, su alambicada pipa de opio y su nieto me llevaron a ver una plantación de adormidera, en un esquinazo del inmenso Triángulo de Oro que surtía, y aún surte, los desfiladeros de la heroína del hemisferio norte.
Unos militares birmanos, pertrechados en un camión patrulla, nos encontraron en medio de las amapolas, fuimos obligados a subir a la camioneta para acabar en algo parecido a un cuartelillo, donde empotraron a mis malhadados guías. A mí me descargaron en el hostal, tomaron una foto de mi cara y otra de mi visado, y me conminaron a dejar el pueblo en veinticuatro horas. Algo así entendí. No sé qué fue de mis desgraciados anfitriones, me reconcomí y al día siguiente me tuve que largar, vigilado por dos hombres de verde caqui a los que perdí de vista por los ventanales del tren que me llevó de Tachileik a Mandalay.
Dolido en la distancia por el futuro de esa maravillosa gente a la que el Ejército no deja volar, pero armado con toda la energía del mundo para combatir a la apisonadora COVID, empiezo a recapitular mis aventuras para compartir con vosotros la barrabasada vital en la que me embarqué en 2016.
Tengo ahora cincuenta años, hace quince que tomé la decisión de dejar de trabajar cuando bordease el ecuador de mi vida y hace cinco que lo cumplí. He sido un currante ejemplar, de los de verdad, pero a camino desdoblado. Una primera andadura de esfuerzo y determinación que dio el impulso a la segunda, que ya fluye a paso firme, sin responsabilidades ni ataduras.
Empecé muy pequeño a ayudar a mi padre en las labores del campo, cargué pollos en camiones e hice de peón de obra para financiarme las cervezas del fin de semana. Ya en Madrid, trabajé muy duro en la hostelería para pagarme la carrera. Me hice periodista, me especialicé en economía y me fue muy bien. Y cuando el camino ya estaba armado, mediados mis treinta, flotando en pura serotonina, me dije y les dije a todos que solo iba a trabajar diez años más, ni más ni menos, para dedicarme después en exclusiva a vivir, y, más en concreto, a vivir viajando.
Que nadie piense que por aquel entonces andaba yo seguro de lo que decía. Ni mucho menos. Convertí en letanía un boceto de trazo grueso en el que me animaba a mí mismo, para chanza de mis amigos, a diseñar un plan para dejar de trabajar en el medio plazo. Amante confeso del surrealismo, casi militante, me encantaba reivindicar la sabiduría vital de Pepín Bello, el lugarteniente en la sombra de Dalí, Buñuel, Lorca, Alberti y otros de la Residencia. Fue un gran vividor, una especie de ácrata burgués (perdón por el oxímoron) que pudo permitirse vivir casi sin trabajar. Los pocos negocios que montó siempre fracasaron. Murió al filo de los 104 años con un vaso de ron en la mano.
Esa gracieta para consumo interno fue inoculándose en las entrañas de un tipo sin más asideros que el de su propio trabajo. Lo que tenía claro y meridiano era que no iba a esperar a mi edad de jubilación para retirarme. Había que tramar algo, trazar un derrotero y hacerlo mirando al medio plazo, sin urgencias, pero sin despistes. Había tiempo de sobra por delante.
Corría 2004 o 2005, no recuerdo con exactitud. Mi carrera profesional iba como un tiro y la personal, mejor. Tenía a mi lado a la que ha sido el amor de mi vida y ahora es mi mejor amiga, y se lo solté en una cena en Viridiana. «Me gustaría que en algún momento nos tomemos un año sabático para recorrernos en autocaravana Australia y Nueva Zelanda». Lo cumplimos en 2012-2013.
La experiencia fue brutal, impresionante, salvaje como la naturaleza misma de las antípodas. Regresamos a España para volver al carril e incorporarnos a nuestros nuevos trabajos, pero algo había cambiado. Las dudas se habían evaporado. En las interminables horas y escalas de los tres vuelos que ensartan Melbourne con Madrid, vine rumiando un bosquejo de andamiaje económico que me permitiera financiar la que iba a ser mi nueva vida y mi viaje sin billete de vuelta por el mundo.
Estar casi un año sin trabajar al otro lado del globo devorando el down under es una droga demasiado adictiva. Una vez que la pruebas te impide mirar por el retrovisor, te exige más dosis y te encarrila hacia el bendito precipicio. Me fijé como máxima no traspasar la divisoria del 20 de noviembre de 2016, día en que cumpliría cuarenta y cinco años, para dar el salto. Mi nueva andanza empezaría por Colombia. El cordón umbilical que conectaba Australia con Macondo no dejó de cosquillear mis entrañas ni un solo día en los casi cuatro años que pasé en España, embarcado en el periódico Vozpópuli.
Finalmente, cumplí con mi compromiso. Ese cumpleaños lo celebré en Bogotá, dos días antes de que me contrataran de extra para Loving Pablo. Una ojeadora me captó en el hotel. «Tienes pinta de marine», me dijo en inglés, pero, finalmente, Producción decidió vestirme de diplomático, papel estelar que tuve que interpretar con unos zapatos que me destrozaron los pies porque no encontraron la talla 45. Rodamos durante seis horas una escena de treinta y cinco segundos: entrábamos mi chófer y yo en la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, segundos antes de que se produjera un atentado de Pablo Escobar. Nunca supe qué pasó; murió mi personaje como lo hizo mi carrera como actor, la escena se cayó del montaje. Imagino que este imperdonable error contribuyó al fracaso de la peor película del gran León de Aranoa. Llevaba solo una semana de la nueva vida lejos de mi país y el azar y mi presencia física me trajeron la España de Penélope Cruz y Javier Bardem a las puertas de mi hotel en el distrito rolo de la Candelaria. Me pagaron 90 000 pesos (unos 20 euros) por el día de rodaje, que me fundí en frescas polas Club Colombia al día siguiente.
En Bogotá tardé bastantes días en desprenderme de la ansiedad que me traje de España, tras meses de locura logística y no sé cuántas despedidas que le metieron a mi cuerpo ocho kilos y varios episodios de hipertensión. Nada grave, pero incómodo. Habían sido muchos años trabajando en la Gran Decisión, montando todo para que el invento funcionase y lo hiciese para largo. Todo salió más o menos según lo previsto, el plan marchaba. Pero en esas últimas semanas antes de tomar el vuelo de Avianca, el desmantelamiento de toda una vida en Madrid, los nervios y los hectolitros de alcohol que trasegué desbocaron mis niveles de estrés y las taquicardias.
Se juntaban el final de un plan y el comienzo de El Plan, un momento de tormenta perfecta que te engulle para abrirte las puertas de la inasible felicidad. Es tan excitante ver cómo todo funciona, comprobar que has sabido llevar las riendas de tu destino, tú solo por la línea que tú mismo trazaste. Y a partir de ahí dejarlo fluir, hacer un be water, my friend y andar tu propio camino, siguiendo las huellas que lo marcan con la mochila a la espalda, y al volver la vista atrás mirar la senda que, quizá, nunca has de volver a pisar.
Muy atrás en esa senda se ve el primer golpe de mano que le di a mi vida profesional para responder a la gran pregunta: «¿Y este de qué vive?». Tras casi catorce años escribiendo de economía en El Mundo, la dirección me permitió apuntarme de forma voluntaria al Expediente de Regulación de Empleo (ERE) con la indemnización que me correspondía. Lo hice la misma noche en que se abrió el proceso en la propia intranet del periódico, en uno de esos cierres infernales de fin de semana que acaban con galeradas a horas prohibidas y gin-tonics a puerta y bar cerrados. Eso sí que era estar al cañón del pie y a la noticia del cabo. El compromiso de unos cuantos y el compañerismo forjaron, en muchas madrugadas, amistades de diamante que no las quiebra ni un láser.
Me había fijado un doble objetivo: dejar el periódico para cumplir el plan sabático que tramamos en Viridiana e invertir los ahorros y la indemnización en una vivienda aprovechando los precios de derribo en los estertores de la crisis económica. Nada de ingeniería financiera ni ideas brillantes. El plan es el más tradicional y conservador que se le puede ocurrir a cualquier españolito de a pie: comprar una casa para alquilar, con el objetivo de…
Cada uno tendrá el suyo. El mío consistía en buscar una forma de generar unos ingresos razonables que, acompañados de una asignación mensual con cargo a mis ahorros, me permitieran disponer de un modesto sueldo para poder dejar de trabajar. Obviamente, me estaba preparando para aprender a vivir con mucho menos de lo que mi trabajo y posición me permitían, pero a cambio de —perdón por la grandilocuencia— comprar mi libertad. No me sentía preso, ni mucho menos, pero sabía que el tren de vida que había llevado tocaba a su fin.
Juro aquí por Dios, Buda, Alá y Nietzsche que se puede vivir y viajar con mucho menos dinero del que todos pensamos. Eso sí, con unos mimbres básicos como no tener deudas ni responsabilidades a tu cargo, o lo que en román paladino vendría a decirse «que nada ni nadie te pida pan». Habla un rentista-pequeñoburgués de los que tanto odiaba Benedetti (los llamaba «pequebús») que ha viajado mucho por placer, y también bastante por trabajo, en la mayoría de estos casos en Business y hoteles cinco estrellas (es lo que tiene haber sido periodista económico en los años de bonanza). Calibrados los riesgos de mi particular salto base, este aprendiz de bon vivant lleva ya cinco años danzando con los malditos y se ha especializado en viajar en todos los formatos.
Para no despistarnos, en términos generales dispongo de unos 1500 euros mensuales y con ellos me dedico a viajar. Recorrí Vietnam entero en moto y, sin privarme de nada que no fuera desorbitado, ahorré sin proponérmelo unos 500 euros al mes. Estuve tres viajando por todo el país y sus islas con una Honda Win 120 que compré en Hanoi por 220 dólares y vendí noventa días después, en Saigon, por 210. Perdí 10 dólares más unos 30 que destiné a arreglos durante mi periplo de más de 4000 kilómetros. Parece que la inversión salió bastante rentable.
Nunca hice cuentas de lo que gasté en los tres meses que dediqué a devorar los 6000 kilómetros navegables del Amazonas más las tres expediciones en las que me enrolé en las selvas de Perú, Colombia y Brasil. Pero sirva como dato de inicio que el contramaestre del carguero Henry 8 me cobró 110 soles (unos 25 euros) por la travesía de cuatro días entre Pucallpa e Iquitos, esa evocadora mota en medio de la verde inmensidad en la que Fitzcarraldo consumó su fracaso. Por ese loro del chocolate, esta mole flotante permite que cuelgues tu hamaca en cubierta, te da una infame comida de rancho y una ducha diaria con agua barrosa bombeada desde el río. Gasté poco más, muy poco, pero soñé y adelgacé como nunca lo había hecho.
Todo lo que no pude fundirme en estas aventuras, o viajando por Myanmar, Laos, Camboya, Bolivia o Colombia, se volatilizaría por arte de magia nada más pisar países como Australia, Japón, Noruega o Canadá. Lo importante, o más bien lo elemental, es encontrar una especie de equilibrio para que el fondo de caudales que amasé durante mis años de periodista no se evapore y aguante unos lustros más. Ya hemos cumplido con el primero y el bajel que atesora mi pecunia no ha tenido la más mínima vía de agua. E insisto aquí en lo de bajel, para que nadie piense que mi armamento financiero se guarda en el jacuzzi de un yate privado. Son ahorros moderados colocados en productos de inversión muy conservadores para que el principal no se vea dañado por las inclemencias externas y pueda seguir alimentado por muchos más años mis brincos entre continentes. Y al ritmo que voy, me da que mi pequeña apuesta va para largo.
Aunque pueda parecerlo, lo mío no es valentía, no me gusta saltar sin red, pero me encanta tirarme de cabeza en aguas poco profundas y apurar siempre el último hálito hacia el fondo cuando me sumerjo en apnea. Un poco de riesgo, pero sin excesos. Los que sí son valientes son aquellos que eligen el viaje como modo de vida y lo hacen con lo puesto. No es, ni por asomo, mi modelo ni lo practico, pero existe. De vez en cuando me cruzo con gente de este tipo, que sacrifica el sofá por palpar nuevas experiencias. Viven al día, en economía de guerra, duermen donde pueden, compran chocolatinas para venderlas en la calle, hacen malabares, tocan la guitarra, venden manualidades, algunos paran para trabajar, ahorrar y continuar viaje, otros se ofrecen para cubrir las tareas de los hostels (esa mezcla de albergue y hotel que tanto nos gusta a los viajeros) a cambio de cama y comida diaria. Son generalmente jóvenes (los más argentinos, chilenos, franceses, alemanes, holandeses, israelíes…) que en un momento u otro se cansan de la experiencia, pero se llevan de regalo una lección de vida y otra de humildad. Por ello los admiro.
Nunca olvidaré cuando Álex y Héctor me obligaron a aceptar su dinero para comprar la botella de pisco que nos tomamos al seco en el malecón de Puerto Natales. Santiaguinos los dos (veintiséis y veinte años), el primero había dejado su trabajo para viajar por la Patagonia chilena con lo poco que ahorró, el segundo cultivaba marihuana en la casa de sus padres y con lo que ganaba aguantaba seis meses al año. Era idéntico al protagonista de Into the Wild. Nos conocimos cuando iniciábamos, por separado, la ruta circular de nueve días por las Torres del Paine. La hicimos juntos, sufrimos el frío preinvernal de la Tierra del Fuego y nos reímos sin mañana. Ellos no podían pensar en tener uno, yo lo tengo casi alfombrado. Nos separaban más de veinte años y no sé cuántos ceros en la cuenta, pero los tres fuimos uno y no hubo distingos. Me costó un poco entender y aceptar esa lección de dignidad. Ahora trabajan como «personas normales» en Chile y mantenemos nuestra amistad a distancia. Me apuesto que de una forma u otra algún día dejarán sus trabajos para seguir viajando.
En un formato distinto se mueven los nómadas digitales, los profesionales que pueden hacer su trabajo desde cualquier parte del mundo. Solo necesitan una conexión wifi. He compartido café y vistas al canal Beagle con una traductora de Albacete que mandaba sus textos a Nueva Zelanda desde el hostel de Ushuaia, estuve una semana haciendo kitesurf en el cabo de la Vela (Guajira colombiana) con un ingeniero de sistemas rumano que diseñaba algoritmos de patrones de consumo para las nuevas aperturas de Five Guys, y he maridado la cocina española con la brasileña (salmorejo con acarajé) con el carioca Perinni, un diseñador gráfico que viajaba en bicicleta y paró en Cochabamba quince días para terminar un encargo. Los tres financiaban su vida nómada teletrabajando.
Pero el elemento que a todos nos iguala aunque estemos a años luz, el que nos pone bajo el mismo paraguas, a estos, a aquellos y a los que salpimentarán mis andanzas en las próximas páginas, es la mochila, ese invento tan antiguo y necesario que mis sobrinos definen como «la casita de caracol del tito Balta».
En los no más de doce kilos que cuelgan de mi espalda se condensa la peregrina esencia de mi proyecto. Conviven en armonía mi ropa interior (ocho calzoncillos y otros tantos pares de calcetines) con la pinza del entrecejo, el altavoz bluetooth, la navaja multiusos con mi único pantalón largo, el teclado con mi iPad mini y la cámara de fotos, ocho camisetas, dos sudaderas, un cazadora de entretiempo, unos zapatos de deporte, otros de trekking, dos pantalones cortos, caramelos de menta, el neceser, una taza metalizada para café, unas chanclas, las gafas para nadar y las de sol, unos guantes de tela, una toalla grande y otra pequeña, la gorra del mercado de Nom Pen, un chubasquero, al menos un libro en formato físico, un polo y una camisa de niño bueno para cuando me toca entrar en sitios chic, mi pasaporte, no mucho efectivo y dos tarjetas que devuelven las comisiones de cajeros en el extranjero, el carné de conducir internacional y el de patrón de barco. Y no mucho más.
Tu mochila y tu viaje valen tanto por lo que llevas como por aquello de lo que eres capaz de desprenderte. Aprendes a prescindir de lo que no es estrictamente necesario, avanzas con poco peso y renuevas fondo de armario no por moda o antojo, sino por deterioro. Te vuelves muy práctico, tal vez austero, vas al costurero si aparece algún jirón y acudes a la lavandería, más o menos, cada diez días.
Y solo cuando en tu trastero colgante no encuentras lo que te exige el momento, sales a los mercados callejeros para demostrarle a Inditex y a Amazon que las hormigas danzantes podrán ser gregarias, pero no tontas: a ellas no se las somete al opresivo dogma de la rotación de producto. Compran solo lo que necesitan.
Antes de subir mi primer seismil en Bolivia, me tocó dedicar una mañana en La Paz a mirar tiendas de montaña para hacerme con lo necesario para alcanzar la cima del Huayna Potosí, de 6090 metros. Tuve que alquilar casi todo, en mi mochila no llevo pertrechos para aventuras extremas. Traje de montaña, guantes, botas, casco, crampones, piolet; un pack completo cuyo precio negocié con rebaja porque lo usaría dos veces: una para el Huayna y otra para el Illimani (6440 metros), otro de los catorce seismiles que aguijonean el cielo del país altiplánico.
Nada de esto hubiera sido de utilidad en el arranque peruano del Amazonas. Aquí, las exigencias del guion son otras. Para dormir en cargueros y en la profundidad de la selva no hay más opción que comprar una hamaca. Dos días antes de abordar el Henry 8 para bogar el Ucayali hacia su encuentro con el Marañón, me entregué a las calles de Pucallpa para comprar la que iba a ser mi cama colgante por varios meses. Una botella de ron, diez latas de conservas, un cargamento de repelente para los mosquitos y una sudadera fina antizancudos completaron mi escueta cesta de la compra.
El puesto de mando avanzado de tu propio camino se surte de la intendencia que cuelga de tu espalda y de los aperos que exigen los nuevos rumbos. La permanente adaptación al medio de los que nos dedicamos a estos juegos, sin darte cuenta, circunvala tu ADN, lo insemina por la tangente y lo deja inmunizado para la transgresión.
Ya sea con opio espolvoreado en una magic pizza, gusanos asados, brocheta de cocodrilo, carne de rata-cuy, aguardiente de escorpión o serpiente a la leña, la nueva eugenesia que maceras viajando te libera de cualquier certeza. Se te abren las puertas de la percepción, todo fluye sin remilgos y te pones en manos de tus anfitriones, por muy lejanas que sean sus culturas.
Habrá tiempo para desgranar estos brochazos gastro que dentro de veinte años encumbrará la Guía Michelín, pero dejad que os adelante uno que atravesó el corazón de este holograma de noventa kilos que durante tres días deambuló por la selva de Ratanakiri. Nos adentrábamos Nait y yo, machete en mano, por la brumosa jungla del nordeste de Camboya cuando su perro empezó a ladrar como un loco. Mi querido guía de la etnia Shan salió corriendo y yo detrás de él sin saber a dónde iba. Frenó en seco y me señaló una bellísima serpiente verde pistacho que colgaba de la rama de una ceiba. No me dio tiempo a disfrutar de su cadencioso bamboleo. Nait cortó una vara larga de bambú con su machete y se lio a estacazos con ella para tirarla al suelo. La culebra se desplomó y se encaró con el perro; él me dio su verdugo y me pidió que golpeara en la cabeza al pobre animal. Lo hice mientras le gritaba, inocente de mí: «Why? Why? Is it dangerous?». De golpe, aparece de nuevo por un lado (tremenda escena vernos a mí y a su perro frente a su enhiesta cabeza y ojos altivos) y le asesta un machetazo que la degüella al instante. Tajo limpio, del que empieza a brotar la sangre. Mientras los dos metros de culebra seguían vivos, el cuello con sus ojos muertos se desplomó y la cola siguió dando bandazos. Nait me miró a los ojos, se rio y me dijo: «Is not dangerous, is a yummy snake. Is called jungle snake, you are very lucky. Not easy to find it, we have menu for lunch». El perro se quedó con su pequeño botín de proa, mientras Nait guardó el largo cuerpo verde en su mochila y volvimos a desbrozar el camino. La cola, en sus estertores, aún se aferró a la vida durante un buen rato.
En ese momento, mientras tu ADN vital está siendo modificado sin que te des cuenta y los nervios te dan una tregua, rompí en una risa incontrolable, al estilo de esas que nos provoca el traumatólogo con su martillo en la rodilla. No me lo podía creer, habíamos cazado una serpiente de la jungla para comérnosla. Dos horas después, sentado a orillas de un río del que nadie jamás ha visto el fondo, y bebiendo el vino de arroz de 25 grados de alcohol que él mismo hace en casa, Nait me cuenta, en plan superchef total, que va a preparar tres platos diferentes con la carne reptiliana: los lomos centrales en brocheta a la brasa; el tramo delantero, en una especie de caldereta-guiso con lemongrass y otros condimentos; y la fina y huesuda cola, troceada y cruda, en modo ceviche con lima y cilantro.
Nuestro pequeño cazador guarda toda una despensa en su desgastada y sucia mochila. Él se pone a destripar la escamosa presa y yo ato las dos hamacas a los troncos de las ceibas. Miro al cielo en busca de techo para nuestro improvisado restaurante-hotel y mi campo de visión y mis cinco sentidos se rinden: nos rodea un tupido cerco verde de selva monzónica, una maraña de brazos y lianas que se arracima hacia la bóveda, que escasamente nos deja ver el asesino sol de mediodía.
En ese momento, un extraño olor a camisa de serpiente quemada a la leña aguijonea el pesado bajío de la jungla y se me cuela por los sumideros. Puedo casi sentir la dopamina neurotransmitiendo su flujo de felicidad a todo mi cerebro. Me acuerdo de El Bulli y del coñac postrero que compartí con Adriá, del Gustu (hermano boliviano del Noma), de los aromas de la cocina de mi madre, de Arequipa, del cilantro, de los olores y sabores de las aceras de Bangkok, del retrogusto del Apartado Gran Malbec en Calafate y de la bondad aromática del vino de pitarra, de los percebes de Muxía y la centolla de Ushuaia, del jamón ibérico de los hermanos Montaño, de DiverXo y DStage, del calvados de Normandía, de la frescura amarga de los espárragos de las dehesas, de los erizos que desayunaba en las islas Chàm y del cava que coronaba un buen polvo mañanero en la calle Rodas de Madrid, de los platillos oaxaqueños, del rodaballo salvaje de Mundaca y del caviar del Caspio que alguien trajo para una cena sobre el estrecho del Bósforo, del cuenco de ramen en Nakone, de la mejor arepa de Medellín, del curanto al hoyo de Chiloé y de la milanesa porteña del Laztana Bistro. Y del último beso en el último malecón. Me siento drogado sin estarlo, me acabo de vaciar un poco por dentro.
Hoja de ruta
Querido lector, aquí arranca la narración de un viaje, de un trozo de vida en constante mutación que no se rige por criterios geográficos ni cronológicos. Es más bien un juego de emociones, un ir y venir de aventuras, reflexiones, aprendizajes y tropiezos. Los olores, colores, sabores, sueños, recuerdos, músicas, encuentros, poemas, reflejos, fotos, nostalgias, deseos y no sé qué más caricias evocadoras son los que marcan el devenir del texto, que como verás salta de un lado a otro, de un país o continente a otro, de un momento al que no es el siguiente, del frío al calor, sobrevolando de forma real o imaginaria océanos sin más pretensiones que las del deseo de compartir una ristra de historias.
¿Cómo navegar el Mekong sin sentir el Amazonas bajo tus entretelas?, ¿acaso entienden las hamacas de los árboles y pilares que sustentan su balanceo?, ¿hay alguna sonrisa que se ciña a un país o territorio?, ¿son las selvas y las cordilleras exclusivas de su ubicación?, ¿acaso comer, beber y amar no es universal?
A lo largo del texto voy brincando entre continentes, de historia en historia, movido por el simple impulso de la diversidad y la evocación, sin someterme a las líneas temporales ni territoriales que jalonan el avance. Aquí te confío este baile de sensaciones y mi modesta invitación a compartirlo.
El desembarco
Confieso que llegué a Barajas como una espita. No dormí, creo que ni siquiera dormité. Me reservé la última noche en Madrid para mí solo. Quería descansar de tanto ajetreo y, obviamente, no lo hice. Abrí la botella de Zacapa a las 23:00 y apuré el último suspiro del ron guatemalteco a las siete de la mañana. Mi banda sonora de despedida arrancó con el son montuno del Benny, el Bárbaro del Ritmo, y se perdió en la noche hasta que, al acecho del lucero del alba, traté de purificarme bajo el agua de la ducha, acariciado por la belleza repetitiva de las seis sopranos que apuntalan el piano de Win Mertens y su quinteto de cuerda en Maximizing the Audience.
Me atrevería a apostar en cualquier timba que conozco, una por una, todas las notas de esa barbaridad minimalista que se inventó nuestro querido pianista belga cuando yo aún era un adolescente. Cometí la ingenua imprudencia de mirarme al espejo antes de salir de casa y vi los jirones que habían dibujado en mi cara las semanas de despedidas y el corolario de la última noche. Me enfrenté a mi caricatura con una mueca orgullosa y petulante, y le saqué la lengua.
Salí directo para el metro, camino del aeropuerto. Las últimas energías que me quedaban las tuve que emplear en convencer al personal de tierra de Avianca de que yo no viajaba por vacaciones y que mi vuelo sin billete de vuelta no escondía un plan para quedarme a vivir ilegalmente en Colombia como profesor de champeta, esa danza afrocaribeña que más tarde casi aprendí a bailar en las fogosas noches de negritud norteña.
Mis párpados decidieron que ya tocaba cerrar el chiringuito, pero un pinchazo bajo abdominal me puso en alerta y me cubrió con la piel de otras latitudes. Llevaba viajando muchos años, envuelto en el líquido amniótico del pasaporte europeo, pero por primera vez me tocaba dar explicaciones y encarar sospechas de otros mundos.
Me di cuenta de que no era la resaca del ron la que me zarandeaba el estómago, era el temor a que no me dejaran viajar el que ulceró mis entretelas. Salí ileso, pero el miedo ya había hecho su trabajo: las compuertas de mis esfínteres se abrieron y tuve que salir corriendo.
El chiringuito bajó sus persianas y ni siquiera pude despedirme de los cuatro farallones que se enseñorean en ese Madrid financiero que tanto me tocó pastorear en mis años de plumilla económico. Me despertó un guapo azafato cuando sobrevolábamos las Azores para ofrecerme el almuerzo y dos tintos a elegir: Paternina y Marqués de Cáceres. Obviamente, comí con agua y me volví a quedar dormido.
Llegué a Bogotá sin haber leído una línea sobre la ciudad y solo un poco sobre el país que iba a recorrerme durante los tres meses que te concede el sello que Inmigración estampa en tu pasaporte. Cuando viajas con el tiempo tasado y te ciñes al tradicional formato de vacaciones, entiendo que hay que preparar un guion general de lo que se quiere hacer y conocer, establecer una ruta orientativa, reservar algunos hoteles, quizá vuelos internos. Y como testimonial acto de rebeldía dejar una puerta abierta al albur de lo imprevisto para que el tour se parezca más a un viaje que a un paseo turístico de tres o cuatro semanas. Ese periodo que se concede a los ratoncitos para que recarguen sus energías mientras en las catacumbas de Metrópolis, la rueda giratoria es engrasada con fruición para que nunca se detenga.
Pero cuando se dispone de todo el tiempo del mundo y se viaja solo, la desnudez ante lo desconocido es un buen punto de partida. El mejor plan de viaje es la inexistencia de este. Había oído que la capital rola era fea, caótica, ruidosa y peligrosa. No me importaba lo más mínimo, ya se encargarían los días, las calles y sus gentes de baratar o desbaratar esos tópicos.
Desembarqué cansado y ojeroso, pero con el pertrecho y las energías necesarias para creer que «todavía no es demasiado tarde para emprender la creación de la utopía contraria», como a modo de bitácora iluminó el inventor de fábulas de Aracataca al recoger el Nobel en 1982. «Una nueva y arrasadora utopía de la vida donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad, y donde las estirpes condenadas a cien años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra».
Le estaba dando la vuelta a mi vida, navegando casi sin rumbo y a contracorriente. Acababa de abandonar en España los pantalanes de la comodidad y las palabras de Gabo no hacían más que acicatear mi proyecto.
Imposible perseguir las utopías que tanto deseas, y menos si son contrarias, con el estómago vacío. Salí de El Dorado y cogí uno de esos pequeños taxis que, por decenas de miles, motean de amarillo la fisonomía capitalina.
—Querido amigo, lléveme por favor a un buen restaurante de La Candelaria, al que iría usted, no al que lleva a los turistas, en el que se pueda comer un buen ajiaco. Necesito asentar mi estómago.
—Usted es español y viene con un buen guayabo [resaca en colombiano] —clavó mi primer anfitrión, un hombre risueño de tez aceituna que fiaba su protección a tres vírgenes que saltaban en el salpicadero al ritmo marcado por los baches y sus volantazos.
Una hora después, a golpe de vallenatos, llegamos al colonial barrio de Bogotá. El taxista, obviamente, me llevó a un restaurante turístico, del que cobraba una raquítica comisión. Cargué mi mochila a la espalda y educadamente me excusé ante la bellísima hostess que ya me llevaba a la mesa. Me puse a brujulear por las aceras hasta que encontré una pequeña tasca que me ofrecía las dosis de colombianidad que yo buscaba en mi primer día.
Hay ajiacos en Cuba, Venezuela, Chile. El colombiano se hace con pollo, varios tipos de patata, maíz, aguacate y guasca, una hierba local. Es una especie de sopa muy típica en Bogotá que se sirve bien caliente, para combatir el frío en esta mole de ocho millones de habitantes encajonada entre picos andinos. Al plato principal le acompañaron dos tamales, arroz blanco y una cerveza. Fue ahí cuando empecé a pensar hacia dónde apuntaría la proa cuando dejara Bogotá. Me conecté al wifi de la cantina y busqué un hostal bonito, limpio y barato para dormir esa noche.
Pergeñé una especie de boceto con un orden geográfico circular, que me llevara hacia el Chocó y Antioquia, camino del norte caribeño, bajando después por la Guajira y la frontera con Venezuela, para seguir por el Meta y el Putumayo, y cruzar por el Huila hacia Cali y el Eje cafetero, subir hacia Antioquia y acabar en las islas de San Andrés y Providencia. Conocería casi todo eso y mucho más, pero no por ese orden. Adelanté mi salto a Cartagena de Indias para evitar las hordas turísticas navideñas y mi cuerpo pidió de urgencia un subidón de adrenalina para enterrar las consecuencias de los excesos que me traje del otro lado del Atlántico. A los pocos días me encontraba surfeando sobre las aguas del Caribe, tirado por una cometa roja de diez metros entre el Cabo de la Vela y Punta Gallinas, el punto más septentrional de América del Sur.
En las lentas tardes de relax, cervezas y conversación que te exigen las mañanas de kitesurf y te regala el desértico norte de la Guajira, donde no hay telefonía fija ni móvil, me enteré de que no muy lejos de allí se escondía una joya precolombina. En la selva de la Sierra Nevada de Santa Marta, cobijo durante muchos años de las cocinas de la coca, se podía alcanzar, en unos tres días de ascensión, la Ciudad Perdida que abandonaron los indios Tayrona para evitar ser aniquilados por los conquistadores españoles.
Las complicidades que surgieron de esa aventura en la montaña litoral más alta del mundo (5770 metros) me empujaron a quemar las Navidades entre Medellín y la barbaridad salsera de la Feria de Cali, para acabar dándole la bienvenida al nuevo año (2017) un poco más al sur, en el Carnaval de Negros y Blancos de Pasto (Nariño), a solo cien kilómetros de la frontera con Ecuador.
De no haber bajado a este antruejo tan sui géneris, en el que tu cuerpo acaba convertido en un esperpento barreado de harina, agua y betún, nunca me habría embarcado en una expedición por la selva amazónica colombiana con los hermanos de Lucero, a los que conocí en la casa familiar de Lola en Pasto, donde me hospedé esos días y en la que pude degustar la rica carne del cuy, la rata más codiciada de la cordillera andina.
Absolutamente de nada había servido el planteamiento esbozado en Bogotá. Viajar solo, sin prisas y sin plan es como cruzar el Atlántico en velero, tu cuerpo y tu alma están a merced de hacia dónde sopla el viento y a ti se te concede solo una limitada capacidad para navegarlo. Los primeros días en la capital cachaca empecé a intuir que este viaje les pertenecía más a los colombianos que a mí mismo, serían ellos los que marcarían el rumbo y mi papel se limitaría a ser un grumete de primera. No me impuse la más mínima objeción.
Tuve la suerte de llegar en un momento histórico, y no lo digo por mi frustrado cameo en la película sobre Pablo Escobar. En las calles capitalinas se respiraba un ambiente de euforia colectiva, que respondía a una especie de celebración no organizada del (casi) fin de la violencia. Partidarios y detractores del recién firmado acuerdo de paz (septiembre de 2016) entre el Gobierno y las FARC coincidían, al menos, en lo más importante: lo bien que se vive cuando el Ejército, la guerrilla y los paramilitares dejan de asesinar y los coches bomba y los secuestros ya no manchan de sangre los noticieros.
A una ciudadanía que, por naturaleza, es razonablemente feliz a pesar de la violencia y pobreza que arrastra desde hace décadas, si se le insufla una pequeña dosis de paz y esperanza puede tomar las calles y los campos y convertirlos en un escenario casi orgiástico. De lo que percibí y sentí mientras recorría el país en aquellos meses quise dejar mi modesta constancia en el blog, de cuya primera entrada reseño aquí un extracto:
Una sonrisa inunda toda Colombia. Día a día, desde bien temprano, en la costa, en la sierra, en los llanos, en la cordillera, en la selva, en el páramo, este país, o al menos sus ciudadanos, carbura alimentado por la sonrisa, la amabilidad, las arepas, los jugos, la Club Colombia y, por supuesto, la música callejera. Desde que arrancó este viaje, que ha rondado los tres meses, he podido comprobar día tras día que los colombianos miran al pasado lo justo y necesario. Colombia es un país feliz y ha abierto sus puertas de par en par, ha sacado los viejos jergones al patio y se afana por enterrar con buena onda su triste pasado.
Cuando aún quedan algunas esquirlas de coches bomba por las calles mal barridas, en un país en el que la corrupción masiva estrangula su desarrollo; con un narco vivo y coleando, aunque ya sin el paraguas de los poderosos cárteles de antaño y un paramilitarismo sin uniforme que aún maneja y amedrenta barrios y pequeñas ciudades; unas bolsas de pobreza impresentables y un acuerdo de paz con la guerrilla en entredicho, la mayor parte de los cuarenta y ocho millones de colombianos vive en un estado de razonable felicidad.
Colombia tiene gravísimos problemas por solucionar, pero sus gentes disfrutan el hoy pensando en un mañana y lo demuestran. Es un país que baila, se ríe, come a todas horas (las más de las veces en la calle), llora y sufre con las telenovelas y el fútbol, maneja códigos sexuales que ya quisiera para sí todo el hemisferio norte, y vive y suda al ritmo de su banda sonora 24/7, como dicen aquí: salsa, vallenato, cumbia, champeta, merengue, crossover y otros muchos estilos suenan a todas horas en las calles, en las casas, en las oficinas, en los autobuses, hasta en las iglesias…
Todos aman su país, sus costumbres y la belleza de su desbordante naturaleza, y se lo hacen notar al viajero, al que muchos de ellos, con una inocencia que desarma, le agradecen su visita y, por supuesto, le ofrecen su trago, una empanada y, muchas veces, su casa. En estos meses me he colado en los hogares, en la mesa y en las vidas de un buen puñado de colombianos y he llegado a la conclusión de que aquí no hay vuelta atrás.
Ni (Juan Manuel) Santos ni (Álvaro) Uribe ni los miles de representantes públicos corruptos ni la guerrilla ni el narco ni siquiera Donald Trump, ni mucho menos un nuevo remix de la insufrible «Bicicleta» podrán torcer el futuro de Colombia.
Toda la población quiere la paz y hasta en los momentos más encendidos de una conversación entre uribistas y antiuribistas (casi nadie defiende al presidente Santos, al menos en público), la risa, las polas y la música rompetímpanos se imponen. Nadie quiere volver a oír hablar de guerra, secuestros y coches bomba. Todos quieren el acuerdo de paz, aunque no a cualquier precio. Uribe fue presidente de Colombia entre 2002 y 2010 y fue el que con mano dura (y muchas veces turbia) combatió a la guerrilla. Ha liderado la campaña del no contra el primer acuerdo de paz, ganó y obligó a Santos y a Timochenko, líder guerrillero de las FARC, a reescribir el texto, en lo que más bien ha sido una escenificación, un maquillaje. Pero, aun así, el documento sigue siendo el pasaporte para la paz y el futuro del país, y en eso parece coincidir casi todo el mundo.





























