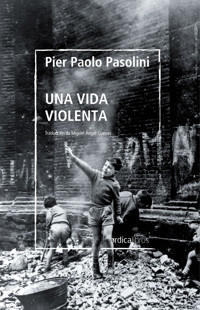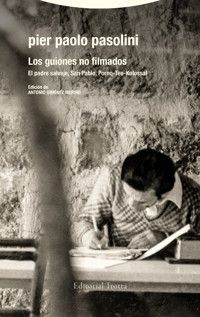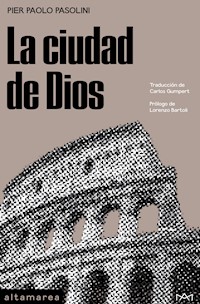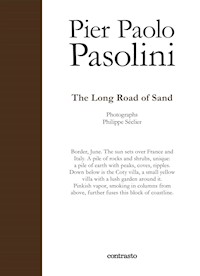Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Altamarea Ediciones
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Narrativa
- Sprache: Spanisch
Teorema es la inexorable descripción de la conducta y de los conflictos de una familia burguesa en un momento de crisis y, al mismo tiempo, una parábola acerca de la irrupción de lo religioso en el orden familiar y de sus demoledoras consecuencias, que se desatan a partir de la visita de un enigmático joven. Este establecerá una irresistible conexión sexual e intelectual con todos los componentes de la familia, a través de la cual cada uno de ellos tomará conciencia de su más íntima naturaleza. Provocador y profético como su autor, Teorema marca un punto de inflexión en la obra de Pasolini y configura esa visión fuertemente sagrada y simbólica de la realidad que el intelectual italiano desarrolló en la última etapa de su vida.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 218
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Pasolini, quien es también, aunque se trate casi de una faceta en sordina entre las numerosas tareas que le ocupan, el mejor crítico italiano de su generación, ha escrito para la contracubierta de Teorema (Garzanti) una breve ficha de una precisión y agudeza tales como para desalentar desde un principio cualquier intento del reseñista por decir algo más y mejor «… técnicamente, su aspecto, más que el del “mensaje” es el del “código”… el nuestro, más que un relato, es lo que en las ciencias suele llamarse “informe”… parábola, en lugar de un puro y simple estudio sobre la “crisis de comportamiento”… manualillo laico, de canon incierto…».
De acuerdo. Intentemos, sin embargo, contradecir a Pasolini en un punto. «Más que un relato…» escribe, casi como justificándose, añadiendo de inmediato esas indicaciones, «informe», etcétera, que no nos sentimos capaces de tocar. ¿Acaso no es Teorema un relato, incluso bajo el aspecto de informe, parábola, manualillo laico? Incluso, podría sugerirse, de «conte philosophique»: demostrativo y conciso, y «no carente de un ligero sentido del humor», como el género implica; lírico a ratos, de manera desgarradora, como la propia naturaleza del autor, en origen y siempre poeta lírico, exige.
Relato, en cualquier caso, cautivador relato, para fortuna nuestra. Tanto es así que Pasolini de esta historia ha sacado también una película. «Teorema nació, como sobre un fondo dorado, pintado con la mano derecha, mientras que con la mano izquierda me afanaba en cubrir con frescos una enorme pared (la película del mismo nombre)». El fondo dorado y los frescos sugieren el carácter religioso de la historia, que implica acontecimientos milagrosos de toda suerte, inquietantes, caso por caso, cuando no terribles, o reconfortantes.
El primero de estos acontecimientos, ya bien conocido por haber sido enunciado con paciencia y reluctancia en repetidas ocasiones por Pasolini durante el rodaje de la película, es la llegada de un huésped, un joven extranjero, a la villa de una familia milanesa de la alta burguesía en una estación incierta, primavera acaso, acaso otoño. Tras su paso, que ocupa la primera parte de la obra, díptico de no grandes proporciones según la medida de los fondos dorados, los cuatro componentes de la familia y la criada, gratificados por la punzada dulce, autoritaria y sobrecogedora que reciben, no son ya ni volverán a ser nunca lo que eran. Los burgueses caen en una profunda crisis, irremediable; la criada, campesina, se vuelve santa. Esta crisis, esta santidad ocupa la mitad de la segunda hoja del díptico, abierto y cerrado, palmario y enigmático, de una singularidad absoluta, si bien de una extrema coherencia con el Pasolini de siempre.
Había quienes se preguntaban, en el periodo de sus novelas sobre los arrabales y el subproletariado, hacia dónde se dirigiría el poeta con la evolución de la sociedad italiana hacia el bienestar y la «opulencia», en palabras de Galbraith, y he aquí que después de visitar las chabolas romanas, Pasolini visita los suburbios ricos de Milán y descubre su íntima desesperación, su luz dulce y fantasmal.
La criada Emilia, fulgurada a la par que sus señores por haber sido tocada por el huésped, mientras que aquellos pierden a Dios, vuelve a las lecherías y a los hondonales nativos, y encuentra la santidad, todavía posible en el mundo agrícola que sobrevive en los márgenes del mundo industrial, que lo roza y lo roe de manera continua sin conseguir vencerlo.
Emilia realiza su milagro en las afueras de la metrópoli, cuando lleva sus huesos a consagrar la tierra desolada por las excavadoras y las obras de construcción. Es aquí donde, mientras en otros pasajes se expresa mediante un código, llega Pasolini al mensaje más explícito y (¿podemos decirlo?) positivo.
Mientras son demasiados los que se afanan, suscitando en quienes los observan una cierta lástima, en ejecutar con diligencia y pedantería operaciones pseudoexperimentales siempre inferiores y tímidas en comparación con las que se remontan ya a medio siglo atrás, Pasolini despliega esta historia «algo dulce acaso» (lo dice él mismo) «pero, para compensar, sin alternativas», tanto bajo su aspecto formal como bajo ese otro, de grandísima actualidad, de las cuestiones que se plantea sobre el destino individual y colectivo de las personas de hoy.
ATTILIO BERTOLUCCI
Este texto se publicó por primera vez en forma de reseña
el 12 de junio de 1968 en el periódico Il Giorno.
«Los primeros datos de esta historia nuestra consisten, muy modestamente, en la descripción de una vida familiar»; «tampoco creemos que resulte difícil (lo que nos consiente, por lo tanto, evitar ciertos consabidos detalles de costumbres) imaginar una por una a estas personas…»; «como el lector sin duda ya habrá podido darse cuenta, el nuestro, más que un relato, es lo que en las ciencias suele llamarse un “informe”: así pues, su tono es más que nada expositivo; en consecuencia, técnicamente, su aspecto, más que el del mensaje es el del código…»; «¡Cuán feo e inútil es el significado de toda parábola, sin la propia parábola!».
Estas son algunas de las intervenciones personales del autor en el curso de la historia, o, mejor dicho, de la parábola: una prosa levemente «artística» asegura que se trata, efectivamente, de una parábola, en lugar de un puro y simple estudio sobre la «crisis de comportamiento» (y esta es la fórmula con la que me gustaría definir la presente obrilla).
Teorema nació, como sobre un fondo dorado, pintado con la mano derecha, mientras que con la mano izquierda me afanaba en cubrir con frescos una enorme pared (la película del mismo nombre). En semejante naturaleza anfibológica, con toda honestidad, no sabría decir qué resulta prevalente: si lo literario o lo cinematográfico. A decir verdad, Teorema nació como pieza teatral en verso, hará unos tres años; luego se transmutó en película y, al mismo tiempo, en el relato en el que se basó la película y que por la película fue enmendado. Todo esto hace que la mejor manera para leer este manualillo laico, de canon incierto, sobre una irrupción religiosa en el orden de una familia milanesa, sea la de seguir los «hechos», la «trama», demorándose lo menos posible en la página. Al menos eso es lo que creo. En cuanto al resto, el «discurso indirecto libre» burgués, que, queriéndolo o no, tuve que desplegar bajo el tejido de la prosa poetizante, terminó por contagiarme a mí también, hasta el punto de dotarme de un leve sentido del humor, del desapego, de la medida (y haciéndome tal vez, con gran rabia por mi parte, menos escandaloso de lo que el tema hubiera requerido): todo, sin embargo, según creo, no deja de estar observado y descrito esencialmente desde un ángulo visual extremista, algo dulce acaso (soy consciente de ello), pero, para compensar, sin alternativas.
Contracubierta de la primera edición de Teorema,
Garzanti, Milán, 1968
Mas hizo Dios que el pueblo diera
un rodeo por el camino del desierto.
Éxodo, 13.18
I. Datos
Los primeros datos de esta historia nuestra consisten, muy modestamente, en la descripción de una vida familiar. Se trata de una familia pequeñoburguesa: pequeñoburguesa en sentido ideológico, no en sentido económico. Nos hallamos, en efecto, ante el caso de unas personas muy ricas, que viven en Milán. Creemos que para el lector no será difícil imaginar cómo vive gente así; cómo se comportan en las relaciones con su entorno (que es precisamente el de rica burguesía industrial), cómo actúan en su círculo familiar, etcétera. Tampoco creemos que resulte difícil (lo que nos consiente, por lo tanto, evitar ciertos consabidos detalles de costumbres) imaginar una por una a esas personas: no se trata, en efecto, de personas excepcionales de ninguna de las maneras, sino de personas más o menos en la media.
Suenan las campanas del mediodía. Son las campanas del cercano Lainate, o de Arese, aún más cercano. Con el sonido de las campanas se mezclan los gritos, discretos y casi dulces, de las sirenas.
Una fábrica ocupa por completo el horizonte (muy incierto, a causa de la ligera niebla que ni tan siquiera la luz del mediodía alcanza a disipar) con sus murallas de un verde suave como el azul del cielo. Nos hallamos en una estación no mejor especificada (podría ser primavera o principios de otoño: o ambos a la vez, porque esta historia nuestra carece de sucesión cronológica), y los álamos, que ciñen en largas filas regulares el inmenso claro donde ha surgido (hace apenas unos meses o años) la fábrica, están desnudos o apuntan apenas vástagos (o bien tienen las hojas secas).
Al anuncio del mediodía, los obreros empiezan a salir de la fábrica, y las hileras de plazas de aparcamiento de los coches, de los que hay cientos y cientos, empiezan a animarse…
En este entorno, contra este trasfondo, se presenta el primer personaje de nuestro relato.
Por la entrada principal de la fábrica —entre los saludos casi militares de los vigilantes— sale lentamente, en efecto, un Mercedes: en su interior, con cara dulce y preocupada, algo apagada, propia de un hombre que durante toda su vida no se ha dedicado a otra cosa que a sus negocios y, quizá ocasionalmente, a los deportes, va el propietario, o al menos el accionista principal, de esa fábrica. Su edad oscila entre los cuarenta y los cincuenta años: pero es muy juvenil (tiene la cara bronceada y el pelo apenas le grisea, el cuerpo es aún ágil y musculoso, como corresponde a quien practicó deporte en su juventud, y aún sigue haciéndolo). Tiene la mirada perdida en el vacío, entre preocupado, aburrido o simplemente inexpresivo: indescifrable, por lo tanto. El entrar y salir tan solemnemente de la fábrica —de la que es dueño— no pasa de ser mera costumbre para él. En definitiva, tiene el aire de un hombre profundamente inmerso en su propia vida: su condición de hombre importante de quien dependen los destinos de muchos otros hombres lo vuelve, como suele suceder, inaccesible, ajeno, misterioso. Pero se trata de un misterio, por decirlo así, pobre en profundidad y matices.
Su coche deja atrás la fábrica, larga como el horizonte, y casi suspendida en el cielo, y toma la carretera, recién construida entre los viejos alamillos, que se dirige hacia Milán.
II. Otros datos – 1
Suenan las campanas del mediodía.
Pietro, el segundo personaje de nuestra historia —hijo del primero—, sale por el portal del Instituto Parini. (O tal vez ya haya salido, y esté volviendo a casa, por las calles de todos los días).
Él también, al igual que su padre, lleva en la frente, no muy grande (de hecho, casi mezquina), la luz de la inteligencia de quien no ha vivido inútilmente una adolescencia en una familia milanesa muy rica; sino que, de forma mucho más visible que su padre, la ha padecido: de manera que, en vez de acabar siendo un chico seguro de sí mismo, y tal vez, como su padre, deportista, ha acabado siendo un chico débil, con la pequeña frente violácea, con los ojos ya acanallados de hipocresía, con el mechón todavía algo insolente, pero ya embotado por un futuro burgués destinado a no luchar.
En conjunto, Pietro recuerda a algunos personajes cinematográficos de las viejas películas mudas, podríamos incluso decir —misteriosa e irresistiblemente— a Charlot: sin motivo alguno, a decir verdad. Sin embargo, no se puede dejar de pensar, viéndolo, que está hecho, como Charlot, para llevar abrigos y chaquetas que le quedan demasiado grandes, con las mangas colgando medio metro por debajo de la mano, o para correr tras un tranvía que nunca alcanzará, o para resbalar con dignidad con una cáscara de plátano en algún barrio ciudadano gris y trágicamente solitario.
Sin embargo, no dejan de ser estas meras consideraciones vivaces y extemporáneas; el lector no debe dejar que le despisten. Por ahora, a Pietro cabe imaginárselo perfectamente como un joven estudiante milanés cualquiera del Instituto Parini, reconocido por sus compañeros, en todos los aspectos, como un hermano, un cómplice, un conmilitón, en su inocente lucha de clases, recién empezada y ya tan segura.
De hecho, camina, con aire pícaro y alegre, junto a una chica rubita, claramente de su mismo nivel económico y de su misma tradición social, que es sin duda, actualmente, su novia. No debe haber en esto malentendidos: Pietro, de camino a casa, a través de los hermosos prados de un parque público milanés, tocado por un sol abrasador (también impalpable posesión de quien posee la ciudad), está sinceramente afanado en cortejar a esa compañera de clase. Lo hace, es cierto, como si estuviera siguiendo un plan doloroso: pero ello se debe tan solo a su secreta e inconfesable ansiedad de tímido, enmascarada por un humorismo y un aire de certeza de los que, por lo demás, aunque se quiera, no podría librarse.
Sus compañeros, todos vestidos correctamente, a pesar de ciertas veleidades de hacerse un poco los matones, con caras que, por conmovedoras o antipáticas que resulten, están marcadas por la precoz carencia de todo desinterés y de toda pureza, dejan atrás, cómplices, a la pareja. Así que Pietro y su novia se demoran junto a un arbusto, rubio como de espigas —si es otoño—, tiernamente transparente —si es primavera—, bromeando; luego van a sentarse en un banco apartado; se abrazan, se besan; el paso de algunos detestables testigos (un paralítico, por ejemplo, que pasa bajo un sol que es para él nada más que un consuelo) los interrumpe justo en sus gestos más culpables (la mano de ella cerca del regazo de él, regazo en todo caso sin violencia alguna): pero están en su derecho; y su relación es, a fin de cuentas, sincera, simpática y libre.
III. Otros datos – 2
Suenan las campanas del mediodía.
También Odetta, la hermana menor de Pietro, vuelve a casa del colegio (la congregación de las Hermanas Marcelinas). Es una chica muy dulce e inquietante, la pobre Odetta; con una frente que parece una cajita llena de inteligencia dolorosa, es más, casi, de sabiduría.
Como los hijos de los pobres, que se vuelven inmediatamente adultos, y lo saben ya todo sobre la vida, a veces también los hijos de los ricos se muestran precoces, viejos de la vejez de su clase: viven, por lo tanto, como una especie de enfermedad, pero con humorismo —análogo a la dulce alegría de los niños pobres—, una especie de código no escrito, pero sabido instintivamente de memoria.
Odetta parece afanosa sobre todo por ocultar todo eso: esfuerzo que, sin embargo, no se ve coronado por el éxito, porque es precisamente ese visible esfuerzo el chivato de su verdadera alma. Si su rostro es ovalado y hermoso (con algunas pecas algo convencionalmente poéticas), de ojos grandes, de pestañas largas y nariz breve y precisa, su boca, en cambio, es una revelación casi embarazosa de lo que realmente es Odetta: no es que sea fea, esa boca, al contrario, es extremadamente bonita: y, sin embargo, resulta algo monstruosa, eso es: tan pronunciada y particular que nadie puede evitar notarla ni siquiera por un momento, con ese labio inferior hundido, como en las bocas de los conejitos o de los ratones: se trata, en esencia, del divertido pliegue del humorismo —es decir, de la conciencia dolorosa y enmascarada de su propia nada—, humorismo sin el cual Odetta no podría vivir.
De este modo, ahora, por la calle, volviendo a casa al mismo tiempo que su hermano Pietro, Odetta tiene todos los rasgos externos y comunes de una chica muy rica, a quien su familia consiente (por cierto esnobismo) vestirse y comportarse de una manera, digamos, moderna (a pesar de las Hermanas Marcelinas).
Odetta tiene también un chico que la corteja: un ídolo, alto y blando, de su clase social y de su raza. También alrededor de ellos dos hay un grupo de compañeras y de compañeros suyos, adolescentes apenas que se comportan ya de forma completamente natural, sin sospecharlo, «a la manera de» reproducciones perfectas de sus padres.
Las conversaciones entre Odetta y su imberbe pretendiente versan sobre un álbum de fotografías que Odetta sujeta celosamente, junto con los libros escolares. Un álbum con la cubierta de terciopelo, llena de garabatos modernistas rosas y rojos. Este álbum está completamente vacío, aún: es evidente que está recién comprado en una papelería. Solo la primera página ha sido inaugurada con una gran fotografía: la fotografía de su padre.
El pretendiente hace algunas bromas sobre ese álbum, como si supiera bien que se trata de una vieja manía de la chiquilla; pero basta que se vuelva un poco más audaz apenas, con un solo gesto, con una sola palabra —junto a una fuente de piedra oscura, bajo hileras de arbolillos que parecen de metal—, para que Odetta eche a correr.
La suya es una huida elegante y caprichosa, completamente inexpresiva, pero que esconde en realidad un terror real. Y también la frase que le dice, ante los amiguitos y las amiguitas, a su pretendiente, enardecido, que la persigue, «No me gustan los hombres», la pronuncia con arrogancia y elegante humorismo: sin embargo, está claro que, de alguna manera, en ella se esconde una verdad.
IV. Otros datos – 3
Como el lector sin duda ya habrá podido comprobar, el nuestro, más que un relato, es lo que en las ciencias suele llamarse un «informe»: así pues, su tono es más que nada expositivo; en consecuencia, técnicamente, su aspecto, más que el del «mensaje», es el del «código». Además, no es realista, sino, al contrario, es emblemático…, enigmático…, de modo que cualquier información preliminar sobre la identidad de los personajes tiene un valor puramente indicativo: sirve a la concreción, no a la sustancia de las cosas.
El lector puede imaginarse a Lucia, la madre de Pietro y de Odetta, en un rincón sereno y secreto de la casa —dormitorio, o boudoir, o sala de estar, o veranda— con los tímidos reflejos del verde del jardín, etcétera. Pero Lucia no está ahí en cuanto ángel guardián de la casa, no; está allí en cuanto mujer aburrida. Ha encontrado un libro, ha empezado a leerlo y la lectura ahora la absorbe (es un libro, inteligente y raro, sobre la vida de los animales). De esta manera, aguarda la hora de la comida. Mientras lee, un tirabuzón del pelo le cae sobre el ojo (un tirabuzón precioso, elaborado por algún peluquero, quizá esa misma mañana). Al estar encorvada, expone a la luz rasante los pómulos, altos y como vagamente consuntos y mortuorios —con cierto ardor enfermizo—; el ojo, obstinadamente inclinado, se muestra alargado, negro, vagamente cianótico y bárbaro, acaso debido a su sombría liquidez.
Sin embargo, en cuanto ella se mueve, levantando los ojos por un momento del libro para mirar la hora en su pequeño reloj de muñeca (para hacer esto, debe levantar el brazo y exponerlo mejor a la luz), nos asalta por un instante la impresión, fugaz, y acaso, en última instancia, falsa, de que tiene el aire de una chica del pueblo.
En todo caso, su destino de sedentaria, su culto por la belleza (que en ella es, más bien, una función, que le corresponde como en una división de poderes), su constricción a una inteligencia iluminada sobre un trasfondo que sigue siendo instintivamente reaccionario, tal vez, poco a poco, la haya agarrotado: la ha vuelto a ella también un poco misteriosa, como su marido. Y por más que en ella tal misterio resulta algo pobre en espesor y matices, resulta sin embargo mucho más sagrado e inmóvil (a pesar de que por detrás se debata tal vez una frágil Lucia, la niña de tiempos económicamente menos felices).
Añadamos que cuando Emilia, la criada, viene a avisarla de que la mesa está puesta (para volver a desaparecer de inmediato, sombría, por detrás de la jamba de la puerta), Lucia, después de levantarse perezosamente, y de haber tirado perezosamente el libro en el lugar menos adecuado —tal vez dejándolo caer incluso al suelo—, hace rápidamente, y como de forma abstracta, la señal de la cruz.
V. Otros datos – 4
También esta escena y la siguiente del relato debe leerlas el lector como meramente indicativas. La descripción, por lo tanto, no es meticulosa y no está planificada en sus detalles, como en cualquier relato tradicional o simplemente normal. Lo repetimos, este no es un relato realista, es una parábola; y por lo demás aún no hemos entrado en el corazón de los acontecimientos: todavía estamos en su enunciación.
Aprovechando este hermoso sol, la familia come al aire libre; los chicos acaban de volver de clase; el padre, de la fábrica; ahora están todos reunidos alrededor de la mesa. El barrio residencial les consiente disfrutar de la paz de la campiña. El jardín rodea toda la casa. La mesa ha sido colocada en una explanada bajo el sol, lejos de los arbustos y de las matas de árboles, cuya sombra aún sigue siendo demasiado fresca.
Más allá del jardín está la calle, o más bien un bulevar —periférico, pero de periferia residencial— que se entrevé apenas, con los tejados de otras casas y palacetes, elegantes y rígidamente silenciosos.
La familia está almorzando, recogida, y Emilia les sirve. Emilia es una chica sin edad, que podría tener tanto ocho años como treinta y ocho; una italiana del norte pobre; una excluida de raza blanca. (Es muy probable que provenga de algún pueblo de los humedales del río Po, no lejos de Milán, y, sin embargo, todavía completamente rural: tal vez de la misma región de Lodi, de los lugares que vieron nacer a una santa que probablemente se parecía a ella, santa Maria Cabrini).
Suena el timbre.
Emilia corre a la puerta para abrir. Y quien aparece ante su vista es Angiolino, a quien podemos considerar como el séptimo personaje de nuestro relato, o, mejor dicho, como una especie de comodín. Todo en él, en efecto, tiene un aire mágico: los rizos tupidos y absurdos que le caen hasta los ojos como un perro vagabundo, la cara simpática, cubierta de furúnculos, y los ojos en forma de medialuna, cargados con una reserva inagotable de alegría. Se trata del cartero. Y ahí está, frente a Emilia, una de sus pares, quien, sin embargo, no halla nada que apreciar en él, con un telegrama en la mano. En lugar de darle el telegrama, sin embargo, la interroga, iluminado por una sonrisa desbordante y dulce como el azúcar, guiñándole un ojo y señalando con la cabeza el jardín donde ve que sus amos están comiendo. Luego, tras dejar plantada a Emilia, encerrada en su barrera de silencio, corre hacia un rincón de la villa; y desde allí espía a quienes realizan el rito del almuerzo de los ricos, en busca de Odetta (a quien corteja por pura despreocupación). Al final, olvidándose, con la misma rapidez con que la había recordado, de Odetta y de todo, vuelve cómplice a donde está Emilia, y, haciéndole dos alegres muecas a ella también (a la que incluye en su cortejo a Odetta), le entrega por fin el telegrama y se marcha, corriendo con cómico apresuramiento y sin ansiedad hacia la salida.
Emilia lleva el telegrama a la familia, que sigue comiendo silenciosa bajo el sol. El padre levanta la vista del periódico burgués que está leyendo y abre el telegrama, en el que se dice: «Iré a veros mañana» (el pulgar del padre tapa el nombre del remitente). Está claro que todos estaban esperando ese telegrama, y la curiosidad, por lo tanto, ya se había visto apagada antes de la confirmación: por lo que prosiguen indiferentes con el almuerzo al aire libre.
VI. Fin de la enunciación
El interior de la casa de nuestra familia está iluminado por entero, aunque sea la hora del té y la larga puesta de sol desprenda todavía su luz, cargada con el silencio de los alamillos y de los prados, llanos y verdes, henchidos de agua. Al ser, probablemente, domingo, se celebra una pequeña fiesta, cuyos invitados son casi todos chicos jóvenes. Es decir, compañeros de clase de Pietro y Odetta.
Pero también hay señoras, las madres de los chicos. En la confusión (que en estos casos siempre tiene un aire elegíaco, porque las personas pierden el mísero, y a menudo odioso, peso de su persona, disgregándose en la dulzura de la atmósfera, de esa atmósfera de luz eléctrica y luz solar que viene de los humedales del Po) hace su aparición, en ese momento, el nuevo y extraordinario personaje de nuestro relato.
Extraordinario ante todo por su belleza: una belleza tan excepcional que resulta casi de escandaloso contraste con todos los demás presentes. Si se le observa mejor, en efecto, se diría incluso que se trata de un extranjero, no solo por su alta estatura y el color azul de sus ojos, sino porque está tan completamente desprovisto de mediocridad, de rasgos reconocibles y de vulgaridad que ni siquiera puede concebirse como un joven perteneciente a una familia pequeñoburguesa italiana. Tampoco podría decirse, por otro lado, que posea la sensualidad inocente y la gracia de un chico de pueblo… En definitiva, es socialmente misterioso, aunque encaje a la perfección con todos los demás que están a su alrededor en ese salón mágicamente iluminado por el sol.
Su presencia allí, en aquella fiesta absolutamente normal, por lo tanto, resulta casi un escándalo: pero un escándalo, con todo, agradable y cargado de benévola suspensión. Su diversidad consiste, básicamente, solo en su belleza. Y todas, las señoras y las chicas, lo observan, sin dejarlo entrever en exceso, como es natural, pues conocen bien todas y cada una de ellas, ahí dentro, la regla principal del juego, que consiste en no descubrirse nunca, por ninguna razón.