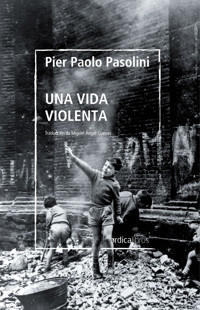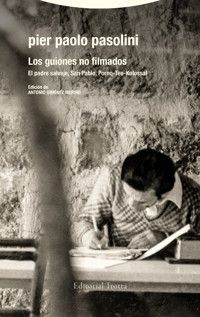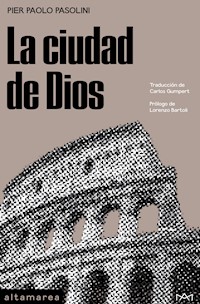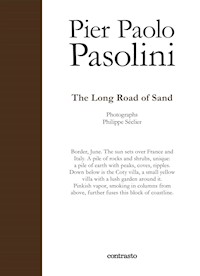Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Trotta
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: La Dicha de Enmudecer
- Sprache: Spanisch
Durante el último año de su vida, Pier Paolo Pasolini desarrolló una penetrante requisitoria contra los rasgos que había adquirido la sociedad italiana, a la que veía tan destruida como en 1945. Cartas luteranas contiene así los últimos trabajos del autor en materia de crítica social. Pasolini parte de las mutaciones culturales que el desarrollo de la producción masiva y las nuevas tecnologías de la comunicación han suscitado en Italia para revelar los signos de la degradación de la sociedad y de la cultura. Y, aunque circunscribe su análisis al concreto caso italiano, halla categorías metafóricas fundamentales para una crítica de izquierda a la modernidad y a las insuficiencias de la razón progresista. No es cierto que la pobreza sea el peor de los males. No es cierto que la historia vaya siempre hacia adelante: hay períodos en que se producen súbitas involuciones y se desvanecen en el aire conquistas históricas de la humanidad. Por si fuera poco, Cartas luteranas incluye uno de los textos más bellos de Pasolini: «Gennariello», un tratadillo pedagógico (inconcluso) que, además de ser una obra maestra literaria, resulta único en el género. Al poner al descubierto piezas del sistema socializador real (como el «lenguaje pedagógico de las cosas»), resulta imprescindible para comprender las raíces del conformismo contemporáneo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 258
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Cartas luteranas
Cartas luteranas
Pier Paolo Pasolini
Traducción de Josep Torrell, Antonio Giménez Merino y Juan-Ramón Capella
Proyecto financiado por la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura Ministerio de Cultura y Deporte
LA DICHA DE ENMUDECER
Primera edición: 1997
Segunda edición: 2010
Tercera edición: 2017
Título original: Lettere luterane
© Editorial Trotta, S.A., 1997, 2010, 2017, 2023
www.trotta.es
© Herederos de Pier Paolo Pasolini, 1997 y Garzanti Libri S.r.l., 2009
© Josep Torrell, Antonio Giménez Merino y Juan-Ramón Capella, 1997
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
ISBN (edición digital e-pub): 978-84-1364-171-3
ÍNDICE
LOS JÓVENES INFELICES
Los jóvenes infelices
GENNARIELLO
Parágrafo primero: cómo te imagino
Parágrafo segundo: cómo debes imaginarme
Parágrafo tercero: más sobre tu pedagogo
Parágrafo cuarto: cómo vamos a hablar
Plan de la obra
La primera lección me la dio una cortina
Parágrafo sexto: impotencia ante el lenguaje pedagógico de las cosas
Somos dos extraños: lo dicen las tazas de té
Cómo ha cambiado el lenguaje de las cosas
Bolonia, ciudad consumista y comunista
Los muchachos son conformistas dos veces
Viven, pero tendrían que estar muertos
Somos bellos, luego desfigurémonos
Hoy las vírgenes ya no lloran
CARTAS LUTERANAS
Abjuración de la Trilogía de la vida
Pannella y el disenso
La droga: una auténtica tragedia italiana
Fuera de Palacio
Argumento para un film sobre un policía
Habría que procesar a los jerarcas democristianos
El proceso
Réplicas
«Su entrevista confirma que es necesario el proceso»
También hay que procesar a Donat Cattin
¿Por qué el Proceso?
Mi Accattone en televisión después del genocidio
¿Cómo son las personas serias?
Dos modestas proposiciones para eliminar la criminalidad en Italia
Mis proposiciones sobre la escuela y la televisión
Carta luterana a Italo Calvino
Intervención en el Congreso del Partido Radical
Apostilla en versos
Nota sobre los textos
LOS JÓVENES INFELICES
LOS JÓVENES INFELICES
Uno de los temas más misteriosos del teatro griego clásico es que los hijos estén predestinados a pagar las culpas de los padres.
No importa que los hijos sean buenos, inocentes y piadosos: si sus padres han pecado deben ser castigados.
Quien se declara depositario de esta verdad es el coro —un coro democrático—; y la enuncia sin preámbulos ni ilustraciones, de natural que le parece.
Confieso que yo siempre había considerado este tema del teatro griego como algo extraño a mi saber: como algo «de otro lugar» y «de otro tiempo». No sin cierta ingenuidad escolar, el tema siempre me había parecido absurdo y, a la vez, ingenuo, «antropológicamente» ingenuo.
Pero finalmente ha llegado un momento de mi vida en que he tenido que admitir que pertenezco, sin escapatoria posible, a la generación de los padres. Sin escapatoria porque los hijos no sólo han nacido y han crecido, sino que han alcanzado la edad de la razón y, por tanto, su destino empieza a ser, inevitablemente, el que debe ser, convirtiéndoles en adultos.
Durante estos últimos años he observado largamente a estos hijos. Al final, mi juicio, pese a que incluso a mí mismo me parezca injusto y despiadado, es condenatorio. He procurado seriamente comprender, fingir no comprender, tener en cuenta las excepciones, esperar algún cambio, considerar históricamente, o sea, al margen de los juicios subjetivos de bien y de mal, su realidad. Pero ha sido inútil. Mi sentimiento es de condena. Y no es posible cambiar los sentimientos. Son históricos. Lo que se siente es real (pese a todas las insinceridades que podamos tener con nosotros mismos). Finalmente —o sea hoy, a primeros del año 1975— mi sentimiento, repito, es de condena. Pero dado que tal vez condena sea una palabra equivocada (quizá dictada por la referencia inicial al contexto lingüístico del teatro griego) tendré que precisarla: más que de condena, mi sentimiento es en realidad de «cese de amor»; un cese de amor que, justamente, no da lugar a «odio», sino a «condena».
Lo que tengo que reprocharles a los hijos es algo general, inmenso, oscuro. Algo que se queda más acá de lo verbal; que se manifiesta irracionalmente en el existir, en el «experimentar sentimientos». Ahora bien: puesto que yo —padre ideal, padre histórico— condeno a los hijos, es natural que en consecuencia acepte de algún modo la idea de que hay que castigarles.
Por primera vez en mi vida consigo así liberar en mi consciencia, a través de un mecanismo íntimo y personal, esa fatalidad abstracta y terrible del coro ateniense que considera natural el «castigo de los hijos».
Sólo que el coro, dotado de una sabiduría inmemorial y profunda, añadía que aquello por lo que eran castigados los hijos era «la culpa de los padres».
Pues bien: no vacilo ni un momento en admitirlo. Esto es: no dudo en aceptar personalmente esa culpa. Aunque condeno a los hijos (a causa de un cese del amor hacia ellos) y por tanto presupongo su castigo, no me cabe la menor duda de que todo es por culpa mía. En tanto que padre. En tanto que uno de los padres. Uno de los padres que se han hecho responsables, primero, del fascismo; después, de un régimen clerical-fascista fingidamente democrático; y que, por último, han aceptado la nueva forma del poder, el poder del consumismo, la última de las ruinas, la ruina de las ruinas.
La culpa de los padres que deben pagar los hijos ¿es pues el «fascismo», ya en sus formas arcaicas o en sus formas absolutamente nuevas, nuevas sin equivalente posible en el pasado?
Me resulta difícil admitir que la «culpa» sea ésta. Quizá también por razones privadas y subjetivas. Yo, personalmente, siempre he sido antifascista; y tampoco he aceptado jamás el nuevo poder, del que en realidad Marx hablaba proféticamente en el Manifiesto cuando creía hablar del capitalismo de su tiempo. Me parece que al identificar así la culpa se es algo conformista y excesivamente lógico, o sea, no histórico.
Ya siento a mi alrededor el «escándalo de los pedantes» —seguido de su chantaje— a propósito de lo que voy a decir. Ya oigo sus argumentos: es un retrógrado, un reaccionario, un enemigo del pueblo quien no sabe comprender los elementos de novedad, por dramáticos que sean, que hay en los hijos; quien no sabe comprender que comoquiera que sea ellos son la vida. Pues bien: yo pienso, en cambio, que también yo tengo derecho a la vida, porque pese a ser padre no por esto dejo de ser hijo. Además para mí la vida se puede manifestar de modo insigne, por ejemplo, en el valor de revelar a los nuevos hijos lo que yo siento realmente por ellos. La vida consiste ante todo en el ejercicio imperturbable de la razón; no, ciertamente, en el prejuicio, y menos aun en los prejuicios de la vida, que es qualunquismo1 puro. Mejor ser enemigos del pueblo que enemigos de la realidad.
Los hijos que nos rodean, en especial los más jóvenes, los adolescentes, son casi todos unos monstruos. Su aspecto físico casi es terrorífico, y cuando no es aterrador resulta lastimosamente infeliz. Melenas horribles, peinados caricaturescos, semblantes pálidos y ojos apagados. Son máscaras de algún rito iniciático bárbaro, miserablemente bárbaro. O bien máscaras de una integración diligente e inconsciente, que no suscita la menor piedad.
Tras haber alzado contra los padres barreras tendentes a encerrarlos en un gueto, han acabado encontrándose ellos mismos en el gueto contrario. En los casos mejores se mantienen agarrados a los alambres de espino de ese gueto, mirando hacia nosotros, que todavía somos hombres, como mendigos desesperados, que piden algo sólo con la mirada porque carecen del valor y acaso de la capacidad de hablar. En los casos que no son ni los mejores ni los peores (hay millones) carecen de expresión: son la ambigüedad hecha carne. Su mirada huye; sus pensamientos están perpetuamente en otra parte; tienen demasiado respeto o demasiado desprecio a la vez, demasiada paciencia o demasiada impaciencia. En comparación con sus coetáneos de hace diez o veinte años han aprendido algo más, pero no lo bastante. La integración ya no es un problema moral y la revuelta ha sido codificada. En los casos peores son auténticos criminales. ¿Cuántos de éstos hay? En realidad casi todos podrían serlo. No se encuentra por la calle un grupo de muchachos que no pueda ser un grupo de criminales. No hay el menor destello en sus ojos; sus facciones imitan las facciones de los autómatas sin que les caracterice desde dentro nada personal. El estereotipo hace que no sean de fiar. Su silencio puede preludiar una temerosa petición de ayuda (¿qué ayuda?) o un navajazo. Ya han perdido el dominio de sus actos y se diría que hasta el de sus músculos. No saben bien qué distancia media entre causa y efecto. Han retrocedido —bajo el aspecto externo de una mayor educación escolar y de mejores condiciones de vida— a una barbarie primitiva. Aunque por una parte hablan mejor —es decir, han asimilado el degradante italiano medio—, por otra son casi afásicos: hablan viejos dialectos incomprensibles, o incluso callan, soltando de vez en cuando aullidos guturales e interjecciones de carácter siempre obsceno. No saben sonreír ni reír. Sólo saben soltar risotadas y pullas. En esta masa enorme (típica sobre todo ¡una vez más! del inerme Centro-Sur) hay elites nobles, a las que naturalmente pertenecen los hijos de mis lectores. Pero estos lectores míos no pretenderán sostener que sus hijos son muchachos felices (desinhibidos e independientes, como creen y repiten ciertos periodistas imbéciles, que se comportan como comisionados fascistas en un campo de concentración). La falsa tolerancia ha vuelto significativas, en medio de la masa de los machos, también a las muchachas. Éstas, por lo general, son mejores como personas; en realidad viven un momento de tensión, de liberación, de conquista (aunque sea de un modo ilusorio). Pero en el cuadro general su función acaba siendo regresiva. Pues una libertad «regalada» no puede hacerlas superar, como es natural, la adaptación secular a las codificaciones.
Ciertamente, los grupos de jóvenes cultos (desde hace algún tiempo bastante más numerosos, por lo demás) son adorables porque resultan conmovedores. A causa de circunstancias que para las grandes masas por el momento son sólo negativas, e incluso atrozmente negativas, éstos son más avanzados, refinados e informados que los grupos análogos de hace diez o veinte años. Pero ¿qué pueden hacer con su finura y con su cultura?
Por consiguiente, los hijos que vemos a nuestro alrededor son hijos «castigados»: «castigados», de momento, con su infelicidad, y, más adelante, en el futuro, quién sabe cómo, quién sabe con qué catástrofes (tal es nuestro ineliminable sentimiento).
Pero son hijos «castigados» por nuestras culpas, esto es, por las culpas de los padres. ¿Es esto justo? En realidad ésta era, para un lector moderno, la pregunta, sin respuesta, del tema dominante del teatro griego.
Pues bien: sí; es justo. El lector moderno ha vivido efectivamente una experiencia que le vuelve, final y trágicamente, capaz de comprender la afirmación —que parecía tan ciegamente irracional y cruel— del coro democrático de la antigua Atenas: que los hijos deben pagar las culpas de los padres. Pues los hijos que no se liberan de las culpas de los padres son infelices, y no hay signo más decisivo e imperdonable de la culpa que la infelicidad. Sería demasiado fácil, e inmoral en sentido histórico y político, que los hijos quedaran justificados —en lo que hay en ellos de sucio, de repugnante y de inhumano— por el hecho de que sus padres se hayan equivocado. Una mitad de cada uno de ellos puede estar justificada por la negativa herencia paterna, pero de la otra mitad son responsables ellos mismos. No hay hijos inocentes. Tiestes es culpable, pero sus hijos también lo son. Y es justo que se les castigue por esa mitad de culpa ajena de la que no han sido capaces de liberarse.
Queda aún en pie el problema de cuál es, en realidad, esa «culpa» de los padres.
A fin de cuentas, lo que aquí importa sustancialmente es esto. E importa tanto más cuanto que, al haber provocado en los hijos una condición tan atroz, y por consiguiente un castigo tan atroz, debe de tratarse de una culpa gravísima. Acaso la culpa más grave cometida por los padres en toda la historia humana. Y estos padres somos nosotros. Lo cual nos parece increíble.
Como he apuntado ya, entre tanto, debemos librarnos de la idea de que esa culpa se identifica con el viejo o nuevo fascismo, esto es, con el efectivo poder del capitalismo. Los hijos que son tan cruelmente castigados en su modo de ser (y, en el futuro, con algo más objetivo y más terrible) son también hijos de antifascistas y de comunistas.
Por consiguiente fascistas y antifascistas, patrones y revolucionarios, tienen una culpa en común. Pues todos nosotros, hasta hoy, con inconsciente racismo, cuando hemos hablado específicamente de padres y de hijos siempre hemos dado por supuesto que hablábamos de padres e hijos burgueses.
La historia era su historia.
Para nosotros, el pueblo tenía su propia historia aparte; una historia arcaica, en la que los hijos, simplemente, como enseña la antropología acerca de las viejas culturas, reencarnaban y repetían a sus padres.
Hoy todo ha cambiado: cuando hablamos de padres y de hijos, aunque por padres sigamos entendiendo siempre padres burgueses, por hijos entendemos tanto hijos burgueses como hijos proletarios. El cuadro apocalíptico, relativo a los hijos, que he esbozado anteriormente, incluye a la burguesía y al pueblo llano.
Las dos historias, pues, se han unido; y es la primera vez que esto sucede en la historia del hombre.
Esta unificación se ha producido bajo el signo y por la voluntad de la civilización del consumo, del «desarrollo». No se puede decir que los antifascistas en general y los comunistas en particular se hayan opuesto realmente a una unificación así, cuya naturaleza es totalitaria —por vez primera auténticamente totalitaria— aunque su carácter represivo no sea arcaicamente policiaco (y aunque recurra incluso a una falsa permisividad).
La culpa de los padres, por tanto, no es sólo la violencia del poder; no es sólo el fascismo. Pues es también: en primer lugar, la eliminación de la consciencia, por nuestra parte, por parte de los antifascistas, del viejo fascismo; el habernos liberado cómodamente de nuestra profunda intimidad (Pannella) con él (el haber considerado a los fascistas «nuestros hermanos estúpidos», como dice una frase de Sforza recordada por Fortini); en segundo lugar, y sobre todo, es la aceptación —tanto más culpable cuanto más inconsciente— de la violencia degradante y de los auténticos e inmensos genocidios del nuevo fascismo.
¿Por qué esa complicidad con el viejo fascismo, y por qué esa aceptación del fascismo nuevo?
Porque hay —y ésta es la cuestión— una idea conductora sincera o insinceramente común a todos: la idea de que el peor de los males del mundo es la pobreza, y que por tanto la cultura de las clases pobres debe ser sustituida por la cultura de las clases dominantes.
En otras palabras: nuestra culpa de padres consiste en creer que la historia no es ni puede ser más que la historia burguesa.
__________
1.Qualunquista, qualunquismo: expresiones que proceden del nombre de un partido político populista de los años cincuenta, L’Uomo Qualunque, literalmente El Hombre Cualquiera, que propugnaba una crítica del sistema político liberal-democrático desde un pretendido «apoliticismo» de extrema derecha. [N. d. T.]
GENNARIELLO
PARÁGRAFO PRIMERO: CÓMO TE IMAGINO
Puesto que eres el destinatario de este tratadito pedagógico mío, que va apareciendo por entregas aquí —naturalmente, con el riesgo de sacrificar la actualidad a la realización progresiva del proyecto—, bueno es que te describa ante todo cómo te imagino yo.
Eso es muy importante, porque siempre hay que hablar y actuar en concreto.
Como sugiere de inmediato tu nombre, eres napolitano. Por consiguiente, antes de proseguir tu descripción, y puesto que se plantea imperiosamente la pregunta, habré de explicarte en pocas palabras por qué he querido que seas napolitano.
Estoy escribiendo en los primeros meses de 1975; y, en este período, aunque hace ya algún tiempo que no voy por Nápoles, los napolitanos representan para mí una categoría de personas que justamente me son simpáticas en concreto y además ideológicamente. De hecho, en estos últimos años —por precisar: en esta década— no han cambiado mucho. Siguen siendo los mismos napolitanos de siempre. Y esto es muy importante para mí pese a saber que por ello mismo puedo resultar sospechoso de las cosas más terribles, llegando a aparecer incluso como un traidor, como un pájaro de cuenta o como un réprobo. Pero ¡qué le vamos a hacer! Prefiero la pobreza de los napolitanos al bienestar de la república italiana; prefiero la ignorancia de los napolitanos a las escuelas de la república italiana; prefiero las escenitas hasta en demasía naturalistas que todavía es dado contemplar en los bajos de Nápoles a las escenitas de la televisión de la república italiana. Con los napolitanos me siento completamente a gusto porque estamos destinados a comprendernos mutuamente. Con los napolitanos no guardo contención física porque ellos, inocentemente, tampoco la guardan conmigo. Con los napolitanos puedo presumir de poder enseñar cualquier cosa porque ellos saben que al prestarme atención me hacen un favor. El intercambio de saber es, pues, absolutamente natural. Con un napolitano yo puedo decir simplemente lo que sé, porque tengo una idea de su saber llena de respeto casi mítico y este respeto está lleno de alegría y de afecto natural. Además, considero el enredo como un intercambio de saber. Una vez me di cuenta de que un napolitano, durante una efusión de afecto, me estaba soplando la cartera; se lo hice notar y nuestro mutuo afecto aumentó.
Podría seguir así páginas y páginas, e incluso transformar todo mi tratadito pedagógico en un tratadillo sobre las relaciones entre un burgués del norte y los napolitanos. Pero de momento me contengo y vuelvo a ti.
Sobre todo eres, y debes ser, muy guapo. Pero tal vez no en el sentido convencional. También puedes ser un poco menudo e incluso algo esmirriado; y puedes tener ya en las facciones el rasgo que, con los años, te convertirá inevitablemente en una máscara. Pero tus ojos deben ser negros y brillantes, tu boca un poco gruesa y tu rostro bastante regular; tus cabellos deben ser cortos en la nuca y por detrás de las orejas, aunque no me cuesta nada concederte un buen mechón, largo, peleón y tal vez hasta un poco exagerado y gracioso cayendo sobre tu frente. No me disgustaría que fueras también un poco deportista, y que por tanto seas algo estrecho de caderas y de piernas sólidas (en cuanto al deporte, preferiría que te gustara jugar a la pelota, y así podríamos echar algún partidillo juntos de vez en cuando). Y todo esto —todo lo referente a tu cuerpo, que quede claro— no tiene, en tu caso, ninguna finalidad práctica e interesada: es una pura exigencia estética, un plus que me hace sentir más a gusto. Entendámonos bien: si tú fueras feúcho, lisa y llanamente feúcho, daría lo mismo, siempre que fueras simpático y normalmente inteligente y afectuoso como eres. En tal caso bastaría con que tus ojos fueran risueños. Y también daría lo mismo si en vez de ser un Gennariello fueras una Concettina.
Alguien podría pensar que un muchacho como el que estoy describiendo es un milagro. De hecho sólo puedes ser un burgués, o sea, un estudiante de bachillerato. Estaría dispuesto a admitir el carácter milagroso del caso si fueras milanés o florentino, o incluso un romano. Pero el hecho de que seas napolitano excluye que pese a ser un burgués no puedas ser interiormente bello. Nápoles es todavía la última metrópoli plebeya, la última gran aldea (y además con tradiciones culturales no estrictamente italianas): este hecho general e histórico iguala física e intelectualmente a las clases sociales. La vitalidad siempre es una fuente de afecto y de ingenuidad. Y en Nápoles tanto el chico pobre como el chico burgués están llenos de vitalidad.
Por consiguiente, de la misma manera que yo te he elegido a ti, tú me has elegido a mí. Estamos en paz. Estamos intercambiándonos favores. Naturalmente, leído por otros, este texto pedagógico mío es mentiroso, porque faltas tú: tu diálogo, tu voz, tu sonrisa. Si los lectores no saben imaginarte peor para ellos. Aunque no eres un milagro eres, eso sí, una excepción. Tal vez incluso una excepción en Nápoles, donde tantos coetáneos tuyos son unos fascistas asquerosos. Pero ¿podía encontrar algo mejor para hacer al menos literalmente excepcional este texto mío?
6 de marzo de 1975
PARÁGRAFO SEGUNDO: CÓMO DEBES IMAGINARME
Podría decirte tantas cosas que tú, Gennariello, deberías saber acerca de tu pedagogo...
No quiero hacer una lista de detalles, que ciertamente irán apareciendo poco a poco, cuando los requiera la ocasión (en realidad nuestro razonamiento pedagógico estará lleno de divagaciones y paréntesis: tan pronto como algo actual sea tan urgente y significativo que haya que interrumpir el razonamiento, pues lo interrumpiremos tranquilamente).
Quiero seleccionar una sola cuestión: lo que la gente dice de mí, eso por lo cual tú me has conocido hasta ahora (supuesto que sepas de mi existencia). Lo que has sabido de mí a través de la gente se resume eufemísticamente en pocas palabras: un escritor y director de cine, muy «discutido y discutible», un comunista «poco ortodoxo y que gana mucho dinero con el cine», un hombre que «no es trigo limpio, parecido a D’Annunzio».
No polemizaré con estas informaciones, conmovedoramente concordes, que has recibido de una señora fascista y de un joven extraparlamentario, de un intelectual de izquierdas y de un putañero.
Esta lista es un poco qualunquista: lo sé. Pero recuerda: no hay que tenerle miedo a nada, y sobre todo no hay que tenerles miedo a esas calificaciones negativas que se pueden retorcer hasta el infinito.
En realidad todos los italianos se pueden llamar «fascistas» los unos a los otros porque en todos hay algún rasgo fascista (que, como veremos, se explica históricamente por la fallida revolución liberal o burguesa); todos los italianos, por razones más obvias, se pueden llamar los unos a los otros «católicos» o «clericales». Todos los italianos, por último, se pueden llamar qualunquista unos a otros. Y esto es justamente lo que te atañe en este momento. No porque tú y yo hayamos roto lo que ya debería ser el pacto tácito entre personas civilizadas, consistente en no llamarse nunca «fascista», «clerical» o qualunquista los unos a los otros, sino porque soy yo mismo quien me acuso, aquí, de ser un poco qualunquista.
Pues ¿cómo puedo yo juntar (qualunquísticamente) «una señora fascista y un extraparlamentario, un intelectual de izquierdas y un putañero»? Por una terrible e invencible sed de conformismo.
Ocurre a menudo, en esta sociedad nuestra, que un hombre (burgués, católico, tal vez tendencialmente fascista), al advertir consciente e inconscientemente esa sed de conformismo suya, hace una elección decisiva y se convierte en un progresista, en un revolucionario, en un comunista. Pero (muy a menudo) ¿con qué finalidad? Con la de poder vivir en paz, por fin, su sed de conformismo. Él no lo sabe, pero el haberse pasado con valentía al bando de la razón (aquí empleo la palabra razón al mismo tiempo en sentido corriente y en sentido filosófico) le permite apañárselas con las viejas costumbres, que cree regeneradas, neutralizadas. Pero que no son otra cosa, justamente, que la antigua sed de conformismo.
Esto, durante estos treinta años postfascistas aunque no antifascistas, ha ocurrido siempre. Sin embargo a partir de 1968 las cosas se han agravado. Porque por una parte el conformismo digamos oficial, nacional, el del «sistema», se ha vuelto infinitamente más conformista a partir del momento en que el poder se ha convertido en un poder consumista, y, por tanto, en un poder infinitamente más eficaz —para imponer su propia voluntad— que cualquier otro anterior en el mundo. Que se nos persuada para seguir una concepción «hedonista» de la vida (y por tanto para ser buenos consumidores) ridiculiza cualquier esfuerzo de persuasión autoritario anterior: por ejemplo, el de seguir una concepción de la vida religiosa o moralista.
Por otra parte las grandes masas de obreros y las elites progresistas se han quedado aisladas en este nuevo mundo del poder: un aislamiento que aunque por una parte ha preservado cierta claridad y limpieza mental y moral suyas también las ha vuelto conservadoras. Es el destino de todas las «islas» (y de las «áreas marginales»). Por tanto el conformismo de izquierdas —que había existido siempre— se ha fosilizado durante estos últimos años.
Pues bien: uno de los tópicos más típicos de los intelectuales de izquierda es su voluntad de desacralizar y (hay que inventar la palabra) des-sentimentalizar la vida. Eso se explica, en los viejos intelectuales progresistas, porque habían sido educados en una sociedad clerical-fascista que predicaba falsas sacralidades y falsos sentimientos. Y por tanto la reacción era justa. Pero el nuevo poder ya no impone hoy esa falsa sacralidad y esos falsos sentimientos. Más bien él mismo es el primero, repito, que quiere librarse de ellos, con todas sus instituciones (pongamos el Ejército y la Iglesia). Por tanto, la polémica contra la sacralidad y contra los sentimientos, por parte de los intelectuales progresistas, que siguen masticando la vieja ilustración como si hubiera pasado mecánicamente a las ciencias humanas, es inútil. O tal vez le es útil al poder.
Por estas razones has de saber que en las enseñanzas que te impartiré, sin el menor atisbo de duda, te empujaré a todas las desacralizaciones posibles, a faltarle enteramente al respeto a cualquier sentimiento establecido. No obstante, el fondo de mi enseñanza consistirá en convencerte de que no le tengas miedo a lo sagrado y a los sentimientos, de los cuales el laicismo consumista ha privado a los hombres transformándolos en brutos y estúpidos autómatas adoradores de fetiches.
13 de marzo de 1975
PARÁGRAFO TERCERO: MÁS SOBRE TU PEDAGOGO
Quisiera añadir todavía algo a lo que te he dicho en el parágrafo titulado «Cómo debes imaginarme».
Nos detendremos largamente en el sexo; será uno de los temas más importantes de nuestro razonamiento, y ciertamente no dejaré escapar la ocasión de decirte, al respecto, verdades que, aunque sencillas, sin embargo escandalizarán mucho, como suele ocurrir, a los lectores italianos, siempre tan dispuestos a negar el saludo al réprobo y a volverle la espalda.
Pues bien: en este sentido yo soy como un negro en una sociedad racista que ha querido adornarse con un espíritu tolerante. Soy un «tolerado».
La tolerancia, entérate bien, es sólo y siempre puramente nominal. No conozco un solo ejemplo o un solo caso de tolerancia real. Y esto porque una «tolerancia real» sería una contradicción en sus propios términos. El hecho de «tolerar» a alguien es lo mismo que «condenarle». La tolerancia es incluso una forma más refinada de condena. En realidad al «tolerado» —digamos que al negro que habíamos tomado como ejemplo— se le dice que haga lo que quiera, que tiene todo el derecho del mundo a seguir su propia naturaleza, que su pertenencia a una minoría no significa para nada inferioridad, etcétera. Pero su «diversidad» —o mejor, su «culpa de ser diferente»— sigue siendo la misma tanto ante quien ha decidido tolerarla como ante quien ha decidido condenarla. Ninguna mayoría podrá eliminar jamás de su consciencia el sentimiento de la «diversidad» de las minorías. La tendrá siempre presente eterna y fatalmente. Por consiguiente —es cierto—, el negro podrá ser negro, es decir, podrá vivir libremente su propia diferencia, incluso fuera —es cierto— del «gueto» físico, material, que en tiempos de represión le había sido asignado.
No obstante la figura mental del gueto sobrevive inevitablemente. El negro será libre, podrá vivir nominalmente sin trabas su diferencia, etcétera; pero siempre estará dentro de un «gueto mental», y ojo con salir de ahí.
Sólo puede salir de ahí si adopta la perspectiva y la mentalidad de quien vive fuera del gueto, o sea de la mayoría.
Ningún sentimiento suyo, ningún gesto, ninguna palabra suya puede estar «teñida» de la experiencia particular que vive quien está encerrado idealmente dentro de los límites asignados a una minoría (el gueto mental). Debe renegar enteramente de sí, y fingir que la experiencia que lleva a sus espaldas es una experiencia normal, o sea, la mayoritaria.
Puesto que hemos partido de nuestra relación pedagógica (o sea, en particular, de «lo que yo soy para ti»), ejemplificaré lo que te he dicho más bien aforísticamente por medio de un caso que me concierne.
Estas últimas semanas he tenido ocasión de pronunciarme públicamente sobre dos cuestiones: sobre el aborto y sobre la responsabilidad política de los que están en el poder.
¿Quién está a favor del aborto? Evidentemente nadie. Habría que estar locos para estar a favor del aborto. El problema no es estar a favor o en contra del aborto sino a favor o en contra de su legalización. Pues bien: yo me he pronunciado en contra del aborto y a favor de su legalización. Naturalmente, al estar en contra del aborto no puedo pronunciarme por una legalización indiscriminada, total, fanática y retórica. Como si legalizar el aborto fuera una victoria alegre y apaciguadora. Estoy a favor de una legalización prudente y dolorosa. Es decir, en términos de práctica política, esta vez comparto más bien la posición de los comunistas que la de los radicales.
¿Por qué siento con especial angustia la culpabilidad del aborto? También lo he explicado claramente. Porque el aborto es un problema de la enorme mayoría, que considera su causa, o sea el coito, de un modo tan ontológico que lo vuelve mecánico, trivial, irrelevante por exceso de naturaleza. Y en esto hay algo que oscuramente me ofende. Me coloca ante una realidad aterradora (yo he nacido y vivido en un mundo represivo, clerical-fascista).
Todo esto ha dado a mi razonamiento sobre el aborto un cierto «tinte»: un «tinte» que procede de una experiencia mía, particular y diferente, de la vida y de la vida sexual.