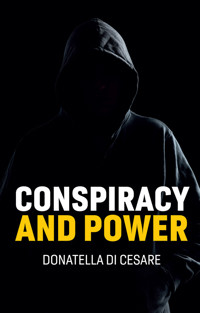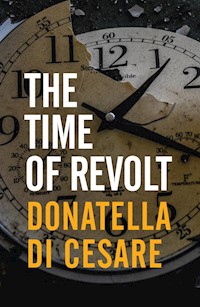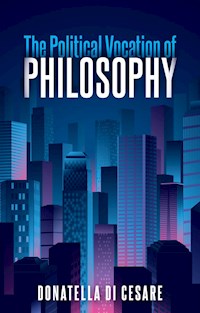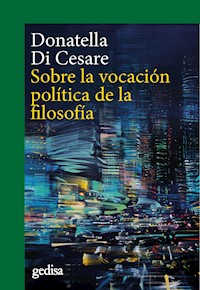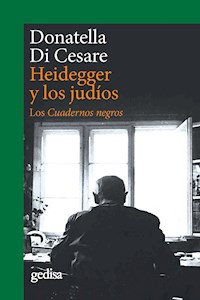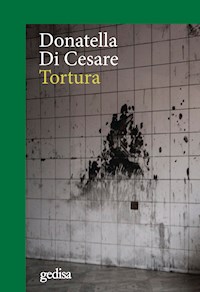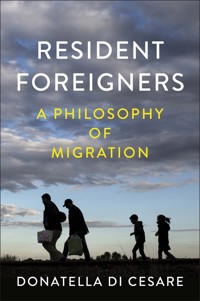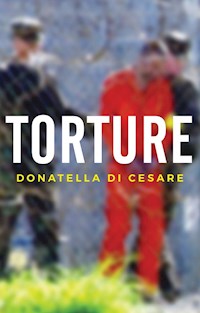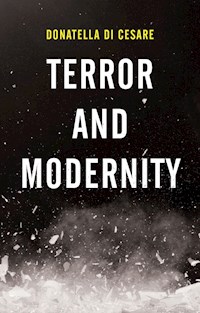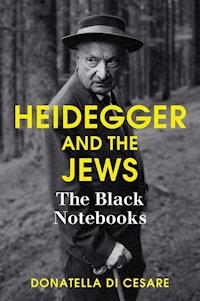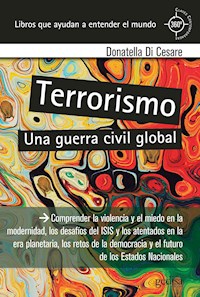
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gedisa Editorial
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Comprender la violencia y el miedo en la modernidad, los desafíos del ISIS y los atentados en la era planetaria, los retos de la democracia y el futuro de los Estados Nacionales El terror hizo su aparición en las Ramblas de Barcelona. Repentino y devastador, segó para siempre la vida de personas indefensas. Jóvenes y niños entre las víctimas; jovencísimos, casi adolescentes, los terroristas. Precisamente porque el terror sume en el desconcierto y parece sustraerse a toda explicación inmediata, resulta indispensable profundizar en la reflexión evitando el reduccionismo de la "locura" o el "fanatismo", que liquidan el asunto de forma expeditiva. El terrorismo actual forma parte de esa guerra civil global, no declarada pero extendida e intermitente, que jalona el tercer milenio. El terror es el rostro oscuro y enigmático de la globalización en guerra. Ninguno de los esquemas a los que suele recurrirse, desde el choque de civilizaciones a la lucha de clases o las guerras de religión, consigue por sí solo esclarecerlo. Pero no ver en el terror un fenómeno político sería una grave equivocación: los terroristas no son nihilistas sin más, pues persiguen un proyecto definido, el del neocalifato global. El pasaje iniciático de la radicalización es un hiato generacional, una ruptura definitiva con los padres, percibidos como traidores. Los hermanos consagrados al terror son huérfanos de raíces, su identidad está rota. Este libro también se pregunta por el fracaso de los proyectos de emancipación que no consiguen calar en esta época desencantada de la modernidad. Di Cesare desentraña magistralmente en esta obra las raíces del terrorismo, las consecuencias del Estado del miedo y el sentido del arma de la propia muerte —sin precedentes en la historia y característico del yihadismo—, no para proporcionar soluciones, sino para tratar de encuadrar el terror planetario, uno de los mayores peligros que a día de hoy enfrenta nuestra sociedad.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 331
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Título original del italiano: Terrore e modernità
© 2017, Giulio Einaudi editore
© De la traducción: Francisco Amella Vela
Corrección: Marta Beltrán Bahón
Diseño de cubierta: Equipo Gedisa
Primera edición: octubre de 2017, Barcelona
Derechos reservados para todas las ediciones castellano en todo el mundo
© Editorial Gedisa, S.A.
Avda. Tibidabo, 12, 3º
08022 Barcelona (España)
Tel. 93 253 09 04
http://www.gedisa.com
Preimpresión:
http://www.editorservice.net
ISBN: 978-84-16919-71-0
La traducción de esta obra ha sido financiada por el SEPS
Segretariato Europeo per le Pubblicazioni Scientifiche
Via Val d’Aposa 7 - 40123 Bologna - Italia
[email protected] - http://www.seps.it
Queda prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio de impresión, en
forma idéntica, extractada o modificada, en castellano o en cualquier otro idioma.
Prólogo
El terror hizo su aparición en las Ramblas de Barcelona. Repentino y devastador. Segó para siempre la vida de personas indefensas, de todas las edades y de las nacionalidades más diversas, que por casualidad se encontraban allí, en esa avenida vivaz, animada y efervescente, famosa en todo el mundo como espacio abierto, lugar de paso, símbolo de una ciudad cosmopolita. La muerte llegó en una furgoneta que corría en zig-zag para matar sin dejar escapatoria. Jóvenes y niños entre las víctimas; jovencísimos, casi adolescentes, los terroristas.
La tarde del 17 de agosto de 2017 los medios internacionales salieron a las ondas para retransmitir en directo lo que estaba sucediendo, que se presentaba como una masacre muy parecida a la del Bataclan de París. Con la respiración contenida, el mundo asistió a los primeros auxilios y al pánico de los testigos, y vio, por el frío ojo de las cámaras televisivas, los cuerpos inanimados sobre el pavimento. Entretanto, el terror prosiguió con su carrera para completar su plan, preparado hacía tiempo y frustrado inicialmente por una primera explosión. Desde Cambrils, en directo, más muertos y más heridos.
La ciudadanía, entonando aquel «No tinc por!» que dio la vuelta a la Red, salió a la calle con democrática firmeza, sin dejarse cautivar por las dañinas sirenas de la islamofobia. Distantes, chatos y vacuos sonaron, en cambio, como siempre, los comentarios oficiales: por enésima vez, «guerra al terrorismo», por enésima vez el retórico estribillo «nuestros valores triunfarán».
Precisamente porque el terror sume en el desconcierto y parece sustraerse a toda explicación inmediata, resulta indispensable, máxime pasado un tiempo, profundizar en la reflexión. Lo cual significa, ante todo, evitar el fácil estigma de la «locura», la fórmula recurrente del «fanatismo», que liquidan el asunto de forma expeditiva, lo quitan cómodamente de en medio. El terrorismo actual forma parte de esa guerra civil global, no declarada pero extendida e intermitente, que jalona el tercer milenio. El terror es el rostro oscuro y enigmático de la globalización en guerra. Ninguno de los esquemas a los que suele recurrirse, desde el choque de civilizaciones a la lucha de clases o las guerras de religión, consigue por sí solo esclarecerlo. Pero no ver en el terror un fenómeno político sería una grave equivocación. Los terroristas no son, sin más ni más, nihilistas: persiguen un proyecto, el del neocalifato global, para el cual no se requiere una organización territorial, como las del ISIS, sino que basta con una lucha nómada, una afiliación vía internet.
No menos complejo es el fenómeno de la radicalización. Viendo los rostros y los nombres de la célula de Alcanar, impresiona el número de los que son hermanos, muertos los unos, detenidos los otros. Lejos de ser la primera vez, es un modelo que se repite, desde el atentado de Boston de 2013 a la matanza de París del 13 de noviembre de 2015: Tsarnaev, Kouachi, Abdeslam… Y en Barcelona, Oukabir, Aalla… Merece la pena preguntarse por qué.
El pasaje iniciático de la radicalización es un hiato generacional, una ruptura definitiva con los padres, percibidos como traidores. Los hermanos consagrados al terror son huérfanos de raíces. Su identidad está rota. Ya no hay nada que los reconforte, ni en casa ni fuera. La libertad de la vida emancipada, a la que aspiraban sus padres, en ellos provoca extravío. Extraños, excluidos, se sienten condenados a una frustración repetida, a una humillación mortificadora. La vergüenza se une al orgullo herido en una mezcla explosiva que produce rabia. Y raramente esa rabia se canaliza a través de la política tradicional, que para los adolescentes es, en general, una zona oscura e inaccesible del paraíso de las celebridades. Este libro se pregunta, también, por el fracaso de los proyectos de emancipación que no consiguen calar en esta época desencantada de la modernidad.
Para los hermanos radicalizados no se trata, de hecho, de cambiar el mundo, sino, al contrario, de abandonarlo. Tratan de afiliarse a un grupo para ser hijos por lo menos allí, o bien buscan nuevas alianzas en la comunidad de la Red. Pero sólo consiguen establecer lazos horizontales, afianzando el vínculo fraterno. Y se postulan juntos para la yihad.
Los hijos se autoproclaman padres. Dan vida a una posteridad imaginaria. Pero toman también a su cargo el pasado re-generando a sus padres, tratando de volver a convertirlos o prometiendo salvarlos mediante su sacrificio. Es un error, pues, hablar de kamikazes. La radicalización se vive como regeneración, renacimiento, expiación. Si los demás no los respetan, que tengan por lo menos que temerlos, verlos como una amenaza, un azote que se impone mediante el terror. Su patria la encuentran en el neocalifato por venir, que nunca verán en vida, pero del cual pueden dar testimonio con la muerte.
Este libro se pregunta por el arma absoluta de la propia muerte —en realidad, sin precedentes en la historia—, no para proporcionar soluciones, sino para tratar de encuadrar el terror planetario, el peligro más grande de estos tiempos, en todas sus facetas.
Deseo expresar mi agradecimiento al editor Alfredo Landman, de la editorial Gedisa, quien después de publicar Heidegger y los judíos. Los Cuadernos negros, da ahora también acogida a mi segundo libro, traducido por Francisco Amella con maestría y rapidez. Vaya mi particular reconocimiento a Caterina da Lisca por sus valiosas sugerencias.
Donatella Di Cesare
Índice
Prólogo
1 El terror planetario
2 Terror, revolución, soberanía
3 Yihadismo y modernidad
4 Sobre el insomnio policial
Bibliografía
1 El terror planetario
«No hay ninguna historia universal que lleve desde el salvaje hasta la humanidad, sí sin duda una que lleva de la honda a la megabomba».1
1.1. Bataclan
Mientras se va apagando el animado bullicio de los alumnos que han salido en desorden del colegio Robespierre, reaparece en la rue Georges Tarral —una callecita del modesto barrio parisino de Bobigny— el acostumbrado murmullo de fondo que compasa el vivir cotidiano. Es el atardecer del 13 de noviembre de 2015. Frente al edificio escolar, en una vivienda anónima de la segunda planta de un edificio moderno, siete hombres empiezan a prepararse después de estudiar detenidamente su plan y de poner a punto sus teléfonos móviles, sus kaláshnikov y sus cinturones explosivos. Forman parte de dos comandos: el que atacará el Stade de France y el que tiene como objetivo las terrazas de los bistrot del 11earrondissement, convertido en símbolo de apertura y encuentro. Los miembros del tercer comando se hospedan en el residencial Appart’City de Alfortville, a unos diez kilómetros de la Place de la République.
Se califica a la operación de «oblicua» por la estrategia adoptada: ha sido organizada en Siria y dirigida desde Bélgica. Mohamed Belkaid —argelino de treinta y cinco años, conocido de las fuerzas antiterroristas francesas y mentor religioso del grupo— se dispone a coordinar los ataques únicamente con un Samsung y dos tarjetas telefónicas. Morirá el 15 de marzo de 2016 en Forest, después de haber rechazado hasta tres asaltos de la policía belga para cubrir la fuga de Salah Abdeslam.
Desde uno y otro lado de París, los tres comandos se coordinan perfectamente. No se deja nada al azar. El primer ataque, durante el partido de fútbol, tiene como objetivo distraer la atención; el segundo, mediante una serie de incursiones por sorpresa, el de mantener ocupadas a las fuerzas de seguridad y sus refuerzos, allanándole el camino al tercer ataque, la carnicería en la sala Bataclan. El balance final será de 130 muertos y más de 360 heridos. Es la agresión más cruenta en territorio francés desde la Segunda Guerra Mundial. Sin contar los efectos devastadores de las explosiones, los hombres de los tres comandos efectúan por lo menos 600 disparos de kaláshnikov. La secuencia fulminante de los atentados introduce violentamente en el corazón de la metrópoli un escenario bélico sirio-iraquí. La Ciudad de la Luz se precipita en la oscuridad de una larga noche de sangre. Por primera vez, las víctimas no son enemigos declarados, periodistas o musulmanes apóstatas, como en la matanza de Charlie Hebdo, ni judíos, como en el Hyper Cacher de Porte de Vincennes. Para el yihadismo global, cae todo criterio: las masacres son indiscriminadas.
Los tres coches empleados en los ataques, un VW Polo, un Seat León y un Renault Clio, llevan matrícula belga. Los han alquilado Brahim y Salah Abdeslam, dos hermanos franco-marroquíes que han pasado la vida en el superpoblado suburbio bruselense de Molenbeek-Saint Jean, polvorín del islamismo. Aunque no puede decirse que Brahim y Salah sean musulmanes fervientes: tras acumular varias condenas por delitos comunes, en 2013 abren el bar Les Béguines, donde el alcohol, el juego y el tráfico de drogas son el pan de cada día. Consumidor de marihuana, introvertido, manipulable, Brahim, de 31 años, es muy diferente de su hermano menor, Salah, que colecciona mujeres, adora los coches y se pasa el día mirando los vídeos del ISIS. Llevan apenas un año radicalizados, dedicados a la preparación del atentado. Sólo Salah sobrevivirá; tras una serie de fugas rocambolescas, es arrestado el 18 de marzo de 2016 y actualmente permanece detenido en la cárcel de máxima seguridad de Fleury-Mérogis.
Es poco lo que se sabe de los iraquíes Mohamed al-Mahmud y Ahmad al-Mohamed, cuyo destino es saltar por los aires frente al Stade de France. Idéntica suerte le aguarda al yihadista más joven, el veinteañero Bilal Hadfi, enrolado un año antes en la Katibat al-Muhayirin, la brigada de los inmigrantes en Siria. Allí, además de a Chakib Akrouh, un franco-marroquí de 25 años, ha conocido a Abdelhamid Abaaoud. El vídeo en el que Abaaoud arrastra con su todoterreno varios cadáveres de civiles sirios por el desierto de Raqa ha dado la vuelta a la red. Pese a que muchos servicios de inteligencia buscan a este marroquí con pasaporte belga, Abaaoud, de veintiocho años, consigue entrar en la capital francesa, donde se dispone a guiar a un grupo de nueve hombres en una sofisticada operación terrorista sin precedentes.
Franceses de origen argelino son los tres protagonistas de la masacre de la sala Bataclan. Samy Amimour, de 28 años, mirada penetrante, bigote tenue; la sangre se le sube fácilmente a la cabeza —la encontrarán, cuatro horas más tarde, en el escenario de la carnicería, separada del tronco por la explosión de su cinturón detonante—. De rostro demacrado, ojos azules, barba larga y rala, Ismaël Omar Mostefaï habría cumplido 30 años el 21 de noviembre; tras un pasado de delitos menores, aparece en un vídeo mientras decapita a un rehén. Lucha en la sala Bataclan hasta el último momento. Junto a él se inmola Foued Mohamed-Aggad, de 23 años y nacido en Estrasburgo. Musulmán practicante, lleva el rostro rasurado, una práctica seguida por los «mártires» antes de morir, como podrán constatar, durante la autopsia de sus escasos restos, los médicos forenses, quienes advertirán, asimismo, la presencia de una «zona hiperqueratósica», la marca que deja en la frente la prosternación frecuente durante los rezos. Los tres yihadistas, instruidos durante dos años en las filas del ISIS, poseen la determinación de los combatientes.
A las 21:17, con la primera explosión, da comienzo la serie ininterrumpida de ataques. Ahmad al-Mohamed se desintegra frente a la puerta D del estadio. Dos minutos después lo sigue Mohamed al-Mahmud, que elige la puerta H. Aunque los fragmentos de metal que contienen las bombas causan decenas de heridos, el balance podría haber sido mucho más grave de haberse producido el ataque dentro del estadio. Sigue siendo un misterio —¿contratiempo o decisión previa?— el motivo que empuja a los yihadistas a quedarse afuera. De las 21:20 es una última llamada entre Abaaoud y Bilal Hadfi, antes de que también éste salte por los aires.
El Seat con el segundo comando ha iniciado pocos minutos antes su ronda por los cafés y restaurantes: Carillon, Petit Cambodge, La Bonne Bière… Bajo los disparos de los kaláshnikov —esa arma de guerra tan fácil de conseguir y de la que no hay escapatoria— caen mujeres, hombres y niños que son soft target, high value, blanco fácil, máximo rédito. El balance es de 39 víctimas. Al término de este periplo mortífero, Brahim Abdeslam se apea del coche y se sienta unos instantes en el bistrot Comptoir Voltaire. Las imágenes de la cámara de vigilancia son borrosas, pero sus gestos son claros; se levanta despacio, se cubre los ojos con la mano izquierda como para protegérselos y con la derecha acciona el cinturón explosivo.
Café concierto de estilo orientalizante inaugurado en 1865, el Bataclan toma su nombre —originariamente Ba-ta-clan— de una exitosa chinoiserie musical compuesta por Jacques Offenbach. Sala de espectáculos durante décadas, ofrece un programa variado que incluye conciertos de rock. El 13 de noviembre se espera al grupo californiano Eagles of Death Metal. Más de 1.500 personas abarrotan la platea y el anfiteatro: se cimbrean, bailan, se hacen selfies. Jesse Hughes patea su guitarra. Son las 21:50 cuando entona la canción Kiss the Devil, «Besa al diablo». Las primeras palabras de Hughes son I met the Devil and this is his song, «Me encontré al diablo y ésta es su canción». En ese mismo instante resuenan en la sala los primeros disparos, confundidos en un primer momento con efectos especiales.
On est parti, on commence. Éste es el último mensaje que Abaaoud recibe del tercer comando, dispuesto para entrar en la Bataclan. «Hemos salido, empezamos». Las primeras víctimas caen ya a la entrada, sobre la acera. Dentro del local, las ráfagas de los kaláshnikov reemplazan a la música y durante más de media hora ritman la carnicería. De lejos o de cerca, apuntando a las sienes o disparando a bulto, entre súplicas y gritos de dolor, la masacre no se detiene. Más concretamente, son Amimour y Mostefaï los que rondan entre los cuerpos para acabar con quienes siguen con vida. «¿Que por qué hacemos esto? Vosotros habéis bombardeado a nuestros hermanos en Siria, en Irak. ¿Que por qué hemos venido aquí? Para hacer lo mismo». Empiezan a hablar, poco y sólo de manera reivindicativa. A las 22:19 se repliegan en el primer piso con un grupo de rehenes. Mientras tanto, es la agencia Reuters quien hace saltar las alarmas. Pero nadie imagina las proporciones de la masacre. Acuden a la Bataclan las escuadras de la BRI, Brigade Recherche Intervention, las unidades de élite de la policía judicial. Pero no hay nada que negociar. Los yihadistas se aseguran únicamente de la presencia de los medios de comunicación.
Barack Obama2 aparece en las pantallas televisivas a las 23:40 para condenar «un atentado no sólo contra París […] no sólo contra el pueblo de Francia […] sino contra toda la humanidad y los valores universales que compartimos». Pocos minutos más tarde, François Hollande anuncia el estado de emergencia en todo el territorio nacional y el cierre de fronteras. Es más de medianoche cuando las escuadras de la BRI lanzan su asalto. Granadas, ráfagas. Foued Mohamed-Aggad acciona su cinturón. Un disparo alcanza a Mostefaï en el corazón. El macabro espectáculo ha concluido. Dentro de la sala reina un silencio de muerte roto sólo por los móviles que suenan inútilmente. Las víctimas tienen, más o menos, la misma edad que sus atacantes. «Varios hombres furibundos han dejado oír su veredicto a tiros de armas automáticas. Para nosotros, será a cadena perpetua». Lo ha escrito Antoine Leiris, que perdió en la Bataclan a su joven esposa Hélène Muyal.3
Por la mañana llega a YouTube el comunicado del ISIS: «El Estado Islámico reivindica los atentados del viernes en París».
1.2. War on terror
¿Estamos en guerra? Son muchos los que se lo preguntan, sin hallar respuesta. Es como si la duda, el desconcierto y la desorientación reinasen incluso sobre esto. Y, sin embargo, al día siguiente de los ataques cometidos en París el 13 de noviembre de 2015, las autoridades francesas hablaron expresamente de «guerra». A su vez, muchos líderes occidentales retomaron el término y le declararon la «guerra» al Califato Negro. Si este hecho sorprendió, por un lado, a los juristas, perplejos por que se pudiera reconocer al ISIS como parte beligerante, por el otro irritó a analistas, politólogos y ciudadanos de a pie, a quienes tal palabra les pareció el eco inquietante de la war on terror proclamada por George W. Bush tras el 11 de septiembre.
Estamos en guerra y, al mismo tiempo, no estamos en guerra. Lo opresivo de esta contradicción revela cuán difícil resulta descifrar la época actual, que aun estando sujeta a los vínculos de la paz, se ve ya proyectada hacia un conflicto. Quizás el fenómeno nuevo sea precisamente la imposibilidad de distinguir entre guerra y paz. Es como si se hubiera ido extendiendo una zona gris donde los confines tradicionales se desdibujan hasta volverse irreconocibles. Paz y guerra dejan de oponerse como luz y sombra. Y dentro de este claroscuro muchos otros límites amenazan con desvanecerse. Mientras la paz aparece como más y más espectral, la guerra se desborda por doquier. Pero, ¿de qué guerra se trata?
Se reivindican de manera expresa la «guerra santa» y la «guerra justa»: por un lado, el ataque a Occidente; por el otro, la respuesta militar estadounidense, legitimada en el momento de la invasión de Afganistán, el 7 de octubre de 2001, como una interminable acción de reparación. De la «guerra justa» nace la Infinite Justice, la «justicia infinita», primer nombre en clave dado a dicha contraofensiva, cambiado después por el de Enduring Freedom, «libertad duradera». En una y otra reivindicación, que imponen su propia versión del conflicto, aflora el presagio de que la guerra, santa o justa, no tendrá final.
La guerra ilimitada e infinita que dio comienzo el 22 de septiembre de 2001 con el alba del nuevo siglo no contradice el «final de la guerra» que la filosofía constató hace ya tiempo. De hecho, durante mucho tiempo la guerra se entendió como un enfrentamiento armado debido a un conflicto político y definido por reglas, capaz a su vez de regular y dar forma a su caos potencial. Su conclusión obvia era la paz, por más provisional y vacilante que fuera siempre. Esta guerra clásica ha desparecido. Pero «final de la guerra» no significa final de la violencia. Por el contrario, la humanidad ha entrado en un período de su historia caracterizado por «estados de violencia».4 El conflicto se sustrae al ritual e incumple los protocolos, el derecho salta en pedazos, el desorden no se deja dominar, la destrucción salta muros de contención y viola tabúes.
La transformación no podría ser más profunda. Es más, es de las que hacen época, en el sentido de que establece una época, la de la globalización. Por eso podría hablarse de «guerra global».5 Sin duda, el término «guerra» parece poner más énfasis en la continuidad que en lo contrario, pero resulta inevitable recurrir a ella a falta de palabras que se correspondan a la situación, inédita, de un globo en armas resignado a no volver a deponerlas.
Difusa, intermitente, endémica, la nueva guerra total no es un acontecimiento que quede impreso en la carne de la historia, sino que es un estado permanente de violencia, una beligerancia que amenaza con perpetuarse hasta el infinito, una hostilidad absoluta, liberada de límites, que se erige en modo de existencia. La guerra debería ser una elección extrema, una excepción transitoria, circunscrita en el tiempo y el espacio, y en cambio deviene en proceso crónico. Acaben como acaben los innumerables conflictos que sacudirán al mundo, la guerra no tendrá final. No se cerrará jamás, no concluirá jamás. La guerra del nuevo milenio, que ya se anuncia milenaria, ha englobado ya en sí misma a la paz —porque es una guerra que, en su expansión totalizadora, se ha fundido en un todo con el globo—.
Debe verse en ello una diferencia decisiva respecto a los escenarios bélicos anteriores. Para captarlo en toda su profundidad hay que reconsiderar la relación entre guerra y política. El teórico prusiano Carl von Clausewitz escribió: «La guerra no es más que la continuación de la política del Estado por otros medios».6 En esta célebre sentencia se compendia la manera que ha tenido la modernidad de ver la guerra como instrumento último de la política. Pese a criticar a Clausewitz y señalar la guerra como «presupuesto» de la política, tampoco Carl Schmitt abandonó esta visión moderna;7 prueba de ello son su incomprensión de las «zonas grises» y su esfuerzo por mantener confines estables, en primer lugar entre guerra y paz. Toda la política de Schmitt gira en torno al concepto de límite.
Fue en cambio Martin Heidegger quien lanzara una mirada visionaria más allá de la modernidad. En una página de los Cuadernos negros habla de una «guerra total» que no es ni presupuesto ni continuación de la política, dado que aparece más bien como una «transformación de la política».8 Nacida en su seno, es esa excrecencia la que se ha alzado con el predominio. Sin haber sido decidida por un acto soberano, la guerra obliga a la política a decisiones tan esenciales como imponderables. Aquí ya no hay vencedores ni vencidos. Ya no hay lugar para la paz. Sencillamente, porque la guerra se ha convertido en el globo y el globo se ha convertido en la guerra.
En pleno transcurso de la Segunda Guerra Mundial, quizás fuera Heidegger el único en intuir que la relación entre guerra y política se estaba invirtiendo, al extremo de que la guerra imprimiría su sello a esa uniformización violenta del mundo que hoy se llama globalización.
La guerra global, que marca la discontinuidad con el pasado, es la manera en que se manifiesta la nueva política planetaria, la irrupción del mundo en armas, la patentización de la globalización armada.
Por eso hay que hablar de Primera Guerra Global y no de Tercera Guerra Mundial. De otro modo podría creerse que la guerra actual no es más que un enfrentamiento entre mundos, el estadounidense y el islámico, por ejemplo. Las guerras mundiales se terminaron en el siglo xx. No es que faltaran signos premonitorios, sobre todo en la Segunda. La industrialización de la guerra, por ejemplo, o la metálica cadena de montaje en la que los soldados eran empleados como obreros conforme a los ritmos marcados por la movilización total. Y sin olvidar la figura del enemigo interno, que en el Tercer Reich tuvo el rostro del judío. Pero en aquel escenario bélico los frentes, geográfico e ideológico, eran bien reconocibles, tan claros como lo eran las estrategias y las miras de los contendientes. Pese a todo, la política conseguía todavía darle forma al mundo. De hecho, se acordó una paz, por inestable que fuera, y se alcanzó un orden bipolar.
La Guerra Fría marcó la línea del ocaso, el horizonte último de la modernidad. Resultaba difícil imaginar entonces que era precisamente la tensión entre las dos superpotencias lo que frenaba el advenimiento de una época nueva, incomparablemente más violenta. Al fundirse los hielos, que muchos leían como la metáfora de una nueva primavera, lo que creció fue en cambio el mar tempestuoso de la globalización. Diez años después del desmoronamiento de la URSS, el ataque al corazón de los EE.UU. —la superpotencia victoriosa convertida en epicentro del caos mundial— fue el primer hito del pasaje a la era incógnita de la posmodernidad. El 11 de septiembre de 2001 fue la primera y dramática revelación de la guerra global.
1.3. La guerra civil global
Cabría la tentación de interpretar dicho mar tempestuoso, con sus corrientes y su oleaje, siguiendo esquemas consabidos y consolidados. Pero la globalización sobrepasa la lógica liberal, la crítica marxista y el pensamiento negativo. Cuando se echan en falta formas definidas y diferencias netas, no sólo los conceptos, sino inclusive las metáforas corren el riesgo de resultar inadecuados. Así, por ejemplo, la conocida fórmula de Zygmunt Bauman «modernidad líquida» resulta engañosa, porque da a entender que la época moderna no ha concluido y porque al subrayar la incontestable fluidificación de la realidad, pasa por alto, no obstante, rigideces, resistencias y fricciones que fomentan el potencial conflicto permanente. Sería mejor hablar de «desorden global», a condición de tener presente que el caos tiene diferentes rostros, a menudo opuestos, y que el desorden es plural.
Dominio planetario de la técnica, expansión de la economía capitalista, triunfo del mercado, movimiento vertiginoso del comercio, tiranía de las finanzas, aceleración de los ritmos de producción, competitividad y, al mismo tiempo, ocaso del Estado-nación, crisis de la democracia, agitación social, reivindicaciones étnicas, oleada de flujos migratorios sin precedentes: la globalización es todo esto, pero no sólo eso. Todos esos fenómenos exigen que se los lea en este nuevo contexto en el que adquieren significados desconocidos e inesperados. Eso sí, lo que puede verse con claridad es que la inclusión de las vidas ha sido, en buena medida, también su exclusión. La malla se ha ido desplegando siguiendo líneas de crisis, abismos de depresión donde se hunden los más. La globalización se ha producido bajo el signo de la desigualdad violenta. Por eso es, desde hace tiempo, una globalización armada.
La nueva guerra del globo en armas se difunde por doquier. Ya no hay frentes, ni fronteras. Ha desaparecido, en particular, la frontera más antigua y tranquilizadora, la que hay entre lo interno y lo externo. La exterioridad se ha disuelto. El planeta es ya un espacio sin bordes exteriores, mientras que en su interior está atravesado por aguas encrespadas.
Este inédito paisaje geopolítico, cuajado de innumerables conflictos de baja intensidad, explica las características de la guerra global. Dado que todos los puntos están conectados con el todo, incluso un enfrentamiento marginal en la periferia más alejada podría dar lugar a una deflagración cósmica. Todo conflicto es potencialmente global porque se inflama en el desorden planetario, que no sólo no lo contiene sino que lo alimenta. Si cualquier lugar puede ser un frente, sería vano buscar las antiguas estrategias, los avances y las retiradas. La guerra total está hecha de atentados, represalias, incursiones, bombardeos de precisión, operaciones high-tech efectuadas a distancia por técnicos especializados. Está hecha de drones. Un dedo que pulsa hace que en el otro extremo del mundo una ciudad estalle. Disuelto el frente, se combate a distancia para golpear a escala global. Los teatros de operaciones se multiplican y se entrecruzan. Tierra, mar, aire: la guerra desterritorializada se traslada a los satélites del espacio interplanetario. Pero no es otro que el apocalipsis nuclear el trasfondo amenazador de los muchos conflictos que se libran aquí y allá en el mundo, comisionados encubiertamente o delegados con disimulo, en el paradójico intento de prevenir la catástrofe hasta el infinito.
Las guerras antiguas enfrentaban a los ejércitos en el campo de batalla, lejos de los núcleos habitados, de las «ciudades abiertas», que no debían ser atacadas. La nueva guerra total no tiene miramientos, estalla dentro de la ciudad, alcanza a los civiles y a la civilización, destruye torres llenas de oficinas, cafés, supermercados, embajadas, escuelas, hospitales. Los niños sepultados por los escombros se consideran daños colaterales.
Es cierto que ya desde la Primera Guerra Mundial la distinción entre militares y civiles había venido borrándose. En los conflictos del siglo xx murieron no menos de 62 millones de civiles. Pero la peculiaridad de la guerra global, que se sitúa al final de dicho proceso, reside en la privatización creciente de la guerra. Al tiempo que el monopolio de la violencia legítima corresponde cada vez menos a los Estados, los civiles no son sólo sus víctimas inermes, sino también sus protagonistas. Baste pensar, por ejemplo, en los milicianos yihadistas, en los peshmerga kurdos, en los independentistas prorrusos.
En una nota añadida a Guerra y paz, Tolstoi se burlaba ya de la pretensión de querer descubrir las causas de la guerra. Lo cual es más válido aún para la guerra ilimitada e infinita, que no tiene, hablando en propiedad, ni origen ni propósito. No puede decirse que la globalización sea su causa desencadenante. Y tampoco tiene sentido remontarse hasta una cadena de causas. Es más bien como si esta guerra intermitente adquiriera forma concreta aquí y allí, por los motivos más diversos, que a menudo se suman: del control del petróleo al del agua, del hambre a la violencia étnica. La globalización es el marco en el que se hace visible el potencial latente de cada uno de los conflictos.
La guerra global, que se ha situado por encima de la política, deja atrás el duelo entre Estados y ya no está a la espera de sus decisiones soberanas. Se impone. Hasta el punto de acabar por presentarse como un fenómeno natural. La excepción deviene en norma, lo extremo se instala de manera estable en lo cotidiano.
Si lo interno y lo externo se diluyen uno en otro en un paisaje geopolítico encrespado por corrientes de hostilidad y agitado por desbordamientos de ira, la guerra global aún ha de mostrar su aspecto más oscuro y feroz: el de la guerra civil. Pero tampoco ésta reaparece en su forma tradicional. No se trata sólo de guerra fratricida dentro de las fronteras de un Estado. En el marco global, la guerra civil adopta contornos peculiares.
No será casualidad que, de manera del todo independiente, Carl Schmitt y Hannah Arendt introdujeran por primera vez, en 1963, el concepto de «guerra civil mundial». Schmitt se refiere a ella en su Teoría del partisano, donde habla de un nuevo orden mundial, de un «Nomos de la tierra» por el cual el reconocimiento recíproco entre los Estados soberanos desaparece y la guerra criminaliza al enemigo hasta desear su aniquilación.9 Arendt, por su parte, en su libro sobre la revolución examina brevemente «la lucha civil que perturbaba la vida de las polis griegas», pero termina por entregarla al silencio.10
Quizás también por eso falte aún una doctrina de la guerra civil, fenómeno por lo menos tan antiguo como la democracia. Lo cual es aún más llamativo si se considera la propagación de conflictos que ya no son inter-nacionales y a los que por eso se define como internal wars o uncivil wars, guerras intestinas o inciviles. Lo cierto es que parecen menos dirigidas a transformar el sistema político que a agudizar y extender el desorden. Mientras que la exigencia de gestionar los conflictos se ha consolidado, la cuestión de la guerra civil ha quedado desatendida.
A este tema le ha dedicado recientemente un ensayo Giorgio Agamben. Su título, Stasis, recupera el término griego. Los filósofos conocían bien la guerra civil. Platón se detiene varias veces en ese conflicto singular causante de la división de los ciudadanos de Atenas, esa guerra familiar en que el hermano mata al hermano. En la Grecia clásica, la stásis es la discordia sangrienta, siempre al acecho entre los lazos del parentesco, que con sus efectos funestos acaba por alcanzar también a la ciudad. La «guerra en casa», en sí misma apolítica, se convierte entonces en acontecimiento político.
Precisamente por eso Agamben rechaza ver en la guerra civil un simple secreto de familia. Hace de ella el umbral entre la familia y la ciudad. Cuando se desencadena la discordia, el hermano mata al hermano como si fuera un enemigo. La guerra civil impide seguir distinguiendo entre lo de adentro y lo de afuera, entre casa y ciudad, entre lo íntimo y lo ajeno, entre parentesco de sangre y ciudadanía. Mientras que el lazo político entra con ímpetu hasta el interior de la casa, el vínculo familiar se torna más extraño incluso que el que separa a las facciones políticas en liza. Luego la stásis no es guerra en familia. Es, por el contrario, un dispositivo que funciona «de manera semejante al estado de excepción».11 De este modo, Agamben salvaguarda lo que tiene de irregular.
La guerra civil global es la extensión de la stásis al globo por medio de la incesante violencia que lo recorre. Como si se hubiera dado inicio a la época de la hostilidad absoluta. Hasta el punto de que se podría pensar en una reaparición del estado de naturaleza descrito por Hobbes en su Leviatán. Sólo que aquélla era una violencia prepolítica natural, que debía superarse gracias a la razón, mientras que la actual violencia global es posterior, ulterior al pacto, es posmoderna: porque saca a la luz el abismo sobre el que la modernidad ha construido, de manera artificial, el orden político de la Tierra. El propio Hobbes (en De Cive, «Poder», 7, 11) da una indicación importante. Una vez se ha unido, en el soberano o en la asamblea democrática, el pueblo vuelve a ser multitud, ya no una multitud desunida, anterior al pacto, sino «multitud disuelta».12 Es ahí donde debe captarse la amenaza de la guerra civil, que sigue siendo posible en tanto la multitud disuelta habite la ciudad.
Dentro de la globalización, el estandarte negro del terror es la forma más feroz y oscura de la guerra civil, su sombra inexorable. Está inscrito en su gramática, comparte su misma lógica. Se oculta en las corrientes de hostilidad, medra en los desbordamientos de ira que agitan el mar tempestuoso. Cuanto más familiar es el aspecto que adopta la política y más aparece el mundo como mera gestión económica global, más se exaspera y agudiza el terror, irrumpiendo con todo su potencial de muerte.
1.4. La bomba de la modernidad
Cuando se habla de modernidad, uno imagina un tren que, en cada estación, reanuda su camino ganando velocidad. Carga a los pasajeros, que lo esperan exultantes y jubilosos a lo largo de los andenes. Unos suben a primera clase, otros a segunda, puede que algunos a tercera. Pero a todos el tren les lleva la luz de la razón y la igualdad de la velocidad. Los arranca de viejos prejuicios, los sustrae a usos y costumbres heredados del pasado, los emancipa del peso de la tradición, los libera del yugo de la religión. Subidos a él, son por fin sujetos autónomos, salidos de su secular minoría de edad, en disposición de sopesar críticamente todo aquello que les concierne, empezando por sus propias vidas. Ni una imposición más, ni una atadura, ni una coerción. Los pasajeros se despiden del pasado sin melancolía. Cargados de esperanzadas expectativas, se abandonan al impetuoso traqueteo del tren, que se proyecta con seguridad hacia el progreso. Nada podrá detener su carrera, nada podrá hacer que descarrile. Consumados maquinistas y hábiles expertos mejoran constantemente sus engranajes, sustituyendo de vez en cuando las ruedas dentadas gastadas por otros dispositivos cada vez más sofisticados y perfeccionados. Ninguna otra reiterativa comprobación se requiere ya. El tren de la modernidad corre, atrevido, hacia la victoria final, alimentando la fe en la ciencia y la convicción en las mejoras aportadas por la técnica. Su avance es la confirmación del progreso. En el tren, todos son «progresistas». ¿Acaso podría ser de otro modo? Libres del temor que, en otros tiempos, en el lejano pasado, les infundía la religión, han dejado de ser esclavos de miedos impenetrables. Tanto que, gracias a ese portentoso dispositivo, mientras saborean el escalofrío de la alta velocidad, pueden incluso adormecerse acunados por la ideología del confort y la seguridad del happy end.
Puede que no se despierten hasta poco antes de que, en esa progresiva aceleración, lanzado como un proyectil fuera de control, el tren explote repentinamente, encabritándose primero, retorciéndose después sobre sí mismo, como para lanzar una última mirada al largo trayecto recorrido antes de estallar y reventar. La fantasía ferroviaria de los progresistas no había previsto, ni por asomo, semejante final, trágico e ignominioso, del poderoso convoy.
Para los adeptos a la modernidad, que es a la vez una concepción del mundo y, sobre todo, una visión de la historia en la que cada época sintetiza y supera a la anterior, nada podrá nunca comprometer el proyecto de emancipación surgido bajo las Luces. En tal perspectiva, guerras, masacres y exterminios se consideran accidentes del recorrido, residuos irracionales de la barbarie premoderna, fenómenos patológicos, episodios de locura aún no debelados. Es como eliminarlos de la historia y de la razón, todo lo cual ha sucedido fuera de aquí, en un tiempo y un lugar que la modernidad no ha alcanzado todavía. Eso ha permitido, durante largo tiempo, ofrecer una imagen esterilizada y reconfortante del progreso humano. Sin embargo, dicha imagen empezó a descomponerse el siglo pasado, tanto durante los dos grandes conflictos mundiales como después de Auschwitz.
Los filósofos se han ido dividiendo, entonces, entre quienes mantenían intacta su fe en las Luces de la razón y veían en el exterminio el efecto de una «locura» o el resultado de una «barbarie», y aquellos que, en cambio, hacía tiempo que habían adivinado en la barbarie el rostro oculto, la consecuencia dialéctica de la civilización. En primer lugar, Walter Benjamin. Tras su estela, los detectores del incendio —Hannah Arendt, Theodor W. Adorno, Max Horkheimer y Herbert Marcuse— vieron en Auschwitz un «extermino administrativo», producto de la civilización occidental moderna en su estadio más avanzado.13 El proceso de industrialización de la muerte, que en las factorías hitlerianas funcionaba como una cadena de montaje, había ido adquiriendo la precisión casi ritual de la técnica en el dispositivo de las cámaras de gas. Fueron dichos filósofos quienes, por primera vez, acusaron abiertamente a la modernidad. Auschwitz no era una aberración en el camino del progreso; había nacido, por el contrario, de la razón instrumental. Por eso mismo podía constituir incluso el caleidoscopio en cuyo interior observar la modernidad. Reconociendo los rasgos de la autodestrucción de la razón, cada vez más evidentes desde Hiroshima, pusieron en guardia contra el peligroso deslumbramiento, la ilusión de quienes, erróneamente, creían haber desactivado la bomba de la modernidad.
Desde entonces, con altibajos, la discusión en torno a la modernidad no ha cesado. La encendida disputa sobre «lo moderno» y «lo posmoderno» desatada en los años 1980 por Jean-François Lyotard no ha sido sino un capítulo más.14 En tal coyuntura, distanciándose de la escuela de Frankfurt de la que sin embargo era heredero, Jürgen Habermas salió en defensa de la modernidad, que consideraba un proyecto todavía inconcluso, y criticó con aspereza a los posmodernos, aquellos «jóvenes conservadores» —como Jacques Derrida y Michel Foucault— que creían llegado a su fin el proyecto de la modernidad, cuyo carácter autodestructivo denunciaban con Nietzsche y Heidegger.15
Esta fractura en el seno de la filosofía nunca ha llegado a recomponerse de verdad. Es más, en algunos aspectos se ha hecho más amplia y profunda. Y ha resurgido con toda nitidez cuando los filósofos tuvieron que enfrentarse al desafío del 11 de septiembre.
1.5. El fantasma de Bin Laden
Durante mucho tiempo, la Zona Cero fue una inmensa montaña de detritos en combustión. Los escombros del World Trade Center ardieron durante más de cien días; los cielos de Manhattan quedaron impregnados de un hedor acre y un polvo blanco mezcla de conglomerado, amianto, plomo, fibra de vidrio, algodón, queroseno, más los restos orgánicos de 2.749 seres humanos pulverizados en el interior de las torres. Los cuerpos de muchas personas no se encontraron nunca. Cada una de ellas con su historia peculiar, cada una reflejo único de la multiplicidad compleja del globo que se iba unificando: la administrativa japonesa, el chef ecuatoriano, el contable palestino, el capellán católico, el agente de bolsa, el activista por los derechos de los homosexuales… Sumados, constituían un pequeño parlamento, eran los representantes de 62 países, de casi todos los grupos étnicos y casi todas las religiones del mundo. Lo variado de sus vidas prueba un dicho del Corán, con un antecedente bíblico, que dice que apagar una vida significa destruir un universo.
La pretensión de Al-Qaeda había sido derribar las Torres Gemelas, imagen duplicada de la Torre de Babel; en aquel lugar simbólico, centro del capital mundial, había hecho de los Estados Unidos su objetivo, pero había acabado por golpear a la humanidad entera. «He aquí a Estados Unidos, sumido en el terror de Norte a Sur y de Este a Oeste. Alabado sea el Señor». Así empezaba Bin Laden en un vídeo pregrabado que Al-Jazeera emitió el