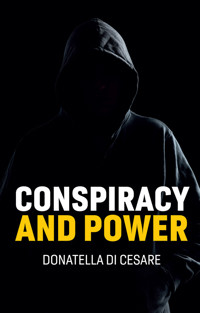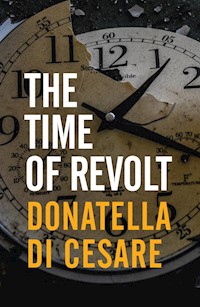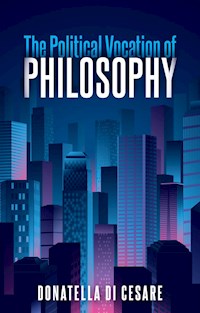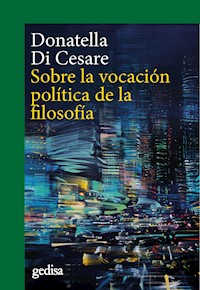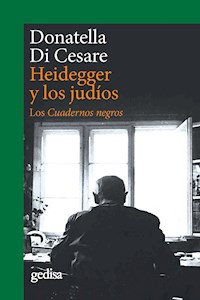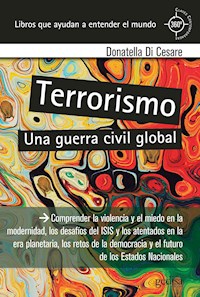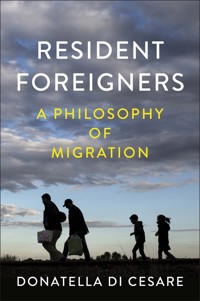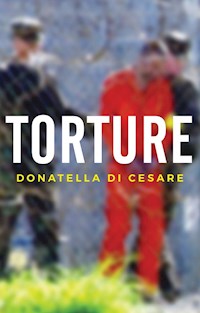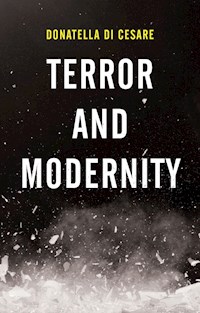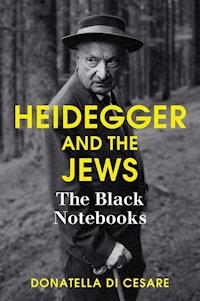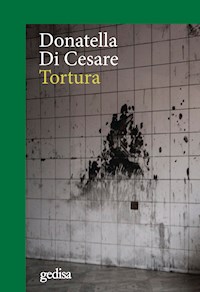
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gedisa Editorial
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
La tortura parece una abominación de épocas pasadas. Se diría que hablar de ella nos hace retroceder a los tiempos oscuros de la Inquisición o nos refiere a la idea de una humanidad tosca e imperfecta. Sin embargo, la tortura vuelve a estar de plena actualidad. Tras los horrores de la Segunda Guerra Mundial, un sistema penal libre de tortura y tratos degradantes distinguiría las democracias de las dictaduras y los regímenes totalitarios. Pero lo cierto es que se ha tratado de un espejismo. No sólo las democracias no han abandonado la tortura —que han seguido practicando dentro y fuera de sus fronteras—, sino que, con la mayor naturalidad, tras el 11-S el debate sobre la licitud de la tortura ha quedado abierto. Y aumenta el número de partidarios de una tortura civilizada: ¿por qué no recurrir al interrogatorio exhaustivo, incluso a la tortura no letal, si con ello se salvan vidas inocentes? ¿Qué objeción cabría hacerle a la tortura si se le fijan unos límites y la opinión pública es tenida al corriente? Frente al pragmatismo de quienes reducen la tortura a la contabilidad de vidas en juego, hay que recordar que, desde siempre, la tortura forma parte del poder soberano que decide sobre la vida y la muerte a través de un biopoder que controla la vida para administrar el tormento: la tortura no es un medio para arrancarle información a quien se resiste a darla, ni tiene por finalidad el dar la muerte, sino hacerla experimentar en vida.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 331
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Donatella Di Cesare
Tortura
SerieCla•De•Ma
Filosofía
Tortura
Donatella Di Cesare
Título original en italiano:Tortura
© 2016 Bollati Boringhieri, Torino
© De la traducción: Francisco Amella Vela
Corrección: Marta Beltrán Bahón
© De la imagen de cubierta:
Junio 17, 2016:«En la imagen se ve a una migrante con deficiencia mental en uno de los centros de detención en Surman, en la costa oeste de Libia.»
Copyright © Narciso Contreras para la Fondation Carmignac.
(June 16, 2016: “A mentally ill migrant in one of the Surman detention centres on the west coast of Libya.”
Copyright © Narciso Contreras for the Fondation Carmignac.)
Cubierta: Juan Pablo Venditti
Primera edición:octubre de 2018, Barcelona
Derechos reservados para todas las ediciones en castellano
© Editorial Gedisa, S.A.
Avda. Tibidabo, 12, 3º
08022 Barcelona (España)
Tel. 93 253 09 04
www.gedisa.com
Preimpresión:
Moelmo, S.C.P.
www.moelmo.com
eISBN: 978-84-17341-61-9
Queda prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio de impresión, en forma idéntica, extractada o modificada, en castellano o en cualquier otro idioma.
Índice
Prólogo
1. Política de la tortura
1.1. ¿Sin fin? En el sigloxxi
1.2. Tortura y poder
1.3. El oscuro telón de fondo del sacrificio. La tortura en el dispositivo del terror
1.4. La tortura tras la abolición de la tortura
1.5. La negra ave fénix
1.6. Tortura y democracia
1.7. Estado de excepción y tortura preventiva. Tras el 11 de septiembre
1.8. El debate sobre la tortura
1.9. El dilema de las «manos sucias». Thomas Nagel y Michael Walzer
1.10. «Orden de tortura». Alan Dershowitz
1.11. El mal menor no deja de ser un mal
1.12.24. Elgentlemantorturador
1.13. Una teología política de la tortura
1.14. ¿Y por qué no torturar al terrorista? La bomba de relojería
1.15. Esas historietas pseudofilosóficas tan dañinas
1.16. Ilegitimidad. Cuando el Estado tortura
1.17. ¿Naufragio de los derechos humanos?
1.18. Dignidad humana y tortura
2. Fenomenología de la tortura
2.1. ¿Definir la tortura? Notas etimológicas
2.2. «Quien ha sufrido la tortura ya no puede sentir el mundo como su hogar» (Améry)
2.3. Tortura, genocidio, Shoá
2.4. Matar y torturar
2.5. Entre biopoder y poder soberano
2.6. Anatomía del carnífice
2.7. Sade, la negación del otro y el lenguaje de la violencia
2.8. De Torquemada a Scilingo. Cuatro retratos
2.9. ¿El torturador se hace?
2.10. Pedro y el Capitán
2.11. El secreto de la víctima
2.12. Decir la tortura
2.13. Sobre el dolor y el sufrimiento
2.14. Sobrevivir a la propia muerte
3. Administración de la tortura
3.1. Giulio Regeni. El cuerpo del torturado
3.2. Benjamin, o de la institución ignominiosa
3.3. El G8 de Génova
3.4. La tortura «blanca». A propósito de la cárcel de Stammheim
3.5.Desaparecidos. La muerte negada
3.6. El gulag global de la CIA
3.7. Guantánamo. El campo del nuevo milenio
3.8. Abu Ghraib. Las fotos de la vergüenza
3.9. Mujeres y violencia sexual
3.10. En manos del más fuerte
3.11. Tormentos y torturasmade in Italy
3.12. Porque es delito
Epílogo
Referencias bibliográficas
Prólogo
Escribir sobre la tortura es una decisión problemática y delicada. Hasta hace pocos años su condena, por lo menos de palabra, todavía parecía unánime, lo cual no impedía a la tortura sortear la interdicción, eludir una prohibición compartida hasta el punto de erigirse casi en principio categórico, y tratar de escabullirse clandestinamente entre bastidores.
Pero la unanimidad ha decaído. Los nuevos adeptos de la tortura han salido al descubierto, un poco por todas partes. En Estados Unidos han dado inicio a un debate. ¿No podría resultar deseable alguna excepción? ¿Acaso no resultaría útil un recurso a la tortura ponderado, limitado, quizás incluso legalizado? La «guerra al terror» parecería exigirlo. Se multiplican los esfuerzos por ofrecer legitimidad a una práctica nunca desechada. Sus inveterados paladines, dictadores y autócratas, déspotas y demagogos que siguen gobernando en las cuatro esquinas del mundo, se complacen por esa grieta repentina, disfrutan de esa insospechada brecha abierta en la democracia. Inseguras y dubitativas, las opiniones públicas vacilan. Es como si el rechazo instintivo ya no bastara.
La interdicción de la tortura acaba por ser tachada de huero utopismo no apto para el orden global, dominado como está por la amenaza del terror. Así pues, habría que proteger la democracia autorizando la tortura, es decir, echar mano del terror para combatir el terror. Por eso la cuestión de la tortura es la divisoria que separa dos lecturas alternativas de la historia actual.
Que se acepte discutir su función y su estatuto, sus presupuestos y sus efectos no significa predisponerse a admitir en un futuro un buen argumento que la justifique. El «no» firme a la tortura precede a toda discusión. En caso de que se empezara a traer a colación casos específicos, o que un filósofo moral cavilara sobre derogaciones y restricciones, la respuesta, concisa y categórica, no podría ser sino la de la praxis política: «No torturarás».
Sin embargo, el «no», que brota primeramente de la indignación, no basta para defender la dignidad humana lesa por la tortura. La reflexión resulta indispensable. Más aún: en este sentido, la tortura representa el paradigma de la cuestión moral en la era contemporánea, cuya forma irrefutable y paradójica encontramos sintetizada en Theodor W. Adorno: «no torturarás; no habrá campos de concentración, mientras todo eso sigue ocurriendo en África y Asia y no se hace más que reprimirlo porque el humanitarismo civilizador es como siempre inhumano con los por él desvergonzadamente estigmatizados como incivilizados».1 Por un lado el impulso que opone un «no» decidido al saberse que alguien ha sido torturado, el sentimiento de solidaridad con los cuerpos atormentados, el puro miedo físico de quien se identifica con la víctima; por el otro, la búsqueda de una reflexión teórica que no se limite a racionalizar dicho impulso, a traducirlo en un principio abstracto.
Emerge aquí una contradicción que atraviesa el escenario actual y aclara, por lo menos en parte, la impotencia efectiva advertida por todos. Es la contradicción entre el rechazo espontáneo por tener que seguir tolerando ese horror intolerable y la conciencia de intuir por qué, pese a todo, el horror perdura y no se le ve un final. La tortura saca a la luz el dilema del individuo que se debate en esta tenaza.
En este escenario dramático hay que reconocer, pues, con franqueza que «nada ha cambiado», como sugiere el ritornelo de la poesía «Torturas», de Wisława Szymborska, casi un tratado breve de filosofía, donde la perspicacia de la mirada no obsta al estupor incrédulo, al pasmo exasperado.2 Y si frente a la repetición del horror el «no» deja ver su inerme obstinación, hay que recordar, sin embargo, que no sólo somos lo que hacemos, sino también lo que prometemos hacer o no hacer.
Nada ha cambiado.
El cuerpo es doloroso,
necesita comer, respirar y dormir,
tiene piel fina y, debajo, sangre,
tiene buenas reservas de dientes y de uñas,
huesos quebradizos, articulaciones dúctiles.
Para las torturas todo se tiene en cuenta.
Nada ha cambiado.
El cuerpo tiembla como temblaba
antes y después de la fundación de Roma,
en el siglo veinte antes y después de Cristo,
las torturas son como fueron, aunque la tierra ha menguado
y diríase que todo sucede a la vuelta de la esquina.
Nada ha cambiado.
Salvo el número de habitantes por metro cuadrado,
a las viejas culpas se suman las nuevas,
reales, imputadas, momentáneas y nulas,
pero el grito del cuerpo que las avala
era, es y será un grito de inocencia
según el baremo y escala seculares.
Nada ha cambiado.
Quizás los modales, las ceremonias y las danzas,
pero el gesto de brazos protegiendo una cabeza
sigue siendo el mismo.
El cuerpo se retuerce, forcejea para liberarse,
Cae postrado, dobla las rodillas,
lividece, se hincha, babea y sangra.
Nada ha cambiado.
Salvo el curso de los ríos,
la línea de los bosques, costas, desiertos y glaciares.
Por esos parajes el alma yerra,
Desaparece, vuelve, se acerca y se aleja,
Ajena a sí misma e inasequible,
ora segura, ora insegura de su existencia,
mientras el cuerpo es, es y sigue siendo,
y no tiene donde cobijarse.
1. Adorno, T. W., Dialéctica negativa. La jerga de la autenticidad, Akal, Madrid, 2005, pág. 263.
2. Szymborska, W., Paisaje con grano de arena, Lumen, Barcelona 1997, págs. 155-156.
1. Política de la tortura
«El objeto de la persecución no es más que la persecución misma.
La tortura sólo tiene como finalidad la misma tortura.
Y el objeto del poder no es más que el poder».3
1.1. ¿Sin fin? En el siglo xxi
La palabra «tortura» parece evocar escenarios arcaicos y remotos que afloran desde el pasado tétrico y cruel de la humanidad. Es como si semejante fenómeno extremo tuviera que ser consignado a la reconstrucción histórica que contribuye a hacerlo retroceder hasta una lejanía irreversible y definitiva. Las historias de la tortura, incluso las más logradas, son un repertorio de brutalidades, un catálogo de horrores, un inventario de atrocidades que se dibujan sobre el fondo de una trama esquelética y repetitiva. Entre sadismo y perversión, esta especie de folclore del mal describe procedimientos y técnicas ingeniados por la fantasía humana para infligir dolor y tormento, se demora en la desnudez inerme de la víctima y en la expresión hosca del verdugo, penetra en los oscuros recovecos de la celda en la que se arranca la confesión, entra arteramente en la cámara de los tormentos, pinta la lúgubre fiesta punitiva. Cepo o rueda, tenaza o latigazo, horca u hoguera: la escenografía de la tortura ha quedado dispuesta sobre el tablado de la Inquisición. Quizás porque ahí se cree ver el culmen de la historia. Pero el telón puede caer. Tanto es así que horror y repugnancia dan paso incluso a ese sentimiento de lo sublime que invade a quien contempla la destrucción del cuerpo ajeno desde la debida distancia.
En efecto, la historia debería concluir invariablemente con un happy end. El progreso vence sobre la barbarie y la tortura se ve rechazada hasta el pasado premoderno de la civilización. La figura de Cesare Beccaria se yergue tranquilizadora con su tratado Dei delitti e delle pene, publicado en 1764, que condena con firmeza la teoría y la práctica de la tortura y del que se hacen eco Pietro Verri y los grandes reformistas del siglo xviii. Abolida en la casi totalidad de las tierras europeas —en 1740 en Prusia, en 1770 en Sajonia, en 1780 en Francia, en 1786 en el Gran Ducado de Toscana, en 1789 en el Reino de Sicilia—, a partir de la modernidad ilustrada la tortura pervive como una presencia inquietante cuya siniestra sombra se extiende sobre la civilización.
Pero no se deja reducir a mera fantasmagoría. Monstruosa, y pese a ello real, la tortura veda el final feliz. El capítulo sobre su abolición no podía ser el último. Derogaciones, excepciones y anomalías se suceden. Exigen apostillas y añadidos. Se diría que la tortura desaparece, a lo sumo, durante algunas décadas. Sin embargo, resurge muy pronto en los márgenes: en los conflictos y las guerras, en los confines de los imperios modernos, en las colonias. Regresa, con toda su feroz potencia, en las cárceles de las dictaduras, en los lager de los regímenes totalitarios. Su avance imparable se mantiene también durante la segunda mitad del siglo pasado. ¿Cómo olvidar las atrocidades cometidas en Argelia y en Irán, en la Grecia de los Coroneles, en el Portugal de Salazar? Por no hablar del empleo masivo de la tortura en las dictaduras latinoamericanas.
El relato del progreso se ve comprometido por la sucesión de apostillas. La tortura no es un remanente de la Inquisición, no se la puede confinar en las periferias del tiempo y del espacio. Emerge imperiosamente desde el pasado y amenaza con tener un futuro. «¿Sin fin?», se pregunta Edward Peters en la edición ampliada de su libro Torture, convertido ya en un clásico.4 Su pregunta retoma la de Piero Fiorelli, el historiador más importante de la tortura, que al final de su monumental La tortura giudiziaria nel diritto comune, publicada en 1953-1954, había incluido una sección conclusiva titulada «¿Sin un final?». Pregunta que es una admisión. La tortura desborda la historia, la sobrepasa.
Manifiesta u oculta, perseguida o tolerada, la tortura no ha conocido eclipse alguno, a tal punto que, aun en su secular variabilidad, se presenta como un fenómeno ininterrumpido, una institución permanente, una constante de la historia humana. Lo documentan los códigos y las leyes, lo atestigua la memoria colectiva. Carece de sentido considerarla la aberración de un derecho primitivo, la anomalía de una justicia todavía balbuciente, el tropiezo en el recorrido de una razón triunfante. Podemos intentar proyectarla en la brutalidad obscena del pasado para convencernos de que vivimos en el advenimiento de un paraíso. Una época lejana, un lugar distante, una ideología desacreditada: son las coartadas de una visión tranquilizadora que ya no se sostiene.
La tortura ha eludido anatemas y censuras, ha sorteado vetos y prohibiciones. No ha sido suprimida, ni siquiera superada. La tortura resiste tenazmente, incluso en el paso del suplicio a la pena. La nueva sobriedad punitiva, que gira en torno a la economía del castigo, no basta para debelarla. La cárcel no elimina la tortura, no la destierra. También Michel Foucault admite —en su famoso ensayo de 1975 Vigilar y castigar,5 donde, reconstruyendo la genealogía del presidio, traza la superación, en cierta medida todavía optimista, de los suplicios por medio de las penas— que la tortura sigue obsesionando al sistema penal. Porque al adecuarse a la separación de cuerpo y alma se hace más sutil y etérea, pero no menos temible.
La condena de la tortura favorece paradójicamente su propagación clandestina, inclusive en los países democráticos. Para medir la amplitud actual del fenómeno basta con leer los datos que proporciona Amnistía Internacional —en 2016, los países que torturaron fueron por lo menos 122— y seguir la sucesión de noticias que llegan no sólo desde los escenarios bélicos, los campos de refugiados o los sótanos de las dictaduras, sino también desde las penitenciarías, las cárceles y los centros de internamiento de los países democráticos. De todo ello resulta un mapa amplio y espectral que lleva a hablar de globalización de la tortura. Cuanto más se la denuncia, más se oculta y disimula la tortura detrás de nuevas formas. Abolida, resurge; eliminada, se manifiesta con mayor virulencia. Y se impone en la actualidad de la política, en su orden del día más urgente.
No se habían apagado aún los rescoldos del World Trade Centre cuando la tortura se convirtió en tema de debate público. En el escenario apocalíptico de un ataque inminente en el que los terroristas estarían dispuestos a usar armas de destrucción masiva, ¿por qué no se debería recurrir a la tortura, al objeto de conseguir informaciones indispensables, salvando así muchas vidas humanas? Con el war on terror, la «guerra al terror», la tolerancia para con la tortura es la prueba más llamativa de la erosión inmediata y profunda de los derechos humanos.
Su entrada en el siglo xxi no podía ser más gloriosa. La tortura se presenta como el arma última de los servicios de inteligencia para contener el intermitente conflicto global. El propio poder político, que antes prohibiera exteriormente el empleo de la tortura mientras usaba o, mejor, abusaba de ella contra disidentes y subversivos, pide ahora su justificación, su aceptación y su legalización; con la pretensión de actuar a instancias del pueblo, solicita su plena autorización. Y, si bien se mira, justo cuando se la hace pasar por expediente extraordinario del antiterrorismo, la tortura descubre su rostro más íntimo y oscuro: el del terror. Inscrita desde el comienzo en la lógica del dominio, de la cual constituye la práctica más violenta y acuciante, la tortura pertenece a la política de la intimidación, interna aun antes que externa. En este sentido, exhibe la potencia de la soberanía.
1.2. Tortura y poder
Se suele imaginar el infierno como un penar sin fin. Esto, y no otra cosa, es la condenación eterna, que no conoce rescate ni redención. La sentencia a muerte se traduce en tortura, dolor que se cierne, amenazador, en el corredor de la muerte perpetua.
La tortura es el semblante perverso y despiadado de la eternidad. Por eso evoca visiones infernales. El castigo es perpetuo. Aunque la tortura no se dilata hasta un tiempo eterno, sino que se cumple en una repetitividad sin fin. Este «sin fin» incesante es uno de sus rasgos peculiares.
No sorprende que el torturado anhele continuamente el final, así fuera el final resolutivo de la muerte. Lo que le aflige es la angustia de un morir interminable. A ojos del torturador, en cambio, la muerte prematura de la víctima es un percance irritante, y el que pierda la consciencia un error que debe evitarse. Se necesita que el otro permanezca consciente, vivo, por lo menos en tanto se prolongue la tortura. Así pues, aunque a menudo termine en la muerte, la tortura no debe confundirse con la ejecución. No es una técnica del ajusticiamiento. Con la muerte del otro desaparecería toda relación: inclusive, y ante todo, la de poder. La muerte pondría a la víctima a salvo de las manos del verdugo, mísera y paradójica salvación. Por eso la tortura no se satisface con la muerte del otro, la cual, por el contrario, señala el instante en que esa práctica prolongada de violencia, aun triunfante en su atrocidad, se ve intempestivamente privada de su objeto. Su mira última no es la aniquilación. La tortura va más allá al hacer del morir una pena duradera, al transformar al ser humano en una criatura agonizante.
Sólo tomándola de este modo, como ejercicio de violencia absoluta, puede captarse la relevancia política de la tortura. Es entonces cuando se hace claramente visible su estrecho vínculo con el poder. El poder, primeramente, de dominar al otro, de avasallarlo con el suplicio, de someterlo con el sufrimiento, de subyugarlo con la vejación, sin más límite que la muerte, que debe evitarse. Hasta en las fibras más íntimas de su ser debe experimentar el torturado el dolor que se le inflige, constituido en insignia del poder tremendo e ilimitado del torturador. A un lado, la víctima inerme en la vergüenza de su humillación; al otro, el verdugo triunfante en la apoteosis de su soberanía. Nada le es concedido a la víctima; todo le está permitido al verdugo.
Éste hace del torturado un cuerpo en el que transcribir la pena. Trabaja la carne, lugar de sus experimentos, materia de su técnica de destrucción. El verdugo es un artesano con maneras de creador que se erige en señor del dolor. El otro, deshumanizado, se ve reducido a mera, a pasiva corporeidad. Igual sucede cuando la tortura afecta al alma: el dolor psíquico se confunde con el físico, éste con aquél. El cuerpo sufriente de la víctima entra en ese engranaje, puesto a punto con herramientas y mecanismos siempre nuevos, con instrumentales que hay que probar. La tortura no es la sede de un proceso, sino el laboratorio del ingenio destructivo.
La violencia provoca el dolor, lo pone al desnudo, lo hace visible, audible. Heridas, golpes y sacudidas ahogan la palabra. No hay sitio para los sonidos articulados. Tan sólo gemidos y alaridos. Si por un lado dicha violencia querría penetrar en lo más íntimo, en la interioridad más intangible de la víctima para sacarla afuera y apoderarse de ella, por el otro le suprime el lenguaje, con lo cual convierte en vana su propia empresa. Puede sacarle las entrañas mientras lo mantiene con vida, tal como quiere un antiguo suplicio, pero el torturado sigue siendo un cuerpo sin voz.
Esto contradice la idea, que durante largo tiempo ha gozado de amplio consenso, de que el fin último de la tortura sería la confesión de la verdad. Como si la pena estuviera ya de por sí justificada, como si quien la sufre llevara en sí, casi, la culpa. Con este retorcimiento moral, sobre el que se ha edificado una ficción secular, se ha querido no sólo descargar al verdugo de toda responsabilidad, sino además hacer pasar la tortura por instrumento de la confesión.
Sólo cuando queda libre de las ataduras ficticias de la Verdad, cuando cae la coartada del interrogatorio, se muestra la tortura como lo que siempre ha sido y es: la práctica violenta del poder. Por consiguiente, para pensar la tortura no hay que situarse en el código de la verdad, sino en el del poder.
Quizás nadie como Franz Kafka haya dejado al descubierto el estatuto de la tortura, señalando su estrecho lazo con la ley del poder. Su célebre relato En la colonia penitenciaria, escrito en 1914 y publicado en 1919, es una compleja y admirable alegoría que gira en torno a una máquina curiosa, ein eigentümlicher Apparat, «un aparato muy peculiar».6 Las referencias son múltiples: el aparato alude al dispositivo de la técnica, que escapa incluso a su supervisor, al cual depone y suplanta; representa a la máquina de guerra, que promete salvación pero trae destrucción; apunta a la alienación del trabajo, al fetichismo del consumo, a la monstruosidad del progreso inhumano.
En la soleada colonia —lugar tradicional de extraterritorialidad en el límite entre el jardín de los tormentos7 y el universo de los lager, habitado por sombras impersonales: el oficial, el soldado, el viajero y el condenado, que se intercambian disfraces, papeles y suertes— los interrogantes inquietantes son muchos, pero por lo menos la función del aparato está clara: se trata de una especie de impresora que, mientras escribe, mata. La máquina estampa la sentencia de muerte sobre el cuerpo del condenado.
Se apresta la ejecución de un soldado sobre el que pesa la acusación de desobediencia e injurias a un superior. Pero el ingenio, arcaico y desusado, avanza con un lento ritual, de no menos de doce horas, cuyo fin es imprimir vocales y consonantes —sin descuidar plumadas y arabescos que, si bien prolongan el suplicio, deberían servir para sublimar el dolor y la muerte—. Así pues, antes de la ejecución tiene lugar la tortura. Exponente del mundo europeo moderno donde ya no hay pena de muerte, donde las torturas «existieron sólo en la Edad Media»,8 el viajero recibe del oficial, que es, a la vez, juez y verdugo, la invitación a sentarse «al borde de una fosa»9 —entre la vida y la muerte, el angosto interregno de la tortura— a fin de asistir a aquel espectáculo de otros tiempos al que ya casi nadie acude.
El aparato es, a la vez, máquina de justicia y máquina de muerte. «El principio por el cual me rijo es: la culpa está siempre fuera de duda»: así explica el oficial la costumbre judicial vigente en la colonia, donde, por lo demás, se aplican «medidas especiales». No hay juicio, ni defensa, ni admisión de culpa, ni confesión de la verdad. ¿Y para qué, si la culpa se da siempre por sentada? La verdad, la única verdad, es la que está contenida en la sentencia condenatoria. No es necesario dársela a conocer previamente al condenado porque «ya la conocerá en su propio cuerpo».10 Kafka pone del revés la lógica de la justicia para arrojar luz sobre la tortura. Y, paradójicamente, todo se ve más claro. Al reo no se le pide que hable; es más, le ponen un tapón en la boca para que no grite. La sentencia que se verá obligado a descifrar, si quiere por lo menos comprender la pena, se ejecuta en su cuerpo desnudo, inserto en el engranaje de producir verdad. Como ha observado Benjamin,11 su espalda es una superficie de escritura, su piel una página en blanco en la que se hunden las agujas mientras la sangre se lava con agua para preservar la belleza de la inscripción. El aparato es performativo: transforma palabras en hechos. Así lo ha querido el anterior comandante, que lo ha diseñado. La culpa se borra sólo si el castigo se transcribe. Condena y pena son una misma cosa. La ley es tortura, la tortura es ley. Tal es la legislación en la colonia penitenciaria. La tortura es la sentencia inscrita en el cuerpo del condenado. En palabras de Kafka:
«Nuestra sentencia no parece severa. Al condenado se le escribe en el cuerpo, con la rastra, la orden que ha incumplido. A este condenado, por ejemplo», el oficial señaló al hombre, «se le escribirá en el cuerpo: ¡Honra a tus superiores!».12
Kafka no se limita a dirigir una mirada profunda y despiadada al dispositivo de la tortura. Intuye, asimismo, su motivo último: la lesa majestad. La tortura es la respuesta a todo aquel que, incluso sin saberlo, ha desafiado la ley del poder. Que en el relato al soldado se le impute insubordinación no es casual. La acusación es ejemplar en el sentido de que dice a las claras cuál es el crimen implícito en toda pena de tortura, esto es, el crimen majestatis. Desafío al principio de soberanía y a la licitud ilimitada del poder, el cual reacciona con una práctica extrema y, aun así, disponible en todo momento. «En toda infracción —escribió Foucault—, hay un crimen majestatis, y en el menor de los criminales un pequeño regicida en potencia».13 No se busca verdad alguna mediante la tortura; al contrario, lo que se restaura en el cuerpo del torturado, sobre el que triunfa la venganza soberana, es la verdad del poder.
Al final del relato el aparato se niega a escribir el imperativo Seigerecht!, «¡Sé justo!». La máquina ciega, que fuera de control vomita una tras otra las ruedas dentadas de su enigmático engranaje, ensarta al oficial, ruedecilla de la jerarquía militar, símbolo del sometimiento mediocre, de la disciplina entregada y obediente. En su rostro petrificado no hay vestigio de redención. La rebelión de la máquina de tortura, en medio de cuyo desplome el torturador acaba torturado, es el emblema de una revancha amarga, de un desquite atroz y funesto.
La tortura no restablece la justicia, sino que reactiva el poder. Queda al descubierto la mecánica de la tortura: sistema para marcar el cuerpo que inscribe a éste en la lógica de la soberanía al transcribir en él la verdad del poder. Esta estrategia de re-apoderamiento está siempre al acecho. No hay forma política que quede a salvo, ni siquiera la democracia. Puede que se interrumpa el espectáculo del suplicio, pero no por ello desaparece la tortura. Incluso cuando el veredicto es inscrito en el alma, la tecnología política del cuerpo sigue funcionando, dado que el alma es, a su vez, instrumento del poder que se ejerce sobre el cuerpo. La tortura se conserva firme e indeleble en el espacio más oscuro del ritual político, donde la soberanía se recompone, herida tan sólo un instante, mientras que el torturado no ha dejado de ser el enemigo. Sobre su cuerpo se abate la supremacía del poder, no la del derecho sino la de la fuerza física, porque el transgresor, al infringir la ley, ha atentado contra la soberanía. La política de la tortura es, a fin de cuentas, una política del terror. En el cuerpo torturado queda impresa la presencia desatada del poder soberano.
1.3. El oscuro telón de fondo del sacrificio. La tortura en el dispositivo del terror
Allí donde irrumpe el terror, emerge la tortura. La complicidad entre ambos es profunda; su convivencia, íntima y secreta. La tortura, en su aparente anacronismo, parecía eclipsada en el Estado moderno, donde a su vez el terror se estancaba, casi apaciguado y aletargado. No ha sido sino por poco tiempo —no ha sido sino mera apariencia: terror y tortura han regresado por la fuerza al orden del día más apremiante—. El terror invoca la tortura remitiendo a la soberanía que se abre más allá de la ley, donde repentinamente también la tortura se vuelve legítima. Ambos son rituales políticos que imprimen e inscriben el poder en los cuerpos, creando turbación y desconcierto y revelándose, a la vez, premodernos y posmodernos, inadmisibles y, aun así, admitidos en el espacio público.
La posibilidad de recurrir a la violencia subsiste como telón de fondo del poder político, entendiendo por violencia soberanía y monopolio de la fuerza. El Estado protege la vida de sus ciudadanos con la amenaza de la muerte —aun si jamás hubiera de usar las armas. Los ciudadanos, por su parte, se someten, temiendo el poder destructivo del Estado. El reconocimiento del poder político pasa por el temor y la necesidad de seguridad. Si la violencia está contenida en el orden, el orden está contenido en la violencia. La democracia hace que se olvide este círculo vicioso. Sin embargo, al igual que otras formas políticas, no escapa a él. El paso a un Estado policial podría producirse rápidamente, inclusive en un marco de legalidad. La libertad deja paso a la seguridad: arresto preventivo de personas sospechosas, constitución de tribunales especiales, reinstauración de la tortura. De repente se descubre que el poder político se asienta en la posibilidad de recurrir a una fuerza que cualquier ciudadano podría experimentar en propia piel. ¿Quién protegerá entonces a los ciudadanos del arbitrio del Estado?
Pero no hay que identificar, sin más, terror con violencia. Su relación es más compleja, como aclara Hannah Arendt en su ensayo Sobre la violencia:
En situación alguna es más evidente el factor autoderrotante de la victoria de la violencia como en el empleo del terror para mantener una dominación [...]. El terror no es lo mismo que la violencia; es, más bien, la forma de Gobierno que llega a existir cuando la violencia, tras haber destruido todo poder, no abdica sino que, por el contrario, sigue ejerciendo un completo control.14
Para comprender el surgimiento o, mejor, la pervivencia de la tortura es necesario examinar la matriz simbólica de la violencia política desde la que se genera el terror. Esto es precisamente lo que de ordinario se evita con cuidado. Si en el imaginario común la tortura ocupa un lugar especial es porque se intenta hacerla retroceder en el tiempo y en el espacio hasta una lejanía casi exótica, con la intención de exorcizarla y negar su inquietante proximidad. Contribuiría a ello la desaparición del espectáculo de los suplicios, sustituido en la modernidad por la práctica secreta de la tortura, que pese a todo sigue existiendo al lado de la reforma penitenciaria. La tortura no deja de ejercerse entre bastidores, en lugares inaccesibles al público donde, confiado a agentes que se mueven a la sombra del poder estatal, el ritual se lleva a cabo de tal manera que se lo pueda recusar, desmentir y negar. En su forma moderna, la tortura adquiere el carácter opaco de lo negable. Debe saberse, pero no debe verse. Es una práctica política que, pese a no poder tener lugar en el espacio público, conviene que deje sentir su peso sobre éste, que se cierna sobre sus aledaños, para que la amenaza sea eficaz. Por eso cuando la tortura irrumpe en toda su ferocidad se la acusa inmediatamente de ilegal.
Para el liberalismo no es más que una violación, una disfunción, una patología. Para la moralidad liberal, persuadida de que todos los ciudadanos son iguales en dignidad y respeto, es el efecto de un desequilibrio del poder que pone a éste en entredicho. Sobre la tortura el liberalismo no tiene nada más que decir. Aparte, eso sí, de estar dispuesto a legalizar, por vía excepcional, su uso frente al terror.
Tal ambigua reticencia no es casual. Es justo en la tortura donde aflora la innegable convergencia entre democracia y totalitarismo según la entiende Agamben en Homo sacer.15 La tortura es parte del río de la biopolítica que discurre de forma subterránea arrastrando consigo la vida del Homo sacer, a quien se puede matar pero no sacrificar. Aunque Agamben no la mencione, la tortura es el ritual que, desde el comienzo, inscribe la nuda vida en el orden del Estado. Y por causa de dicho comienzo, de este arché, es arcaica de un modo temible.
Tal vez sea en un contexto teológico-político donde pueda esclarecerse el valor de la tortura. En su arqueología, la escritura antigua de la tortura grababa en el cuerpo el poder soberano. No era una violencia cualquiera. Era más bien una forma de sacrificio la que imprimía dicha presencia sagrada. El sacrificio y no el contrato era la cifra del poder soberano. La víctima de la tortura daba lugar a que se manifestara el cuerpo místico del soberano. La tortura soberana contribuía de manera inmediata al poder, a su consolidación, a su reconocimiento.
En la modernidad secularizada, en cuyo trasfondo pervive la teología política, la soberanía no rompe sus lazos con el sacrificio.16 Antes al contrario, la violencia sacrificial se difunde, se vuelve común, se convierte de múltiples formas en condición ordinaria de vida.
También en la soberanía popular los ciudadanos están llamados al sacrificio. Y el poder sigue revelándose en el cuerpo. Pero el soberano que se manifiesta en el acto sacrificial —como atestigua la tumba del soldado desconocido, monumento no del desconocido, sino de cada uno— es la soberanía del pueblo. El ciudadano está dispuesto a sacrificarse, cuando el Estado lo exige, porque se reconoce en dicha soberanía. Lo cual no significa que tal exigencia de violencia no pueda representársele en ocasiones como injustificada, un abuso de poder; el sacrificio no sería entonces más que una muerte insensata.
Si el cuerpo del ciudadano es la sede inmediata de su poder, ¿cómo es posible que sea torturado? A no ser que en el Estado moderno perdure un fondo oscuro de poder, no permeado por la soberanía popular, que escapa a los ciudadanos. Se trataría de la presencia opaca, oculta, siempre negable, del cuerpo místico de la soberanía sagrada. Ésta se recaba de la tortura. Ya no es, sin embargo, el ritual de la tortura soberana, en la que el individuo era sacrificado al poder que podía salir triunfante. Al contrario, aquí ya no hay motivos para el triunfo. En su exigencia de credibilidad, el poder, con arreglo al dispositivo mismo del terror, mata —que no sacrifica, ni habría podido hacerlo— al ciudadano. Y eso es lo que en la tortura perpetrada por el Estado nadie puede dejar de reconocer con desazón: que no somos más que un pedazo de nuda vida. Tras la fachada del ciudadano asoma el Homo sacer.
He aquí por qué, cuando en el Estado moderno aflora la tortura, lo hace con una pátina arcaica, con una impronta de sacralidad que resulta ofensiva, que hiere la soberanía popular y que ninguna abolición ha sido capaz de borrar.
1.4. La tortura tras la abolición de la tortura
A pesar de que, en el curso de los dos últimos siglos, un gran movimiento abolicionista ha intentado suprimirla definitivamente, la tortura nunca ha desaparecido. Al contrario, se ha transformado, adaptándose a las nuevas circunstancias. Como observa Serge Portelli, «ha pasado del Código de Procedimiento al Código Penal».17 Abolida por ley, se ha convertido en una práctica clandestina a la sombra de la soberanía.
Mientras que los razonamientos de Beccaria se han quedado en intenciones, y por eso siguen siendo válidos, la lucha contra la tortura ha ido adquiriendo, en cambio, otro carácter, que ya no es normativo sino crítico. El principio ya no se discute. Durante mucho tiempo, su apología se antojaba impensable —por lo menos hasta el siglo xxi. Demasiado motivada y decidida era ya la condena incluida en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, en cuyo artículo noveno se pide la presunción de inocencia y se prohíbe el exceso de rigor: «Todo hombre se presume inocente hasta que haya sido declarado culpable; si se juzga indispensable su arresto, cualquier rigor que no sea sumamente necesario para asegurar su persona debe ser severamente reprimido por la ley».18
Declarada ilegal en casi todas partes, la tortura pasa de un lugar a otro del estrado: queda degradada de reina de las pruebas a oscura y temible cómplice del poder. Y el Estado se adapta: deja a la tortura «fuera de la ley», pero sigue practicándola o, mejor, haciendo que se practique, bajo mano, más o menos a escondidas. Entonces, ¿cómo luchar contra la tortura, si quien delinque es el Estado? ¿Y si, además, el Estado lo niega, si rechaza admitir cualquier responsabilidad, remitiéndose a su propia legislación, que prohíbe oficialmente la tortura? Y por encima de todo: si es el propio Estado el que transgrede, ¿quién certificará el delito? Porque es obvio que quien lo ha cometido se sustraerá a todo juicio. El problema se revela aún más complejo por cuanto el torturador, que antes actuaba a la luz del día, se esconde desvaneciéndose en los meandros del aparato estatal. Y el Estado, necesariamente, lo defiende, le ofrece amparo. Porque el esbirro permite la represión en silencio. La responsabilidad se revela a un tiempo colectiva y fragmentada. ¿Quién responde de la tortura de Estado?
Tras los genocidios del siglo xx, que refutan cualquier sueño de progreso, la tortura —a la que confiadamente se considera el recrudecimiento de una «barbarie» totalitaria— ha sido estigmatizada por una opinión pública internacional a la que la entidad de los crímenes perpetrados ha vuelto más prevenida y sensible. El papel desempeñado en los lager por la tortura sistemática al servicio del exterminio causa inquietud, temor y alarma. Se invoca la dignidad humana y se buscan las reglas con las que defender a la humanidad de sí misma. La tortura es encausada en los tribunales donde se juzgan esos crímenes feroces, convertida en materia del derecho internacional.
La ONU la prohíbe solemnemente, al poco de acabada la guerra, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, en cuyo artículo quinto se lee: «Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes».19 Tales palabras parecen señalar un antes y un después, un punto sin retorno. Pero, en definitiva, no se trata más que de palabras que, jurídicamente, son un ius cogens, una norma, imperativa e inderogable, carente de efectos prácticos y que se demuestra fácilmente eludible.20
Es Europa, escenario de las guerras mundiales, patria de la Shoá, la que va un paso más allá con un documento que, por primera vez, también prevé penas. El Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, cuyo artículo tercero prohíbe la tortura,21 se firma en Roma el 4 de noviembre de 1950. Serán jueces quienes se encarguen de verificar que la prohibición se respete en todos los países de la Unión. Es así como, en 1959, se instaura el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo. Todos los ciudadanos europeos pueden recurrir a él. Aunque el Tribunal interviene con lentitud, sólo post factum y con condenas que tienen efectos limitados, el parecer del Tribunal adquiere autoridad e influye en la opinión pública. No faltan, desde luego, los casos de abuso y transgresión.
Se sigue torturando, en Europa —el Reino Unido en Irlanda, Francia en Argelia— y en todo el mundo, desde América Latina a los países comunistas, de Asia a África y América del Norte. Los Estados saben, pero niegan; no cuestionan el principio, sino que tratan de mantener la tortura bajo el manto del secreto. Se avergüenzan de ella y, contrariamente a cuanto sucede con la pena de muerte, no la reivindican.
Se intenta entonces elaborar instrumentos jurídicos y crear organismos internacionales capaces de posibilitar un control escrupuloso de la tortura en el mundo. El resultado es la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1984, que entró en vigor el 27 de junio de 1987. Esta Convención constituye el medio público más importante en la lucha contra la tortura, que queda definida así en su artículo primero:
A los efectos de la presente Convención, se entenderá por el término «tortura» todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas.22