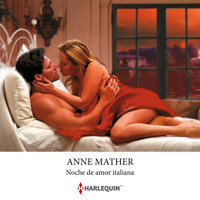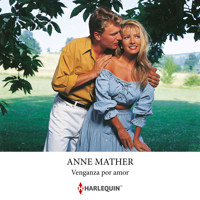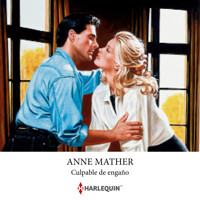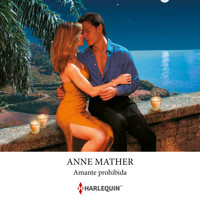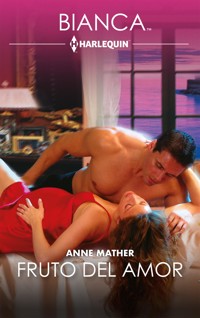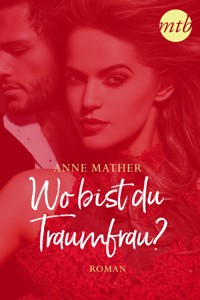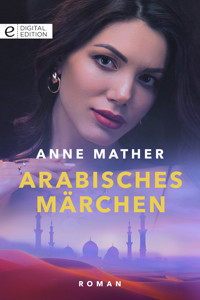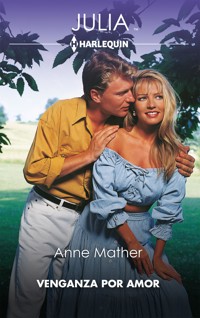2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Bianca
- Sprache: Spanisch
Era un hombre que no se parecía a ningún otro que ella hubiera conocido… Juliet Hammond necesitaba dinero desesperadamente, por lo que accedió a ayudar a un viejo amigo a cambio de una recomendación para conseguir un trabajo. Pero quizá fuera el mayor error de su vida… Juliet empezó a sospecharlo al conocer al guapísimo italiano Raphael Marchese. Entre ellos surgió una inmediata atracción, pero por culpa del juego en el que había aceptado participar, Rafe la despreciaba porque la creía una cazafortunas y además daba por hecho que estaba comprometida con otro hombre. La tensión no hacía más que aumentar y, cuando por fin estalló la pasión, Rafe le hizo el amor apasionadamente… pero no había cambiado la idea que tenía de ella…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 216
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
© 2008 Anne Mather
© 2024 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Tres anillos, n.º 1839 - octubre 2024
Título original: BEDDED FOR THE ITALIAN’S PLEASURE
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. N ombres, c a r a cteres, l u g ares, y s i t u acionesson producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Bianca y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales , utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited.
Todos los derechos están reservados.
Imagen inferior de cubierta utilizada con permiso de Dreamstime.com.
I.S.B.N.: 9788410742291
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
Juliet se preguntó cómo serían las islas Caimán en esa época del año. Supuso que muy parecidas a las Barbados. ¿No eran todas islas del Caribe? Pero nunca había estado en las Caimán. Y fueran como fuesen, tendrían que ser mejores que aquella sombría oficina de empleo, cuyas paredes y moqueta raída de un horroroso color verde no compensaban las comodidades a las que estaba acostumbrada; con las que había nacido, se corrigió, mientras trataba de no derramar las lágrimas de autocompasión que le llenaban los ojos, hermosos y de color violeta, como decía su padre. También decía que le recordaban a su madre, que había muerto cuando ella era un bebé. ¡Qué lejano parecía todo aquello!
De lo que estaba segura era de que su padre no hubiera consentido que la engañara un hombre como David Hammond. Pero también había muerto de un tumor cerebral cuando ella tenía diecinueve años, y un año después, David le había parecido un caballero de brillante armadura y no se dio cuenta de que lo que más le interesaba era el dinero que su padre le había dejado. Años después de la boda, él la había abandonado por la mujer que le había presentado como su secretaria. Había sido una estúpida al consentirle que se hiciera cargo de su herencia. Y cuando se quiso dar cuenta, él había transferido el dinero a una cuenta a su nombre en un paraíso fiscal.
¡Qué ingenua había sido! La belleza y el encanto de David le habían impedido ver sus defectos. Había creído que la amaba y había desoído los consejos de sus amigos cuando le dijeron que lo habían visto con otra. Las pocas libras que le había dejado en la cuenta se estaban agotando con rapidez.
Desde luego que los amigos que la habían apoyado se mostraron compasivos. Incluso le habían ofrecido ayuda económica, pero Juliet sabía que la amistad no podía durar en tales circunstancias. Tenía que encontrar trabajo, aunque le daba miedo pensar qué tipo de empleo podía conseguir sin ninguna titulación. Si hubiera continuado estudiando después de morir su padre… Pero cuando David apareció en su vida se olvidó de las cosas prácticas.
Echó una mirada a la habitación y se preguntó qué preparación tendrían las otras personas que iban a solicitar trabajo. Había cinco: dos hombres y tres mujeres, que parecían totalmente indiferentes a lo que los rodeaba. Aunque sabía que no era así, habría dicho que también les daba igual que les dieran trabajo o no. Dos de ellos parecían medio dormidos, o drogados, lo que, según se mirara, podía ser una ventaja. Era indudable que tras entrevistar a un chico con los vaqueros rotos y una camiseta asquerosa, o a una chica con los brazos llenos de tatuajes chillones, sería un alivio hablar con ella, con su traje de chaqueta azul oscuro y sus zapatos de tacón. O tal vez no. Quizá quienes no parecían que pudieran permitirse el lujo de estar desempleados tuvieran más facilidades para conseguir trabajos no cualificados.
–¿La señora Hammond?
Juliet quiso decir que era la señorita Lawrence, pero todos sus documentos de identidad seguían teniendo su apellido de casada. No todas las mujeres que se divorciaban volvían a tener su identidad previa. Pero Juliet quería recuperarla. No quería que nada le recordara que había sido la mujer de David Hammond. Se puso de pie nerviosamente mientras la mujer que la había llamado echaba una mirada expectante a los presentes.
–Soy yo –dijo, consciente de que se había convertido en el centro de la atención. Apretó el bolso bajo el brazo y echó a andar con precaución.
–Entre en mi despacho, señora Hammond –la mujer, una pelirroja de unos cuarenta años, la miró de arriba a abajo y le indicó el camino a un despacho que era ligeramente más acogedor que la sala de espera. Le señaló una silla frente a su escritorio–. Siéntese. ¿Ha rellenado el cuestionario?
–Sí –Juliet sacó el papel con el que había hecho un tubo mientras esperaba. Al ponerlo en el escritorio, se quedo medio enrollado–. Lo siento –dijo con una sonrisa de disculpa.
Su disculpa no fue escuchada ni aceptada, ya que la señora Watkins, cuyo nombre podía leerse sobre el escritorio, estaba muy ocupada leyendo lo que Juliet había escrito. De vez en cuando se detenía y la miraba como si no creyera lo que leía. ¿Y qué? ¿Se había dejado engañar por el elegante traje de chaqueta? ¿O admiraba el estilo con el que vestía? Algo le decía que no era así.
–Aquí pone que tiene usted veinticuatro años, señora Hammond. Y que nunca ha trabajado.
–No –respondió Juliet sonrojándose un poco. Había sido una pregunta directa que creyó que no debería habérsela hecho. Tenía su orgullo. ¿Le iba a quitar aquella mujer el poco que le quedaba? Inspiró profundamente–. ¿Es eso importante? Es ahora cuando necesito trabajar. ¿No es suficiente?
–Me temo que no. Quienes dan trabajo necesitan un currículo, referencias. Para mí es importante entender por qué una persona que busca empleo carece de ellos.
–Estaba casada –Juliet pensó que aquello era lo menos controvertido que podía decir.
–Sí, ya lo veo –la señora Watkins consultó el papel–. Y su matrimonio acabó hace nueve meses.
«Nueve meses y ocho días», dijo Juliet para sí.
–¿Y nunca ha trabajado?
–Nunca.
La señora Watkins inspiró de forma claramente audible. Era el sonido que hacía Carmichael, el mayordomo de su padre, cuando desaprobaba algo que Juliet había hecho. Era evidente que a la señora Watkins le desagradaba su falta de experiencia. Juliet se preguntó si le hubiera ido mejor si se hubiera presentado en vaqueros y una camiseta sucia.
–Bueno –dijo finalmente la señora Watkins–, debo decirle que no va a ser fácil encontrarle un trabajo. Carece de titulación y de experiencia. No tiene nada que pueda convencer a alguien de que es una buena trabajadora y de que se puede confiar en usted.
–Soy de fiar.
–No lo dudo, señora Hammond, pero sólo es su palabra, y las cosas no funcionan así. Lo que necesita es que un antiguo jefe responda por usted, alguien que esté dispuesto a ponerlo por escrito.
–Pero no tengo un antiguo jefe.
–Ya lo sé –la señora Watkins le sonrió con suficiencia.
–¿Trata de decirme que no puede ayudarme?
–Lo que trato de decirle es que, ahora mismo, no tengo una vacante que pueda usted cubrir. A menos que quiera lavar platos en el Savoy –se rió entre dientes de su propia gracia–. En la sala de espera hay información sobre los cursos que puede hacer y dónde, desde clases de cocina a idiomas. Le aconsejo que se lleve los folletos a casa y decida lo que quiera hacer. Vuelva a verme cuando tenga algo que ofrecerme. Hasta entonces, es mejor que no malgaste más tiempo.
Mientras se levantaba, Juliet pensó con tristeza que la señora Watkins se refería al suyo.
–Gracias –los buenos modales, que una serie de niñeras le habían inculcado desde que nació, la ayudaron a salir del paso–. Pensaré en lo que me ha dicho –hizo una pausa–. O iré a otra oficina de empleo.
–Buena suerte –respondió la señora Watkins con ironía.
Juliet salió de la oficina con un sentimiento aún mayor de ser un paria que al entrar. Pero ¿qué se había pensado? ¿Quién iba a contratar a alguien que ni siquiera reconocía a un timador al verlo?
Una vez en la calle, consideró las opciones que tenía. Aunque estaban a comienzos de marzo, hacía un tiempo sorprendentemente caluroso, a pesar de que estaba empezando a lloviznar. Alzó la mano para llamar a un taxi, pero la volvió a bajar rápidamente. Se habían acabado para siempre los días en que podía desplazarse en taxi. Suspiró y comenzó a andar hacia Oxford Circus. Allí tomaría un autobús hasta Knightsbridge, donde se hallaba el pequeño apartamento de un dormitorio en el que vivía. La gran casa de Sussex donde había nacido y vivido casi toda la vida se había vendido poco después de su boda con David. Le dijo que la casa que él había comprado en Bloomsbury les venía mucho mejor. Hasta después de que la abandonara, Juliet no supo que era alquilada.
Sabía que sus amigos se habían quedado horrorizados ante su ingenuidad, pero nunca había conocido a alguien tan despiadado como David. Fue una suerte que el apartamento estuviera a nombre de ella y que David no hubiera podido apropiárselo. Había sido la segunda residencia de su padre cuando tenía que ir a Londres por negocios, y ella no lo había vendido por razones sentimentales.
A mitad de camino pasó por delante de un bar y entró sin pensarlo. Estaba oscuro y lleno de humo, pero eso le convenía. Casi nunca bebía durante el día y prefería que nadie pudiera reconocerla en el estado de ánimo en que se hallaba. Se sentó en uno de los altos taburetes. El camarero era bajo y gordo, con un prominente estómago que le sobresalía por encima del cinturón. Parecía eficiente y alegre.
–¿Qué va a ser? –le preguntó mientras pasaba la bayeta por la barra.
–La señora tomará un vodka con tónica, Harry –dijo una voz detrás de ella.
Juliet se volvió para decir a quienquiera que fuese que sabía decidir por sí misma lo que quería tomar. Abrió los ojos sorprendida. Conocía al hombre. Se llamaba Cary Daniels y se conocían desde niños, pero llevaban años sin verse. De hecho, desde que ella se había casado.
–¡Cary! –exclamó–. ¡Qué casualidad encontrarte aquí! Lo último que supe de ti es que estabas en Ciudad del Cabo. ¿Estás de vacaciones?
–Ojalá –Cary se sentó en un taburete a su lado y pagó al camarero. Había pedido un whisky doble y se bebió la mitad antes de continuar–. Ahora trabajo en Londres.
Juliet se sorprendió. Aunque habían perdido el contacto durante varios años, porque los padres de Cary murieron y tuvo que marcharse a vivir con su abuela a Cornualles, había ido a su boda. Entonces estaba emocionado con el magnífico trabajo que había conseguido en un banco de Sudáfrica, y todos creyeron que se quedaría allí para siempre. Pero las cosas cambiaban. ¿Acaso no lo sabía ella?
–¿Cómo estás? –preguntó él, y se volvió para mirarla.
Aunque la escasa luz le había impedido darse cuenta antes, Juliet vio entonces lo demacrado que estaba. Tenía ojeras, se estaba quedando calvo y su cintura demostraba la cantidad de whiskys dobles que se había tomado a lo largo de los años. Sabía que tenía veintiocho, pero aparentaba diez más. ¿Qué le habría pasado? ¿Padecía también las consecuencias de una relación fallida?
–Estoy bien –contestó Juliet y alzó el vaso a modo de brindis silencioso antes de beber. Era mucho más fuerte que a lo que estaba acostumbrada y apenas consiguió ocultar una mueca–. Voy tirando.
–Me enteré del divorcio –Cary siempre había sido muy directo–. ¡Qué canalla!
–Sí. Fui una estúpida.
–Me gustaría haber estado aquí entonces. No se habría ido de rositas, te lo aseguro. ¿Qué hace ahora ese hijo de su madre?
Juliet apretó los labios. Cary era amable al mostrarle su apoyo, pero no se lo imaginaba enfrentándose a alguien como David.
–David está en las islas Caimán, al menos eso creo –dijo con desgana–. ¿Te importa que no hablemos de eso? No tiene sentido hurgar en las viejas heridas. Fui una estúpida, y punto.
–Únicamente fuiste una ingenua, como nos pasa a todos de vez en cuando. Después es fácil decir lo que deberíamos haber hecho.
–Es verdad –Juliet sonrió con tristeza.
–¿A qué te dedicas ahora? ¿Y dónde vives? Supongo que la casa de Sussex se vendería.
–Sí. Tengo un pequeño apartamento en Knightsbridge. Era de papá, y no es el Ritz, pero es mío.
–¡Qué canalla! –repitió Cary–. Supongo que habrás tenido que buscar trabajo.
–Estoy en ello –confesó Juliet–. Pero no tengo ningún título ni a nadie que pueda ofrecer referencias, salvo mis amigos, claro está, pero no quiero pedírselo.
–Ah –Cary acabó la bebida e indicó al camarero que quería otra. También señaló el vaso de Juliet, pero ésta negó con la cabeza. Apenas la había probado–. ¿Tienes algún plan?
–Todavía no –Juliet comenzaba a cansarse de hablar de sus problemas–. ¿Y tú? ¿Sigues trabajando en el banco?
–¡Qué más quisiera! –dio un largo trago de whisky–. Estoy en la lista negra. ¿No te has enterado? Me sorprende que no lo leyeras en las páginas de economía del periódico.
Juliet estuvo tentada de decir que tenía mejores cosas que hacer que leer la sección de economía del periódico, pero le inquietó lo que Cary le había dicho.
–Especulé con los fondos de mis clientes y perdí un montón de dinero. El banco perdió millones de dólares. Tuve suerte de que no me denunciaran por negligencia –se encogió de hombros–. Parece que mi abuela sigue teniendo influencia en los círculos financieros. Me expulsaron del banco con un buen tirón de orejas.
–Pero, millones de dólares… –Juliet repitió asombrada e incrédula.
–Sí, no hago las cosas a medias –tomó otro trago–. Parece mucho más en moneda sudafricana. Pero te animan a arriesgarte, y yo lo hice. Supongo que no soy un buen corredor de bolsa.
–No sé qué decirte. ¿Se enfadó mucho tu… lady Elinor?
–¿Enfadarse? Se puso furiosa. Echaba humo por las orejas. Nunca le gustó mi profesión, como probablemente sabrás, y después de lo de Sudáfrica no ha querido saber nada más de mí.
Juliet miró el vaso. Recordaba muy bien a lady Elinor Daniels, sobre todo porque cuando tenía trece años, le daba miedo. Recordó que sentía lástima de Cary, cuyos padres habían desaparecido mientras navegaban por los mares del Sur. A los diecisiete años, le habían privado de todos y de todo a lo que estaba acostumbrado y le habían obligado a irse a vivir a una vieja casa de Cornualles con una mujer a la que casi no conocía.
–Pero dices que tienes otro empleo… –Juliet levantó la cabeza.
–Es un trabajo temporal. Aunque no te lo creas, trabajo en un casino. No manejo dinero, claro. No están tan locos. Podría decirse que soy quien recibe y da la bienvenida a los clientes, una especie de gorila con clase.
–No creo que tu abuela lo apruebe –dijo Julia asombrada.
–No lo sabe. Cree que trabajo en una oficina. Aún sigue esperando que siente la cabeza, encuentre a una buena mujer y me ocupe de sus propiedades. Y ese imbécil de Marchese está esperando que dé un paso en falso.
Juliet creía que ya había dado más de uno, pero no dijo nada.
–¿Marchese? –preguntó ella.
–¡Rafe Marchese! –prosiguió Cary con irritación–. Seguro que te acuerdas de él. El error voluntario de mi tía Christina.
–¡Ah, tu primo!
–Ese canalla no es mi primo –dijo Cary ofendido–. No esperarás que me muestre simpático con él. Ha conseguido que la relación con mi abuela sea casi imposible. No se me olvida cómo me trató cuando me fui a vivir a Tregellin.
–Es mayor que tú, ¿verdad?
–Un par de años. Debe de tener treinta o alguno menos. Siempre está ahí, como una espina clavada, y a mi abuela le encanta burlarse de mí diciéndole que lo va a nombrar su heredero. No es que lo vaya a hacer –Cary se echó a reír–. Es demasiado convencional para eso.
–Si tu tía no se casó con el padre de Rafe, ¿por qué lleva el apellido Marchese?
–Porque ella puso el apellido de su padre en su certificado de nacimiento –dijo Cary con desdén–. Una especie de broma, si tenemos en cuenta que Carlo no se enteró de que iba a ser padre. Christina era un bicho raro, siempre de un lado a otro, siempre buscando nuevas distracciones.
–Creía que era artista –dijo Juliet mientras trataba de recordar lo que su padre le había dicho.
–Eso es lo que le gustaba creer –explicó Cary con una sonrisa sarcástica–. Rafe, igual que yo, es huérfano desde pequeño. Christina se tomó demasiados «martinis» y se cayó del balcón de un hotel de Interlaken, en Suiza, donde se alojaba con su última conquista.
–Es terrible –Juliet estaba asombrada de que Cary se mostrara tan indiferente. Al fin y al cabo hablaba de su tía. Miró de reojo el reloj. Era hora de marcharse. Tenía que comprar algo de comida antes de irse a casa.
–Tengo que ir a ver a mi abuela la semana que viene –continuó Cary haciendo una mueca–. Le he dicho que tengo novia y quiere conocerla.
–Espero que le guste –Juliet sonrió–. ¿La conociste en Ciudad del Cabo o vive en Londres?
–No tengo novia. Sólo quiero que me deje en paz. Ya te he dicho que quiere que siente la cabeza, así que he pensado que si cree que me intereso por alguien aflojará la presión.
–¡Pero Cary!
–Lo sé, lo sé –indicó al camarero que le sirviera otra copa–. ¿Dónde voy a encontrar, de aquí al jueves, a una chica decente que pueda ser mi novia? Ni siquiera conozco a chicas «decentes». Mis gustos van por otro lado.
–¿Eres gay?
–¡Claro que no! Pero las chicas que me gustan no son las que se llevan a casa y se presentan a una abuela. No me apetece sentar la cabeza. Sólo tengo veintiocho años. Quiero divertirme. No quiero tener una buena mujer y un par de chavales corriendo a mi alrededor.
Juliet pensó que Cary había cambiado mucho, ya no era el niño tímido que había conocido. ¿Era debido a su abuela o siempre había tenido algo de egoísta? Tal vez no fuera tan distinto de David. De pronto se dio cuenta de que la miraba fijamente y deseó que no estuviera haciendo planes con respecto a ella. A pesar de estar desesperada, Cary no era su tipo.
–Tengo que irme –le dijo
–¿Adónde?
–A casa –contestó, aunque no era asunto suyo.
–Me imagino que no querrás cenar conmigo. Se me ha ocurrido una cosa–se mordió los labios con fuerza–. Quería hacerte una propuesta. Pero también te la puedo hacer aquí.
–Cary…
–Escúchame –la tomó del brazo–. ¿Qué te parecería venir conmigo a Tregellin como mi supuesta novia? –añadió rápidamente antes de que ella pudiera poner objeciones–. Dices que necesitas trabajo. Pues te ofrezco uno, y bien pagado desde luego.
–No lo dirás en serio –le resultaba increíble lo que acababa de oír.
–¿Por qué no? Somos amigos. Hombre y mujer. ¿Qué mal habría en ello?
–Engañaríamos a tu abuela. Y a tu primo.
–No te preocupes por Rafe. No vive en la casa.
–Da igual.
–Me harías un gran favor. Y mi abuela se lo creería cuando te viera. Siempre le has caído bien.
–¡Pero si casi no me conoce!
–Pero ha oído hablar de ti –insistió Cary–. Y cuando volvamos, te escribiré una carta de recomendación para que puedas emplearla para otro trabajo
–¿Te refieres a un trabajo de verdad?
–Este trabajo será de verdad, Juliet, te lo prometo. Dime al menos que lo pensarás. No tienes nada que perder.
Capítulo 2
La marea había subido y las marismas de Tregellin estaban cubiertas de agua salada. Las aves marinas volaban entre las olas y el reflejo del sol en el agua era cegador. Por una vez, la vieja casa parecía hermosa en vez de descuidada. Mientras conducía un Land Cruiser por el camino que llevaba hasta ella, Rafe pensó que necesitaba un dueño que la cuidara. Aunque no iba a ser él. Dijera lo que dijera la anciana, no iba a dejar Tregellin al hijo ilegítimo de un olivarero. Tampoco él la quería. Ya que el estudio de pintura que había montado funcionaba, ni siquiera tenía tiempo de hacer lo que tenía que hacer. Cobraba los alquileres, llevaba los libros de contabilidad y se aseguraba de que la anciana pagara los impuestos. Incluso cortaba el césped y arrancaba las malas hierbas de los setos, pero la casa necesitaba una obra importante.
El problema era que él no tenía dinero, no el suficiente para devolver al edificio su antiguo esplendor. Y si lady Elinor era tan rica como la gente del pueblo decía, se lo ocultaba a la familia. Rafe sabía que Cary creía que su abuela era rica, lo cual era el motivo de que casi nunca rechazara la invitación de ir a verla y de que sus deseos fueran órdenes para él. Si Rafe lo respetara más, le habría dicho que la anciana lo usaba para satisfacer su ansia de poder. Si pretendía que Cary fuera su heredero, iba a obligarlo a esforzarse mucho para conseguirlo. Pasara lo que pasara, Rafe dudaba de que Tregellin sobreviviera a otra muerte en la familia. A menos que lady Elinor tuviera dinero oculto, cuando muriera habría que vender la finca, que probablemente era lo que pretendía Cary. No veía a su primo marchándose de Londres y renunciando a la vida que llevaba allí. Además, después de pagar el entierro y la minuta de los abogados, Cary podría considerarse afortunado si liquidaba las deudas de su abuela.
Rafe estaba seguro de que la anciana vivía con dinero prestado. Las minas de estaño que habían sido la fortuna de los Daniel llevaban cincuenta años agotadas. En la finca, con granjas lecheras y agrícolas, las cosas habían mejorado en los años anteriores, pero, como todo, necesitaban un tiempo que tal vez no tuvieran. Era una pena, pero la anciana ya no gozaba de la misma salud que antes. No quería pensar lo que pasaría cuando muriera. Tregellin merecía recobrar su esplendor, no que la vendieran para pagar las deudas de un fracasado.
Rafe bordeó la pista de tenis para llegar a la puerta principal de la casa. Tregellin daba al río. Cuando era pequeño le encantaba bajar al embarcadero y sacar la barca que sir Henry le había enseñado a utilizar. Bajó del coche con la bolsa de comestibles que había comprado en el supermercado del pueblo. A lady Elinor no le gustaría que se hubiera gastado el dinero, pero Josie lo aprobaría. Josie Morgan era el ama de llaves y la dama de compañía de la anciana, y era casi tan vieja como ella.
Aunque había aparcado en la puerta principal, Rafe siguió el sendero que conducía a la cocina. Hitchins, el pekinés de la anciana, ladraba sin parar como de costumbre, pero cuando Rafe entró se detuvo y le frotó la pierna con el morro.
–¡Qué animal tan escandaloso! –lo regañó Rafe mientras le rascaba las orejas con afecto.
Hitchins tenía casi catorce años y estaba ciego de un ojo, pero seguía reconociendo a los amigos. Jadeó un poco para que Rafe lo tomara en brazos, pero éste dejó la bolsa en la mesa y se puso a sacar las cosas.
Josie llegó corriendo del vestíbulo con una bandeja en la que había dos tazas de café vacías y tres galletas de chocolate. Rafe tomó una y la mordió mientras Josie le daba la bienvenida y trataba de disimular su agradecimiento al tiempo que revisaba lo que había en la mesa.
–¡Solomillo! –exclamó con entusiasmo–. Nos mimas demasiado, Rafe.
–Si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? –replicó éste con filosofía–. ¿Cómo está la anciana? Iba a haber venido ayer por la tarde, pero me surgió un imprevisto.
–Ese imprevisto no se llamaría Olivia, ¿verdad? –bromeó Josie mientras guardaba la carne y otros alimentos en la nevera.
–No hagas caso de las habladurías. ¿Dónde está la anciana? Debería ir a saludarla.
–¿Llevo más café? –preguntó Josie
–Me tomaré una de estas latas –dijo Rafe mientras agarraba un refresco de jengibre que había comprado para él–. No, no necesito vaso –la disuadió antes de que pudiera sacar uno del armario–. ¿Está en el invernadero?
–Sí. No me cabe la menor duda de que habrá oído el coche. A pesar de sus años sigue oyendo como antes.
Rafe sonrió y, con Hitchins pegado a los talones, cruzó el vestíbulo y se dirigió al invernadero, iluminado por la luz solar. Estaba construido en uno de los lados de la casa, para aprovechar la vista del río. Los sauces llorones arrastraban las ramas por el agua en que se reflejaban y los martines pescadores se zambullían en ella desde la orilla.