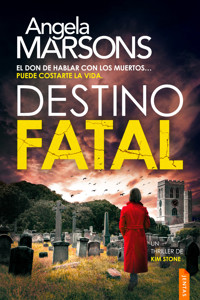Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
¿Cuán lejos estás dispuesto a ir para proteger tus secretos más siniestros? «Suicidio», dicen todos cuando encuentran a la adolescente Sadie Winters muerta a un lado del edificio. Este parece haber sido el devastador acto final de una niña cargada de problemas. Pero, cuando en la misma escuela aparece el cuerpo maltrecho de otro chico, se hace evidente, para la detective Kim Stone, que estas muertes no han sido accidentes trágicos. Mientras Kim y su equipo comienzan a desentrañar la siniestra red de secretos, una de las profesoras parece tener la clave de la verdad; pero, cuando está a punto de romper el silencio, muere en circunstancias sospechosas. Con más vidas de niños en peligro, la detective tiene que arrostrar lo impensable: la posibilidad de que un alumno pudiera ser el culpable de los asesinatos. Sus intentos por profundizar en la psicología de los niños asesinos la ponen en contacto con su antigua adversaria, la doctora Alex Thorne, una peligrosa sociópata que tiene por vocación destruir a Kim. Desesperada por atrapar al asesino, la detective descubre un vínculo entre los homicidios recientes y las novatadas de hace algunos decenios. Pero la salvación de esas vidas inocentes tiene un costo… Y, en el equipo de Kim, alguien tendrá que pagar el precio más alto. «¡Esto es, posiblemente, lo mejor que la serie de Kim Stone nos ha dado hasta el momento! Una verdad mortal nos trae secretos en abundancia, mentiras e intimidación […] Te tendrá jadeando, llorando y tambaleándote de emoción mientras te arrastra de un lado al otro hasta el final, donde te deja hecho un guiñapo. ¡Estás advertido!» Chapter In My Life ⭐⭐⭐⭐⭐ «¡Guau, vaya libro! Absolutamente adictivo y emocionante. Me ha dejado con el corazón contrito […] Hay tantas novelas policíacas por ahí […], pero ninguna me ha impresionado tanto como esta […]. Definitivamente, se convertirá en una de mis favoritas del año». A Sip of Book over Coffee ⭐⭐⭐⭐⭐ «Esto es novela policíaca en su mejor expresión […] Es compleja e intrigante. Me ha enganchado por completo. He leído la mayor parte de este libro en unas cuantas horas y sin detenerme ni para respirar». Rachel's Random Reads ⭐⭐⭐⭐⭐ «Me encanta, me encanta, me encanta Kim Stone. Me leí este libro de un tirón. Me tuvo en ascuas hasta el final […]. Es otra obra de cinco estrellas de Angela Marsons». Reseña en Goodreads ⭐⭐⭐⭐
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 462
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Una verdad mortal
Una verdad mortal
Título original: Dying Truth
© Angela Marsons, 2018. Reservados todos los derechos.
© 2023 Jentas A/S. Reservados todos los derechos.
ePub: Jentas A/S
Traducción: Jorge de Buen Unna
ISBN: 978-87-428-1257-0
Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea eléctrico, químico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin la autorización escrita de los titulares de los derechos de la propiedad intelectual.
Esta es una historia ficticia. Los nombres, personajes, lugares e incidentes se deben a la imaginación de la autora. Cualquier semejanza con hechos, lugares o personas vivas o muertas es mera coincidencia.
De la serie de la detective Kim Stone
De la serie de la detective Kim Stone:
Un grito en el silencio
Juegos diabólicos
Las niñas perdidas
Juegos letales
Hilos de sangre
Almas muertas
Los huesos rotos
—
Este libro está dedicado a todas las víctimas de la tragedia de la torre Grenfell.
Que nunca más se permita que algo así vuelva a ocurrir.
Prólogo
Sábado, 7.52 p. m.
Kim sabía que tenía rota la pierna izquierda.
Avanzó por el sendero apoyándose en las manos. La piedra se le encajaba en las palmas, los guijarros se le enterraban bajo las uñas.
Un grito escapó de sus labios cuando se le dobló el tobillo y el dolor le recorrió el cuerpo entero.
Conforme aumentaba su aflicción, la frente se le iba perlando de sudor.
Finalmente, vio la luz del edificio, al mismo tiempo en que tres formas conocidas salían disparadas por la puerta.
Los tres corrieron hacia el campanario.
—Noooo... —gritó tan fuerte como pudo.
Ninguno se volvió.
«No vayáis ahí», dijo en silencio mientras trataba de arrastrarse hacia ellos.
—Alto —gritó cuando los vio traspasar la puerta de metal, en la base de la torre.
Mientras desaparecían de su vista, Kim trataba de contener el pánico.
—Maldita sea —gritó frustrada, incapaz de alcanzarlos a tiempo.
Hizo acopio de todas sus fuerzas y se impulsó hacia arriba hasta ponerse de pie. Trataba de arrastrar la pierna rota, como si no existiera.
Dos pasos más adelante, la derribó el dolor, que irradiaba por todo su cuerpo como un maremoto. Las náuseas subieron desde el estómago y le provocaron una arcada. Su cabeza empezó a flotar.
Gritó otra vez, pero las personas ya habían desaparecido y ahora estaban en las entrañas de la torre, tras los duros ladrillos, subiendo por los escalones para llegar a lo más alto.
—Por favor, ayúdenme —gritó, pero no había nadie que la oyera. Estaba a unos buenos ochenta metros del colegio. Nunca se había sentido tan desamparada.
Echó un vistazo a su muñeca y vio que eran las ocho menos tres.
La campana sonaría a la hora en punto.
El miedo brotó de la boca de su estómago y creció como una nube, hasta invadirle todo el cuerpo.
Hizo un esfuerzo por avanzar otro paso agonizante, arrastrando la pierna inútil.
Una linterna iluminó lo alto de la torre.
«Maldita sea, ya están ahí.»
—Deteneos —volvió a gritar, rezando para que alguno alcanzara a oírla, aunque sabía que su voz no llegaría tan lejos.
Los haces de luz se movían furtivamente por el balcón de la torre, a treinta metros del suelo.
Vio una cuarta figura entre las tres que le resultaban conocidas.
Su reloj de pulsera vibró al dar la hora. La campana no sonó.
«Dios, por favor, déjalos bajar.»
Su oración quedó interrumpida cuando oyó un fuerte grito.
Dos personas colgaban de la cuerda de la campana, balanceándose de lado a lado. Entraban y salían del haz de luz que la linterna emitía en ese pequeño espacio.
Kim entrecerró los ojos en un intento de identificar las dos siluetas, pero estaban demasiado lejos.
Trataba de controlar su respiración para poder gritar otra vez, aunque sabía que, ahora, ya ninguna advertencia podría ayudarlos.
Sus peores miedos se habían hecho realidad.
—Por favor, por favor... —susurró Kim, que veía cómo la cuerda de la campana seguía balanceándose—. No —gritó mientras hacía lo posible por arrastrarse hacia ellos.
El miedo ya era algo gélido que la tenía paralizada.
El tiempo se detuvo por unos segundos. Kim se había quedado sin saliva, no podía gritar más.
Sintió el dolor arrancarle el corazón cuando una de las personas y la cuerda de la campana desaparecieron de su vista.
De repente, sus oídos se llenaron con un grito de terror que le heló la sangre.
Pero no había nadie más alrededor.
Había sido su propio grito.
Capítulo 1
Seis días antes.
Sadie Winters se agachó junto a la entrada de la cocina, dejó caer la mochila y cogió el único cigarrillo que llevaba en el bolsillo de la chaqueta. Hacía dos meses había descubierto este lugar, que alguna vez fuera la entrada de los sirvientes. Ninguno de los salones del colegio daba al lado oeste del ala de restauración.
Un minuto, nada más, pensó mientras trataba de enderezar la ligera curva del cigarrillo. Lo único que buscaba eran unos momentos de paz antes de llegar precipitadamente, disculpándose, a la siguiente lección. Era tan solo un descanso del caos en su cabeza.
Entre las manos, protegió el mechero del viento de finales de marzo y juró que este sería el último cigarrillo de su vida. Una vez, en la fila de la cena, una de las chicas mayores había dicho que no había sido capaz de enfrentarse a la clase de matemáticas hasta haber fumado un cigarrillo. También alcanzó a escuchar que la había relajado. Así que, hacía unos cuantos días, solo por probar, Sadie había cogido un pitillo de la mochila de una de las niñas del colegio. Sabía que, en realidad, no se había sentido relajada, sino que había estado inhalando monóxido de carbono, y este compuesto reducía la cantidad de sangre que llegaba a sus músculos. Pero, por un breve rato, tenía visos de ser una relajación.
Dio una fuerte calada y el humo llenó sus pulmones de niña de trece años. Recordó su primer intento y el ataque de tos. Se imaginó el humo arremolinándose alrededor, como niebla en un frasco transparente. No quería fumar. No quería depender de los cigarrillos ni de nada, pero las pastillas ya no le estaban haciendo efecto. Al principio, la habían insensibilizado, habían amortiguado y aquietado sus pensamientos destructivos. Los fragmentos de su ira se habían suavizado, como envueltos en plástico de burbujas. No es que se hubieran ido; era solo que ya no resultaban tan dañinos. Pero ya no más. Los bordes afilados cortaban la niebla y la negrura había vuelto peor que nunca.
Y ahora estaba obligada a sentarse en una habitación y a hablar de sus problemas con un maldito psicólogo, dado que sus padres pensaban que era una buena idea. Abrigaban esperanzas de que ella se desahogaría repentinamente con alguien externo a la familia. Sadie había escuchado esa suave y comprensiva voz que le ofrecía garantías de discreción; las instrucciones, una y otra vez repetidas, de que podía contarle cualquier cosa. Como si fuera posible. Especialmente después de que el psicólogo le mostrara cierto papel: la prueba de que ella no podía fiarse de nadie.
Maldita sea, pensó, y arrojó el cigarrillo al suelo. No permitirá que le hicieran esto. Hacía mucho tiempo que lo llevaba almacenado dentro de sí misma.
Supuestamente, no debía saber lo que había ocurrido; supuestamente, no debía saber nada de nada. Ellos creían que lo habían ocultado, pero no era cierto. Había que sumar otro kilómetro a la distancia que la separaba de su familia. Una cosa más que todos sabían y ella no. Un testimonio más en el catálogo de las pruebas de que ella no encajaba con el resto.
Siempre lo había sentido, siempre lo había sabido. No se parecía en nada a su hermana, la bonita, brillante y adorable Saffie, cuya luz refulgía en las habitaciones con un resplandor angelical. No tenía su gracia natural ni su sonrisa arrolladora. Y, por supuesto, Saffie siempre sería perfecta, la favorita, sin importar lo que hiciera mal.
Sadie se limpió las lágrimas de rabia que se habían formado en sus ojos. No se pondría a llorar. No les daría ese gusto. Haría lo que siempre hacía: encerrar la cabeza en su caparazón endurecido y hacer como si nada.
No habían acudido en su ayuda. Había suplicado, rogado, que la sacaran de Heathcrest, que le permitieran asistir a un colegio que estuviera más cerca de la casa. Detestaba el afectado elitismo y la tradición que ponían mala cara ante la individualidad, que ahogaban la creatividad y las expresiones personales y promovían el conformismo. Este lugar era una cárcel. Pero no, ellos habían despreciado sus súplicas. Ninguna de las hijas asistiría a un colegio local. Heathcrest edificaría su carácter, promovería los vínculos que le servirían el resto de su vida, aliadas en quienes ella podría confiar. Pero ella no quería conexiones ni aliadas. Quería amigas. Amigas normales.
Que sus padres acudieran a ayudar a Saffie era una injusticia, y había calado hondo en su alma. Ellos siempre encontraban nuevos modos de hacerla sentir inferior y, a menudo, ni siquiera se enteraban.
Bueno, ya no más, pensó con determinación. Esa noche los llamaría por teléfono y se aseguraría de que la escucharan. Y tenía el arma precisa para usar a su favor. El conocimiento es poder.
Cuando rodeó el muro de ladrillos, una figura familiar apareció ante ella.
Frunció el ceño.
—¿Qué haces...?
Sus palabras quedaron interrumpidas cuando el primer puñetazo se estrelló en su sien izquierda.
Se le nubló la vista. Cayó al suelo.
¿Qué estaba ocurriendo? ¿Qué había hecho?
No había ningún motivo.
El segundo impacto le dio en la nuca; esta vez, con el pie. Le siguieron llegando más golpes por todo el costado izquierdo. Ella procuraba enconcharse para protegerse y su cerebro estupefacto trataba de conectar los datos. Un porrazo en el riñón irradió explosiones de dolor por todo su cuerpo. Quería defenderse mientras su mente se aferraba a una pregunta. Tiene que ser un error, gritaba su cerebro mientras los golpes seguían llegando.
Quiso girar en el suelo, pero otra patada en el costado izquierdo le trajo a la boca un sabor metálico. Escupió el líquido que amenazaba con descender por su garganta. Un pequeño charco rojo aterrizó a un par de centímetros de su boca.
Del lado izquierdo, su visión empezaba a desvanecerse.
Ya asediada por el miedo, los puñetazos y las patadas seguían retumbando en sus carnes. La agonía se extendía hasta incendiarle cada parte del cuerpo. Toda la confusión había desaparecido. Ahora solo quedaban el terror y el dolor.
Gritó cuando la agonía en el estómago se convirtió en cuchillos que cortaban y loncheaban sus órganos. Los encendidos relámpagos de dolor le arrebataban el aliento. Había perdido por completo la visión del ojo izquierdo y la oscuridad ya la asediaba por el derecho.
—Por... favor... —suplicó, en un intento de aferrarse a la luz.
Un último golpe en la cabeza hizo que el mundo se perdiera de vista.
Capítulo 2
—¿Bryant, estás a punto de doblarte de risa? —preguntó Kim, incrédula, cuando se volvió hacia él desde el asiento del conductor. Acababan de interrogar a una mujer que había cambiado de opinión acerca de testificar en el tribunal en contra de su marido maltratador. Para gran consternación de Kim, ni con toda la zalamería pudieron convencerla de que cambiara de opinión una vez más.
Llevaban semanas asegurándole que estaba haciendo lo correcto, que las pruebas eran suficientes para encerrar a ese hijo de puta, pero una visita de la suegra había demolido todo el duro trabajo.
El esposo estaría de vuelta con ella en cuestión de horas, y Kim apostaba a que la señora Worley estaría haciendo el recuento de sus nuevos cardenales antes de que llegara la noche. Por fortuna, no había niños; de otra suerte, Kim no habría tenido ningún reparo en ponerse en contacto con los Servicios Sociales. Como estaban las cosas, lo único que le quedaba por hacer era registrar como urgentes todas las llamadas que se relacionaran con altercados en esa dirección.
Había hecho todo lo posible, y lo sabía; aun así, quería regresar al fondo del conjunto de casas y hacer un nuevo intento. Maldita sea, la que se les había ido.
—¿Doblarme de risa? No, no voy a reírme.
—Quizás nadie está más cerca que nosotros, pero no estoy segura de...
—Escucha, jefa, en el tejado de un colegio hay una niña de trece años que amenaza con saltar. Estoy segurísimo de que querrán que alguien llegue a ese sitio lo antes posible.
—Sí, pero ¿me reconocerán? —preguntó ella, y aceleró en dirección a Hagley.
La academia Heathcrest, un colegio privado mixto, era la encargada de formar los corazones y las mentes de los niños ricos y privilegiados de Black Country y las áreas circundantes, desde los cinco años hasta la universidad.
Enclavado entre el pueblo dormitorio de West Hagley y las colinas Clent, el colegio se situaba en el pintoresco límite del extrarradio de Stourbridge.
Kim nunca había conocido a nadie que hubiera estudiado en su internado. Los graduados de Heathcrest no parecían ser la gente indicada para filtrarse en los cuerpos de la policía.
Si tomaban la autovía por Manor Way y doblaban en Hagley Wood Lane, calculó Kim, estarían ahí en pocos minutos. ¿Qué diría, exactamente, al llegar? Esa ya era otra cuestión. Se daba cuenta de que, dado que ella no era célebre por su tacto, diplomacia ni sensibilidad, en la central tendrían que estar desesperados.
En la escala de idoneidad para esta tarea, los negociadores ocupaban los primeros puestos. Enseguida estaban los negociadores en formación. Después, los chicos que aspiraban a ese trabajo. Seguían los psicólogos, la gente común y corriente y, en algún lugar, muy por debajo, estaba ella.
—Sujetaré tu bolso mientras vas a hablar con ella —dijo Kim. Acababan de dejar atrás la señal de límite de velocidad.
Zarandeó la palanca de cambios hasta avasallarla, y, en tres segundos, ya iban a más de noventa.
—Para cuando lleguemos, probablemente ya esté en el suelo —observó Bryant—. Estoy seguro de que en ese lugar tendrán gente cualificada.
Sí, seguramente, pensó Kim mientras reducía la velocidad en una curva a la que seguía una pequeña isleta. Pocos meses antes, había leído un artículo acerca de los multimillonarios planes de ampliación del ala médica. Parecía que el colegio disponía de mejores instalaciones que la mayoría de los centros urbanos de la zona.
—En la siguiente, a la izquierda —dijo Bryant justo cuando ella estaba activando la luz intermitente.
El camino se convertía en una pista de asfalto de una sola vía y serpenteaba entre arcos de sauces, cuyas ramas desnudas cruzaban de un lado al otro hasta entretejerse.
Al final, la calle se estrechaba y se convertía en una entrada para coches recta. Mientras aceleraban hacia la casa de estilo tudor-jacobeo, Kim se desentendió del sonido de los adoquines que parecían golpear los costados del coche de Bryant.
—¿Cuánto tiempo? —preguntó ella.
—Cuatro minutos —dijo él, que había cronometrado el tiempo desde la llamada hasta la llegada.
Un imponente campanario se erguía en el lado derecho del edificio.
—Bryant... —dijo ella, ya cerca de la construcción.
—Yo tampoco veo a nadie ahí arriba —dijo él.
Kim detuvo el coche bruscamente a pocos metros de una multitud que miraba el suelo.
—Ya veo que tenías razón, Bryant —dijo Kim, cada vez más cerca del mar de caras horrorizadas.
Después de todo, la niña había conseguido descender.
Capítulo 3
—Policía. Apártense —ordenó Kim mientras se abría paso entre el círculo de adultos y estudiantes.
Los gritos ahogados se habían silenciado, pero las bocas abiertas le decían a Kim que no había pasado mucho tiempo. Maldita sea, si hubiera quebrantado el límite de velocidad, quizás habrían llegado a tiempo.
—Ya viene una ambulancia —dijo una trémula voz femenina en algún lugar, detrás de ella.
Kim la desdeñó. La ambulancia ya no les serviría de nada.
—Aleje a todo el mundo de aquí —gruñó a un hombre elegantemente vestido que estaba inclinado sobre el cuerpo.
Él vaciló por un instante antes de saltar y entrar en acción.
La detective oyó que Bryant apartaba a los estudiantes con voz atronadora.
Demasiado tarde, puesto que ya no era posible que dejaran de ver lo que habían visto. Esto se reproduciría en sus mentes una y otra vez, estaría presente en sus sueños. Kim nunca dejaría de sorprenderse con este deseo ansioso de la gente por poner en su memoria algo traumático, algo que retendrían para siempre.
—Maldita sea —se dijo a sí misma en cuanto estuvo cerca del cuerpo diminuto.
La niña vestía el uniforme del colegio. La camisa amarilla estaba arrugada y se había salido de una falda marrón que, enrollada, dejaba las caderas descubiertas. Aunque las piernas estaban ocultas bajo unas medias oscuras, Kim se agachó y, con toda gentileza, reacomodó la falda.
El cuerpo estaba boca abajo, con la mejilla izquierda apoyada en la grava. De la herida de la cabeza, donde había hecho contacto con el suelo, la sangre había brotado hasta dejar un charco que manchaba los guijarros blancos. El ojo derecho miraba el camino. La niña tenía el brazo izquierdo extendido, como si quisiera coger algo. El derecho estaba pegado a su costado. Las piernas juntas y extendidas apuntaban a una rejilla de metal que, cerca del edificio, bordeaba una hilera de narcisos. La niña calzaba unos zapatos negros planos. En la suela derecha del zapato se veía una mancha gris.
Kim calculó que tendría poco más de diez años.
—¿Cómo se llama? —preguntó al hombre elegantemente vestido, que acababa de reaparecer a su lado.
—Sadie Winters —contestó este en voz baja—. Tiene trece años —añadió.
«Madre de Dios», pensó Kim.
Él le tendió la mano sobre el cadáver.
—Brendan Thorpe, director de Heathcrest.
Kim desdeñó la mano y simplemente asintió.
—¿Usted la vio en el tejado? —preguntó.
Él negó con la cabeza.
—Oí a alguien gritar por el pasillo que una estudiante estaba en el tejado a punto de saltar. Llamé a la policía de inmediato, pero, cuando llegué...
—¿Ya había saltado? —preguntó Kim.
—Es solo una niña —susurró Brendan Thorpe.
Los problemas de los niños no eran menos importantes ni menos intensos que las preocupaciones de un adulto, razonó ella. Todo era relativo. El rompimiento con un novio podía significar el fin del mundo. Los sentimientos de desesperanza no eran propiedad exclusiva de los adultos.
Se volvió hacia el camino cuando escuchó un ruido de neumáticos sobre la grava. Dos coches patrulla, seguidos de una ambulancia, se detenían a un lado del Astra de Bryant.
Reconoció al inspector Plant, un policía agradable, eternamente bronceado, de pelo y barba blancos que contrastaban con el color de su piel.
Él se dirigió a ella al mismo tiempo en que Bryant reaparecía.
—Suicidio aparente —lo informó Kim, como principio del relevo. A pesar de que habían sido los primeros en la escena del crimen, no se quedarían con el caso. La División de Investigaciones Criminales no tenía competencias en los suicidios, salvo para acordar con el forense que esa había sido la causa de la muerte, cosa que harían una vez realizada la autopsia.
Mientras tanto, habría padres a los que informar, testigos a los que interrogar, declaraciones que tomar... Pero eso no lo harían ni ella ni su equipo.
—Se llama Sadie Winters y tiene trece años —dijo a Plant.
Con un leve movimiento de cabeza, él demostró su pesar.
—Este hombre, Brendan Thorpe, es el director. Él fue quien hizo la llamada, pero la niña ya había saltado cuando él llegó.
El inspector Plant asintió.
—Gracias, chicos, nos haremos cargo de...
Interrumpió sus palabras una voz femenina que se dirigía a ellos.
—¿Es ella? —gritó la voz.
Todos se volvieron hacia la niña rubia, vestida con el uniforme del colegio, que esquivaba al director y se precipitaba sobre ellos.
—Déjenme pasar —gritaba—. Tengo que ver si es ella.
Kim se instaló frente a la víctima y tensó el cuerpo, a la espera del choque. Esta niña se precipitaba hacia ella como una jugadora de rugby, sin detenerse ante nadie.
—Te tengo —dijo Kim, que, con los pies bien plantados en el suelo, había logrado sujetarla antes de que pudiera pasar.
La niña, apenas unos tres centímetros más baja que Kim, se esforzaba por mirar más allá, pero Bryant y Plant ya se habían situado para bloquearle la vista.
—Por favor, déjenme pasar —chilló al oído de Kim.
—Lo siento —dijo la detective, tratando de retenerla.
—Solo quiero estar segura —gritó la niña.
—¿Quién...?
—Por favor, solo déjeme pasar. Me llamo Saffron. Sadie Winters es mi hermana.
Capítulo 4
—Joder, qué intenso —dijo Bryant cuando se dirigían al coche.
Sí, a ella todavía le dolían las costillas por los empujones de la niña. Afortunadamente, el psicólogo del colegio había aparecido y, con la ayuda del director, había logrado arrastrar a la niña hacia el campanario.
Al llegar al coche, se volvieron. El inspector Plant y su equipo ya se habían dispersado entre el tumulto de alumnos y adultos. Algunos custodiaban el cadáver a la espera de Keats.
La hermana de Sadie Winters estaba sentada junto al campanario, con la cabeza agachada. Tenía a un lado al psicólogo, un hombre pelirrojo, de barba tupida, delgado y enjuto. El director Thorpe, por su parte, caminaba de un lado al otro, hablando por teléfono.
Y, en medio de todo aquello, estaba el cadáver de una niña de trece años.
A pesar de sus limitaciones en el departamento de la compasión, Kim se descubrió deseosa de, por lo menos, haber tenido la ocasión de hablar con la niña, de entender qué pasaba por su cabeza, de asegurarle que aquello no era tan malo como parecía. La conexión emocional con otras personas no estaba entre sus principales habilidades, pero lo que había acontecido era, sin duda, lo pero que podía suceder.
—Madre santa, Bryant, si tan solo hubiéramos...
—Cuatro minutos, jefa —dijo él, como recordatorio de lo que habían tardado en llegar.
—Pero es que era tan jodidamente joven —dijo Kim, y abrió la puerta del coche. Estaba segura de que muchos adolescentes se planteaban terminar con todo, pero estaban muy lejos de hacerlo. ¿Cuán mal le estaba yendo para, de verdad, haber saltado a una muerte segura?
Hizo una pausa y se volvió para echar un buen vistazo al edificio.
—¿Qué ocurre? —preguntó Bryant.
—No lo sé —contestó ella con franqueza, mientras su mirada iba del lugar donde estaba el cuerpo hacia el tejado.
Su cerebro ya estaba poniendo en orden los casos sobre su escritorio y la explicación, tanto para Woody como para la fiscalía de la corona, acerca del malogrado asunto de la señora Worley. Su mente ya había abandonado el lugar donde se encontraban y se dirigía a la sala de la brigada. Lo único que no se había movido de ahí eran sus instintos.
Y tenía la sensación de que algo no iba bien.
—«Atormentada», oí que el psicólogo decía al inspector Plant —habló Bryant.
—Joder, ¿no lo estamos todos a los trece años? —dijo ella.
A esa edad, Kim acababa de perder a Keith y Erica, los únicos dos adultos que la habían amado alguna vez.
—Jefa, tienes en la cara esa mirada de Cazafantasmas.
—¿Mirada de qué? —preguntó ella, mientras sus ojos viajaban a la parte alta del edificio.
—Esa expresión que dice que estás mirando algo que no está ahí.
—Mmm... —dijo ella, distraídamente.
Sus ojos recorrían el gran edificio de tres plantas. Se detuvieron en las ventanas altas, en la galería circular en el centro, en el tejado plano con balaustradas de piedra. Este unía los dos tejados en forma de arco que coronaban unas alas cubiertas de hiedra, las cuales se alzaban orgullosas en el remetido centro.
—Jefa, es hora de marcharnos —la interrumpió Bryant—. En la comisaría tenemos un montón de casos propios.
Tenía razón, como siempre. Los asuntos importantes que caían en su escritorio no interrumpían el flujo de los pequeños casos. No era un juego de cartas donde un asesinato anulaba las agresiones sexuales, los robos ni la violencia relacionada con las bandas. Todavía se estaban recuperando de los incidentes que se les habían acumulado durante la última aventura, la del asesinato de las trabajadoras nocturnas de la calle Tavistock.
Aun así, que algo pareciera un pato y sonara como un pato no quería decir que, en realidad, fuera un pato.
Cerró la puerta de golpe.
—Jefa... —la advirtió su colega.
—Sí, en un minuto, Bryant —dijo ella, mientras caminaba hacia el edificio.
Capítulo 5
—¿Esta es la única subida al tejado? —preguntó Kim.
Ascendían por unos escalones de piedra desde la tercera planta, después de haber recorrido un pasillo que pasaba detrás de una hilera de dormitorios.
Brendan Thorpe negó con la cabeza.
—Hay una salida de incendios en el ala este, pero el paso al tejado ha estado cerrado hace más de un año —dijo. Se sacó del bolsillo un llavero que no habría colgado tan bajo si el cinturón le funcionara mejor. Ceñido bajo la barriga de un hombre de mediana edad, no hacía un gran trabajo.
El hombre intentó abrir la puerta, pero estaba cerrada con llave.
—¿Es posible que Sadie hubiera tenido una copia de la llave?
Thorpe parecía desconcertado.
—No veo cómo —dijo, y frunció el ceño.
—Vaya, de algún modo llegó hasta ahí —observó Kim, por si el hombre había olvidado que una niña yacía muerta en el suelo. Para el director, el que la niña hubiera robado la llave era el último de los problemas.
—Lo lamento, inspectora, deberá tener paciencia conmigo. Sigo un poco conmocionado —dijo mientras probaba una llave equivocada.
—Lo entiendo, señor Thorpe, pero sería muy útil saber cuántas llaves del tejado hay.
—Claro —dijo él, y se apartó.
—Hay una en mi juego maestro. El subdirector tiene otro juego idéntico al mío. También, el conserje y el personal de mantenimiento. Cada jefe de casa o maestro tiene un juego reducido de llaves, en el cual se incluye la del tejado.
—¿Lo que hace un total de...? — indagó Kim.
—Un total de catorce llaves —respondió él.
Kim miró a Bryant, quien sacó su cuaderno de apuntes.
Salió al tejado plano y miró a su alrededor, en un intento de analizar las dimensiones de los edificios conectados por pasillos y escaleras. Desde donde estaba, podía ver claramente cuatro alas, cada una del tamaño de un par de campos de fútbol. Desplazarse por las áreas desde ahí ya era todo un desafío, pero, escaleras abajo, con el colegio repartido en tres plantas, le habría hecho falta un buen navegador satelital para moverse por todos lados.
Pasó por encima de una claraboya y alrededor de un equipo de aire acondicionado para dirigirse al área que, según creía, era el costado del edificio.
El teléfono de Thorpe empezó a sonar.
—Discúlpenme, por favor —dijo, y se dirigió a las escaleras.
Bryant se unió a Kim sobre un parche de betún recién reparado.
—Perdone, inspectora, tengo que bajar —dijo Thorpe muy seriamente—. Los padres de Sadie están en el cordón policíaco.
—¿Lo saben? —preguntó Bryant.
Él negó con la cabeza.
—Solo saben que ha habido un accidente.
Kim lo entendía bien. Ese tipo de noticias solo se daban por teléfono como último recurso. No envidiaba el trabajo que el director tenía por delante.
—Lo informaremos cuando hayamos terminado aquí —dijo mientras el hombre entraba de vuelta en el edificio.
Al lado de su jefa, Bryant se metió las manos en los bolsillos.
Ella lo miró con los ojos entornados cuando él se puso a tararear el tema de Cazafantasmas.
—Tan solo mira allá abajo —dijo ella.
—¿Tengo que hacerlo? —preguntó él, y dio un tímido paso adelante.
Tres pisos más abajo, el cuerpo de Sadie Winters yacía en el suelo. Lo vigilaban unos policías uniformados, mientras otros trabajaban en la recopilación de datos y en la limpieza del área. Keats ya había llegado, acompañado de su equipo de técnicos de escenas criminales, quienes ya se estaban poniendo sus trajes blancos.
—¿Crees que habrá saltado desde aquí? —preguntó Kim después de ponerse en línea con el cadáver.
Bryant asintió y retrocedió un poco.
—Sí, eso parece.
—Mmm... —dijo ella, y dio cinco pasos a la izquierda.
—¿Respuesta equivocada? —preguntó él.
—¿Qué te parece aquí? —preguntó ella, haciendo caso omiso a la pregunta de su compañero.
Una vez más, él se acercó cautelosamente y negó con la cabeza.
—Demasiado lejos.
Kim pasó junto a él y siguió de largo hacia la derecha.
—¿Qué me dices de este lugar? —preguntó.
—Jefa, ¿estás tratando de hacerme vomitar?
—Hace siglos que no cocino para ti, así que solo observa —lo presionó.
Él miró hacia abajo y negó con la cabeza.
—Aterrizó demasiado lejos de aquí.
Kim volvió al primer lugar, en línea directa con el cadáver. Frunció el ceño mientras miraba hacia abajo.
—Who you gonna c... Ah, ahora veo a qué te refieres —dijo Bryant.
—Las barandillas —aclaró ella.
Una hilera de pinchos negros de hierro forjado, de unos treinta centímetros cada uno, rodeaba una estrecha superficie plantada que ella ya había notado desde el suelo. A cuatro pasos de ahí, por uno y otro lado, no había barandillas.
—Es un obstáculo —dijo Kim—. Mira abajo e imagina tu cuerpo aterrizando en esos pinchos.
—Uf —dijo Bryant, y apartó la mirada.
—Exacto —dijo Kim—, y eso que tú eres un adulto..., supuestamente.
—Pero, si de todos modos me estoy suicidando, ¿no espero terminar con el cuello roto o con el cráneo fracturado? —alegó él.
—Pero ¿de verdad puedes imaginarte empalado en esos pinchos? —preguntó ella.
—No, en realidad, aunque no soy una niña de trece años trastornada —arguyó.
—Sí, pero yo sí lo fui, y puedo decirte que me habría fijado en esos pinchos.
La gente quiere morir sin dolor, y eso no cambia con los suicidas. Rápido y sin dolor. Lógicamente, esto no tenía sentido para ella. Recordó la marca gris en la suela del zapato de Sadie y echó otro vistazo por toda la superficie del tejado.
—Mmm... —dijo. No encontraba lo que estaba buscando.
—¿Ahora qué? —preguntó él, ya cansado.
—El cigarrillo —contestó ella—. Sadie acababa de aplastar un cigarrillo con el zapato, pero no hay ninguna colilla por aquí —observó.
—Jefa, ¿en qué estás pensando, exactamente? —preguntó él con un poquillo de miedo en la voz.
—Estoy pensando en que, antes de marcharnos, quizás deberíamos charlar con nuestro buen amigo Keats.
Capítulo 6
Kim salió a lo que parecía ser un caos.
Plant y su equipo habían conseguido despejar el área cercana al cuerpo, pero aún seguían tratando de acorralar a los estudiantes y los adultos para poner un poco de orden. Era obvio que los rumores habían corrido, de modo que el número de espectadores ya se había multiplicado por diez. Acababa de detenerse un tercer coche patrulla y los agentes estaban tratando de empujar a todo el mundo de vuelta al edificio principal.
Kim se desentendió de todo eso y concentró su atención en el suelo.
—Ahí hay una —dijo, y señaló—. Y otra.
—El fumadero secreto —dijo Bryant, que miraba alrededor.
Kim frunció el ceño.
—Esa marca no habría permanecido en la suela del zapato si se hubiera fumado el cigarrillo en este lugar —observó.
—La colilla pudo haber volado hasta aquí, jefa —dijo Bryant. Señaló el edificio con un movimiento de cabeza.
—Haz que las recojan todas —dijo Kim, y se encaminó al centro de la actividad forense. Se alegró de ver que habían colocado un discreto cortinaje alrededor de la víctima.
—¿No hay nada que puedas hacer con toda esta gente? —preguntó Keats, sin saludar siquiera.
—En realidad, no es mi caso —contestó ella, y se encogió de hombros.
—Entonces no me hables —dijo él. Se acomodó las gafas en el puente de la nariz.
—Maldita sea, Keats, ¿quién se ha cagado en tu desayuno? —preguntó ella—. Yo acabo de llegar.
—Toda esta gente con sus malditos teléfonos. Tratan de sacar una foto de esta pobre niña para difundirla por las redes sociales.
Kim entendió que la única persona por quien Keats se preocupaba en ese momento era la que ya había dejado de respirar. Le dio al hombre un momento de silencio mientras trabajaba en su análisis preliminar.
—¿Sigues ahí? —preguntó él, levantando la mirada.
—La hora de la muerte ha sido entre la una y cuarto y la una y media —expuso ella.
Él la miró con el ceño fruncido y señaló algo.
—Y ese tipo que está junto a la pared, el del pelo rojo, es un asesino en serie en potencia.
Kim contuvo la sonrisa.
—Yo no te estaba diciendo cómo hacer tu trabajo, Keats —le indicó.
El forense se enderezó.
—No, en realidad. ¿Qué haces en este sitio?
Ella enarcó una ceja.
—Solo pasaba por aquí.
—La palabra pasar indica un movimiento continuo, así que te sugiero que sigas...
—¿Algo sospechoso? —preguntó ella, sin hacer caso al exabrupto de Keats.
—¿Te refieres a algo más que el hecho de que una niña de trece años haya decidido acabar con su vida?
—Sí, además de eso. ¿Hay algo físico?
Él negó con la cabeza.
—Todavía no, pero me gustaría echarle un buen vistazo antes. Y, pensando en eso, no estoy contento aquí —dijo, y lanzó la mirada a las ventanas, donde los rostros se apiñaban contra los cristales—. Sabré más en cuanto la haya limpiado.
—¿Me tendrás informada? —preguntó ella.
—Por supuesto, inspectora, dado que siempre tengo muy poco que hacer —dijo él antes de dirigirse a uno de sus técnicos—. William, si fueras tan amable.
William se situó junto a los pies mientras Keats se colocaba junto a la cabeza.
Los dos se agacharon al mismo tiempo y, con todo cuidado, pusieron a la víctima boca arriba en la camilla. Por primera vez, Kim pudo observar el rostro completo. No parecía mayor de lo que era. No tenía maquillaje, sombras de ojos ni rímel.
Parecía exactamente lo que era: una niña.
—Venga, jefa, tenemos que volver a la...
—Lo sé, Bryant, ya voy —contestó ella, y empezó a darse la vuelta.
Entonces se volvió hacia el cuerpo y echó otro vistazo al rostro. Se dio cuenta de que Keats, perplejo, hacía exactamente lo mismo.
Se acercó un paso y observó la mejilla izquierda. Una marca roja se extendía desde ahí hasta la sien. Alrededor de la oreja había un corte, el culpable del charco de sangre bajo la cabeza. Pero algo, en lo que veía, no encajaba del todo. Habría esperado ver una parte de la cabeza hundida donde el cráneo había golpeado el suelo, así como grava incrustada en la piel suave de la mejilla.
Kim se daba cuenta de que esta no parecía una cara que se hubiera estrellado contra el suelo desde una altura de tres pisos.
Capítulo 7
De vuelta en el coche, Kim no se sorprendió de ver que tenía una llamada perdida de Woody.
La conversación con el inspector Plant había sido bastante agradable, y él había recibido, con muy buen ánimo, la evaluación que Kim había hecho de las circunstancias sospechosas. Muy amablemente, Plant había accedido a dejar a su equipo tomando declaraciones a los testigos. Prometió que Kim las tendría sobre su escritorio a la mañana siguiente.
Para el jefe de Kim, no podía pasar inadvertido que ella hubiera solicitado al forense un informe de la autopsia de Sadie Winters. Esas solicitudes las hacían los agentes de la policía o los médicos en caso de que la muerte hubiera sido inesperada, violenta, poco natural o sospechosa. El objetivo era averiguar cómo había muerto alguien y saber si era necesario abrir una investigación.
Seguramente, la familia Winters no se lo agradecería, pero, independientemente de la edad de Sadie, no se necesitaba un permiso de la familia. Los instintos le decían que estaba haciendo lo correcto al analizar de cerca esa muerte; aun así, pasó por un momento de inquietud antes de llamar a la puerta de Woody. Suponía que esta incomodidad se debía a las dudas que había observado en los ojos de su colega cada vez que se mencionaba el nombre de Sadie.
—¿Señor? —preguntó. Había dejado el cuerpo del otro lado de la puerta y asomaba solo la cabeza. Tenía esperanzas de que eso fuera suficiente, de que la conversación fuera muy breve.
—Entra, Stone —dijo él. Se quitó las gafas de leer de la cabeza y las puso encima del escritorio, a un lado de la fotografía de su nieta, Lissy.
O no. Tal vez no sería breve.
Señaló el extremo derecho de su escritorio.
—¿Ves ese espacio vacío, Stone? —preguntó.
Ella asintió. Ya sabía lo que se avecinaba.
—Ha estado vacío dos semanas, el tiempo que ha transcurrido, más o menos, desde que te pedí una copia de las evaluaciones de tu personal. Estaba seguro de que ya te habrías encargado de ellas y que, simplemente, te habías olvidado de traerme las copias —dijo, y enarcó una ceja.
Ella contuvo un gemido que, desesperado, quería salir pitantdo. Evaluar cada año el desempeño de los miembros de su equipo no era una actividad que le resultara natural.
—Esa expresión que estás tratando de ocultar me dice que no has hecho el trabajo —observó él—. Por favor, dime: ¿por lo menos les diste los formularios que debían cumplimentar? —preguntó.
—Absolutamente, señor —dijo ella, asintiendo. Con respecto a eso, no necesitaba ocultar la verdad de una forma imaginativa. Ya había recuperado los formularios, solo que no recordaba qué había hecho con ellos. Kim sentía que no necesitaba compartir con su jefe ese pequeño detalle.
—Los tendrá hacia fines de esta semana, señor —dijo ella, y se dirigió hacia la salida.
Ahora, si tan solo pudiera llegar al picaporte antes de que...
—Los padres de Sadie Winters no están contentos.
—¿Ya se enteraron? —preguntó ella. No había pasado ni una hora desde que ella abandonó el sitio.
—Sí, ya lo saben.
—Señor, ¿quién les dijo? —preguntó con el ceño fruncido.
—Eso no importa, por ahora. Tienen que enfrentarse a la idea de que su hija ha sido masacrada, cuando eso no va a servir de nada para traerla de vuelta —dijo él.
—Tampoco los ayudará soslayar las circunstancias sospechosas que rodean su muerte —contraatacó ella—. Pero lo haré, de todos modos.
—¿Y estás segura de que las circunstancias que rodean la muerte son sospechosas y que nada de esto tiene que ver con el hecho de que no llegaste a tiempo?
—¿Eso es lo que usted cree?
—Lo que es más importante, ¿eso crees tú?
Ella negó con la cabeza. No había manera de llegar más rápido al colegio, pero se había sentido herida con esas palabras.
—¿De verdad cree que yo sería capaz de prolongar la agonía de la familia con el único afán de apaciguar mi propia culpabilidad, señor?
—¿Que si creo que tu fracaso en hacer que la señora Worley cambiara de opinión y testificara en contra de su marido estaba en tu cabeza cuando te dirigías al colegio? ¿Que si creo que asumes la culpa por cada víctima que no puedes salvar y que, por lo tanto, te entierras en la responsabilidad y la determinación personal de enderezar todo tuerto? —preguntó, aunque no le dio tiempo a contestar—. Sí, personalmente, sí lo creo. Desde un punto de vista profesional, en esta ocasión habrá un montón de gente muy influyente vigilándote de cerca, Stone —dijo, de manera significativa—. Además, estarán muy esperanzados en que descubras que esta muerte ha sido un suicidio.
Ella asintió. La academia Heathcrest había preparado a muchos ricos y poderosos. La reputación del centro era ejemplar, y Kim estaba segura de que así la querrían mantener. El suicidio, como forma de muerte, no era la mejor carta de recomendación. Era poco probable que apareciera en los prospectos de ventas, pero era mejor que cualquier otro de los posibles escenarios.
Mucha gente influyente estaría observando cada uno de sus movimientos, y no dudaría en derribarla, en caso de que diera un paso en falso. Al seguir sus instintos y volver a Heathcrest, arriesgaba su trabajo, su carrera, el respeto de su equipo y la buena voluntad de su jefe.
Pero nada de esto la preocupaba en lo más mínimo cuando lo comparaba con la muerte de una niña de trece años.
—Así que, déjame preguntártelo de nuevo, Stone: ¿Estás segura de lo que haces?
Ella lo miró a los ojos con obstinada determinación.
—Sí, señor. Estoy segura.
Capítulo 8
Kim entró a la sala general con su café para comenzar la reunión informativa matutina.
—Vale, chicos —dijo, y echó un vistazo al tablero vacío—. Empecemos.
El silencio llenó sus oídos por unos segundos cuando los miembros del equipo se miraron entre sí, pero no a ella.
—¿Empezar qué? —preguntó Bryant, finalmente, poniendo voz a los pensamientos del resto del equipo.
—¿Ninguno de vosotros cree que hay algo? —preguntó sorprendida.
Dawson negó con la cabeza.
—La pobre niña rica probablemente no pudo salirse con la suya al tratar de llamar la atención desde el tejado y perdió el equilibrio —opinó.
Stacey se encogió de hombros.
—O el novio terminó con ella y la niña estaba destrozada de aflicción.
—O estaba muy presionada por la carga de trabajo y todo se volvió demasiado para ella —sugirió Bryant.
—Así que tenemos tres teorías diferentes, pero ¿ninguno de vosotros piensa que Sadie Winters debería estar en nuestro tablero? Y, por supuesto, ¿nada de esto tiene que ver con el hecho de que asistía a un colegio privado?
Se miraron unos a otros. Dawson fue el primero en hablar.
—Jefa, tengo dos agresiones graves y una lista de delitos de robo.
Stacey levantó la mirada.
—Estoy trabajando en una lista de robos a mano armada en Wolverhampton para ver si hay algún...
—Epa, esta no es una jodida competencia de valía —dijo ella, alzando las manos—, pero ¿en qué parte de la descripción de vuestro puesto de trabajo, podéis explicarme, dice que las circunstancias sospechosas que rodean la muerte de un rico nos importan menos?
Dawson cambió de colores.
—No tiene nada que ver...
—Por supuesto que tiene que ver —alegó ella—. Ya asumisteis que la pobre niña estaba buscando atención o que tenía problemas que clasificaríais como intrascendentes. ¿Y si esto hubiera ocurrido en el colegio que está por el camino de Hollytree o en la academia que está al fondo de tu calle, Stacey, supondrías lo mismo? —preguntó.
—Es solo que no parece sospechoso —dijo Dawson.
—Tiene pinta de ser un suicidio —repuso Bryant.
Sí, todos tenían razón, y ella tenía que admitirlo, pero, de cualquier modo, había unas cuantas cosas que no podía apartar de su cabeza. Cosas que la habían acompañado, junto con Barney, en el paseo nocturno y que seguían ahí por la mañana, cuando abrió los ojos.
Lo primero antinatural, algo que le revolvía el estómago, era el suicidio de una niña de trece años. Kim sabía que esas cosas sucedían, pero había una gran pregunta: ¿por qué? No era cuestión de simplemente aceptarlo y seguir adelante.
Físicamente, no podía aceptar que Sadie hubiera escogido ese lugar para saltar. En un rápido vistazo hacia abajo, habría descubierto todos esos feroces pinchos negros que la miraban de frente. Tendría que haber dado un gran salto hacia delante para evitarlos, en vez de dar unos cuantos pasos a la derecha o a la izquierda, donde habría tenido una caída limpia.
También la preocupaba la ausencia de una colilla de cigarrillo en el tejado, pero no tanto como la falta de marcas de grava en la piel. Puestas de forma aislada, estas inconsistencias no eran muy significativas, pero, juntas, sí que importaban.
Evidentemente, para su equipo significaban menos que para ella.
—¿Qué crees que estamos buscando, exactamente, jefa? —preguntó Bryant.
Ella se encogió de hombros. De verdad, no tenía ni idea. Notó el colectivo suspiro de alivio cuando el equipo pensó que ese reconocimiento era una señal de derrota.
Ninguno de ellos pensaba que hubiera nada sospechoso en esa trágica situación.
Menos mal que esto no era una democracia y que ella era la jefa.
—Dawson, escribe el nombre de Sadie en la pizarra. Ahora —dijo, justo en el momento en que su teléfono empezaba a sonar.
Capítulo 9
—Así que, ¿por qué quiere vernos Keats, exactamente? —preguntó Bryant mientras aparcaba el coche en el hospital Russells Hall.
—Los padres de Sadie han identificado el cadáver y están pidiendo una resolución rápida, y es comprensible —reconoció ella.
Ningún padre querría pensar en su hijo almacenado en la cámara frigorífica de una morgue. Querrían que el cuerpo fuera trasladado a una funeraria donde pudieran visitarlo y empezar a hacer planes para el entierro.
—¿Una simple formalidad, entonces? —preguntó Bryant.
—Mmm... —respondió ella, distraídamente.
En cuanto Keats y Kim estuvieran de acuerdo en que había sido un suicidio sin circunstancias dignas de sospecha, el cuerpo sería entregado.
Estaba a punto de entrar en el hospital cuando algo llamó su atención. Sobre la acera, en un banco de madera, había una pareja acurrucada. El brazo del hombre rodeaba firmemente los hombros de la mujer, como si la sostuviera.
Por puro instinto, Kim supo quiénes eran. Los hombros cargados de dolor y las espaldas encorvadas le dijeron que estaba mirando a los padres de Sadie. Se desvió de la entrada y se dirigió al banco.
—¿Señor Winters, señora Winters? —preguntó cuando estuvo delante de ellos.
Ambos levantaron la vista, sorprendidos.
Kim se presentó a sí misma y a Bryant, quien ya se había puesto a su lado.
El señor Winters hizo un movimiento para levantarse, pero Kim negó con la cabeza.
—Por favor, quédese donde está. Estoy segura de que lo que ha presenciado le ha provocado una fuerte sacudida.
A estas horas, el día anterior, esta pareja tenía dos hijas. Hoy solo les quedaba una. A primera vista, la menor había decidido quitarse la vida. Las preguntas nunca terminarían. La culpabilidad nunca los abandonaría.
—Parecía muy tranquila —dijo la señora Winters, con lágrimas en los ojos enrojecidos. Se volvió al abrazo de su esposo, quien la estrechó con firmeza.
Ambos vestían vaqueros informales, pero bien cortados. Él llevaba una sudadera bajo una chaqueta deportiva, en tanto que ella tenía puesto un cárdigan de punto sobre una camiseta en tonos pastel.
—Sentimos mucho su pérdida —les dijo Bryant.
La señora Winters asintió y parpadeó furiosamente para ahuyentar las lágrimas que amenazaban con inundar sus verdes ojos.
—Gracias —dijo él, y miró hacia la puerta—. No puedo soportar la idea de que esté entre...
Sus palabras se perdieron. Kim se preguntó a qué se debía ese miedo, exactamente. ¿A que estuviera entre otros cadáveres? Ya nada podía hacerle daño.
—Ayer, nosotros fuimos los primeros en llegar —dijo Kim.
La señora Winters giró la cabeza de golpe.
—¿La vio? ¿Estaba viva? ¿Habló con ella?
Kim negó con la cabeza.
—Tengo entendido que todo sucedió muy rápido —dijo con amabilidad.
La señora Winters asintió y bajó la mirada.
—Eso es lo que nos dijo el director Thorpe.
Kim se alejó un paso, pero recapacitó.
—¿Puedo hacerles un par de preguntas? —Tenía entendido que la pareja acababa de identificar el cuerpo de Sadie, pero, al parecer, podrían soportar una o dos preguntas.
El señor Winters dudó antes de asentir. Kim entendió que debía ser muy mesurada.
—¿Saben si Sadie estaba teniendo problemas? —preguntó.
El señor Winters no vaciló en lo más mínimo antes de asentir.
—Sadie ya llevaba un tiempo con problemas —admitió—. Estaba siendo retraída y, a veces, hostil. Nos estaba costando trabajo comunicarnos con ella. Suponíamos que se trataba de una etapa, pero, por lo visto, era más infeliz de lo que creíamos —dijo, y apartó la mirada.
Kim deseaba tener algún consuelo que ofrecer, pero sospechaba que era mucho más difícil vigilar el estado psicológico de una hija si estaba en un internado.
—Queríamos hacer los arreglos necesarios para traerla a casa —dijo él en voz baja—. Lo siento, ya sabe lo que quiero decir.
Kim lo sabía, y ella habría querido lo mismo.
El padre continuó:
—El tipo de ahí dentro, el forense, nos explicó que estaba esperando la llegada de un detective.
«Gracias, Keats», pensó ella, por endosarle la responsabilidad y depositarla firmemente a sus pies.
—Así que ¿nos la entregará?
—Tan pronto como podamos —dijo Kim, con lo que le dejaba claro que, en ese momento, no podía darle una respuesta—. Los informaremos en cuanto nos sea posible, pero antes hay que cumplir algunas formalidades.
—Pero, sin duda...
—Señor Winters —interrumpió Bryant—, no se preocupe. Solo cuide a su esposa —le dijo, y miró a la señora Winters, quien lloraba quedamente en el hombro de su marido.
Él asintió y se puso de pie. Condujo a su esposa hacia un Bentley aparcado en una doble línea amarilla.
—Espero que pronto podamos traerles un poco de paz —dijo Bryant mientras se dirigían a la morgue.
Kim asintió en señal de que estaba de acuerdo. Las puertas automáticas se deslizaron hasta quedar completamente abiertas.
—¿Qué tienes, Keats? —preguntó ella.
—Más amigos que tú —respondió él sin volverse.
Ella se encogió de hombros. Eso no era ningún logro.
—Acabo de ver a los padres de Sadie ahí fuera. Qué guay que me lanzaste delante del autobús —le dijo.
—¿Esa es una opción viable, de verdad? —preguntó él, y se dirigió a Bryant, quien, como toda respuesta, se encogió de hombros.
A Kim se le quedaron colgadas tres réplicas en la lengua cuando notó que la cara de Keats estaba más tensa que de costumbre. Las arrugas en las comisuras de sus ojos parecían más profundas, y las ojeras, más oscuras. Difícilmente había podido dormir bien bajo los nubarrones de haber abierto a una niña en canal.
Ella había observado el habitual estremecimiento de Bryant, como cada vez que entraban en el depósito de cadáveres. Por alguna razón, la fría y austera esterilidad del entorno lo inquietaba. A ella, no tanto. La hacía acordarse de su primer apartamento.
—Es obvio que la quieren de regreso en cuanto sea posible —dijo Kim.
—Esperan una resolución rápida —expuso Keats, mirándola a los ojos.
Kim se recostó contra una bandeja metálica del tamaño de una cama. Pensaba en los padres angustiados, desesperados por sacar a su hija de este ambiente frío y estéril. Incluso llegó a considerar la sutil insistencia que provenía de su compañero, a un lado. Entonces recordó las barandillas y la mancha de ceniza en el zapato y el hecho de que no hubiera grava incrustada en la piel.
—¿Empezamos, entonces? —preguntó ella.
—Ya está —respondió él con un largo suspiro.
—¿Ya has hecho la autopsia? —volvió a preguntar Kim. Durante años, ella había echado mano de súplicas, engatusamientos, intentos de soborno y amenazas de violencia sin conseguir que el hombre hiciera una autopsia a tal velocidad.
—Yo también tengo jefes, Stone —dijo él, mirándola a los ojos.
Maldita sea, esta familia contaba con amigos bien situados.
—¿Te están presionando para que declares que fue un suicidio? —preguntó.
—No presionando, exactamente. Tan solo digamos que lo consideran preferible.
—¿Y? —dijo ella.
Él cogió su portapapeles.
—Puedo confirmar que esta niña no se cuidaba mucho. Todos sus órganos internos gozaban de buena salud y, aparentemente, funcionaban bien; sin embargo, ni su estómago ni sus intestinos contenían nada que se pareciera, ni remotamente, a una comida adecuada. Sadie Winters parecía sobrevivir de bebidas energéticas y barritas de cereales. Por lo tanto, su peso era considerablemente bajo.
Kim no pudo evitar preguntarse si la niña había enfrentado problemas con el peso y si sus ingestas de comida y bebidas habían sido alguna forma de control.
—¿Hay evidencias de trastornos alimentarios? —preguntó.
Él negó con la cabeza.
—Nada obvio, pero podría ser demasiado pronto para decirlo.
Kim advertía que al forense aún no lo abandonaba la expresión atribulada que ella le había visto al entrar.
—Keats, a pesar del hecho de que nos están presionando para que devolvamos esta niña a sus padres cuanto antes, adivino que no declararemos el suicidio.
El forense la miró por encima de sus gafas.
—Eres muy perceptiva, inspectora. Tienes razón, y ahora te diré por qué.
Capítulo 10
Resistió el impulso de volverse hacia Bryant con una expresión de «te lo dije». En vez de eso, centró su atención en Keats.
—Continúa —lo instó.
Él levantó la sábana y la enrolló lentamente, desde las puntas de los pies, sobre las rodillas y hasta la parte superior de los muslos de la niña. Con el pulgar y el índice, pellizcó suavemente la piel y tiró de ella.
—Maldita sea —dijo Bryant, y la propia Kim abrió los ojos de par en par.
Tenían ante sí veinte o más pequeñas cicatrices que se entrecruzaban. Algunas eran blancas, mientras que otras, más recientes, eran rojas, aliviadas por la sangre coagulada. Bryant movió la cabeza de un lado al otro.
—¿Qué demonios es esto?
—¿Autoagresiones? —preguntó Kim, mirando a Keats.
Él asintió.
—Hay algunas en la pierna derecha, pero ella prefería la izquierda.
Durante su infancia, Kim se había topado con unas cuantas personas que se autolesionaban. Algunas escogían lugares del cuerpo más visibles, subconscientemente esperanzadas en que las heridas fueran descubiertas, como un grito de ayuda. Para los misteriosos, un lugar común era la cara interna del muslo. Al estar tan cerca de las partes íntimas, era poco probable que las heridas fueran vistas. Sadie no había tratado de hacerse notar.
—Madre mía, pobre niña —dijo Kim. Fuera lo que fuera que le estuviera ocurriendo, esto era demasiado para una chica de trece años.
En la vida real, había niñas de trece años grandes, así como otras más pequeñas. Algunas habían descubierto a los chicos, el maquillaje y la sexualidad, y entonces parecían mucho mayores. Otras no. Pero, en la muerte, con el cuerpo completamente limpio, no había ninguna diferencia. Sobre la mesa yacía una niña de trece años.
—Pero ¿esto no fortalece la teoría del suicidio? —preguntó Bryant.
—Solo si no tomas en cuenta las anomalías —contestó Keats, y cogió una pila de radiografías—. ¿Recuerdas la posición del cadáver en la escena?
—Por supuesto —contestó ella. La visión del cuerpo quebrantado de la niña permanecía bien grabada en su memoria.
—¿Te importaría adoptar esa posición para mí, en aras de mi explicación detallada? —preguntó él.
Ella puso los ojos en blanco y empezó a agacharse.
—Aquí no —le espetó Keats.
Ella se quedó mirando el banco de trabajo metálico que estaba cubierto de radiografías.
—Solo ponte aquí —dijo el forense, impaciente, señalando la mesa de metal junto a Sadie.
—Keats... —lo advirtió ella.
—Ay, no seas tan infantil —gruñó él.
Ella negó con la cabeza antes de ponerse de costado y tumbarse en la gran bandeja, esforzándose por no pensar en quienes habían llenado ese espacio antes que ella. Ya en posición, Kim vislumbró la mano izquierda de Sadie, que asomaba por debajo de la sábana. Dominó la urgencia instintiva de estirar el brazo sobre el espacio que las separaba y cogerla.
—Vale, perfecto, excepto por tu pierna izquierda, que tendría que estar un poco más alta.
Ella movió la pierna mientras Bryant, con una tos, ocultaba una risita. Kim captó el guiño que Keats dedicó a su compañero.
—Epa, chicos —gruñó.
—Vale. Imagina que aterrizaste así.