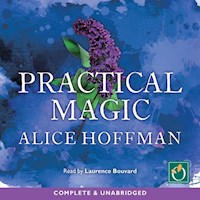Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
El diario de Ana Frank ha cautivado e inspirado a lectores durante décadas. Publicado póstumamente por su afligido padre, el diario de Ana, escrito mientras ella y su familia estaban escondidos durante la Segunda Guerra Mundial, se ha convertido en uno de los textos centrales de la experiencia judía durante el Holocausto, así como en una obra de gran valor literario. Con la ocupación nazi de los Países Bajos, la vida de la familia Frank da un vuelco. Los prejuicios, las pérdidas y el terror abundan, y Ana se ve obligada a ser testigo de cómo la gente corriente se convierte en monstruos, y cómo los niños y las familias quedan atrapados en una marea de violencia. En medio de un peligro imposible, Ana, audaz, creativa y valiente, descubre quién es ella realmente, y con una sabiduría muy superior a su edad, se convertirá en una escritora que cambiará el mundo tal como lo conocemos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 264
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
UNA NOVELA IMPRESIONANTE SOBRE UNA DE LAS FIGURAS MÁS ACLAMADAS DE LA HISTORIA CONTEMPORÁNEA, EXPLORANDO LOS DETALLES POCO CONOCIDOS DE LA VIDA DE ANA FRANK ANTES DE LA CLANDESTINIDAD.
El diario de Ana Frank ha cautivado e inspirado a lectores durante décadas. Publicado póstumamente por su afligido padre, el diario de Ana, escrito mientras ella y su familia estaban escondidos durante la Segunda Guerra Mundial, se ha convertido en uno de los textos centrales de la experiencia judía durante el Holocausto, así como en una obra de gran valor literario.
Con la ocupación nazi de los Países Bajos, la vida de la familia Frank da un vuelco. Los prejuicios, las pérdidas y el terror abundan, y Ana se ve obligada a ser testigo de cómo la gente corriente se convierte en monstruos, y cómo los niños y las familias quedan atrapados en una marea de violencia.
En medio de un peligro imposible, Ana, audaz, creativa y valiente, descubre quién es ella realmente, y con una sabiduría muy superior a su edad, se convertirá en una escritora que cambiará el mundo tal como lo conocemos.
Basado en una extensa investigación y publicado en colaboración con la Casa de Ana Frank en Ámsterdam, Vuelo hacia la libertad es un viaje extraordinario y conmovedor.
ALICE HOFFMAN es una autora especializada en literatura juvenil que ha publicado más de treinta novelas. Su novela más famosa es Prácticamente magia (1995), que fue llevada a la gran pantalla poco después. En sus historias abunda el realismo mágico y el amor familiar. Han sido traducidas a más de veinte idiomas y han recibido menciones por su calidad por The New York Times, Library Journal y la revista People, entre otros. Vive a las fueras de Boston.
Si bien esta obra está inspirada en hechos y personajes históricos, es una novela de ficción que no pretende ser fidedigna ni retratar acontecimientos o relaciones reales. Lo más probable es que las referencias a personas que existieron, vivas o muertas, establecimientos comerciales, sucesos o lugares no sean exactas, sino que han sido noveladas por la autora.
PUBLICADO CON LA COLABORACIÓN DE LA CASA DE ANA FRANK
¡Es maravilloso que nadie necesite esperar ni un minuto para empezar a mejorar el mundo!
ANA FRANK
Hay un día que nunca se olvida: aquel en que el mundo se transforma. Cuando cierras los ojos, la luz se convierte en oscuridad, la noche es interminable, las bestias caminan libres por las calles, las estrellas caen del cielo. Eras joven y, un segundo después, habías envejecido. Vivías años en minutos, décadas en semanas.
Querías viajar, querías crecer, querías ser hermosa, querías enamorarte. Querías tantas cosas que tu corazón se rompió por la mitad, pero medio corazón es mejor que ninguno, y el tuyo es más fuerte de lo que nadie podía imaginar.
Lo recuerdas todo.
Ves las hojas de los olmos que reverdecen en la orilla de los canales tras las nieves de primavera. Desde las ramas, se eleva el canto de los pájaros, y las campanas sobre las puertas de las librerías siguen repicando. Hay una garza real posada en un balcón, un ave que indica buena suerte. Llevas dos jerséis y una chaqueta, aunque hace calor. Cuando ves polillas negras brotando de lo más profundo de la tierra, apenas puedes respirar. En este instante te das cuenta de que, tal vez, no siempre te acompañen tus seres queridos. Algo está sucediendo a tu alrededor.
Entonces comprendes que la historia puede cambiar.
PRIMERA PARTE Hermanita Ámsterdam, mayo de 1940
Había una vez dos hermanas. Una era hermosa y educada; la otra veía el futuro y se adentraba en él. Una hermana plantaba un rosal, mientras que la otra observaba que cada flor blanca se volvía roja. Una hacía lo que le pedían; la otra escribía todo lo que veía.
Cuando lo escribes, nadie puede decir que nunca sucedió.
CAPÍTULO UNO
EL DÍA ANTES DE QUE TODO CAMBIARA, VOLVÍAN ANDANDO a casa por el barrio del río, en Ámsterdam. Las hermanas se llevaban tres años; con catorce y casi once, eran opuestas prácticamente en todo. Margot, la mayor, era muy guapa, aunque parecía no ser consciente de ello. Ana, la menor, siempre había envidiado a su hermana, pues, si no la conocías, podía considerarse normal y corriente. Tenía ojos castaños y cabello oscuro; era curiosa, hacía reír a la gente, hablaba sin parar y entretenía a sus compañeros, incluso durante las clases. De todos modos, algunas personas la consideraban terca y obstinada. La mayoría no tenía ni idea de quién era ella en realidad.
A veces, las hermanas se encontraban después de clase para volver juntas a casa. Margot se desviaba para ir a buscar a Ana, y luego caminaba junto a la bicicleta. Tardaban solo diez minutos a paso rápido, algo que rara vez hacían, ya que el tiempo era fabuloso, y ese día se demoraron más que de costumbre. El mundo parecía perfecto; el brillante sol se colaba por entre las ramas de los árboles. ¿Para qué darse prisa en llegar, si les aguardaban las tareas de siempre? Eran adolescentes, estaban enamoradas de la vida, tenían un futuro maravilloso por delante. Era mayo, su época favorita, la temporada en que los pájaros regresaban a anidar en los árboles de los márgenes del río y los canales. Solo las urracas permanecían allí todo el año y lograban sobrevivir al gélido invierno, pero en esa estación los cielos se llenaban de aves migratorias que regresaban de España y Marruecos.
—Vamos a Oase —sugirió Ana.
Era su heladería favorita y, si pudiera, iría todos los días.
—Sabes que no podemos —respondió Margot; como siempre, la voz de la razón.
—¿No podemos o no queremos? —Ana esbozó una amplia sonrisa. «Rompamos las reglas», solía insistirle a su hermana mayor. «Corramos riesgos»—. De todas formas, llegaremos tarde, así que podríamos ir —sugirió con tranquilidad.
Para volver a su hogar, pasaban por la heladería. Entrar por la puerta de casa implicaba comenzar la tarea, poner la mesa y escuchar las preguntas y críticas de su madre acerca de cómo habían pasado el día. A Ana le encantaba caminar por las calles de su concurrido barrio hasta Merwedeplein, la plaza en la que vivían, cerca del río Ámstel. El distrito estaba lleno de bicicletas y coches, y las hermanas siempre buscaban al florista, que tenía un carro tirado por un enorme perro.
—Llevémonoslo a casa —propuso Ana al ver al perrazo blanco, que empujaba resuelto de la carreta cargada de tulipanes procedentes de la campiña.
Margot se echó a reír.
—¡Ocuparía toda la casa!
—¿Y qué? —respondió Ana—. Con él, todo sería más interesante.
—¿Y cómo crees que reaccionaría mamá? Si se sienta en un sillón, lo echará a la calle.
Las muchachas se echaron a reír al imaginarse a su madre intentando dominar al gigantesco perro. Edith Frank insistía en mantener la casa ordenada y limpia en todo momento, y jamás iba a permitir que hubiera pelo y huellas perrunas llenas de barro. El apartamento que ocupaban estaba en un edificio nuevo, en un agradable barrio con numerosos residentes judíos que habían huido del régimen nazi en Alemania. Había docenas de bloques de apartamentos en el vecindario, entre ellos el edificio residencial más alto de Ámsterdam, llamado Rascacielos. Tenía tantos pisos que los niños que vivían cerca decían que la última planta tocaba el cielo. La gente aseguraba que los que vivían en las viviendas más altas podían ver todas las estrellas. Por la noche, cuando las hermanas Frank se sentaban en la escalinata del edificio, distinguían las luces parpadeantes de las habitaciones, que parecían flotar sobre los árboles más altos.
—Si pasamos por Oase, quizá alguien nos invite a un helado —sugirió Ana.
Aunque no llevaban dinero, a menudo había chicos dispuestos a pagar helados a las chicas. Ana era joven, algunos dirían que demasiado para estar pensando en muchachos, pero le gustaba coquetear. Además, ¿qué tenía de malo?
—No debemos aceptar regalos de desconocidos —reprendió Margot a su hermanita.
No sabía de dónde sacaba Ana su descaro; en ocasiones le gustaría ser un poco más valiente. No recordaba haber incumplido una regla jamás.
—El helado no es un regalo —insistió Ana—, es una necesidad. Además, no hay nada de malo en tener amigos.
—Ana. —Hasta a Margot, que se llevaba bien con todo el mundo, a veces le fastidiaba la insistencia de su hermana—. Hoy no.
—¡Está bien! —replicó Ana, caminando delante de Margot.
No eran amigas, solo familia. Ana estaba segura de que nunca habría elegido una amiga como Margot. Tenían tan poco en común…
—No intentes alcanzarme, ¡ni te molestes! —gritó Ana por encima del hombro mientras salía corriendo—. Algún día desearás haberme hecho caso y haberte divertido más.
***
Margot hacía lo posible por vigilar a su hermana, pero Ana tenía voluntad propia. Era perspicaz y se interesaba por temas que no se suponía que debía conocer a su edad. Cuanto más sabía, más la asombraba el funcionamiento del mundo. ¿Por qué los hombres gozaban de más libertad que las mujeres? ¿Por qué la gente se enamoraba? ¿Cómo ocurría, y cuándo iba a sucederle a ella? ¿Por qué su familia había abandonado su casa en Alemania? ¿Por qué había tanto odio en el mundo?
Margot era una alumna excelente: aplicada, bondadosa y atlética, y un miembro muy querido del equipo de remo. Estaba matriculada en un centro de secundaria que aceptaba a alumnos de todas las religiones; había solo cinco chicas judías en una clase de treinta o más. Ana, cuyo nombre completo era Annelies Marie Frank, asistía a una escuela Montessori en Niersstraat, un lugar maravilloso donde los alumnos podían escribir y pintar a gusto. En ese colegio, el método de enseñanza estimulaba la expresión de los niños. Los padres de las muchachas sabían que su hija menor necesitaba libertad para ser ella misma; no podía quedarse sentada mucho tiempo, y solo prestaba atención a temas que le interesaban. Era probable que no le fuera bien en la escuela a la que iba Margot. La de Ana parecía un lugar encantado para quienes tenían mucha imaginación. En el patio había un castaño inmenso, y algunos creían que, si tocabas la corteza del árbol, tu deseo se cumplía, pero solo si cerrabas los ojos y tenías fe. Ana era creyente, y le encantaban los cuentos de hadas y los mitos. Estaba segura de que las mujeres podían forjar su camino, sin importar lo oscuros y profundos que fueran los bosques.
«Quiero ser la persona que deseo —susurraba Ana al apoyar la palma en el árbol del patio—. Deseo ser yo misma».
Las hermanas vivían en Ámsterdam desde que Ana tenía cuatro años, cuando la familia huyó de Alemania. Los Países Bajos aún permitían el ingreso de judíos cuando otros países, entre ellos Estados Unidos, habían establecido cupos que excluían a los refugiados, aunque sus condiciones en Alemania empeoraban a medida que la persecución nazi era cada vez más despiadada. En los siglos XV y XVI, los Países Bajos habían sido refugio para los judíos que huían de las inquisiciones de España y Portugal. Era un lugar donde reinaba la igualdad; en 1796 gran parte de la población judía recibió derechos civiles plenos y pudo vivir con libertad en una ciudad tan misteriosa como práctica, un mundo hecho de hielo en invierno y de tulipanes en primavera. Por aquel entonces la ciudad se inundaba con la marea alta; se había construido sobre los pantanos, y la gente usaba zuecos de madera para caminar por el barro mientras atendía sus campos. En ese momento Ámsterdam estaba rodeada por ciento sesenta y cinco canales e infinidad de puentes construidos sobre los ríos, ya que la marisma había sido drenada cientos de años atrás por los acaudalados comerciantes, que construyeron altas y elegantes casas sobre los canales, con gabletes dignos de cuentos de hadas. Los transeúntes podían imaginar que se habían internado en un relato en que las personas buenas recibían recompensas y las malas quedaban encerradas en las torres, y las llaves eran arrojadas a las oscuras aguas de los canales.
A Ana le gustaba detenerse a contemplar los canales. A veces pensaba que era capaz de ver lo que otras personas no podían. Allí, en el agua quieta, imaginaba fragmentos del pasado de la ciudad: ladrillos de casas derruidas, un collar perdido por una aristócrata, un pececillo de plata nadando durante cien años…
—Eres una soñadora —le decía Margot a su hermana, ya que lo único que ella veía cuando miraba los canales era agua sucia y patos nadando. Observaba los barcos que hacían entregas y algún que otro cisne blanco, demasiado orgulloso y presumido como para que se dignase a mirarla.
Cuando Margot hacía estos comentarios, Ana sabía que, aunque fueran hermanas, veían el mundo de manera completamente opuesta. El «aquí y ahora» y «lo que podría ser». Qué aburrido era carecer de imaginación, ver solo lo que tienes delante. Recordó el cuento Blancanieves y Rojaflor, en el que también había dos hermanas que eran muy diferentes, como ella y Margot. A veces Ana pensaba que sus palabras favoritas eran «Hace mucho tiempo…», aunque su madre siempre le decía que espabilara y prestara más atención a la escuela y sus tareas del hogar, y que no estuviera siempre leyendo libros. Sin embargo, el padre de las chicas, Otto Frank, al que llamaban Pim, era un gran lector: ¿y qué tenía de malo? Era el único que comprendía a Ana, aunque su progenitora no la entendiera.
«Los sueños son el comienzo —le decía siempre a su hija menor—. Son las historias que nos contamos».
***
En la escuela Montessori, la mejor amiga de Ana era Hannah Goslar, a la que llamaban Hanneli, a veces Hanna. Las dos niñas habían vivido sus primeros años en Alemania y solían cuchichear en un idioma que no entendían en su clase. Pasaban mucho tiempo juntas, ya que Hanneli vivía cerca de ella, en el barrio del río. Pronto incluyeron a otra chica en su círculo, Susanne, a la que llamaban Sanna. Ana, Hanna y Sanna. Creían que el destino había dictado que fueran mejores amigas y que sus nombres rimaran, y jamás dejarían de serlo, lo habían decidido. Se pasaban horas hablando del futuro que tenían por delante y de lo que harían.
—Iremos a América —decía Ana.
Ese era su sueño, un cuento que se contaba cada noche: «Hace mucho tiempo vivíamos en Ámsterdam, hasta que nos fuimos y cruzamos el océano».
—Y viviremos en la misma casa —agregaba Hanneli.
—Pero ¿quién pagará todo eso? —Sanna era realista, y siempre quería conocer los detalles.
—Quienquiera que se enamore de nosotras —sugería Hanneli.
—No. —Ana sacudía la cabeza—. Yo lo pagaré —anunciaba—. Para entonces ya seré famosa.
Todas sonreían, ya que, si Ana estaba convencida, todas lo creían. Ella siempre se hacía cargo de las cosas, y sus amigas íntimas entendían por qué: Ana siempre había pensado que sería alguien especial, pero, cada vez que sus amigas se iban a casa, se sentía demasiado sola, como si todo pudiera ocurrir.
Quizá no fuese especial, tal vez se encontraría sola en la oscuridad, sin nadie que la comprendiera. Margot era quien parecía ser —risueña, inteligente y educada—, mientras que Ana mantenía oculto su verdadero yo, incluso de sus amigas más cercanas. Era una chica alegre, siempre divertida, pero más inteligente de lo que nadie imaginaba, algo que guardaba en secreto. Era mejor que la gente creyera que era solo la que aparentaba ser, la chica dramática a la que le gustaba actuar en obras de teatro, la charlatana que solía meterse en líos en la escuela. Siempre leía y pensaba, pero se quedaba contemplando las nubes del otro lado de la ventana cuando debería estar escuchando a sus maestros o a sus padres. A menudo, su madre la miraba con desaprobación cuando hablaba demasiado o se comportaba como si conociera la respuesta a la mayoría de las preguntas, aunque Edith también era una gran conversadora. Sin embargo, la querida abuela de las muchachas, Rosa Holländer, a la que llamaban Oma, entendía a Ana.
«Si quieres conocerla —sugirió Oma a su hija—, mira más allá. Busca en su interior».
***
La abuela de las chicas dormía en lo que había sido el comedor, pero se había incluido una cama para Oma; era necesario, pues el dormitorio del piso superior estaba ocupado por un inquilino que ayudaba a pagar el alquiler. Oma estaba muy débil desde que había llegado de Alemania, hacía poco más de un año. Lo había perdido todo: su hogar, sus pertenencias, incluso las rosas que crecían en su jardín; el Gobierno se lo había quitado todo. En 1933, Adolf Hitler y su partido nazi asumieron el poder tras el fracaso de Alemania durante la Primera Guerra Mundial, a menudo denominada la Gran Guerra. Otto y Edith presintieron que las condiciones de los judíos iban a empeorar bajo su régimen: no tardaron en promulgarse leyes raciales en Alemania, y los judíos dejaron de considerarse ciudadanos, aunque hubiesen vivido allí toda la vida o hubiesen combatido en la Gran Guerra para proteger a su país; ya fuesen médicos, maestros o escritores famosos. En 1940, no se permitía a los judíos alemanes entrar en los parques, las escuelas públicas o los mercados. El odio se había legalizado: estaba por todas partes.
En 1933, Otto Frank viajó el primero a los Países Bajos; un año después lo siguieron Edith, Margot y Ana. La familia partió mucho antes del caos del 9 y el 10 de noviembre de 1938, después conocido como Kristallnacht, o Noche de los Cristales Rotos, porque las calles de Alemania y Austria se llenaron de fragmentos de vidrio tras el más violento ataque público de los nazis a los judíos. Grupos de tropas de asalto y las Juventudes Hitlerianas se lanzaron a las calles sedientos de sangre, apaleando y asesinando judíos. Destruyeron miles de tiendas y casas judías, incendiaron mil cuatrocientas sinagogas y arrancaron a los judíos de sus hogares por el hecho de ser judíos; dejaron a hombres asesinados en las calles mientras las mujeres y los niños lloraban. Sus gritos resonaban y podían oírse desde el campo.
Más de treinta mil hombres judíos fueron detenidos la noche de Kristallnacht. Luego los arrestaron y los llevaron a campos de concentración; incluso el tío de Ana, Walter, fue arrestado, aunque más tarde lo liberaron. La gente huía como si fueran pájaros, pues pronto se construyeron más campos, y todo judío que no huyera quedaría atrapado en una jaula sin llave. Los llamaban «campos de trabajo», y se decía que, los que iban, volvían a casa cuando terminaban su labor. Sin embargo, con el tiempo, los judíos de Alemania se dieron cuenta de que, los que iban, no volvían jamás.
Todos los que no huyeron rápidamente descubrieron que ya era demasiado tarde. El cielo era vasto, pero el mundo en que habitaban era pequeño y, muy pronto, no hubo lugar al que escapar; hasta el firmamento se surcó de redes. Los países cerraron sus fronteras y se negaron a dejar entrar a los refugiados judíos; barcos cargados de personas fueron rechazados en las costas de países libres, y muchas de ellas no sobrevivieron. La familia de Ana se sentía agradecida por haber llegado a los Países Bajos, un estado neutral que no había tomado partido en cuestiones internacionales. El padre de las niñas estaba seguro de que allí estarían a salvo. Por eso la madre de Edith Frank, Oma, fue a vivir con ellos en marzo de 1939.
Se establecieron en Ámsterdam. Sin embargo, Oma soñaba con cristales rotos: en sueños, oía vidrios haciéndose añicos; a veces pasaba la noche sentada en una silla junto a la ventana para vigilar, aunque ya no se encontraban en Alemania. La abuela oía que algo se estaba derrumbando; escuchaba lo que el futuro podía depararles.
Un día Ana observó que Oma miraba por la ventana en mitad de la noche, así que fue a sentarse a sus pies.
—Me ha parecido oír disturbios fuera —musitó con voz queda.
Ana había oído hablar de Kristallnacht, y a veces también ella soñaba con eso. En sus sueños, veía a la gente corriendo por una calle oscura: a unos hombres los arrastraban bajo la tierra, y las mujeres se convertían en pájaros para huir volando. A las familias que estaban en su casa las arrastraron a la calle. Las personas que se habían escondido en patios o edificios de oficinas eran arrestadas y arrojadas a un suelo repleto de vidrios. Oma le había advertido que lo peor sucedía cuando menos lo esperabas; sobrevenía como una lluvia torrencial, cuando tenías los ojos cerrados y estabas demasiado ocupada pensando en otras cosas. Un día cualquiera, cuando hacía buen tiempo: en ese instante ocurría, y el mundo entero cambiaba.
—La gente buena no puede entender el mal. Ni siquiera lo reconoce —comentó Oma a su nieta—. Eso fue lo que sucedió en Alemania.
Había habido pequeños disturbios en Ámsterdam, incluso cerca de su casa, pero Ana y Margot no se habían enterado.
—Aquí todo va bien —tranquilizó Ana a su abuela—. Quizá oíste a los conejos.
Era la época del año en que los gazapos hacían sus madrigueras bajo los setos durante el día, pero a menudo salían por la noche, cuando la ajardinada plaza estaba desierta.
Oma sacudió la cabeza.
—Eso no fue lo que oí.
Los ojos de Ana brillaron. Entendía cosas que, según la opinión de los adultos, era demasiado joven para comprender. Sabía que su abuela temía que lo que estaba ocurriendo en Alemania pudiese suceder también allí.
—Oíste el pasado —musitó Ana.
Su abuela se inclinó y le acarició el pelo; siempre había sentido un cariño especial por su nieta menor. Aunque algunas personas creían que Ana era demasiado presuntuosa, Oma sabía que tenía una profunda sensibilidad, que poseía un corazón enorme y compasivo y que era fácil herirla. Sin embargo, Ana no mostraba su dolor a nadie, en especial a su madre, a la que parecía que nunca podría complacer. A veces, cuando estaba delante de Edith, se retiraba a su mundo.
—Despierta —le decía su madre—. No estamos aquí para soñar.
«Yo sí —susurraba Ana—. Yo puedo soñar todo lo que quiera».
Lo cierto era que a veces la niña se olvidaba de sus tareas, y que la vida cotidiana no siempre le interesaba. Daba rienda suelta a su imaginación mientras leía novelas bajo la tenue luz del dormitorio que compartía con Margot, tan concentrada que se olvidaba del mundo. Su madre llamaba la puerta a altas horas de la noche para que Ana apagara la luz, pero, incluso después de hacer lo que le pedían, a menudo no podía dormir. Desde la ventana contemplaba las estrellas: parecían estar tan cerca que a veces sentía que podía alargar la mano y tocarlas.
Esa noche, después de escuchar a su abuela en el salón, supo lo que significaba sentirse sola, aunque la casa estuviera llena de gente. Supo que podía estar muy sola mientras los demás dormían, cuando la atormentaban sus sueños.
—Sueña con los conejos —le aconsejó a su abuela esa noche.
—Prefiero soñar contigo —respondió Oma.
Aceptó volver a la cama si Ana hacía lo mismo.
—Soñemos con el futuro —sugirió la nieta.
—De acuerdo —aceptó Oma. Se sentía mejor al hablar con Ana. ¡Qué suerte tener una nieta que albergaba tantas esperanzas!—. Hagamos eso.
—Iremos a California —dijo Ana—. A una casa grande junto al mar.
—¿De verdad? —Oma se echó a reír, encantada.
—Te llevaré conmigo —le aseguró a su abuela.
—Cuando quieras —respondió Oma mientras le daba un beso de buenas noches.
El amor que sentía por su nieta era muy fuerte.
Cuando Ana regresó a su habitación, Margot estaba soñando; su respiración era suave y leve, y tenía el rostro vuelto hacia la pared. Se deslizó bajo la manta y cerró los ojos. Era tarde, pasada la medianoche, pero eso no significaba que fuera a dormir, al igual que tampoco lo hacía Oma en el comedor.
***
A Ana le encantaba subir a la azotea cuando sus amigas iban a visitarla, allí gozaban de privacidad. Les parecía que podían estar en cualquier parte del mundo en cuanto llevaban sus sillas y se tumbaban a leer en las tardes soleadas.
—Quizá deberías escribir un libro sobre nosotras —le sugirió Hanneli.
—Tal vez —respondió Ana.
No quería comprometerse; por el momento, lo que más le interesaba eran las historias que le narraba su padre sobre muchachas que salvaban a sus familias y a sí mismas.
Para creer en ti, lo único que necesitabas era saber que alguien te amaba de verdad, a tu yo más profundo y real, tal como eras. Aunque Ana sentía que nadie la conocía, sabía que la amaban. Tenía a su Oma, y era la favorita de su padre. De eso estaba segura, aunque él nunca lo dijera e hiciera lo posible por no demostrarlo. Su padre y ella eran como dos gotas de agua. Pim se reía de las bromas de Ana y apreciaba el hecho de que quisiera más de la vida. Era tranquilo y racional pero apasionado, en especial cuando se trataba de literatura. Era un lector voraz y estaba orgulloso de que Ana también lo fuera, aunque eso significara quedarse despierta hasta tarde y romper las reglas. Pim ejercía una enorme influencia en su hija, en especial por lo que se refería a la lectura; siempre decía que nunca era una pérdida de tiempo.
En Alemania, el padre de Pim había llegado a ser un banquero muy rico antes de que se responsabilizara a los judíos del fracaso financiero del país, tras la derrota en la Primera Guerra Mundial. Todas sus posesiones se perdieron durante el conflicto, y se quedaron sin nada.
Los Frank nunca habían sido una familia religiosa, y se consideraban alemanes. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que, como a todos los judíos, se les considerara ciudadanos de segunda. Cuando tuvieron que huir, Pim fundó un negocio de mermeladas y especias en Ámsterdam a través de una empresa alemana: alquiló una oficina y contrató a un socio, Johannes Kleiman, y a un empleado, Victor Kugler. También se trajo a una joven austríaca llamada Miep Santrouschitz, que se convirtió en su fiel asistente y era considerada un miembro más de la familia. Además, contrataron a una joven secretaria de dieciocho años, Elisabeth Voskuyl, conocida como Bep, fiel a la empresa.
Pim inspiraba lealtad en los demás y era honesto con ellos. Era un hombre honrado y muy trabajador, y había renunciado a sus sueños por el bien de la familia. De joven había trabajado en Nueva York con su amigo Nathan Straus Jr., cuya familia era dueña de los grandes almacenes Macy’s, en Herald Square, Manhattan. Durante un verano, fueron juntos a la Universidad de Heidelberg, y Otto se convirtió en el mejor amigo de Nathan, al que llamaba Charley. Pim podría haberse quedado en Nueva York, ya que le encantaba esa salvaje y bulliciosa ciudad, pero, cuando su padre falleció, regresó para estar con su familia y ayudarla económicamente.
Nathan Straus Jr. era un hombre rico e importante, muy vinculado con el Gobierno de Estados Unidos. Había sido miembro del senado por el Estado de Nueva York, y el presidente Franklin D. Roosevelt lo nombró jefe del Departamento de Vivienda de Estados Unidos. Straus también era amigo de la primera dama, Eleanor Roosevelt, una firme creyente en la justicia social que, desde el principio del régimen nazi, pidió ayuda para los refugiados judíos. Ya en 1939, Eleanor Roosevelt intentó persuadir al Gobierno de aprobar un proyecto de ley que habría permitido el ingreso a Estados Unidos de veinte mil niños alemanes judíos refugiados. Sin embargo, ese proyecto fue ignorado y nunca se votó, así que los niños no pudieron entrar en el país. Poco después, la mayoría de ellos fueron llevados a los campos de exterminio, donde murieron asesinados. Bajo el régimen nazi, la edad no tenía valor alguno, como tampoco la humanidad ni el amor.
Si Otto Frank se hubiera quedado en Nueva York, si no hubiese temido decepcionar a su madre y hubiera hecho lo que quería, podría haber tenido una vida totalmente distinta de la que vivía en Ámsterdam. A veces pensaba en ello; cada vez más, todo el tiempo. En ese instante podría estar en Manhattan y, si hubiese tenido hijas, hubieran paseado por la Quinta Avenida cada domingo, mirado escaparates, ido al cine, corrido por Central Park. Pim sabía lo que pasaba cuando obedecías: a menudo perdías lo mejor de ti. La gente decía que su hija Ana debía comportarse, no hablar tanto, no tener grandes sueños ni estar tan segura de lo que quería, pero Otto no siempre estaba de acuerdo. Ana era especial, punto. Para bien o para mal, no era como las demás niñas. Contaba con unas cualidades buenas y otras que molestaban a la gente, pero sin duda tenía sueños que eran solo suyos.
«Cuídate de no salir volando», solía bromear Pim con Ana cuando esta soñaba despierta, y su hija sonreía porque eso era justo lo que pensaba hacer algún día.
***
Aquella hermosa tarde de mayo en que las hermanas se encontraron y volvieron a casa desde la escuela, el día antes de que todo cambiara, Ana contempló a las urracas posadas en las ramas de los plátanos. Las aves habían soportado el frío invierno de Ámsterdam y anidado en los troncos más altos. Las gayas la observaban con ojos que parecían gemas, y aunque por lo general eran ruidosas, ese día de mayo se mostraban silenciosas. Las urracas pertenecían a la familia de los cuervos, y eran tan inteligentes y curiosas que había quien decía que eran ladronas: hurtaban ropa de los tendederos, anillos de los dedos de la gente, flores de los jardines vallados y uvas y peras de los carros tirados por caballos. Quizá por eso Ana las admiraba tanto: las urracas tomaban lo que querían y hacían lo que se les antojaba; iban adonde deseaban y no huían cuando llegaba el invierno, como hacían las otras aves. Se quedaban allí, aun con hielo y nieve, nada las alejaba de Ámsterdam.
Ana saludó a los pájaros con la mano y silbó una melodía.
—¡Hola! —gritó—. ¿Podéis enseñarme a volar?
—¿Crees que te entienden? —preguntó Margot con una sonrisa.
No sabía de dónde sacaba Ana esas ideas… De los libros, imaginaba, de las historias mágicas que le narraba Pim en las que todo podía suceder.
—Por supuesto que me entienden —replicó Ana.
Había leído que las urracas reconocían las caras y que podían distinguir a las personas. Había una que a menudo la seguía a casa desde la escuela, y a veces la niña creía que se quedaba a esperarla hasta que terminaban las clases y ella salía corriendo a la calle. En ese momento, la señaló.
—Esa me conoce.
—Ana, eso es muy poco probable —susurró Margot, como si hablara con alguien que no entendiera nada del mundo—. Esas cosas no suceden.
A veces Ana sentía lástima por su hermana. Se preguntaba cómo sería ser tan buena e incondicional, creer todo lo que te decían y no tener imaginación. Margot ni siquiera se percataba de que la mayoría de los chicos que pasaban se la quedaban mirando, pero Ana sí, y comprendía el porqué: Margot tenía una belleza natural, y los hombres se sentían de inmediato atraídos por ella. Por lo general, ignoraban a Ana, aunque desde hacía poco se daba cuenta de que, en cuanto ella empezaba a hablar, los muchachos se le acercaban, encantados y deseosos de oír lo que tuviera que decir, que era mucho. Cuando eso sucedía, Ana sabía que valía la pena hablar con ella, aunque aún no tuviera once años ni fuera tan bonita como Margot. En cuanto empezaba a hablar, su luz interior comenzaba a brillar, y en ese momento las demás chicas dejaban de parecerle interesantes. Era un don, le había dicho su Oma, una especie de magia. Ser bonita no lo era todo, pero sí sentir que tenías algún valor.
Las hermanas se desviaron para pasar por la librería Blankevoort, uno de sus lugares favoritos, que quedaba a la vuelta de casa.
—Tenemos que parar aquí —dijo Ana—. ¡Solo unos minutos!
—Aquí tampoco. —Margot rio—. ¡Llegamos tarde!
Aun así, entraron un momento para mirar los estantes. Ana deseaba vivir en una librería y tener la posibilidad de leer durante toda la noche. Todas las de Ámsterdam parecían tener un gato negro, y en casi todas las puertas había una campana que sonaba al entrar. Ana y Pim solían visitarlas en busca de volúmenes antiguos. Les gustaba rebuscar en los puestos instalados en el exterior del mercado de libros, donde se amontonaban sobre estantes desvencijados sin orden ni concierto, de manera que los cuentos de hadas se mezclaban con los libros de poesía, historia y novelas, y cada ejemplar encerraba una sorpresa.
Siempre que salían juntos, Pim le contaba a Ana sus historias favoritas, antiguos cuentos de hadas alemanes, junto con leyendas de mitología griega y romana, asignatura que había estudiado cuando iba a la universidad en Heidelberg. A veces le explicaba cuentos que él se inventaba; esos eran los favoritos de Ana. Sus historias preferidas iban sobre muchachas encerradas que encontraban la forma de escapar, saltaban de altas torres, trepaban por espinosas enredaderas y corrían a través de bosques cubiertos de musgo para cobijarse entre los árboles.