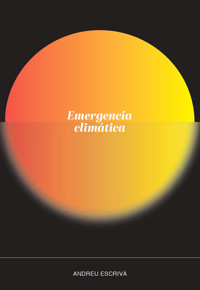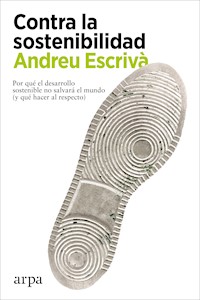Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CAPITÁN SWING LIBROS
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: ENSAYOS
- Sprache: Spanisch
De acuerdo, el cambio climático es el mayor reto al que nos enfrentamos en el siglo XXI. Lo hemos oído mil veces, ¿pero qué quiere decir eso? ¿Cómo tengo que actuar en medio de mensajes apocalípticos y culpabilizadores? ¿Por qué no hago nada cuando sé que debería hacerlo? ¿Sirve de algo que yo cambie si no cambia el sistema económico? ¿Qué tiene que ver una semana laboral de cuatro días con una cebolla envuelta en plástico? Decenas de noticias se agolpan cada día en periódicos, informativos y redes sociales. Informes catastróficos, movilizaciones juveniles, fenómenos meteorológicos extremos. También consejos para una vida más sostenible que, sin embargo, nos hacen sentir peor. Ante la avalancha de información, nos vemos impotentes, avasallados, desorientados. Y, a la vez, necesitamos hacer algo, porque esto nos importa. Aunque sepamos que hay que cambiar estructuras, la pregunta siempre emerge: "¿Y ahora yo qué hago?". Este libro no es un recetario para una vida baja en carbono, ni tampoco encontrarás aquí una hoja de ruta sobre la transición ecológica para las próximas décadas. No leerás en estas páginas un muestrario del horror futuro que nos dibujan los escenarios climáticos, ni descubrirás un listado de prometedoras soluciones tecnológicas. Porque no, no existe una solución mágica frente al cambio climático que puedas blandir como arma arrojadiza, ni una conspiración que súbitamente lo explique todo, eximiéndonos de tener que actuar. Lo que sí puedes hallar en estas páginas son herramientas para activarte a ti mismo e impulsar el cambio en los demás, algunas de las raíces de la insostenibilidad y, por supuesto, las semillas dispersas de un futuro que debemos cuidar y trabajar. Con tiempo, con esperanza y con audacia.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 234
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Para Elena.
Por enseñarme el valor del camino compartido, del aquí y el ahora, de la valentía que supone asumir que eres humano y vulnerable. Por la inmensa suerte de estar asido a tu mano generosa en medio de la incomprensible inmensidad cósmica, de compartir camino con quien le da sentido al hecho mismo de estar vivo.
Contigo soy quien llevo toda la vida queriendo ser.
Podría parecer evidente: para que lo leas. Pero tratándose de un libro sobre cambio climático hay un cierto riesgo de que se perciba como una lista de deberes de lo quehay que hacer. Como un sermón del autor, un libro de texto repleto de obligaciones que resultan casi imposibles de cumplir simultáneamente. Como el entrenador inmisericorde de unos malabaristas inexpertos, subrayando cada movimiento que no haya sido perfecto. Este libro no quiere ser ese entrenador.
Al enfrentarme a ensayos de medio ambiente, muchas veces he acabado más confundido que decidido a pasar a la acción. Preso de la sensación de estar a las puertas de un apocalipsis inminente, y tras leer las posibles soluciones que me obligarían (o así lo percibía yo) a cambiar radicalmente de vida, sentía que la lectura me había frustrado, en vez de espolearme y darme herramientas para actuar. Había conseguido convencerme, sí, pero no de sus propuestas, sino de lo difícil que sería aplicarlas y de lo tremendamente costoso que sería que tuviesen algún efecto. Entendía que lo que me proponían era sacrificarme para que apenas se notara, bajo la mirada acusadora del autor, y sin saber si el resto de gente seguiría mis pasos. Este libro tampoco pretende vigilarte, ni juzgarte.
Este libro no pretende engordar ni un solo gramo tu mochila de ecoansiedad y sí, por el contrario, reforzar sus costuras. Nada de lo que yo escriba cambiará el hecho de que nos encontramos en un momento crucial y que debemos tomar medidas. En caso contrario, seamos sinceros, tampoco estarías leyendo estas palabras. Lamento decirte, eso sí, que no encontrarás aquí una solución mágica frente al cambio climático que puedas blandir como arma arrojadiza, ni una conspiración que súbitamente lo explique todo, eximiéndonos de culpa y responsabilidad a nosotros mismos. Lo que sí encontrarás son herramientas para activarte a ti mismo e impulsar el cambio en los demás, para comprender el porqué de nuestra inacción —la tuya, la mía, la de quienes nos rodean—, para cuestionar algunos parches que nos venden como panaceas, para escoger qué ámbito de tu vida quieres y puedes modificar, de manera que sea lo menos traumático pero lo más efectivo posible. Encontrarás algunas de las raíces de la insostenibilidad, también semillas dispersas de un futuro que debemos cuidar y trabajar, y los valores que deben orientarlo y nutrirlo.
También me he hecho el firme propósito de evitar llenar el libro con gráficos complicados, tablas kilométricas o centenares de notas al pie que entorpezcan la lectura.
Este tampoco es un libro sobre cómo solucionar el cambio climático a nivel global, ni una hoja de ruta para la descarbonización de la economía, o para la restauración ecológica del territorio, o de cómo construir ciudades sostenibles y una movilidad baja en carbono. Hay, afortunadamente, muchos manuscritos que abordan estos y otros temas similares mucho mejor de lo que lo podría hacer yo aquí. Por eso verás que hay ciertos temas que ni siquiera aparecen. Es un libro cuya ambición se circunscribe a responder algunas preguntas muy concretas, y una en particular: ante este panorama ¿yo qué hago? Incluso sabiendo que la culpa no es nuestra, que hacen falta cambios sistémicos…, ¿cuál es mi papel en todo esto?
Tu papel, sea cual sea el que escojas, no es hacer los deberes, y por eso no he escrito este libro para que pueda resumirse en un decálogo de mandamientos. Nadie te va a examinar tras pasar la última de las páginas. Me daré por satisfecho con que, cuando lo acabes, tengas a tu disposición más opciones, alternativas para actuar y hallazgos sobre los que reflexionar. Con que sepas qué puede ser más efectivo y hayas aprendido —espero— a ver la emergencia climática de otra forma. Una emergencia que hable más de seres humanos y menos de osos polares, más de semanas laborales de cuatro días y menos de coches eléctricos, más de esperanza sin conformismo y menos de profecías autocumplidas.
¿Cómo hemos llegado
hasta aquí?
Estamos en emergencia climática. La temperatura ha subido un grado centígrado de media en todo el planeta en los últimos ciento cincuenta años, y con toda seguridad lo seguirá haciendo en las próximas décadas. Este aumento compromete ya, y lo hará aún más, nuestro bienestar, nuestra salud, nuestras posibilidades de desarrollar una vida humana plena y feliz. También a los seres vivos que nos acompañan en esta nave espacial llamada Tierra. No hay, desgraciadamente, una solución única, ni una varita mágica. Se nos está agotando el tiempo para aplicar aquellas herramientas de las que ya disponemos, y para desarrollar nuevos instrumentos de adaptación. Ante esto debemos preguntarnos: si la situación es tan desesperada, ¿por qué no nos hemos dado cuenta antes?
¿Cómo hemos llegado hasta aquí?
* * *
Hay algunas películas en las que el director quiere darnos la impresión de que hemos entrado en la sala cuando ya habían empezado. Se nos presenta un personaje en apenas unos segundos, se congela la imagen a mitad de una escena de acción de la que no sabemos qué o quién la ha ocasionado, y una voz en off dice algo así como «Te preguntarás cómo he llegado hasta aquí y quién es el tío que me dispara, así que mejor hagamos un repaso rápido de por qué estoy saltando desde un autobús». Acto seguido, aparecen unas letras sobreimpresas: «Diez días antes». Y voilà, de repente empezamos a entender, gracias a los flashbacks, por qué el protagonista va dando brincos entre capós en la autopista.
Hace más de ciento veinte años
Ni tú ni yo estábamos aquí, y por muy novedoso que nos parezca el concepto de calentamiento global, algunas personas ya le daban vueltas al tema hace ciento veinte años. Un científico sueco, Svante Arrhenius, calculó qué pasaría si duplicásemos la cantidad de dióxido de carbono (CO2, que se produce al quemar petróleo, gas natural o carbón) en la atmósfera. Se sabía desde hacía unas décadas que el CO2 era capaz de retener calor (es decir, es un gas de efecto invernadero), así que la pregunta era más que pertinente en la época de los deshollinadores y los trenes de vapor. El cálculo venía a decir que la temperatura subiría hasta 6 °C. Lamentablemente, el resultado era correcto. Pero nadie le hizo caso, y ya verás cómo esto es una constante a lo largo de estas páginas; te acabará dando más rabia que cuando el protagonista de una película de acciónse entretiene en cualquier subtrama sin relevancia, perdiendo un tiempo precioso por el que luego estaría dispuesto a darlo todo.
Era 1896.
Hace más de ochenta años
Demos ahora un salto de cuarenta años, durante los cuales la trama ha seguido inalterada: se sabe que algo puede pasar a nivel teórico, pero no se tiene comprobación experimental. Y en ciencia eso es crucial, porque debemos demostrar que los cálculos son mucho más que un conjunto de fórmulas y números. Guy Stewart Callendar, un ingeniero aficionado a la meteorología, fue quien trazó la línea en 1939, a partir de una serie de datos por fin lo suficientemente extensa para permitirlo (los registros fiables de temperatura empiezan a estar disponibles en la segunda mitad del siglo XIX). La temperatura, en efecto, había empezado a subir. Poco, pero algo. Menos que preocupante, más que inapreciable. Pocos años después, a mitad de la década de 1950, Charles D. Keeling empezó a medir de forma continua la cantidad de CO2en la atmósfera, a partir de los datos tomados en un observatorio en Mauna Loa, Hawái. Desde que realizó su primera anotación, la concentración de este gas de efecto invernadero no ha dejado de subir.
Si cambiamos de género cinematográfico y abandonamos la acción, sería como cuando en una película de miedo empieza a sonar de fondo una melodía inquietante: sabes que aún no aparecerá el asesino, pero tienes la certeza de que lo hará justo en esa casa, quizás al fondo del pasillo que se intuye por el quicio de la puerta. Y de que más vale que vayas cogiendo el cojín para taparte los ojos y ahogar el grito.
Hace cuarenta añosCasi medio siglo después del ingeniero Callendar, y tras unos lustros en los que la temperatura no subió como se esperaba, despistando a los científicos, la concentración de CO2 en la atmósfera proseguía con su tendencia al alza. Aumentaba unas dos o tres partes por millón al año, y aunque puede parecer poquísimo, es lo más rápido que ha cambiado la concentración de CO2 en la historia del planeta. Si, como a mí, te resulta complicado pensar en cómo una cantidad tan nimia de algo puede desequilibrar un sistema tan enorme como la atmósfera, quizás te sirva pensar en una balanza. Imagina una gigantesca y resistente balanza de dos brazos, en la que hay exactamente el mismo peso en cada plato: dos ballenas azules que pesan justo 117.000 kilos cada una (aunque sea una representación, también imagínate que las ballenas aguantan sin problemas el rato que estés pesándolas, y que luego las devuelves sanas y salvas al mar). Si te sentaras encima de una de ellas, contando con que nuestra balanza ideal fuera lo suficientemente precisa, esta se descompensaría. Da igual que el peso que soporta cada brazo de la balanza sea enorme, porque lo que importa es que está en equilibrio. Si se añade un pequeño peso adicional, por ligero que sea, hará que todo el montaje acabe inclinándose. Es el incremento marginal lo que provoca cambios abruptos: la última gota, la que colma el vaso, es la que conlleva que el agua rebose y moje la mesa. Pasar de doscientas ochenta a cuatrocientas diez partes por millón, la concentración que se alcanzó en 2019, puede parecer un incremento despreciable; al fin y al cabo, estamos hablando de partes por millón. Es decir, pasar de que el CO2 suponga un 0,028 % a un 0,041 % en la composición de la atmósfera. Equivalente a repartir una cucharada sopera de agua entre novecientas veinte copas de vino. ¿Quién notaría la diferencia? En el vino, nadie (ni siquiera el mejor sumiller del mundo); en el clima, todos y cada uno de nosotros.
Eso es justo lo que pasó en la década de 1980, cuando empezaron a saltar todas las alarmas. Estudios teóricos, mediciones de temperatura, modelos informáticos, datos de emisiones, testimonios con metros y metros de hielo que contenían historias del pasado, sensores en los océanos, cambios en la vegetación y los animales, lecturas de los satélites espaciales. Todo apuntaba hacia lo que hoy conocemos como un hecho irrefutable: nuestro planeta se calienta, y lo hace cada vez más rápido. Muchos se preguntan ahora por qué no hicimos nada en esa década. Por qué en vez de recordarla por las hombreras, los yuppies y el walkman no podemos echar mano de una historia de acción global coordinada frente al calentamiento.
O quizá no sea tan fácil. Quizá la década de 1980 no se circunscribe únicamente a una moda hortera y a los auriculares de diadema invadiendo las calles. Fue una década de cambios que explica, como veremos, gran parte de las transformaciones que se han sucedido en los últimos años. Con el tándem Thatcher-Reagan, el neoliberalismo asumió la hegemonía cultural y económica, un dominio que se acrecentó con la caída del Muro de Berlín. Los movimientos ecologistas existían, pero el proceso de mutación desde entidades conservacionistas a ambientalistas fue largo y arduo, tanto por resistencias internas como por obstáculos externos. Además, había amenazas urgentes, como el agujero de la capa de ozono, y la contaminación, en genérico, que era aquello que se podía ver y contra lo que se podía luchar de forma directa, tangible. El cambio climático aparecía únicamente en informes de burócratas y artículos científicos. Y, aun así, a finales de la década, se creó el famoso IPCC (el grupo de expertos en cambio climático que elabora los informes de referencia a nivel mundial), la ONU popularizó el concepto de «desarrollo sostenible», y algunos científicos y ecologistas empezaban ya a luchar decididamente para que el calentamiento global estuviese en la agenda pública y política. El mundo giraba demasiado deprisa para detenerse a hacer una lectura del termómetro y obtener un buen diagnóstico. Quizás pensaban que la fiebre se pasaría sola.
2009
A principios de 2019 se popularizó en las redes sociales el «reto de los diez años», cuyo objetivo era mostrar cómo habíamos cambiado a lo largo de la década. Algunas personas se enorgullecían de haber madurado, y otras echaban de menos su forma física o un cabello sin canas. Pero seguramente, si nos parásemos a pensarlo, lo que más echaríamos de menos serían justamente eso: los diez años. El tiempo. Un tiempo precioso que ya no tenemos y que, como supongo que ya estarás intuyendo, nos habría venido muy pero que muy bien, de haberlo aprovechado. En 2009, cuando se esfumaba la primera década del segundo milenio, todas las esperanzas estaban puestas en una cumbre climática, la de Copenhague, que debía sustituir al célebre, exhausto e insuficiente Protocolo de Kioto. Es decir, los países firmantes tenían la obligación de acordar la renovación de las normas que habían adoptado doce años antes para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Se esperaba alcanzar nuevos compromisos, nuevas herramientas, y que estas se pusiesen en marcha sin demora. Spoiler: no se hizo.
Hace diez años la evidencia científica era igual de irrefutable que hoy en lo que respecta al cambio climático (es real, somos nosotros, los impactos son dramáticos), y seguimos haciendo como que no pasa nada. Como si un amigo un poco pesado te envía un mensaje sobre un tema espinoso y, en vez de abrirlo y responderlo, optas por dejarlo como no leído, esperando que no te pregunte por él, pensándote la excusa para decirle que «se te ha pasado». La vida es más cómoda sin abrir ese mensaje, sin complicaciones. La vida es también más cómoda, al menos a corto plazo, sin restricciones fuertes en las emisiones de gases de efecto invernadero, sin tomar medidas de calado frente al cambio climático.
Pero ambos sabemos que al final, en un momento u otro, te tocará coger el móvil y abrir la aplicación de mensajería.
Hoy
La alarma del cambio climático no desaparece aunque pulses veinte veces el botón del despertador. Tampoco vale estamparlo contra la pared, porque es indestructible; es un reloj simbólico. No lo puedes apagar y tampoco lo puedes tocar. Sencillamente, está. Y no para de sonar.
Enciendes la radio y allí lo encuentras, con el parte de temperaturas de un veranillo de San Martín que se prolonga ya cuatro semanas, y al que el diminutivo ya no le hace falta. Sales a la calle y te tropiezas con un muro de contaminación que te recuerda que seguimos quemando combustibles fósiles a un ritmo absolutamente desenfrenado. Las redes sociales están repletas de vídeos de protestas climáticas. Te acercas a la frutería para comprar la cena y te dicen que aún no hay alcachofas ni naranjas buenas, que no ha hecho el frío suficiente. Por la calle, los grandes almacenes cubren sus fachadas con anuncios de ropa de invierno mientras tú vas en manga corta, y te parece tragicómico. Te pica un mosquito tigre (¡¿en pleno diciembre?!) y, al poner la tele para ver el informativo, alucinas con las inundaciones en un país como Estados Unidos, que pensabas tan avanzado y preparado para estas contingencias.
No, no nos hace ninguna falta un nuevo despertador para este viaje. Necesitamos capacidad para observar, una buena dosis de curiosidad y ganas de cambiar. Ya estamos despiertos. Ahora solo tenemos que saber hacia dónde caminar.
Entonces,
¿de quién es la culpa?
Perdiendo la Tierra es un fabuloso y muy entretenido libro del periodista Nathaniel Rich, situado entre 1979 y 1989, la que él califica como «la década en la que pudimos parar el cambio climático». Resulta sorprendente que más de doscientas páginas sobre informes, reuniones y conversaciones de burócratas, políticos y científicos resulten tan rematadamente interesantes. El libro, que se devora como si fuese una novela negra, tiene todos los ingredientes para acabar convertido en una película de Hollywood, y ojalá así sea. Si es tan adictivo, y si conseguimos implicarnos tanto en la historia y empatizar con algunos de los protagonistas, es por algo tan fundamental como la presencia de una de las fuerzas motrices de la humanidad: la separación entre el bien y el mal. Rich sostiene que el cambio climático se convierte en un tema políticamente relevante y socialmente estimulante cuando hay héroes y villanos. Cuando aparece la culpabilidad, cuando se puede señalar a una parte y aplaudir a la otra.
Porque, seamos sinceros, ante un problema, todo el mundo se pregunta: «¿De quién es la culpa?, ¿a quién tengo que echársela?».
* * *
Cuando se imparten charlas sobre cambio climático, una de las partes más esperadas de la conferencia es la de las acciones posibles, aunque a veces se produce una cierta decepción por parte de la audiencia cuando se les dice, de forma tajante, que no hay una solución mágica. En las preguntas, o directamente interrumpiendo (algo que particularmente me gusta que suceda), siempre hay alguien que se cuestiona: «¿Qué sentido tiene que yo haga algo si hay cien empresas que son responsables del 71 % de las emisiones de gases de efecto invernadero?», «¿Qué importa que yo cambie mi forma de vivir si no lo hacen mis vecinos?», «¿Por qué tendría que hacer yo algo si los políticos no hacen nada?».
Admito que la respuesta no es fácil. Casi siempre acabamos hablando de temas que nos superan o que nos abruman, sobre los cuales apenas tenemos capacidad de actuación, o eso creemos. Y eso nos lleva a la desesperanza, a pensar que no hay posibilidad de cambio. A trasladar también la responsabilidad a otros, a difuminarla entre tinieblas dialécticas.
En un momento en el que la mayoría de la ciudadanía en las sociedades desarrolladas asume que el cambio climático es real, que lo hemos causado nosotros y exige ya acciones inmediatas, el negacionismo que nos debería preocupar no es el de quienes impugnan la ciencia sobre las causas y consecuencias del cambio climático, sino el nuestro. El que practicamos casi sin darnos cuenta, a diario, de una forma u otra. El negacionismo más preocupante es aquel que rehúsa hablar de soluciones, aquel que se escuda en la percepción de que será grave, pero que no nos afectará si, como el avestruz, escondemos la cabeza y no miramos de frente al problema; el negacionismo ilusionista, que flirtea con que aún haya algo de incertidumbre sobre los impactos. O la creencia de que un inesperado avance tecnológico lo solucionará todo, o el convencimiento legítimo de que hay, en verdad, cosas más urgentes e importantes que un aumento de 2 °C en la temperatura global. Incluso el pensar —erróneamente, te lo aseguro— que ya hacemos todo lo que está en nuestras manos y que, por lo tanto, esto ya no va con nosotros. Que la culpa de todo la tiene el sistema.
Hipótesis nula: ¿tiene la culpa el capitalismo?
En un prolijo y documentadísimo ensayo, Naomi Klein defendía la tesis de que el cambio climático era una lucha del capitalismo contra el planeta. ¿Es así? La respuesta, lamentablemente, es que nada es tan simple como parece, aunque la frase quede bien como titular o en una pancarta. Por muchas ganas que tengamos de establecer una relación causal y unívoca entre capitalismo y cambio climático, por mucho que nos simplifique el relato y las reflexiones, que nos proporcione una salida de emergencia ante un escenario en el que no abundan las vías de escape. Y no, no hace falta esgrimir el caso del mar de Aral (el cuarto mayor lago del mundo, borrado del mapa por los proyectos de irrigación soviéticos) ni muchos otros para responder a Klein y a quienes lo afirman con que también el comunismo —si es que lo que se vivió en la Unión Soviética fue realmente comunismo— causó vastos desastres ambientales. Esto va mucho más allá.
Una primera consideración: abominar del capitalismo, sin ningún tipo de paliativo o atenuante, implica perder a una buena parte de los lectores u oyentes a quienes debería dirigirse cualquier comunicación sobre cambio climático, aunque otros aplaudan de forma inmediata. Bien sea porque no están de acuerdo, bien porque su identidad política se vea comprometida (y se vuelven entonces refractarios al discurso), bien porque sencillamente entiendan que, puesto que el capitalismo es irreformable, para qué vale impugnar un sistema que no se puede cambiar. He ahí su gran logro: nos resulta casi imposible pensar alternativas. Es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Y yo no quiero perder a nadie por el camino.
Pero tratar de no perderte no significa mentirte. Sí, el capitalismo es incompatible con la propia definición de desarrollo sostenible, por mucho que esta se haya pervertido. Se nutre del crecimiento continuo para subsistir, y todos los engranajes están siempre orientados a producir más, a ganar más, a crear más riqueza para los que más tienen, y a hacerlo cada vez en menos tiempo. Lo único a lo que se puede aspirar dentro del capitalismo es a limar y contener las desigualdades mediante las políticas públicas, puesto que es un sistema basado en la codicia, en la acumulación y en el enriquecimiento de unos pocos. No solo ha permitido, sino espoleado la glotonería económica y la crueldad social, y ha mostrado un apetito voraz por los recursos naturales, en especial por parte de grandes empresas que han actuado de un modo más que tramposo y, en no pocas ocasiones, ilegal y criminal. Son muchos los conglomerados y lobbies empresariales que han bloqueado acuerdos, acciones y políticas frente al cambio climático —de los Gobiernos hablaremos luego—, y sobre el medio ambiente en general. Y sabían perfectamente lo que hacían.
En 1982 Exxon predijo, con pasmosa precisión, la concentración de CO2 de la atmósfera en 2019. Y no solo no compartió ese conocimiento, sino que lo ocultó. En otoño de 2019, la congresista estadounidense Alexandria Ocasio-Cortez le preguntó a un exempleado de Exxon, Martin Hoffer, sobre la precisión de este cálculo. El marco fue una comparecencia en el Congreso de Estados Unidos, y Hoffer respondió: «Éramos excelentes científicos». Tres palabras que no hacen más que confirmar que Exxon, como tantas otras compañías, era consciente de lo que implicaba su actividad. Ello le ha costado poco aún en términos económicos y de prestigio empresarial, pero una de las consecuencias más sorprendentes —y quizás más esperanzadoras, por lo que implica para el futuro— es la demanda que interpuso el Estado de Nueva York contra la compañía, argumentando que esta ocultó sistemáticamente información sobre la vulnerabilidad de sus activos al cambio climático a sus inversores. El juicio, que tuvo lugar a finales de 2019, exculpó a Exxon de fraude frente a sus inversores, pero el juez, Barry Ostrager, quiso dejar claro: «Nada en esta decisión pretende absolver a ExxonMobil de la responsabilidad de contribuir al cambio climático». Habrá, nadie lo pone en duda, muchos más juicios, y hay multitud en marcha desde distintos frentes: el de la responsabilidad gubernamental y el de la constatación del papel que han jugado determinadas empresas en el calentamiento global serán con seguridad los principales.
El precedente de los multimillonarios juicios contra la industria del tabaco, que ocultó los efectos perjudiciales de los cigarrillos, planea como una sombra sobre lo que en Estados Unidos se conoce como Big Oil, las grandes compañías energéticas. Sin embargo, no conviene ilusionarse demasiado con los resultados de esta batalla legal a corto plazo: incluso en el caso del tabaco, que parecía tan claro y evidente, las sentencias tardaron años, y más aún el desmantelamiento del sistema publicitario, que había enraizado desde las películas a las consultas médicas, en las que algunos doctores llegaron a recomendar los cigarrillos para dolencias respiratorias o promocionaban una marca en particular.
Aun con el marco actual y los embates legales, las grandes petroleras se gastan cada año muchos millones en torpedear políticas ambientales. Cinco de las mayores (ExxonMobil, Shell, Chevron, Total y BP) han destinado doscientos millones de euros anuales desde el Acuerdo de París de 2015 a bloquear, retrasar o controlar la legislación relativa a la emisión de gases de efecto invernadero. Y, mientras lo hacían, han puesto en marcha distintas y muy vistosas estrategias de promoción de su marca y lavado de imagen, lo que se conoce como greenwashing.
Seguro que no te resulta nada difícil pensar en algún anuncio de estas u otras empresas energéticas lleno de árboles, apostando por un futuro verde y remarcando su contribución al desarrollo sostenible. Es más, algunas tratan de reformular la crisis climática como un reto energético que ellas nos ayudarán a abordar, casi parece que de forma desinteresada. Todo ello, por supuesto, mientras en solo dos años (2018-2019) asignan más de 50.000 millones a proyectos de extracción de petróleo y gas. Proyectos que, en el marco del cumplimiento del Acuerdo de París, no deberían ejecutarse bajo ningún concepto.
Una clara ejemplificación de esta doble moral ambiental la encontramos en BusinessEurope, un grupo de presión que agrupa a las patronales de treinta y cinco países (también a la española CEOE). En 2018 hizo circular un memorándum interno en el cual afirmaba que la respuesta a las políticas climáticas de la Unión Europea debería ser «mayormente positiva, en tanto en cuanto se circunscriba a declaraciones políticas sin implicaciones prácticas en el ámbito de la legislación europea hasta 2030». Además, abundaba en la recomendación de oponerse a un incremento de la ambición, arguyendo que «de qué valía que la Unión Europea hiciese sus deberes si otros no cumplían», y apostaba por cuestionar todo el proceso legislativo, en especial la necesidad de mayor transparencia en los cálculos y de la evaluación de impacto.
Estas prácticas se tornan aún más graves si consideramos las subvenciones millonarias que reciben, en todo el mundo, las empresas energéticas o automovilísticas, entre otras. Solo con una dosis formidable de hipocresía puede defenderse el libre mercado y eximir al sistema capitalista de su responsabilidad en la crisis climática, mientras se aceptan las cuantiosas dádivas de dinero público para mantener su statu quo. Esto supone una gravísima distorsión del mercado, intencionada y perfectamente dirigida, que nos hace preguntarnos cuál sería el desempeño de ciertas empresas de no ser por la ayuda estatal que perciben año tras año.
Los de arriba son solo unos pocos ejemplos de prácticas condenables en empresas. Los hay en todos los sectores económicos, a todas las escalas y países. Y es ahí donde vuelve la pregunta recurrente, la que mucha gente se hace tras escuchar una charla sobre cambio climático, tras leer recomendaciones de acción. Cada vez que lee en un periódico que se ducha «durante demasiado tiempo», que compra comida «mala para el planeta», que su papel higiénico «deforesta el Amazonas», que ponerse en una plataforma de streaming un capítulo de su serie preferida «no es sostenible». Nuestra contribución parece minúscula frente a la de las grandes empresas, y nuestros motivos, legítimos, frente a sus triquiñuelas, engaños y delitos. ¿Por qué tendría uno que hacer algo mientras los lobbies sigan mandando, mientras la economía esté por encima de la política y la vida? ¿Por qué la culpa siempre recae en el individuo, y más aún en aquel cuya huella es incomparablemente más pequeña que la de los grandes contaminadores? ¿No será que quieren hacer recaer toda la responsabilidad sobre nosotros mientras siguen contaminando sin que nadie les tosa ni escriba artículos en los dominicales?
Si te parece, lo dejamos para luego, porque conviene hacer algunas paradas más para poder responder. Antes, eso sí, un par de reflexiones rápidas.
La primera: aun en el caso de que los hábitos individuales no tuviesen nada que ver con el cambio climático y la culpa fuese toda del sistema económico capitalista en el que vivimos, la caída del capitalismo conllevaría un cambio drástico y repentino de los hábitos individuales y de nuestro modo de vida. Resultado: cambiaríamos de hábitos.