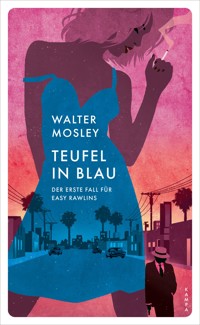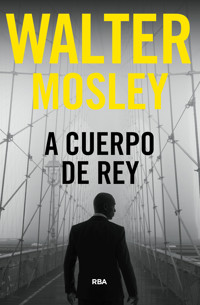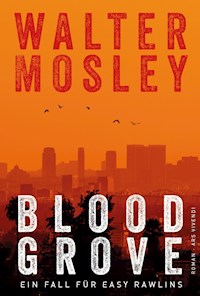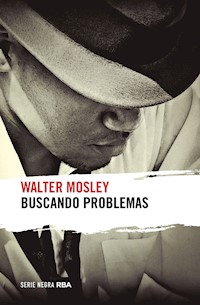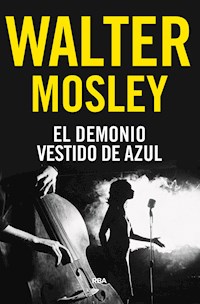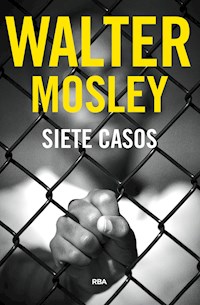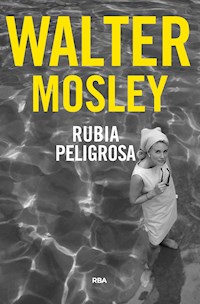9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Krimi
- Serie: Easy Rawlins
- Sprache: Spanisch
Los Ángeles, 1969. Al despacho de Easy Rawlins llega un joven exsoldado que no hace mucho estaba luchando en la selva de Vietnam. Necesita ayuda porque ha apuñalado a un hombre negro que estaba atacando a una chica y cree haberlo matado. No lo sabe con seguridad, ya que en la refriega alguien lo golpeó y lo dejó inconsciente. Normalmente, Easy nunca aceptaría un caso así, con poco que ganar y mucho que perder, pero siente una extraña afinidad con su potencial cliente. Aunque sabe que es un grave error, no puede evitar cometerlo. SI QUIERES SOBREVIVIR, TEN AMIGOS AÚN MÁS PELIGROSOS QUE TUS ENEMIGOS
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 413
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Título original inglés: Blood Grove.
Autor: Walter Mosley.
© The Thing Itself, Inc., 2021
Esta edición ha sido publicada por acuerdo con Little, Brown and Company,
Nueva York, Nueva York, EE.UU. Todos los derechos reservados.
© de la traducción: Eduardo Iriarte Goñi, 2021.
© de esta edición: RBA Libros y Publicaciones, S.L.U., 2021.
Av. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona
rbalibros.com
Primera edición: octubre de 2021.
REF.: ODBO973
ISBN: 978-84-9187-907-7
EL TALLER DEL LLIBRE, S. L.·REALIZACIÓN DE LA VERSIÓN DIGITAL
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito
del editor cualquier forma de reproducción, distribución,
comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida
a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro
(Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org)
si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra
(www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).
Todos los derechos reservados.
PARADIANEHOUSLINYSUINFATIGABLEBÚSQUEDADELAVERDAD
1
LUNES, 7 DEJULIODE 1969
Estaba mirando por la ventana del despacho de la segunda planta el invernadero construido deprisa y corriendo en el patio vecino que lindaba con nuestra valla trasera. La estructura del vivero estaba construida con tablones de pino. El armazón se encontraba firmemente recubierto de láminas de plástico semiopaco que apenas aleteaban por efecto de la brisa matinal. La estructura me recordaba un barracón del ejército quizá con un tercio de su tamaño. De dos metros de alto por otros tantos de ancho, tenía cuatro veces esa longitud, con un tejado triangular parcialmente aplanado. Los vecinos actuales, siete hippies melenudos, se habían mudado hacía cinco meses. El primer día construyeron el vivero y lo cablearon para que tuviera luz eléctrica de manera perpetua. Prácticamente, todas las horas diurnas desde entonces habían estado trajinando de aquí para allá sacos de tierra, regaderas, macetas de cerámica, mejunjes insecticidas y también herramientas de poda diversas.
Algunas noches celebraban fiestas. Estas festividades solían extenderse al porche y el jardín delanteros, pero nunca al patio de atrás. Excepto los Siete, nadie tenía acceso al invernadero.
Eran una cuadrilla de aspecto interesante. Tres mujeres y cuatros hombres; todos más o menos veinteañeros. Todos blancos salvo un joven negro. Vestían vaqueros bordados y camisetas raídas, casi todas las tardes pasaban una hora o así sentados alrededor de una mesa de pícnic de secuoya comiendo platos preparados, servidos y compartidos por las mujeres. Escanciaban vino de garrafones de vidrio verde de cuatro litros de tinto Gallo y hacían rular cigarrillos liados a mano en un círculo interminable.
Me caían bien los granjeros urbanos. Me recordaban la vida en mi hogar de infancia: New Iberia, Luisiana.
Los Ángeles era una ciudad de paso por aquel entonces. La gente iba y venía con regularidad predecible. Cinco meses era una larga estancia para inquilinos sin lazos de sangre ni hijos.
Cuando se abrió la puerta de la casa de los hippies miré la esfera blanca de mi Chronometer mit Kalender Gruen. Eran las 7:04 del lunes, 7 de julio de 1969. El hippie al que había apodado Stache salió del dúplex de estilo ranchero solo con los vaqueros puestos. El apodo se debía al abundante mostacho que lucía. Me encontraba detrás de la ventana porque Stache aparecía todas las mañanas bien temprano con una regadera de hojalata de cuello largo, sin camiseta ni zapatos. El ritual había activado mi instinto de investigador.
Cuando Stache se agachó a coger la manguera, me aparté de la ventana, pero me quedé de pie detrás de la mesa de escritorio extragrande. Un caso me había llevado a Las Vegas durante la semana anterior. Era mi primer día en la agencia desde mi regreso y de momento yo era el único allí esa mañana.
Por un instante me planteé sentarme y dejar por escrito los aspectos concretos del caso Zuma, pero los detalles, en especial el problema del pago, se me hacían una carga excesiva para el primer día. Así que, en vez de eso, decidí darme un garbeo y volver a familiarizarme con las oficinas antes de que llegasen mis colegas.
Nuestra agencia ocupaba toda la planta superior de lo que antaño fuera una casa grande en Robertson Boulevard, un poco más arriba de Pico. Mi despacho era el dormitorio principal al fondo del todo. Enfilando el pasillo desde allí pasé primero por la oficina de Tinsford Natly. A Tinsford se le conocía por lo general como Whisper y su sala dejaba bien a las claras que el apodo de «Susurro» si acaso se quedaba corto. Este despacho era pequeño y sin ventanas, amueblado con una mesa de roble baqueteada poco más grande que el escritorio que cabría esperar encontrarse en un aula de secundaria. Había dos sillas de madera con respaldo recto, una para Tinsford y otra para acomodar a cualquier visita o cliente que se abriera camino hasta él. Rara vez hablaba con más de una persona al mismo tiempo porque, según decía, «Demasiadas cabezas enturbian el agua».
Encima de la mesa no había nada, cosa poco habitual. Que yo recordara, Whisper siempre tenía una sola hoja de papel centrada encima de su escritorio. Era una hoja distinta cada vez con algo escrito que parecía prosaico, pero a menudo albergaba significados más profundos. No había fotografías en las paredes, ni archivadores ni alfombra. Su despacho era como la celda monástica en la que un clérigo sin edad estudiara las Sagradas Escrituras; un versículo, a veces una palabra cada vez.
Un poco más adelante, en el otro lado del pasillo, el despacho de Saul Lynx era el triple de grande que el de Whisper y la cuarta parte que el mío. Su mesa era de caoba y en forma de riñón. Tenía un canapé azul y un sillón tapizado de color verde hoja para los clientes. Detrás de su lustrosa mesa, cubierta de chismes y fotografías de su esposa negra y sus hijos multirraciales, había una silla giratoria de color borgoña. Había al menos doscientos libros en las estanterías que bordeaban la ventana. Tenía cinco archivadores de arce, un enorme globo terráqueo de pie y una mesita de trabajo con una lámpara de techo donde cartografiaba sus campañas de investigación.
El despacho de Saul estaba atestado pero limpio. La mesita y el escritorio estaban a menudo desordenados porque Saul generalmente tenía prisa por salir a la calle, donde los investigadores como nosotros teníamos que lidiar con los encargos que aceptábamos. Pero ese lunes por la mañana todo estaba en su lugar indicado, casi como si se hubiera ido de vacaciones.
Fui de los despachos de atrás al vestíbulo reconvertido, donde estaba la mesa de Niska Redman.
Niska era nuestra secretaria, recepcionista y gerente. Unos años antes, Tinsford sacó a su padre de un embrollo y ella entró a trabajar para él. Cuando yo tuve un golpe de suerte y decidí abrir la Agencia de Detectives WRENS-L, ella vino con su jefe. La joven mestiza de color caramelo era perfecta para lo que necesitábamos. Era alumna nocturna de penúltimo curso en Cal State, simpática y totalmente de fiar. Conocía todas nuestras rarezas y necesidades, nuestros temperamentos y costumbres. Niska era ese tipo de empleada poco común que hacía su trabajo sin supervisión y era más que capaz de pensar por su cuenta.
Me senté a su impecable mesa de cerezo encarada hacia la puerta de entrada a nuestras oficinas. Respiré hondo y fui consciente de lo agradable que era estar solo y no tener prisas. Todo iba bien, así que no estoy seguro de por qué me vino a la cabeza semejante negrura...
Hacía cuatro años, me emborraché por primera vez en muchos años y conduje descalzo por la autopista de la costa del Pacífico de noche, muy por encima de la maleza rocosa a lo largo de la orilla. Intenté adelantar a un semirremolque y, como me encontré con tráfico en dirección contraria, me vi obligado a salir de la calzada hacia un arcén sin pavimentar. A continuación me sumí en la nada.
Unas horas después me localizó Mouse, que había seguido las indicaciones de la bruja Mama Jo.
El coma duró semanas, pero permanecía en cierto modo consciente bajo aquella mortaja, con la sensación de haber cruzado mucho más allá del límite de expiración. El suelo alrededor de mi lecho de muerte estaba sembrado de instantes de una vida desperdiciada.
Esos mismos restos me rodearon cuando estaba en la mesa de Niska iluminada por el sol. Empezó a costarme respirar y tuve la sensación de que, desde una profundidad insondable, me atrapaba entre sus garras el recuerdo de una vida llena de dolor y muerte. Era como si hubiera muerto en el accidente y, por tanto, cada vez que el espectro de esa época regresaba tuviera que luchar de nuevo contra el deseo de dejarme ir. Podría haber exhalado mi último suspiro en ese preciso instante. Luego me habrían encontrado mis amigos, tras haber fallecido sin motivo aparente.
Aunque asediado por la desesperanza, no tenía miedo. El sufrimiento de mi gente y mi vida me presionaban como minúsculas ascuas que consumían esa liberación que prometía el entumecimiento de la muerte. Mi pecho y mis hombros ascendían y descendían lentamente. En los haces de sol que atravesaban la ventana veía motas de polvo iluminadas por la luz. Esas briznas flotantes estaban acompañadas de insectos inconcebiblemente pequeños que acometían su búsqueda alada de sustento, socorro y sexo. Al oír los crujidos intermitentes de la casa, causados por la brisa matinal, volví a acoplarme de alguna manera al ritmo de la vida.
Después de todo eso me sentí agotado y al mismo tiempo aliviado. Me había recordado que las batallas más desesperadas se libran en los corazones y las almas, y que la muerte no es más que el truco final de la mente.
—Hola, señor Rawlins.
Consulté mi reloj de esfera blanca antes de mirar a Niska Redman. Eran las 8:17. Había pasado casi una hora desde el momento en que me había sentado en su silla de oficina.
Niska llevaba un vestido verde trébol de una pieza que no llegaba a cubrirle las hermosas rodillas. Me gustaban sus pecas en torno a la nariz y su sonrisa que daba a entender que se alegraba sinceramente de verme. Colgado del hombro izquierdo llevaba un bolso de lona bastante grande de color ante.
—Hola, N. ¿Cómo te va?
—Bien. Anoche preparé pudin de arroz integral. —Dejó el bolso de bandolera encima de la mesa y lo abrió de par en par. Vi en su interior su monedero de lunares blanco y azul, unos libros, una esterilla para hacer ejercicio, un peine afro y otro de púas finas, dos cepillos, una bolsa de maquillaje y un túper de un litro. Sacó este último objeto y lo dejó delante de mí.
—¿Quieres un poco? —preguntó.
—Quizá después.
Me levanté de su silla y ella se acercó para quedarse al lado.
—¿Buscabas algo en mi mesa?
—No. Solo quería tener una perspectiva diferente, nada más. ¿Dónde está Tinsford? Creo que nunca había llegado antes que él, a no ser que él estuviera fuera trabajando en algún caso.
—Ajá, perdona, pero tengo que ir al servicio.
Se fue por el pasillo de los despachos hasta la puerta que había después de la de Whisper. Cogí una silla para las visitas de la pared contraria y la dejé delante de su puesto de trabajo, notando aún los temblores tras mi batalla a muerte con los demonios del pasado.
El teléfono sonó una vez y alargué el brazo para contestar.
—Agencia de Detectives WRENS-L.
—¿Easy?
—Hola, Saul. ¿Desde dónde llamas?
—¿No te lo ha dicho Niska?
—Acaba de llegar.
—Estoy en el norte. En los astilleros de Oakland.
—¿Oakland?
—Llamaron de la AI el miércoles pasado —dijo—. Tienen entre sus asegurados a la compañía naviera Seahawk. En los últimos dieciocho meses les ha desaparecido mucha carga y quieren que echemos un vistazo.
La AI era en realidad la CAI, siglas de la Corporación Aseguradora Internacional, una proveedora de indemnizaciones propiedad de Jean-Paul Villard, presidente y director general de P9, uno de los consorcios aseguradores más importantes del mundo. El segundo al mando de J. P. era Jackson Blue, un buen amigo mío. La CAI nos tenía contratados a comisión, de modo que cuando llamaban, uno de nosotros respondía.
—¿Te suena un grupo llamado los Panteras Invisibles? —preguntó Saul.
—No.
Al fondo de las oficinas se oyó la descarga de la cisterna del servicio.
—¿Quiénes son? —pregunté.
—Dicen que son una especie de grupo político de izquierda que no quiere darse a conocer.
Niska vino por el pasillo y se señaló la oreja con un gesto de interrogación.
—Es Saul —le dije. Y luego le pregunté a él—: ¿Es una organización estrictamente política?
—No lo sé, la verdad. Quizá paramilitar. ¿Está Niska contigo?
—Sí.
—Salúdala de mi parte.
—Esos grupos radicales de ahí arriba son peligrosos. Quizá deberías ir acompañado. Puedo decírselo a Fearless.
—No. Al menos no todavía. Solo estoy estableciendo contactos comprando productos electrónicos japoneses en el mercado negro. No hay nada de lo que preocuparse, de momento.
—De acuerdo. Pero no te arriesgues demasiado.
—No te preocupes. Dile a Niska que guardo los informes de gastos para cuando vuelva a casa.
—Vale. Ya hablaremos.
—¡Adiós, señor Lynx! —gritó Niska antes de que yo colgara.
—Dice que traerá los informes de gastos cuando vuelva.
—Eso dice siempre. Tinsford también se ha ido.
—¿Adónde?
Niska empezó a organizar su mesa mientras contestaba mi pregunta.
—El martes pasado vino una señora blanca mayor llamada Tella Monique —dijo—. Quería que Tinsford buscara a su hijo Mordello, porque su esposo lo desheredó y lo echó de casa cuando se casó con una católica hace nueve años.
—¿Nueve años?
—Ajá. Pero ahora que su marido ha muerto, quiere recuperar a su hijo y su familia.
—Entonces ¿adónde ha ido Whisper para ocuparse de todo eso? —pregunté.
—Está en Phoenix porque el hijo andaba por allí metido en una banda de moteros llamados los Snake-Eagles, o algo parecido.
—¿Una banda de moteros negros?
—No creo.
—Mierda. Espero que tenga el testamento al día.
Niska sonrió y dijo:
—Al señor Natly no lo ve nadie nunca. Ni se enterarán de que pasó por allí.
—¿Alguna noticia para mí?
—No, la verdad. ¿Has recibido el cheque del señor Zuma?
—Hum...
Charles Zuma, Chuck para los amigos, era un millonario con una hermana melliza llamada Charlotte. Durante la mayor parte de sus treinta y tantos años, Charlotte se ventiló su mitad de la considerable herencia. Luego se sirvió de un resquicio legal en el fondo fiduciario de la familia para convertir los veintiocho millones de Chuck en títulos al portador. Y después, Charlotte Zuma desapareció.
Su hermano me ofreció dos décimas partes del uno por ciento de todo el dinero que consiguiera recuperar. Acepté el trabajo porque no estaba relacionado con ningún crimen violento. Intentaba ocuparme de encargos fáciles que no incluyeran, por ejemplo, bandas de moteros y grupos paramilitares izquierdistas.
—¿Has conseguido el dinero? —insistió Niska.
—En teoría.
—En teoría, ¿cuánto?
—La hermana aprendió de sus años de despilfarro —expliqué—. Sus asesores de inversión incrementaron el dinero de Chuck hasta casi los cuarenta millones.
—Eso son unos honorarios de ochenta mil dólares.
Hizo el cálculo sin usar los dedos.
—Los cuarenta millones están en fondos que tiene que desenmarañar todo un ejército de contables forenses.
—Pero tú solo necesitas ochenta mil.
—Chuck está sin blanca. Vive con un primo rico al norte de Santa Bárbara.
—Entonces ¿no cobramos?
—Pasará al menos un año antes de que él recupere lo suyo y nosotros lo nuestro. Pero me ha dado una garantía.
—¿Qué clase de garantía?
—Un Rolls-Royce Phantom VI de 1968 amarillo pálido. — Quizá sonriera un poco mientras recitaba el nombre.
—¿Un coche?
—Solo se fabricaron un centenar —dije—. Y ninguno en Estados Unidos. Vale por lo menos el doble de lo que nos debe Zuma.
—Pero un coche no se puede ingresar en el banco.
—Puedo venderlo.
—Un coche.
—Sí.
—¿Lo has aparcado abajo?
—Está en el taller.
—¿Un coche que ni siquiera funciona?
—Estaré en mi despacho.
2
Niska me caía bien. Analizaba cada problema antes de dar una respuesta y por lo tanto casi siempre hacía un buen trabajo. Pero yo no estaba con ánimo para buenos servicios ni para camaradería. Esa mañana me moría de ganas de estar a solas. El simple hecho de oír sus pasos por el pasillo me fastidiaba. Cuando fue al lavabo por segunda vez tuve que dejar el libro que estaba leyendo debido al lamento de las tuberías y el chasquido de la puerta al cerrarse. Hasta el tenue aroma de su perfume de aceite esencial parecía agobiarme.
A las 10:17 tomé una decisión. Me llevó unos minutos más sofocar la furia irracional antes de salir a la oficina exterior.
Niska estaba escribiendo a máquina a gran velocidad en su IBM Selectric. Mecanografiaba, organizaba y archivaba nuestras notas, correspondencia y diarios de casos. A setenta y cinco palabras por minuto, el veloz tableteo de la bola de letras sobre el papel me produjo dentera.
—Niska.
—¿Sí, señor Rawlins?
Interrumpió el estruendo y levantó la vista con aire inocente.Detrás de una sonrisa forzada, le pregunté:
—A ti te va ese rollo de la meditación trascendental, ¿verdad?
La sorpresa le hizo inclinar la cabeza hacia atrás unos centímetros.
—Hum —dijo—. Sí. ¿Por qué?
—Organizan retiros de dos semanas a los que todo el mundo va a hacer yoga, ¿no?
—Se hacen algunos ejercicios, pero sobre todo se medita. Yo he ido a dos retiros de fin de semana, pero los de una semana son muy caros. Y además solo tengo dos semanas de vacaciones. Estaba pensando en ir a uno en Navidad, quizá.
—¿Cuánto cuesta? —me interesé.
—Ciento treinta dólares, por una semana.
—¿Y si te doy dos semanas de fiesta y dinero suficiente para el retiro, además de tu sueldo? ¿Podrías llamarles e irte esta misma mañana?
—Pero ¿qué pasa con los expedientes y el teléfono?
—Los expedientes pueden esperar y aprendí a contestar al teléfono antes de que tú nacieras.
Esto cogió por sorpresa a la recepcionista-gerente de la oficina, que frunció el ceño y arrugó la pecosa nariz.
—No lo entiendo —dijo.
—Quiero estar solo, cielo. Eso es todo. Whisper y Saul ya están fuera, seguramente durante una temporada. Creo que eso nos vendría bien a los dos.
—Entonces ¿quieres que recoja mis cosas y me vaya sin más?
—En cuanto saque el dinero que necesitas de la caja fuerte.
Protestó, puso reparos y discutió, más que nada porque no había muchos precedentes de un jefe que diera fiesta a sus empleados por capricho allá en 1969. Y doscientos sesenta dólares más el sueldo de dos semanas por hacer algo que te encantaba era inaudito. Pero la oferta era demasiado buena para rechazarla, así que a mediodía se había ido y yo pude volver a mi despacho en soledad.
Me retrepé en mi amplio trono de roble y proferí un sonoro suspiro.
—Por fin solo —dije en voz alta.
«O bien para siempre o bien por poco rato», salmodió una voz incorpórea.
En vida, esa voz era la de un anciano al que solo conocía como Sorry. Era el hombre más sabio de mi infancia, cuyos consejos me vendrían a la cabeza cada dos años o así para recordarme que no lo sabía todo y, por lo tanto, más me valía estar atento a pieles de plátano, curvas sin visibilidad, maridos celosos y esposas atractivas.
Más de una vez me preocupó que esa voz fuera indicio de una grave enfermedad mental. Luego recordaba que vivíamos en un mundo rebosante de locura, en el que la guerra, la amenaza nuclear y las matanzas de niños colmaban de angustia un día tras otro.
En el Estados Unidos que adoraba y detestaba podías hacerte rico o, más probablemente, quedarte sin blanca en un abrir y cerrar de ojos de un magnate desaprensivo. Por eso guardaba un montón de dinero en efectivo en algún lugar seguro y además no pagaba ni alquiler, ni hipoteca, ni impuestos sobre la propiedad. Mi auténtica riqueza era una pequeña familia, un puñado de amigos y un número de teléfono que no figuraba ni en la guía de la policía.
No eran más que precauciones normales. Algo que nunca olvidaba era mi condición de hombre negro en Estados Unidos, un país que había construido su grandeza sobre los baluartes de la esclavitud y el genocidio. A pesar de eso, y aunque tenía muy presentes los crímenes y a los criminales de Estados Unidos, no podía por menos de reconocer que nuestra nación ofrecía un futuro prometedor a cualquier mujer u hombre con cerebro, empeño y algo más que un poquito de suerte...
Escuché un sonido en la otra punta del pasillo que iba hacia la oficina principal. Probablemente, una de las grietas de los cimientos que se afianzaban. Pero también era posible que no fuera un sonido en absoluto, sino solo mi intuición.
Levanté la vista y vi la sombra de un hombre plantado a unos pasos del umbral, en la única salida de mi despacho.
«Ve hacia la izquierda o la derecha, pero nunca avances de frente, a menos que no haya otro remedio —aconsejaba a menudo el señor Chen en su clase de autodefensa—. Busca obtener ventaja en lugar de demostrar que eres el más fuerte. El otro siempre es más fuerte, pero tú le superarás por la derecha o por la izquierda».
El problema era que estaba sentado en una silla detrás de una mesa con la pistola más cercana en el cajón de abajo. Quienquiera que hubiese entrado era bueno; apenas había hecho ruido. Por mucho que me agachase hacia la derecha y abriera el cajón, él podría haberme disparado atravesando la madera.
Dio un paso adelante. Vi que era alto y delgado, y tenía andares de pantera, pero sus rasgos seguían ocultos en la penumbra.
—¿Easy Rawlins? —preguntó.
Con esas palabras, la visita inesperada cruzó el umbral. Tenía poco más de veinte años, el pelo corto tirando a rubio y un feo moretón en la sien izquierda. Llevaba una camisa de manga corta de cuadros blancos y color melocotón encima de una camiseta blanca. Sus vaqueros estaban rígidos y desembocaban en unas silenciosas zapatillas de deporte blancas. Ya sabía que era blanco por cómo había pronunciado sus palabras.
—¿Siempre abordas a la gente por sorpresa? —repuse.
—La puerta no estaba cerrada —contestó—. He saludado al entrar.
Dio otro paso y volví a sentarme. Dejó las manos vacías a los costados.
—Soy Rawlins. ¿Tú quién eres?
Dio otro paso a la vez que decía:
—Craig Kilian.
Un paso más. Por lo visto, tenía intención de llegar hasta mi mesa.
—¿Por qué no te sientas, señor Kilian?
El ofrecimiento pareció confundir al joven. Miró a su izquierda e identificó la silla de nogal de respaldo recto. Un momento después ejecutó los movimientos necesarios para sentarse.
—¿Acabas de dejar el ejército, Craig?
—Ajá. ¿Lo dices por el pelo al rape?
—Sí. Claro.
La mirada de Kilian tenía un aire de angustia que seguramente seguiría allí aunque no le hubieran golpeado en la cabeza. Durante toda la Segunda Guerra Mundial me había encontrado soldados a ambos lados del campo de batalla que tenían ese aire, que habían quedado destrozados por el estruendo de la guerra.
Craig cogió un paquete de tabaco True del bolsillo de la camisa. Sacó el pitillo con los labios, extrajo un librito de cerillas del envoltorio de celofán del paquete. Lo encendió, se llenó los pulmones de humo y exhaló.
Luego me lanzó una mirada inquisitiva y preguntó:
—¿Te importa que fume?
Me importaba. Llevaba un par de años intentando dejarlo. Pero había algo en el ceño fruncido de Craig que me empujó a dejarle un poco de margen.
Al verle dar chupadas al cigarrillo, me vino a la cabeza una primera hora de la mañana de octubre de 1945. Me encontraba a las afueras de Arnstadt, en Alemania, y estaba de guardia tras una larga noche de fuertes lluvias. La guerra acababa de terminar, por lo que ya no estábamos tan alerta como lo habíamos estado en batalla. Mi marca era Lucky Strike. Mientras fumaba, me preguntaba lo que sería volver a mi casa en Texas después de flanquear y vencer al hombre blanco, y también hacer buenas migas con sus mujeres.
No sé qué me impulsó a mirar hacia la derecha —un sonido, una intuición—, pero vi a un soldado alemán con el uniforme sucio y andrajoso que se abalanzaba sobre mí con una bayoneta en alto. Me volví justo a tiempo para agarrar la mano que blandía el cuchillo por la muñeca. En ese instante nos encontramos aferrados el uno al otro, trabados, casi inmóviles, en una lucha a muerte. Mi cigarrillo cayó sobre la manga de su tabardo. No sé qué aspecto tenía yo a sus ojos, pero su rostro demacrado se veía desesperado y, cosa curiosa, casi suplicante. Apretaba cada vez más, pero yo me mantenía a su altura, tendón a tendón. Seguramente el factor decisivo en la reyerta fue que yo estaba bien alimentado y él no. Quizá había intentado matarme con la esperanza de conseguir unas cuantas raciones.
La manga que ardía sin llama empezó a humear y me cegó el ojo izquierdo. Hice una mueca de dolor y él apretó con más fuerza. Los dos temblábamos por el esfuerzo, literalmente encendidos. Reparé en que le resbalaba una lágrima del ojo. Al principio pensé que era una reacción al humo, pero luego vi, y sentí, que estaba llorando. Empezó a temblar más y logré tumbarlo contra el barro empapado de lluvia. Así obtuve ventaja y llevé el filo de la hoja hacia su cuello. Hacía todo lo posible por protegerse sin dejar de lloriquear.
Podría haberlo matado tal como había matado a una docena más en combate cuerpo a cuerpo. Dar muerte era algo que se hacía sin pensar después de años en el campo de batalla. En cambio, le aparté el brazo de la bayoneta, al golpeárselo contra la tierra mojada y así se extinguió el fuego. Soltó el cuchillo, se hizo un ovillo y lloró con todas sus fuerzas. Permanecí sentado a su lado largos minutos. Cuando por fin se incorporó, le di mis raciones y le indiqué que podía marcharse. Debería haberlo hecho prisionero de guerra, pero últimamente nuestras tropas habían estado ejecutando a todo aquel que considerasen nazi.
Craig Kilian me recordó al soldado al que había perdonado. Traumatizado por la guerra y aturdido por la vida civil, vivía en un mundo propio, e intentaba todavía encontrar el camino de regreso a casa. Había miles de jóvenes como Craig que volvían de Vietnam. Inocentes, asesinos y niños, todo entremezclado en cuerpos de veteranos curtidos por la guerra que no tenían ni idea de lo que habían hecho ni por qué.
Metí la mano en el cajón de la pistola y la saqué con un cenicero que guardaba ahí para cuando venía de visita mi amigo Mouse. Al tiempo que dejaba el recipiente de cerámica delante de Craig, dije:
—Adelante.
Dio otra calada al cigarrillo bajo en alquitrán y le propinó un toquecito para dejar caer la ceniza gris en la porcelana blanca.
Nos quedamos ahí sentados; él inclinado hacia delante, fumando, y yo retrepado, preguntándome si debería haber sacado la pistola del cajón.
Transcurrieron quizá dos minutos.
—¿Por qué estás aquí, señor Kilian?
—Me... me dijeron que... que eres buen detective y, hum, hum, honrado.
—¿Quién te lo dijo? —pregunté, con la mayor corrección.
—Un tipo llamado Larker. Kirkland Larker.
—No conozco a nadie que se llame así.
Kilian se me quedó mirando como un ciervo petrificado ante los faros de un coche.
—¿Es un veterano? —pregunté.
—Sí.
—¿De qué guerra?
—Vietnam.
—Yo no he estado allí. ¿Es negro?
—¿Puedes ayudarme? —preguntó Craig en vez de contestar.
—Supongo que buscas a alguien honrado porque hay que investigar algo cuestionable.
—¿Por qué lo dices?
—El moretón en la cabeza. Estás dándome largas en lugar de decirme a qué has venido. El detalle de que no me miras a los ojos.
—Necesito alguien en quien confiar —dijo mientras me miraba de hito en hito.
—¿Para hacer qué?
La pregunta podría haber sido un par de cables pelados en contacto con sus maxilares. Su rostro sufrió unas contracciones exageradas, como un malvado de dibujos animados que, pese a toda su fuerza bruta, no habría sido capaz de vapulear a Popeye.
Todo eso fue el simple preludio a la súbita y atronadora réplica de la explosión que resonó en el despacho.
3
Los cristales a mi espalda retemblaron en los marcos. Noté cómo el aire presionaba mis tímpanos.
No era más que otro estampido sónico, un reactor militar rompiendo la barrera del sonido. Lo había oído tantas veces que no tenía la menor importancia. Pero para el recién licenciado por la Universidad de Vietnam fue cosa de vida o muerte.
En un instante Craig se lanzó por encima de la ancha mesa directamente contra mí.
Me aparté a la derecha, pero no lo bastante rápido.
El poderoso brazo izquierdo de Craig me atrapó y, por un momento, creí que iba a pasar mis últimos instantes en manos de un veterano curtido que había perdido la cordura en las junglas de Vietnam. Pero en vez de acuchillarme, estrangularme o vapulearme, el joven león reculó hacia el rincón más cercano, arrastrándome como si fuera una especie de escudo. Temblaba y de su pecho brotaba un gemido grave, casi un gruñido.
Me zafé de él, y me volví para mirarle a la cara, para protegerle del ataque imaginario. Tenía la cabeza enterrada entre los brazos. Se adueñó de él una inmovilidad sobrenatural.
—Tranquilo, soldado —le dije con calma a su coronilla—. No pasa nada. No ha sido más que un estampido sónico. Un estampido sónico. Estás a salvo. A salvo.
—¿Cuántos, sargento? —preguntó Craig en voz baja—. ¿Cuántos hay?
—Están todos muertos, soldado. Llevan muertos mucho tiempo. Estás a salvo, sano y salvo.
Le puse una mano en el hombro derecho, lo que le hizo sufrir un espasmo y lanzar un grito ahogado.
—No pasa nada —insistí—. Están todos muertos. Muertos y enterrados.
Cuando le puse la mano encima esta vez, no ofreció resistencia.
—Los oigo —dijo—. Los oigo por la noche cuando todos los demás duermen. Los oigo.
Recordé los terrores nocturnos que me asaltaban después de liberar mi segundo campo de concentración; los esqueletos animados de hombres y mujeres que bailaban en torno a los cadáveres de los alemanes que habíamos matado.
—No era más que un estampido sónico —repetí, y Craig levantó la cabeza.
Miró alrededor confuso. Parecía no saber cómo había acabado agazapado en el suelo con un negro arrodillado delante.
—¿Qué ha pasado? —me preguntó.
—Algún idiota ha roto la barrera del sonido y has tenido un flashback de la guerra.
Asintió y le tendí una mano para ponernos los dos de pie.
—Uno de mis colegas guarda una botella de bourbon bastante bueno en el cajón de su mesa —dije—. ¿Por qué no echamos un trago?
Whisper siempre tenía un quinto de bourbon de malta agria Cabin Still en el cajón de abajo. También tenía vasos. Apuré el primer trago de golpe. Craig me imitó. Le hizo toser bastante. El segundo trago lo tomé a sorbos, pero él también lo apuró de golpe, esta vez atragantándose apenas un poco.
Alargó el vaso para la tercera ronda, pero negué con la cabeza y dije:
—Primero volvamos a mi despacho para averiguar por qué necesitas un detective honrado.
Estábamos otra vez sentados, otra vez en silencio, Craig mirando a todas partes menos a mí. Después de dejarlo estar un rato, le dije:
—Bueno, ¿qué quieres, Craig?
Hizo un gesto avinagrado y apartó la vista, tan inquieto que por un momento tuve la sensación de que iba a abandonar la silla a gatas.
Luego se quedó inmóvil.
—¿Has oído hablar de Blood Grove, el campo de sangre? —preguntó.
—Me parece que no. ¿Alguna batalla en Vietnam?
—No. Es un... es un naranjal allá al fondo del valle de San Fernando. Están especializados en naranjas de la variedad sanguina.
—Bien. ¿Es ese tu problema? —No estaba impaciente, pero a Craig había que tirarle de la lengua o se trababa.
—Me gusta... me gusta ir de acampada allí cuando empiezo a tener pesadillas incluso estando despierto, ¿sabes?
Asentí.
—Allí no hay más que granjas. Y si subes hasta un sitio que se llama Knowles Rock, hay una cabaña que no usa nadie y una zona de acampada donde puedes hacer una hoguera y estar tan solo como si fueras el único hombre en el mundo entero. Suelo ir a esa zona de acampada porque me gusta dormir al raso. La cabaña está a unos cuatrocientos metros de allí, más o menos.
—Y el problema que tienes, ¿está relacionado con ese lugar?
Craig me miró y parpadeó.
—Sí —asintió—. Estaba profundamente dormido al caer la noche. Había hecho calor ese día y hay una caminata de algo más de once kilómetros desde donde aparco el coche de mi madre. Me acosté temprano. Pero luego me desperté de pronto al salir la luna. Había una luna llena mirándome directamente a la cara. Y cuando me incorporé, vi que alguien había encendido un fuego en la cabaña.
—A cuatrocientos metros de allí —dije solo para demostrar que escuchaba.
—Sí. Miré la luna y luego el fulgor del fuego y fue como si me sintiera atraído; como una especie de mariposa nocturna o así. Y entonces oí a una mujer gritar: «¡Alonzo! ¡Alonzo!». Llegaba atenuado por la distancia y los árboles, pero lo oí. Seguramente había estado gritando y fue eso lo que me despertó.
»Antes de darme cuenta estaba de pie en calzoncillos largos y camiseta corriendo hacia la cabaña. Cuanto más me acercaba, más fuerte sonaban los gritos. Parecía estar loca de miedo.
Craig se interrumpió para ponerse la mano derecha sobre la boca y la nariz. Pensé que iba a tener que instarle a seguir otra vez, pero entonces dijo:
—Estaban fuera de la cabaña. La mujer tenía toda la ropa desgarrada. Un hombretón negro de melena lisa la había atado a un árbol. Tenía un cuchillo. Cuando quise darme cuenta, iba corriendo hacia él.
Craig dejó de hablar porque estaba recordando lo sucedido en el naranjal. Estaba hechizado, jadeante también.
—¿Qué pasó entonces? —pregunté.
—Le agarré. Intenté quitarle el cuchillo. Caímos al suelo y la mujer, una chica en realidad, gritaba: «¡No, no hagas eso! ¡No te metas!».
—No te metas ¿en qué?
—No lo sé —respondió casi suplicante—. No lo sé.
Eso dio pie a una pequeña pausa en la historia. Me alegré de haber enviado a Niska a otra parte.
Unos instantes después, dije:
—¿Por qué no acabas de contarme lo ocurrido, Craig? Acaba la historia y nos tomamos otro trago.
—Rodábamos por el suelo, peleando por el cuchillo, y la chica gritaba... y entonces lo volteé.
—¿Como con una llave de judo?
—Qué va. Intentaba ponerse encima de mí, pero antes de que lo lograra tomé impulso y caí sobre él. Fue entonces cuando noté que el cuchillo se le hundía el pecho. Abrió los ojos de par en par como lo hace un hombre cuando sabe que ha recibido una herida grave.
Craig Kilian se levantó y retrocedió, derribando la silla. Retrocedió hasta la pared que estaba a un metro largo, a su espalda. Me dio la sensación de que habría recorrido un kilómetro si no hubiera habido nada que lo detuviese.
—Me levanté por encima de él y vi que estaba aferrado al mango de la bayoneta, bueno, del cuchillo. La chica gritó: «¡Alonzo!».
—¿Alonzo? —pregunté.
—Yo iba a llamar a gritos a un médico, pero entonces algo me golpeó. —Se llevó la mano al moretón de la sien. Le resbalaban lágrimas de los ojos, pero, aparte de eso, no daba señales de estar llorando; no movía los hombros arriba y abajo ni gemía.
Casi podía ver al hombre agonizante tendido ante la mirada de Kilian. Llevaba a cuestas la Guerra de Vietnam con todos sus muertos, sus bombardeos de saturación y sus pesadas botas. A lo lejos, mucho más distantes en el tiempo, imaginé Corea y Auschwitz, Nagasaki y diez mil barcos de esclavos en el lejano horizonte procedentes de los mares de África.
—Señor Kilian. —Llevaba unos minutos sin articular palabra—. Craig.
Levantó la vista del suelo donde yacía agonizante un hombre llamado Alonzo. Me vio, pero no tuve claro que supiera a qué se debía mi presencia.
—¿Qué?
—¿Qué pasó después de que te golpearan?
A juzgar por su expresión, la pregunta no parecía tener sentido.
—Después de que acuchillaras a Alonzo —añadí.
—Perdí el conocimiento —dijo—. Al despertar era por la mañana. Las seis, más o menos. Había salido el sol.
—¿Y qué hay de la chica y el tipo acuchillado?
—No había nadie —recordó a la vez que meneaba la cabeza—. Nadie más que el perro.
—¿Qué perro?
—Un pequeño cachorro negro que me lamía la cara. No estaban la chica blanca ni el negro. Ni siquiera vi rastros de sangre en el suelo.
—¿Había desaparecido todo?
—Solo estaban el perro y como un millar de mariposas de la col blancas revoloteando sobre la hierba.
—¿La mujer blanca era grande y fuerte? —indagué.
—Qué va. Era pequeña.
—¿Y cómo era Alonzo?
—Un poco más alto que yo y corpulento. Ya sabes, noventa kilos o más.
—Venga —dije—. Vamos a echar otro trago de bourbon.
4
Me senté a la mesa de Whisper y le dejé a Craig la silla de las visitas. Le advertí que bebiera poco a poco porque no le iba a servir más.
Parte de su relato tenía visos de ser cierto, quizá incluso la mayor parte. Pero, sobre todo, creía en la bondad innata del soldado traumatizado.
«Bondad» es una palabra complicada en mi profesión. Hombres y mujeres buenos pueden ser culpables de delitos terribles, igual que hay gente con malas intenciones cuya culpabilidad nunca se llega a demostrar ante los tribunales. En un libro que había leído recientemente, el protagonista, Billy Budd, era tan buen hombre como el que más, pero asesinaba a un canalla llamado Claggart. Bondad y culpabilidad a menudo van de la mano.
—Bueno, ¿qué quieres de mí? —pregunté.
La primera reacción del veterano fue la misma que si lo hubiera abofeteado. Echó la cabeza hacia atrás y asomó a sus ojos un destello de furia. Pero en algún momento de su trayectoria Craig Kilian había podido controlar el mal genio. Respiró hondo y se estremeció.
—Eres detective —contestó—. De los buenos, según me han dicho.
—Un tipo del que no he oído hablar nunca.
—Quiero que averigües si maté a ese hombre y qué le ocurrió a la mujer. ¿Qué estaban haciendo allí?
—¿Cuál de ellas?
—¿Quieres decir que esas personas podrían haber ido por razones distintas?
—No. Me refiero a qué cosa es más importante. Si murió el hombre o si la mujer sobrevivió y está bien. O por qué estaban allí.
—Lo más importante es si lo maté —aseguró—. Pero me gustaría saberlo todo. Creo que tengo la obligación de saberlo.
—¿Dijo Alonzo el nombre de ella?
—No.
—¿Te golpeó ella o seguía atada?
La pregunta cogió a Craig por sorpresa. Se lo pensó un momento, un momento más. Por lo visto, la respuesta era muy importante.
—Estaba atada, sí, con cuerdas, pero estaban un poco flojas. Podría haberse desatado.
Me repantigué y sopesé sus palabras. Era un caso de esos que ni siquiera debería haberme planteado aceptar. Pero había algo...
—¿Por qué necesitas esas respuestas? —quise saber.
—Porque no puedo dormir. No he pegado ojo ni diez minutos desde esa mañana.
—¿Cuántos días hace que ocurrió?
—Tres. Tres días.
—Mira, tío, te metiste en una pelea, quizá acuchillaste a un tipo y luego te dejaron sin conocimiento. Despertaste y no había cadáver ni nadie que pudiera haberse llevado de allí a un hombretón como aquel. Probablemente ella era su novia y quien le ayudó a escapar. Es lo que suele suceder. Un hombre y una mujer se pelean. Él la zurra y ella pide ayuda a gritos, pero si alguien se entromete, la chica se vuelve en su contra. Le da en toda la cabeza con una piedra.
—¿Por qué iba a hacer tal cosa?
—¿Por qué hay jóvenes como tú matando a mujeres y niños en Vietnam? —dije a modo de respuesta.
Craig frunció el ceño. Estaba pensando en algo. Sus pensamientos no se tradujeron en palabras. Luego asintió. Tuve la sensación de que casi lo había convencido, casi había esquivado el balazo de la corazonada que me impulsaba a aceptar su caso.
—Hum —murmuró—. Entiendo lo que dices, pero ¿puedes hacerme un favor?
—¿Qué clase de favor?
—¿Hablarás con mi... mi madre?
—¿Tu madre?
—Ajá.
—¿Por qué?
—Creo que ella te lo explicaría mejor que yo.
—¿Estaba allí tu madre?
—No. Pero me conoce. Puede explicarte lo que pido.
—¿Qué puede decirme ella que no puedas decirme tú? —Estaba totalmente desconcertado.
—Llámala. Llámala y sabrás a qué me refiero.
Ahí estaba, ahora igual que a las 7:04 de la mañana, esperando a ver cuándo salía el hippie con la regadera de cuello largo. Había algo en Craig Kilian que me intrigaba.
—¿Y cómo me has encontrado? —pregunté.
—Ya te lo he dicho. Kirkland Larker. Dijo que eras un buen detective, que eras de color y quizá podrías localizar al tal Alonzo.
—Pero yo no conozco a ningún Kirkland.
—Pues él te conoce.
—¿De qué le conoces tú? —pregunté buscando una razón, cualquier razón. En un sentido u otro.
—Hay un bar en Western que se llama Little Anzio. No es un sitio oficial ni nada, pero van sobre todo veteranos.
—No he estado nunca allí, pero lo conozco. ¿Ese Kirkland lo frecuenta?
—Sí. Sí, lo conocí allí.
—No aparentas la edad suficiente para entrar en un bar.
—Tengo veintitrés años.
—¿Cuántos periodos de servicio?
—Tres.
—¿Qué clase de misiones?
—Las dos últimas de búsqueda y destrucción. —Al hablar de la guerra dio la impresión de sentirse más seguro.
—¿Y conociste al tal Kirkland en el Little Anzio?
—Me invitó a una copa un día. Nos pusimos a hablar.
—¿Cuándo fue eso?
—Quizá hace cuatro meses. Algo así.
—¿Y le contaste hace unos días lo de Alonzo y la chica blanca?
—Sí.
—Y fue la primera vez que me mencionó.
—Sí. Le conté que me había peleado con un... un negro por una chica blanca. Le dije que me noquearon y quería que alguien averiguara si ella estaba bien. Hizo una llamada y me facilitó tu nombre.
Iba a decir «Me había peleado con un negrata». No me cupo la menor duda.
Le sostuve la mirada y se inquietó un poco.
—Que yo localice a ese Alonzo, vivo o muerto, no puede traer nada bueno —le advertí—. ¿Quieres acabar en la cárcel por no haber podido dormir unas cuantas noches?
Craig se removió en la silla. Ese movimiento solo se podía describir como una ondulación; igual que si una criatura que había estado dormida en su interior despertase de repente.
—Bueno, ¿llamarás a mi madre?
—No.
La conmoción que reflejó su semblante casi me hizo reír. Fue como si un crío de ocho años acabara de abrir su corazón. Ni se le había pasado por la imaginación que yo pudiera rechazarlo.
—Si llegamos a hablar, tengo que verla en persona —aclaré—. No puedo fiarme de una voz que hable por teléfono de un asesinato.
—Ah, vale —dijo—. Claro. No hay problema. ¿Quieres que te dé la dirección? La llamo y le digo que vas a ir.
Pensé que quizá también debería decirle a ella que yo era un idiota. Quizá eso también.
Saqué una hoja de papel y un lápiz amarillo del número dos del cajón superior de Tinsford. Al hacerlo, caí en la cuenta de que sabría que había usado su despacho y me había bebido su bourbon. Esperaba que no le importase.
Le ofrecí el papel y el lápiz, y le dije:
—Anótalo. Dile que me pasaré a lo largo del día de hoy. Dame su teléfono también. Llamaré, pero solo para decirle cuándo voy. Ya que estás, podrías darme indicaciones para llegar a la zona de acampada, por si decido echar un vistazo.
—Podemos ir a ver a mi madre ahora mismo.
—Ahora tengo otros asuntos.
—No vas a ir con el cuento a la poli, ¿verdad?
Kilian se tensó en la silla y tuve dudas de que mi preparación en autodefensa fuera suficiente para contenerlo.
—¿Y qué les diría? —repuse—. ¿Que un chico blanco veterano de Vietnam dice que acuchilló a un tipo llamado Alonzo en otro condado, que lo dejaron inconsciente y que luego, cuando volvió en sí, el tipo acuchillado se había ido?
—No sé. Quizá.
—Anota esas indicaciones y el nombre de tu madre, su número de teléfono y su dirección. Dile que me pasaré luego.
El semblante de Craig dio a entender que quería discutir. Otra vez fue el intento de un crío de ocho años de salirse con la suya.
—Lo tomas o lo dejas —dije.
Un momento o dos después, empezó a escribir.
La entrada a nuestras oficinas daba a un hueco de escalera independiente que descendía hasta la calle. Acompañé a Craig Kilian a lo alto de las escaleras y lo seguí con la mirada al bajar. Por el ventanuco cuadrado que había frente a la puerta principal vi cómo cruzaba la calle y se montaba en un Studebaker de color cáscara de huevo. Pasaron tres minutos antes de que el motor arrancara y el coche se pusiera en marcha.
Una vez se hubo ido, volví a entrar y me cercioré de que la puerta quedara cerrada. Luego lavé los vasos de Tinsford y los dejé en el cajón. En el pequeño retrete hice mis necesidades y me aseé. En el espejo se reflejaban los rostros de muchos hombres: un negro de mediana edad en bastante buena forma pero cansado, un veterano no muy distinto de Craig Kilian, y un tipo que iba por libre y solo aceptaba órdenes por amor, obligación o, más veces de lo debido, como consecuencia de un sentimiento de culpa.
Quizá doce minutos después de que se hubiera ido mi cliente en potencia, caminaba hacia el sur hasta Pico y luego hacia el este. Al llegar a La Cienega, volví a tomar dirección sur.
No dejaba de preguntarme por qué no había rechazado la petición del veterano. No me traería más que problemas ir en busca de un hombre al que habían acuchillado en medio de un naranjal. Un hombre negro y una mujer blanca que bien podían haber sido alucinaciones, pero, teniendo en cuenta mi suerte, probablemente no lo fueran.
Habría rechazado su encargo sin pensármelo dos veces de no ser por la idea que tengo de un país como Estados Unidos que adoro y detesto a partes iguales.
En Estados Unidos, todo gira en torno a la raza o el dinero, o alguna combinación de ambos. Quién eres, qué tienes, cuál es tu apariencia, de dónde proceden los tuyos y qué dios protegía a su estirpe: esas eran las preguntas más importantes. Hay que sumar a eso que existe una raza de hombres y una raza de mujeres. Los ricos, famosos y poderosos creen que tienen una raza y los pobres saben con seguridad que la tienen. Lo que ocurre es que la mayoría de la gente tiene más de una raza. Los blancos tienen italianos, alemanes, irlandeses, polacos, ingleses, portugueses, rusos, españoles del Viejo Mundo, ricos del Nuevo Mundo y muchas combinaciones de todos ellos. Los negros tienen una paleta de colores que van desde el amarillo dorado hasta la noche sin luna, desde el mulato con una octava parte de negro al congoleño más profundo. Y los españoles del Nuevo Mundo tienen todas las naciones de México a Puerto Rico, de Colombia a Venezuela, cada cual una raza por derecho propio; por no hablar de los imperios, del azteca al maya o al olmeca.
Yo soy un negro más cercano a la medianoche de Mississippi que a su luna amarilla. También soy más del oeste, californiano oriundo del sur: Luisiana y Texas para ser exactos. Soy padre, lector e investigador privado, y veterano.
Soy veterano de la hostia.
Desde la arena sembrada de cadáveres el día D (ese día mi raza, durante un breve instante, fue estadounidense hasta los tuétanos) hasta la batalla de las Ardenas con sus ciento cincuenta mil muertos, o hasta las masas de cadáveres en los huesos, vivos y muertos, en Auschwitz-Birkenau. Las explosiones en los oídos, la muerte en las manos y el olor a pólvora y masacre me hermanaron con cualquier hombre, mujer o niño que alguna vez se alzó en armas o fue víctima de un alzamiento.
Debido a ese sangriento historial, Craig Kilian era tan hermano de sangre mío como cualquier negro estadounidense. Tenía que ayudarle porque veía su dolor al mirarme al espejo.
5
Fue más o menos en la calle Dieciocho cuando decidí ir a ver a la madre de Kilian. Tomada esa decisión, ya podía pensar en mi destino.