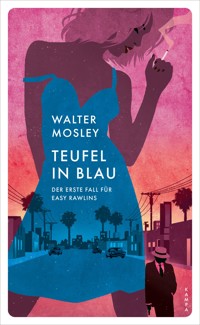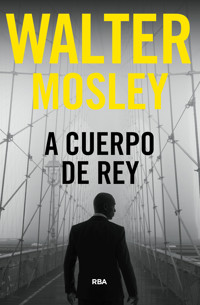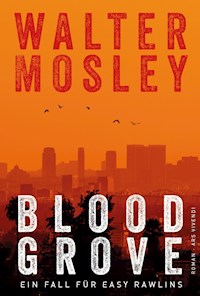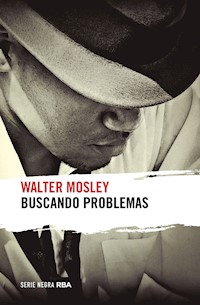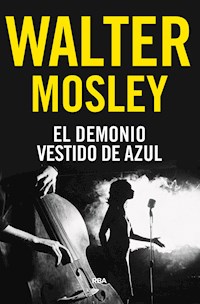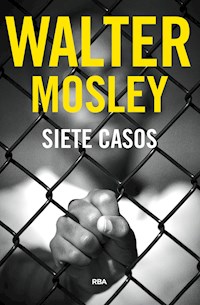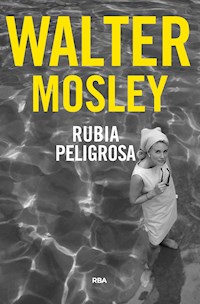
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Krimi
- Serie: Easy Rawlins
- Sprache: Spanisch
1967. Dos de los hombres más peligrosos de Los Ángeles han desaparecido y el detective Easy Rawlins tiene que encontrarlos antes de que se produzca un baño de sangre. El primero es su amigo Mouse, que ha sido acusado de asesinar a un padre de familia. El segundo es un veterano de Vietnam que el gobierno ha convertido en una máquina de matar y que ha dejado a su hija adoptiva al cuidado de Easy. Aunque está pasando por un infierno personal tras la ruptura con el amor de su vida, hay demasiadas cosas en juego para que Easy las ignore. Hay que actuar rápido y la mejor pista que tiene es la foto de una misteriosa rubia a bordo de un yate. LA MUERTE PUEDE ESTAR ESPERANDO DETRÁS DE CUALQUIER PUERTA
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 372
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
WALTER MOSLEY
RUBIA PELIGROSA
Traducción deANA HERRERA
Título original inglés: Blonde Faith.
Autor: Walter Mosley.
© Walter Mosley, 2007.
© de la traducción: Ana Herrera Ferrer. Traducción publicada originalmente por Roca Editorial.
© de esta edición: RBA Libros, S.A., 2020.
Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona
rbalibros.com
Primera edición: abril de 2020.
REF.: ODBO725
ISBN: 978-84-9187-652-6
AURA DIGIT • COMPOSICIÓN DIGITAL
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47). Todos los derechos reservados.
EN MEMORIA DE AUGUST WILSON
CONTENIDO
Capítulo 1Capítulo 2Capítulo 3Capítulo 4Capítulo 5Capítulo 6Capítulo 7Capítulo 8Capítulo 9Capítulo 10Capítulo 11Capítulo 12Capítulo 13Capítulo 14Capítulo 15Capítulo 16Capítulo 17Capítulo 18Capítulo 19Capítulo 20Capítulo 21Capítulo 22Capítulo 23Capítulo 24Capítulo 25Capítulo 26Capítulo 27Capítulo 28Capítulo 29Capítulo 30Capítulo 31Capítulo 32Capítulo 33Capítulo 34Capítulo 35Capítulo 36Capítulo 37Capítulo 38Capítulo 39Capítulo 40Capítulo 41Capítulo 42Capítulo 43Capítulo 44Capítulo 45Capítulo 46Capítulo 47Capítulo 48Capítulo 49Capítulo 50Capítulo 511
Es difícil perderse cuando uno vuelve a casa del trabajo. Cuando tienes empleo, y cobras un sueldo, la carretera está muy firme ante ti: es una vía bien pavimentada sin otra salida que la tuya. Está el aparcamiento, luego la tienda de comestibles, la escuela, la tintorería, la gasolinera, y luego tu puerta.
Pero yo no tenía trabajo fijo desde hacía un año, y eran las dos de la tarde, y me planté ante la puerta de mi casa preguntándome qué hacía allí. Apagué el motor y me eché a temblar, intentando acostumbrarme a la súbita tranquilidad.
Toda la mañana estuve pensando en Bonnie y en lo que había perdido cuando le dije adiós. Ella había salvado la vida a mi hija adoptiva y yo le pagaba haciendo que dejase nuestro hogar.
Para poder llevar a la pequeña Feather a una clínica suiza, Bonnie había vuelto a ver a Joguye Cham, un príncipe de África occidental a quien había conocido en su trabajo de azafata para Air France. Él acogió a Feather y Bonnie se quedó allí con ella… y con él.
Abrí la portezuela del coche, pero no salí. En parte, mi letargo se debía al cansancio que sentía por llevar levantado las últimas veinticuatro horas.
No tenía trabajo fijo, pero trabajaba a destajo.
Martel Johnson me había contratado para que encontrase a su hija mayor, Chevette, que tenía dieciséis años y se había escapado de casa. Johnson había ido a la policía y ellos tomaron nota de la información que le dio, pero pasadas dos semanas no habían averiguado nada. Le dije a Martel que le haría el trabajo de calle por trescientos dólares. En cualquier otra transacción habría intentado regatear conmigo, me habría dado una cantidad inicial y luego me habría prometido pagarme el resto cuando hubiese acabado el trabajo. Pero cuando un hombre quiere a su hija hace todo lo necesario para devolverla a casa sana y salva.
Me embolsé el dinero, hablé con una docena de amigas del instituto de Chevette y luego me dediqué a rondar por algunos callejones en las proximidades de Watts.
La mayor parte del tiempo yo pensaba en Bonnie, en llamarla y pedirle que volviera a casa conmigo. Echaba de menos su aliento dulce y los tés especiados que preparaba. Echaba de menos su acento suave de las Guyanas y nuestras largas conversaciones sobre la libertad. Echaba de menos todo lo que había entre ella y yo, pero no era capaz de parar ante una cabina telefónica.
En el lugar de donde yo procedía (Fifth Ward, Houston, Texas), que otro hombre durmiera con tu mujer era un motivo suficiente para justificar el doble homicidio. Cada vez que pensaba en ella en sus brazos se me nublaba la vista y tenía que cerrar los ojos.
Mi hija adoptiva seguía viendo a Bonnie al menos una vez a la semana. El chico a quien había criado como un hijo, Jesus, y la joven que vivía con él, Benita Flagg, trataban a Bonnie como la abuela de su hijita recién nacida, Essie.
Yo los quería a todos, y al darle la espalda a Bonnie los había perdido.
De modo que a la una y media de la madrugada, en la entrada de un callejón junto a Avalon, cuando una jovencita pechugona con minifalda y un top sin espalda se acercó a la ventanilla, yo bajé el cristal y le pregunté:
—¿Cuánto por chuparme la polla?
—Quince dólares, papi —dijo, con una voz dulce y aguda.
—Hum —dudé—. ¿En el asiento de delante o atrás?
Ella chasqueó la lengua y me tendió la mano. Puse en su palma tres billetes nuevos de cinco dólares y ella corrió a dar la vuelta hacia el asiento del pasajero de mi Ford último modelo. Tenía la piel oscura y las mejillas regordetas y dispuestas a sonreír por el hombre que tuviese el dinero. Cuando me volví hacia ella detecté una timidez momentánea en sus ojos, pero luego ella adoptó un aire descarado y dijo:
—A ver lo que tienes ahí.
—¿Puedo preguntarte algo antes?
—Me has pagado por diez minutos, así que puedes hacer lo que quieras con ese tiempo.
—¿Eres feliz haciendo esto, Chevette?
La expresión de su cara pasó en un segundo de los treinta a los dieciséis años. Intentó alcanzar la puerta del coche, pero le agarré la muñeca.
—No intento detenerte, chica —le dije.
—Entonces deja que me vaya.
—Has cogido mi dinero. Lo único que te pido son mis diez minutos.
Chevette se echó hacia atrás después de mirar mi otra mano y buscar por el asiento delantero alguna señal de peligro.
—Vale —dijo, mirando hacia el suelo oscuro—. Pero nos quedamos aquí mismo.
Levanté su barbilla con un dedo y cuando volvió la cara hacia mí, miré sus grandes ojos.
—Martel me contrató para encontrarte —dije—. Está destrozado desde que te fuiste. Le dije que yo te pediría que volvieras a casa, pero que no te arrastraría hasta allí.
La mujer-niña me miró en ese momento.
—Pero tengo que decirle dónde estás… y contarle lo de Porky.
—No le hables a papá de él —me rogó—. Uno de los dos acabará muerto, seguro.
Porky el Macarra había reclutado a Chevette a tres manzanas del instituto Jordan. Era un hombre gordo, con marcas de viruela en la cara y cierta inclinación por las navajas, los anillos de brillantes y las mujeres.
—Martel es tu padre —argumenté—. Merece saber lo que te ha pasado.
—Porky lo hará pedazos. Lo matará.
—O al revés —dije yo—. Martel me ha contratado para que te encuentre y le diga dónde estás. Así es como pago mi hipoteca, chica.
—Podría pagarte yo —sugirió mientras colocaba una mano en mi muslo—. Tengo setenta y cinco dólares en el bolso. Y has dicho que querías algo de compañía…
—No. Quiero decir que… eres una chica muy guapa, pero soy honrado y también soy padre.
El rostro de la jovencita quedó inexpresivo y vi que su mente corría a toda velocidad. Mi aparición era una posibilidad que ya había contemplado. No la mía exactamente, sino la de algún hombre que o bien la conociera o quisiera salvarla. Después de veinte mamadas por noche durante dos semanas seguramente habría pensado en el rescate y en los peligros que podrían proceder de un acto desesperado semejante. Porky podía encontrarla en cualquier lugar del sur de California.
—Porky no me dejará marchar —dijo—. Cortó a una chica que intentó dejarle. Cassandra. Le cortó la cara.
Se llevó la mano a la mejilla. Puso una cara horrible.
—Oh —dije—. Estoy casi seguro de que ese cerdo entrará en razón.
Fue mi sonrisa lo que le dio esperanzas a Chevette Johnson.
—¿Dónde está? —le pregunté.
—En la parte de atrás de la barbería.
Cogí de la guantera la 38, de un gris oscuro, y saqué las llaves del contacto.
Rodeando la barbilla de la chica con la mano, dije:
—Tú espérame aquí. No quiero tener que buscarte otra vez.
Ella asintió y yo me dirigí hacia el callejón.
Alto y desgarbado, LaTerry Klegg estaba de pie en el umbral del porche trasero de la barbería Masters y Broad. Parecía una mantis religiosa de un marrón muy oscuro, de pie en un charco de crema amarilla. Klegg tenía fama de ser rápido y mortal, de modo que me acerqué velozmente y le golpeé con la parte lateral de mi pistola en la mandíbula.
Cayó y pensé en Bonnie por un momento. Me pregunté, mientras buscaba la asombrada cara de Porky, por qué no me habría llamado.
Porky estaba sentado en una vieja silla de barbero que habían trasladado hasta el porche para dejar espacio para una nueva, sin duda.
—¿Quién cojones eres tú? —dijo el proxeneta con voz atemorizada de falsete.
Tenía también el color de un cerdo: un horrible marrón rosado. Respondí apretando el cañón de mi pistola en su pómulo izquierdo.
—¿Qué? —chilló.
—Chevette Johnson —dije yo—. O la dejas ir, o te pego un tiro aquí mismo, ahora.
Y pensaba hacerlo. Estaba dispuesto a matarle. Pero aunque me encontraba allí a punto de cometer un crimen, al mismo tiempo se me ocurrió que Bonnie nunca me llamaría. Era demasiado orgullosa, estaba demasiado herida.
—Llévatela —dijo Porky.
Mi dedo se contraía en el gatillo.
—¡Que te la lleves!
Moví la mano diez centímetros a la derecha y disparé. La bala solo le rozó el lóbulo de la oreja, pero su capacidad auditiva por ese lado nunca volvería a ser la misma. Porky cayó al suelo sujetándose la cabeza y chillando. Le di una patada en el vientre y me alejé andando por donde había venido.
De camino hacia el coche pasé junto a tres mujeres con faldas muy cortas y tacones altos que habían venido corriendo. Me dejaron paso, apartándose mucho al ver la pistola que llevaba en la mano.
—Pero, entonces, ¿por qué te fuiste de casa de esa manera? —le pregunté a Chevette en la hamburguesería de Beverly, que estaba abierta toda la noche.
Ella había pedido una hamburguesa con chile y patatas. Yo iba sorbiendo un refresco de vainilla con gas.
—Es que no me dejaban hacer nada —lloriqueó—. Papá quería que llevara faldas largas y colas de caballo. Ni siquiera me dejaba hablar con ningún chico por teléfono.
Aunque llevara puesto un saco de patatas se veía con claridad que Chevette era una mujer. Había pasado mucho tiempo desde que dejó de formar parte del club de Mickey Mouse.
La llevé a mi oficina y la dejé dormir en mi sofá azul mientras yo daba unas cabezadas, soñando con Bonnie, en la silla.
Por la mañana llamé a Martel y se lo conté todo… excepto que Chevette estaba escuchando.
—¿Qué quieres decir con eso de «en la calle»? —me preguntó.
—Ya sabes lo que quiero decir.
—¿Prostituta?
—¿Aún quieres que vuelva? —le pregunté.
—Por supuesto que quiero que vuelva mi niña.
—No, Marty. Puedo hacer que vuelva, pero la que volverá será una mujer hecha y derecha, y no una niña ni un bebé. Ella necesita que la dejes crecer. Tendrás que ser diferente. Si tú no cambias, poco importará que ella vuelva ahora a casa.
—Pero es mi niña, Easy… —dijo él con seguridad.
—La niña desapareció, Marty. Lo que hay ahora es una mujer.
Entonces él se vino abajo, y Chevette también. Ella enterró la cara en el cojín azul y se echó a llorar.
Le dije a Martel que la llevaría de vuelta a casa. Hablamos tres veces más antes de ir para allá y le dije que no valía la pena que volviese si no era capaz de verla tal y como era, si no podía amarla tal y como era.
Y mientras tanto pensaba en Bonnie todo el tiempo. Pensaba que debía llamarla y rogarle que volviera a casa.
2
Solo me costó diez minutos salir del coche.
Caminando por el césped oí los ladridos del perrito amarillo. Frenchie me odiaba; quería a Feather. Al menos teníamos algo en común. Me sentí feliz al oír sus carreras caninas detrás de la puerta de entrada. Era la única bienvenida que me merecía.
Cuando entré en casa, aquel perrillo de tres kilos empezó a ladrar y a morderme los zapatos. Me agaché para saludarle. Ese gesto conciliador siempre hacía que Frenchie se alejase corriendo.
Cuando levanté la vista para ver cómo se iba correteando a la habitación de Feather vi a la pequeña vietnamita Easter Dawn.
—Hola, señor Rawlins —dijo la pequeña de ocho años.
—Easter, ¿de dónde sales, muchacha? —Miré a mi alrededor buscando a su padre, que había asesinado al pueblo entero de la niña.
—Pues originalmente, de Vietnam —replicó la niña, contundente.
—Hola, papi —dijo Feather, saliendo de detrás de la puerta.
Solo tenía once años, pero parecía mucho mayor. Había crecido casi dos palmos en poco más de un año, y tenía un rostro esbelto e inteligente. Feather y Jesus hablaban entre sí en inglés, francés y español fluido, cosa que hacía que su conversación pareciese mucho más sofisticada.
—¿Dónde está Juice? —pregunté usando el apodo de Jesus.
—Benny y él han ido a recoger a Essie a casa de la mamá de Benny. —Dudó un momento y añadió luego—: Yo hoy me he quedado en casa con Easter porque no sabía qué hacer.
Intenté comprender todo aquello allí, de pie.
Mi hijo había accedido a quedarse con Feather mientras yo estaba fuera buscando a Chevette. Él y su novia Benita no tenían mucho dinero y solo podían permitirse un apartamento con una sola habitación en Venice. Cuando hacían de niñera para mí podían dormir en mi ancha cama, ver la tele y cocinar en una cocina de verdad.
Pero Jesus tenía su propia vida, y se suponía que Feather debía ir al colegio. Easter Dawn Black no tenía por qué estar en mi casa.
La niña llevaba unos pantalones negros de algodón y una chaqueta de seda roja sin adornos, al estilo asiático. Tenía el largo pelo negro atado con una cinta naranja y cayendo hacia delante, encima del hombro derecho.
—Me ha traído mi papá —dijo Easter, respondiendo a la pregunta que leyó en mis ojos.
—¿Por qué?
—Me ha dicho que te dijera que debía quedarme aquí un tiempo, visitando a Feather…
Mi hija se arrodilló y abrazó a la niña desde atrás.
—… y ha dicho que tú sabrías cuánto tiempo tenía que quedarme. ¿Lo sabes?
—¿Quieres un poco de café, papá? —me preguntó Feather.
Mi hija adoptiva tenía una piel de un marrón claro y cremoso que reflejaba su compleja herencia racial. Al mirar su rostro generoso me di cuenta, por enésima vez, de que ya no podía predecir los caprichos o profundidades de su corazón.
Con la tristeza de esa separación creciente, le respondí:
—Claro que sí, cariño. Claro que sí.
Cogí a Easter y seguí a Feather a la cocina. Allí me senté en una silla con la niña pequeña en mi regazo, como una muñeca.
—¿Te lo has pasado bien con Feather? —le pregunté.
Easter asintió con vehemencia.
—¿Te ha preparado la comida?
—Atún y pastel de boniato.
Mirándome a los ojos, Easter se relajó y se apoyó en mi pecho. No la conocía ni a ella ni a su padre, Christmas Black, desde hacía demasiado tiempo, pero la confianza que él tenía en mí había influido en la de la niña.
—¿Así que has venido con tu papá en coche? —le pregunté.
—Ajá.
—¿Y quién iba en el coche, solo él y tú?
—No —respondió—. También iba una señora con el pelo rubio.
—¿Y cómo se llamaba?
—Señorita… no sé qué. No me acuerdo.
—¿Y esa señora estaba en tu casa de Riverside?
—Nos fuimos de allí —dijo Easter con algo de nostalgia.
—¿Adónde os fuisteis?
—Detrás de una casa grande y azul, al otro lado de la calle donde está el edificio que tiene un neumático enorme en el tejado.
—¿Un neumático tan grande como una casa?
—Ajá.
Por entonces la cafetera eléctrica ya empezaba a filtrar el agua.
—El señor Black ha venido esta mañana —dijo Feather—. Me ha preguntado si Easter podía quedarse un tiempo y yo le he dicho que sí, que vale. ¿He hecho bien, papi?
Feather siempre me llamaba papi cuando no quería que me enfadase.
—¿Está bien mi papá, señor Rawlins? —me preguntó Easter Dawn.
—Tu papá es el hombre más fuerte del mundo —le dije exagerando solo un poquito—. Allá donde esté, le irá bien. Seguro que llamará y me dirá lo que pasa antes de que se haga de noche.
Feather hizo chocolate caliente para ella y para Easter. Nos sentamos a la mesa de la cocina como adultos que se visitan por la tarde. Feather contó lo que había aprendido de historia estadounidense y la pequeña Easter Dawn escuchó como si fuera una alumna en clase. Cuando hubimos jugado a las visitas lo suficiente para que Easter se sintiera como en casa, sugerí que se fueran a jugar al patio de atrás.
Llamé a Saul Lynx, el hombre que me había presentado al padre de Easter, pero su servicio de mensajes me dijo que mi colega detective estaba fuera de la ciudad por unos días. Podría haberle llamado a casa, pero si andaba ocupado con un caso no sabría nada de Christmas.
—Residencia Alexander —respondió una voz masculina al primer timbrazo de mi siguiente llamada.
—¿Peter?
—Señor Rawlins, ¿cómo está?
La transformación de Peter Rhone de vendedor a criado personal de EttaMae Harris siempre me resultaba sorprendente. Había perdido al amor de su vida en los disturbios de Watts, una bella joven negra llamada Nola Payne, y había renegado casi por completo de la raza blanca. Se había trasladado al porche de la casa de EttaMae y le hacía recados a ella y a su marido Raymond Alexander, Mouse.
Rhone trabajaba a tiempo parcial como mecánico para mi viejo amigo Primo en un garaje del este de Los Ángeles. Estaba aprendiendo un oficio y contribuyendo a los gastos generales para el mantenimiento de la casa de EttaMae. Yo pensaba que en realidad estaba haciendo penitencia por la muerte de Nola Payne, porque de alguna manera se creía que era la causa de su fallecimiento.
—Vale —dije—. De acuerdo. ¿Cómo va el garaje?
—Ahora estoy limpiando bujías. Jorge me va a enseñar pronto a trabajar con una transmisión automática.
—Hum —gruñí—. ¿Está Raymond por ahí?
—Mejor llamo a Etta —dijo y supe que había algún problema.
—¿Easy? —Etta se puso al teléfono un momento después.
—Sí, cariño.
—Necesito tu ayuda.
—Sí, señora —respondí, porque quería a Etta como amiga y en tiempos la amé como amaba a Bonnie. Si no hubiese estado loca por mi mejor amigo, por aquel entonces ya tendríamos una casa llena de niños.
—La policía busca a Raymond —dijo.
—¿Por qué? —le pregunté.
—Asesinato.
—¿Asesinato?
—Un idiota que se llama Pericles Tarr ha desaparecido y la policía viene aquí todos los días preguntándome qué sé yo de todo eso. Si no fuera por Pete, creo que me llevarían a rastras a la cárcel solo por estar casada con Ray.
Nada de todo aquello me sorprendía. Raymond llevaba una vida criminal. El diminuto asesino estaba relacionado con toda una red de atracadores que operaban de costa a costa y más allá incluso, por lo que yo sabía. Pero la verdad es que no me lo imaginaba implicado en delitos de poca monta. Y no es que Mouse no hubiese ido más allá del crimen, más bien al contrario, pero en los últimos años se le había enfriado algo la sangre y raramente perdía los nervios. Si hubiese tenido que matar a alguien en la actualidad, habría sido en lo más profundo de la noche, sin dejar testigos ni pistas que le incriminasen.
—¿Dónde está Mouse? —le pregunté.
—Eso es lo que tengo que averiguar —dijo Etta—. Desapareció el día antes que ese hombre, Tarr. Y ahora él no está, y los tipos estos de la ley me van detrás.
—¿Así que quieres que yo lo encuentre? —le pregunté, lamentando haber llamado.
—Sí.
—¿Y luego qué hago?
—Estoy preocupada, Easy —dijo Etta—. Esos polis hablan en serio. Quieren meter a mi chico en la cárcel.
Hacía muchos años que no oía a Etta llamar «chico» a Ray.
—Vale. Lo encontraré, y haré lo que tenga que hacer para asegurarme de que está bien.
—Sé que esto no es gratis, Easy —me dijo entonces Etta—. Te pagaré.
—Bien. ¿Sabes algo de ese Tarr?
—No demasiado. Está casado y tiene la casa llena de críos.
—¿Y dónde vive?
—En la calle Sesenta y tres. —Me recitó la dirección y yo la apunté, pensando que había encontrado más problemas en un solo día que la mayoría de los hombres en una década.
Había llamado a Mouse porque él y Christmas Black eran amigos. Esperaba encontrar ayuda, no prestarla. Pero cuando se vive entre hombres y mujeres desesperados, cualquier puerta que se abre puede tener escrito PANDORA en el otro lado.
3
No había bebido ni una sola gota de alcohol desde hacía años, pero desde que Bonnie me había dejado, pensaba en el bourbon todos los días. Estaba sentado en el salón frente al televisor apagado pensando en la bebida cuando sonó el teléfono.
Otro síntoma de mi soledad era que mi corazón se encogía de miedo cada vez que alguien llamaba al teléfono o a la puerta. Sabía que no sería ella. Lo sabía, pero aun así, seguía preocupándome qué podría decirle.
—¿Diga?
—¿Señor Rawlins? —preguntó una voz de chica.
—¿Sí?
—¿Le pasa algo? Suena raro.
—¿Quién es?
—Chevette.
No había pasado un día completo desde que casi mato a un hombre por aquella mujer-niña, y tuve que buscar su nombre en mi memoria.
—Ah, hola. ¿Pasa algo? ¿El cerdo ese te está molestando?
—No —respondió—. Mi papá me ha dicho que le llame y le dé las gracias. Lo habría hecho igualmente. Dice mi papá que nos vamos a Filadelfia, a vivir con mi tío. Dice que podemos empezar de nuevo allí.
—Me parece una idea estupenda —respondí con un entusiasmo muy mal fingido.
Chevette suspiró.
Me perdí en ese suspiro.
Chevette me veía como su salvador. Primero la había alejado de su chulo, y después le había permitido ver a su padre de una manera que él nunca le había revelado antes. Intenté imaginar cómo podía verme a mí aquella niña: como un héroe lleno de poder y convicción. Habría dado cualquier cosa por ser el hombre a quien ella había llamado.
—Si tienes algún problema dímelo —dijo aquel hombre a Chevette.
La puerta de entrada se abrió y entró Jesus con Benita Flagg y Essie.
—Vale, señor Rawlins —respondió Chevette—. Mi papá quería saludarle.
Yo saludé con la mano a mi pequeña y rota familia.
—¿Señor Rawlins?
—Hola, Martel. La chica parece que está bien.
—Nos vamos a Pensilvania —dijo él—. Mi hermano dice que hay buen trabajo en los depósitos del ferrocarril que hay por allí.
—Me parece estupendo. A Chevette le iría bien empezar de nuevo, y quizá usted y su mujer podrían intentarlo también.
—Sí, sí —dijo Martel, haciendo tiempo.
—¿Hay algo más? —le pregunté.
Entonces Essie se echó a llorar.
—Usted… ejem, usted dijo que… que los trescientos dólares eran por la semana que iba a pasar buscando a Chevy.
—¿Sí? —Di un tono interrogativo a mi voz, pero sabía lo que iba a decir a continuación.
—Bueno, solo le ha costado un día, ni siquiera eso.
—¿Y qué?
—Supongo que son cincuenta dólares al día, sin contar el domingo —explicó Martel—. Podría usted aceptar otro trabajo para compensar la diferencia.
—¿Sigue ahí Chevette? —pregunté.
—Sí. ¿Por qué?
—Le diré por qué, Martel. Le daré doscientos cincuenta dólares si Chevy viene a pasar los próximos cinco días conmigo.
—¿Cómo dice?
Entonces colgué. Martel no podía evitarlo. Era un trabajador, y seguía la lógica del salario, que tenía incrustada en el alma. Yo había salvado a su hija de una vida de prostitución, pero eso no significaba que me hubiese ganado los trescientos dólares. Se iría a la tumba pensando que yo le había engañado.
—Eh, chico —saludé a mi hijo.
—Papá.
Me abrazó y yo le besé la frente. Llegó Benita y también me dio un beso en la mejilla, mientras Essie lloriqueaba en sus brazos.
Yo cogí a la niñita en mis brazos y le di vueltas en círculo. Ella me miró a la cara, maravillada, alargó la manita hacia mi áspera mejilla y sonrió.
Durante un momento no sentí otra cosa que amor por aquella criatura. La niña tenía la piel morena clara de Benita, y el pelo liso y negro de Juice. No corría ni una sola gota de mi sangre por sus venas, y sin embargo, era mi nieta. Debido a mi amor por ella estuve a punto de matar a Porky.
Mirando su carita confiada pensé en el bebé que mi primera esposa se había llevado consigo a Texas. Aquella sombra de pérdida me trajo a la memoria a Bonnie, y le tendí a Essie de nuevo a su madre.
—¿Está bien, señor Rawlins? —me preguntó Benny.
¿No me había preguntado eso mismo antes? No.
—Sí, bien, cariño.
—¿Nos necesitas esta noche, papá? —preguntó Jesus. Sabía que yo estaba herido, e intentaba protegerme de la preocupación de Benita. Siempre me estaba salvando, desde que lo traje a casa y lo saqué de la calle.
—No. Encontré a la persona a la que andaba buscando. Pero podéis quedaros de todos modos. Yo dormiré en tu habitación, Juice.
Jesus sabía que yo quería que se quedara, que llenara mi casa de movimientos y de sonidos. Asintió muy ligeramente y me miró a los ojos.
No sabía lo que estaba pensando —quizá que así podía ver la televisión, o dormir en una cama grande—, pero me sentía de tal manera en aquellos momentos que estaba seguro de que él era capaz de ver en mi interior; que él sabía que yo iba sin rumbo, que estaba perdido en mi propia casa, en mi propia piel.
—¡Juice! —gritaron Feather e Easter Dawn.
Corrieron a abrazar al chico que las llevaba a navegar en barco y les enseñaba a coger cangrejos con una red. Toda aquella conmoción hizo que Essie llorase de nuevo, y Benita se la llevó para darle el biberón.
Yo me fui a la cocina para preparar la cena. Al cabo de poco rato ya tenía tres ollas y el horno en funcionamiento. Pollo frito con un resto de macarrones que habían quedado, queso y coliflor con salsa blanca especiada con tabasco. Easter y Feather se unieron a mí al cabo de un rato y prepararon un bizcocho de melocotón que ya venía mezclado, bajo mi supervisión.
Tardamos cuarenta y siete minutos en preparar la comida hasta que esta llegó a la mesa. Mientras se enfriaba el pastel en el fregadero, Feather e Easter Dawn me ayudaron a servir la comida.
La cena fue muy bulliciosa. De vez en cuando Easter se ponía un poco triste, pero Jesus, que estaba sentado junto a ella, hacía bromas y le contaba chistes que la hacían sonreír.
Todo el mundo menos yo estaba en la cama a las nueve.
Me senté frente al televisor apagado pensando en el whisky y en lo delicioso que era.
Al cabo de un rato tuve que pensar en la pequeña vietnamita que había sido rescatada de su pueblo destruido, y cuyos padres (y todos sus parientes y todas las personas a las que conocía) habían muerto a manos del hombre que la había adoptado: Christmas Black.
Su patriotismo de soldado profesional se enfrió al darse cuenta de lo que le había costado la guerra norteamericana. Era un asesino igual que Mouse, pero Christmas era también un hombre de honor, y eso lo hacía mucho más peligroso e impredecible que el asesino amigo de mi juventud.
Si Christmas había dejado a Easter Dawn conmigo es que debía de haber guerra en algún sitio. Quería que yo cuidase a su pequeña, pero él no era mi cliente. Easter me había pedido que le asegurase que su padre estaba bien. La única forma que tenía de hacer tal cosa era salir y encontrarlo.
Y después, o más bien al mismo tiempo, tendría que buscar a Mouse y ver qué había de cierto en aquellas acusaciones de asesinato. Raymond había pasado ya cinco años a la sombra por homicidio y decía que nunca jamás volvería a la cárcel. Eso significaba que, si los policías lo encontraban antes que yo, un buen número de ellos acabarían muertos con toda probabilidad. Aunque Etta no me hubiese contratado, igualmente habría tratado de salvar las vidas que Mouse arrebataría: era uno de los deberes que yo mismo me había impuesto en la vida.
4
Un sonido me sacó de pronto de un sueño profundo. Era muy tarde. Lo primero que vi cuando abrí los ojos fue al perrito amarillo que me miraba entre las cortinas que cubrían la ventana de delante. No estaba muy seguro de si el teléfono había sonado, pero entonces volvió a sonar. Había un supletorio en mi habitación y me preocupaba que el bebé se despertara, así que respondí rápidamente, pensando que serían Christmas o Mouse, que llamaban desde alguna arriesgada situación en la calle.
—¿Sí? —dije con voz ronca.
—¿Easy?
La habitación desapareció un momento. Yo flotaba, caía en la oscuridad de la noche.
—¿Bonnie?
—Lo siento, me parece que es muy tarde —murmuró, con aquel acento suyo isleño tan dulce—. Puedo llamarte mañana… ¿Easy?
—Sí. Hola, cariño. Ha pasado mucho tiempo.
—Casi un año.
—Me alegro mucho de oírte, de oír tu voz —dije—. ¿Cómo estás?
—Bien. —Su tono era reservado.
«Claro —pensé yo—. Se arriesga mucho al llamarme. La última vez que hablamos yo la eché de mi casa».
—Estaba aquí sentado delante de la tele —le dije—. Jesus y Benita duermen en mi cama. También está aquí Easter Dawn. Tú no la conoces; es la hija de un amigo mío.
Bonnie no respondió a todo aquello. Recuerdo que pensé que probablemente Feather le había hablado a Bonnie de Easter Dawn. Ella y Christmas nos habían visitado unas cuantas veces. El exsoldado pensaba que su niña necesitaba amigas, y como la pequeña estudiaba en casa, le preocupaba que tuviera una influencia excesiva de él, que era un hombre.
—Es curioso que me llames —dije con la voz y la animación de un hombre totalmente ajeno a mí—. He estado pensando en ti. No todo el tiempo, claro, quiero decir que he pensado en lo que pasó…
—Me voy a casar con Joguye en septiembre —anunció ella.
Noté como si un disonante genio del bebop tocase el xilófono en mi espina dorsal. Me puse en pie y contuve el aliento, mientras las vibraciones discordantes atravesaban todo mi cuerpo. Los espasmos llegaron de repente, como una catarata o una explosión, pero Bonnie continuaba hablando como si el mundo no se hubiese acabado.
—… quería decírtelo porque Jesus y Feather asistirán a la boda y yo…
¿Era aquello lo que había visto en los ojos de Juice? ¿Sabía acaso que Bonnie planeaba aquello, aquella traición? ¿Traición? ¿Qué traición? Yo la había echado. No era culpa suya.
—Esperaba que me llamases…
Tenía que haberla llamado. Sabía que debía hacerlo. Sabía que lo haría, algún día. Pero no lo bastante pronto.
—¿Easy? —preguntó.
Yo abrí la boca, intentando responderle. Los temblores remitieron y me arrellané en el sofá.
—¿Easy?
Apreté el teléfono contra mi pecho, agarrándome a una vida entera que podía haber sido, si hubiese cogido el teléfono y hubiese abierto mi corazón.
5
No se puede despertar de una pesadilla si no te duermes.
Salí de casa a las cuatro y media de aquella mañana. Ya me había duchado y afeitado, me había cortado las uñas y cepillado los dientes. Me bebí la cafetera entera que había preparado Feather la tarde anterior, y todos y cada uno de los minutos los dediqué a intentar no pensar en Bonnie Shay y el suicidio.
El único neumático enorme en un tejado en el sur de Los Ángeles, en aquella época, era un anuncio de Goodyear encima de la panadería Falcon’s Nest, en Centinela.
El cielo se estaba iluminando por los extremos y el tráfico acababa de ponerse en marcha. Yo me notaba los dientes, las yemas de los dedos y poca cosa más.
No estaba enfadado, pero si Porky el Macarra se me hubiese acercado, habría sacado mi 38 con licencia y le habría pegado seis tiros. Quizá incluso hubiese vuelto a cargar el arma y le hubiese disparado de nuevo.
El edificio grande y azul frente a la panadería Falcon’s Nest era la iglesia de la Congregación de los Pueblos Negros del Orgullo de Belén. Había una cruz roja en el tejado y en la entrada una puerta doble amarilla.
Esos colores parecían alegres a la luz del amanecer.
Intenté imaginar por primera vez desde que era niño cómo sería Dios. Recordé a hombres y mujeres que sufrían convulsiones apopléticas cuando «entraba en ellos el espíritu»; eso me sonaba muy bien. Dejaría entrar al espíritu si prometía eliminar mi dolor.
Encendí un Camel, pensé en el sabor del bourbon, intenté apartar a Bonnie de mis pensamientos sin conseguirlo y salí del coche como Bela Lugosi de su ataúd.
Las casitas blancas y largas que se encontraban detrás de la iglesia del Orgullo de Belén estaban en los terrenos de la misma. Parecían como los pequeños barracones militares de un ejército que hubiese perdido la guerra. En tiempos se extendía una zona de césped entre los dos edificios largos, pero ahora solo había tierra dura y amarilla y unos cuantos hierbajos. Las paredes de tablas pintadas de blanco estaban sucias y sin brillo, la tela asfáltica verde del tejado había empezado a combarse y la cola barata que en tiempos las sujetaba había perdido su fuerza adhesiva.
Las estructuras de diez metros de largo estaban una frente a otra y perpendiculares a la parte posterior de la iglesia.
En el centro de cada uno de los muros más largos se encontraba una puerta sencilla. Me dirigí hacia la de la derecha. Había etiquetas a ambos lados con nombres escritos en tinta, ya desvaídos por el sol.
A la izquierda ponía Shellman, y a la derecha Purvis.
En la puerta de enfrente ponía Black y Alcorn respectivamente.
Abrí esa puerta y me introduje en la estrecha sala de entrada.
Los Alcorn eran una familia normal. A la oscura luz del vestíbulo vi que habían dejado allí un caballito de juguete, una mopa muy sucia y tres pares de zapatos viejos junto a su puerta. Había polvo y suciedad en la alfombrilla de goma negra, y las huellas de unos dedos infantiles manchados de gelatina bajo el pomo.
La residencia de los Black era algo completamente distinto. Christmas tenía una escoba muy tiesa apoyada en la pared, como un soldado en posición de firmes. También había una mopa en un cubo de plástico de color verde lima que exhalaba un olor a limpieza absoluta. El suelo de cemento ante la entrada estaba bien fregado, y la puerta blanca, recién pintada.
Sonreí por primera vez aquella mañana al pensar cómo daban forma Easter y Christmas al mundo a su alrededor, de una manera tan cierta como las vacaciones a las que debían sus nombres.*
Llamé a la puerta y esperé y luego volví a llamar. Uno no entra sin avisar en la casa de Christmas Black.
Al cabo de unos cuantos intentos más, probé a abrir el picaporte. Cedió con facilidad. El apartamento tipo estudio estaba mucho más limpio que un ala nueva de cualquier hospital.
Un sofá marrón ocupaba la pared central, frente a una larga ventana que daba a dos pinos solitarios. En el lado izquierdo de la parte más alejada de la habitación se encontraba un catre del ejército, y a la derecha una camita infantil con sábanas y colcha rosas; ambos inmaculadamente limpios. El suelo estaba bien barrido, los platos lavados y apilados, la mesita de centro frente al sofá no tenía ni un solo cerco dejado por un vaso de agua o una taza de café.
El cubo de la basura estaba limpio… lavado incluso.
No había ni un pelo en el lavabo de porcelana blanca del baño. En un platito, junto a la bañera, se veía una diminuta pastilla de jabón en forma de pez sonriente. Empecé a envolver el jabón en varias capas de papel higiénico cuando me vino una inspiración.
Volví a la habitación principal y aparté el sofá de la pared. Recordé que cuando Jesus era niño, a menudo escondía sus tesoros y sus errores debajo del sofá, suponiendo que solo él era lo bastante pequeño para acurrucarse y caber en aquel pequeño espacio.
Había unos cuantos envoltorios de caramelo, una muñeca sin cabeza y una fotografía enmarcada en aquel escondite. Era la foto de una mujer blanca, quizá hermosa, con una falda negra, un jersey negro, un pañuelo rojo que le cubría la cabeza por completo y unas gafas de sol muy muy oscuras. La mujer se apoyaba en la borda de un yate de gran tamaño y miraba por encima. El nombre del barco se podía leer debajo de ella: NEW PAIR OF SHOES.
El cristal estaba roto, como si el marco se hubiese caído. Quizá, pensé yo, Easter la puso encima de los cojines del sofá para examinar a aquella mujer que era amiga de su padre; una mujer que parecía una estrella de cine y que también se había ganado el derecho de ser colocada en un marco y en su casa. Pero después Easter empezó a corretear por ahí y seguramente el sofá se separó de la pared, y la foto se cayó y se rompió.
Todo aquello era muy importante para mí porque Christmas era un hombre inmaculado y obsesivo. Como todas las demás cosas estaban bien, seguramente habría mirado detrás del sofá si se hubiese mudado. Eso significaba que había salido con mucha prisa. Esa foto escondida me decía que aquel apartamento tranquilo y limpio había sido escenario de una situación amenazadora, o quizá incluso de alguna violencia.
Quité la foto de su marco roto y me la metí en el bolsillo. Volví a colocar el marco detrás del sofá y lo apreté bien contra la pared, para no estropear la inmaculada limpieza del hogar de los Black.
Miré a mi alrededor de nuevo, esperando que hubiese algo más que pudiese ayudarme a descubrir más acerca de Christmas y su súbita desaparición. Era difícil concentrarse, porque seguía interfiriendo una sensación de deleite. Yo casi me sentía inconscientemente desbordado de alegría al verme distraído de Bonnie y de su próximo matrimonio.
Pensar en Christmas exigía que siguiera concentrado, porque si él se había asustado significaba que sin duda alguna la muerte andaba cerca.
6
Yo estaba sentado en el sofá azul, oscilando entre el vértigo y la fuerte sensación de una violencia inminente, cuando se abrió de golpe la puerta. Entraron tres hombres uniformados. Soldados. Un capitán seguido de dos policías militares. Los policías llevaban unas pistoleras con pistolas del calibre 45. Eran blancos, enormes. El capitán, en cambio, era bajito, negro y, tras un momento de sorpresa, sonriente. No era una sonrisa amistosa, pero aun así parecía ser una expresión natural en aquel hombre.
Pensé en empuñar mi arma, pero no encontré excusa alguna para tal acto. Me sentí desesperado y confuso en lo más íntimo de mi corazón, pero decidí seguir a mi mente.
—Hola —dijo el capitán negro—. ¿Quién es usted?
—¿Es esta su casa, buen hombre? —le pregunté mientras me ponía en pie.
La mueca vacía del capitán se amplió.
—¿Y la suya? —preguntó a su vez.
—Soy detective privado —repuse. Siempre me estremezco un poco al decirlo; siento como si estuviese en un plató de cine y Humphrey Bogart estuviese a punto de hacer su aparición—. Me han contratado para encontrar a un hombre llamado Christmas Black.
Me preguntaba si alguna mujer se dejaría engañar por la sonrisa de aquel oficial. Era un hombre de piel oscura, como yo, y mortalmente guapo. Pero sus ojos brillantes, desde luego, nunca habían mirado dentro del corazón de otro ser humano. Detrás de aquellos ojos castaños profundos y oscuros se concentraba la frialdad de un predador natural.
—¿Y lo ha encontrado?
—¿Quién quiere saberlo?
Los policías militares se abrieron en abanico a ambos lados de su negro oficial en jefe. De allí no podría salir por la fuerza de mis brazos.
—Perdone mi descortesía —dijo el sonriente predador—. Clarence Miles. Capitán Clarence Miles.
—¿Y qué está haciendo aquí, capitán? —pregunté, pensando qué habrían hecho Mouse o Christmas si se hubiesen encontrado en mi situación.
—Yo le he preguntado primero —advirtió.
—Estoy en ello, capitán, pero mis años como militar han quedado muy atrás. No tengo que responderle y, desde luego, no tengo por qué contarle los asuntos de mi cliente.
—Quien es soldado una vez, lo es para siempre —dijo él, mirando al hombre que tenía a su derecha.
Observé que aquel policía militar tenía tres medallas en la parte izquierda del pecho. Eran roja, roja y bronce. Era un hombre blanco joven, con unos ojos grises asombrosos.
—También dicen eso de los negros —repliqué a ver si podía molestarle.
Pero el capitán Miles solo tenía sonrisas para mí.
—¿Cómo se llama, detective?
—Easy Rawlins. Tengo un despacho en Central. Una mujer me contrató para que encontrase al señor Black. Me pagó trescientos dólares por una semana de trabajo.
—¿Qué mujer?
Dudé entonces, pero no por incertidumbre. Sabía lo que quería del capitán y también tenía una idea de cómo conseguirlo.
—Ginny Tooms —contesté—. Me dijo que Black era el padre del hijo de su hermana, de diecisiete años. Quería que volviera con ella e hiciese lo que hay que hacer.
—Parece que quieren llevarle a prisión —especuló Miles.
Yo me encogí de hombros, dando a entender que los líos en que se mete un tipo con la polla traviesa no eran cosa mía. Yo solo necesitaba los trescientos dólares, y por ese motivo estaba allí.
—¿Qué aspecto tiene esa tal señorita Tooms? —me preguntó.
—¿Por qué quiere saberlo? Usted ha dicho que está buscando a Black. —Mi acento se iba volviendo más espeso a medida que hablaba. Sabía por experiencia que los soldados de carrera negros miran por encima del hombro a sus hermanos poco educados. Y si me menospreciaba, era posible que se descuidara y me dijera algo que no pensaba que yo pudiese comprender.
—Sí, así es —aseguró Miles—. Pero cualquiera que sepa algo de él puede ayudarnos.
—¿Qué quiere de él, capitán? —pregunté.
Los polis militares iban acercándose cada vez más. Bonnie volvió a mi mente durante un segundo. Supe que ninguna paliza me dolería más que el anuncio de su próximo matrimonio.
Miles fingió vacilar entonces. Éramos tal para cual, él y yo, como las figuritas del Tyrannosaurus Rex y el Triceratops con las que tanto le gustaba jugar a Jesus cuando era niño.
—¿Ha dado usted con el nombre del general Thaddeus King en su investigación, señor detective privado?
Yo fingí que sopesaba aquella pregunta y luego sacudí la cabeza negativamente.
—Es nuestro jefe —continuó Miles—. Y el de Black también. Hace poco envió a Christmas a una misión muy delicada. Fue hace tres semanas, y nadie ha oído hablar de él desde entonces.
—¿Qué tipo de misión?
—No lo sé.
Yo hice una mueca que indicaba que no le creía. Él hizo una mueca que me contestaba: «pero es cierto».
—Señor Rawlins.
—Capitán.
—Cuénteme más cosas de Ginny Tooms. —La sonrisa había desaparecido y los polis militares estaban en posición. Podía haber dicho: «O habla ahora o después de que le hayamos dado una buena paliza».
Yo podía resistir el castigo, pero la verdad es que no veía motivo alguno para tener que hacerlo.
—Una mujer blanca —dije—. Veintitantos años, quizá treinta. Guapa, me parece.
—¿Cómo que le parece?