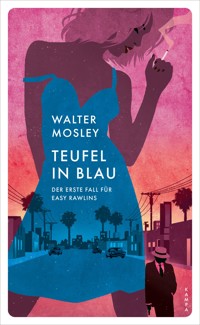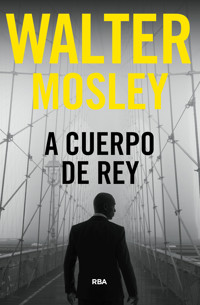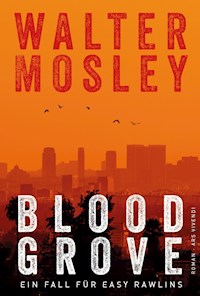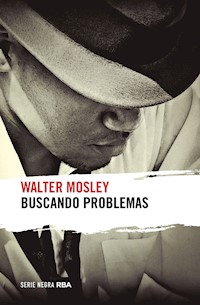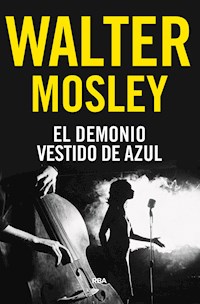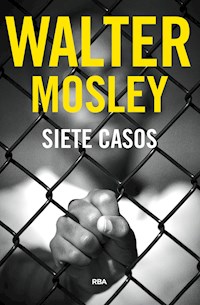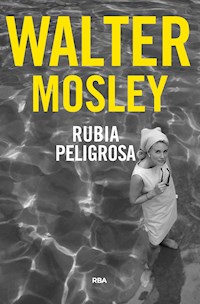9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Krimi
- Serie: King Oliver
- Sprache: Spanisch
Joe King Oliver era un honesto agente de policía de Nueva York hasta que alguien le tendió una trampa que arruinó su carrera y, durante unos meses, le llevó a la cárcel. Una década más tarde, Oliver se gana la vida como investigador privado. La llegada inesperada de una carta le va a dar la oportunidad de averiguar quién le traicionó y de hacer las paces con su pasado. Paralelamente, se le presenta otro caso conflictivo: la defensa de un activista negro acusado de haber matado a dos policías.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 396
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Título original: Down the River Unto the Sea
© Walter Mosley, 2018.
© de la traducción: Eduardo Iriarte, 2018.
© de esta edición digital: RBA Libros, S.A., 2018. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
www.rbalibros.com
REF.: ODBO334
ISBN: 9788491871491
Composición digital: Newcomlab, S.L.L.
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Todos los derechos reservados.
Índice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Ganadores del premio RBA de novela policíaca
Notas
PARA MALCOLM, MEDGAR Y MARTIN
1
La vista de Montague Street desde mi ventana del segundo piso es mejor que desde la tercera planta. Desde aquí casi se aprecian los surcos de las caras de los cientos de trabajadores que pasan por delante; gente que tiene cada vez menos motivos para cruzar la entrada de los elegantes comercios y bancos que se han adueñado de esta vía pública. Estos nuevos negocios son como prospectores modernos que peinan la ciudad en busca de los dorados clientes aburguesados que adquirirán los apartamentos de millones de dólares y la ropa de lujo, comerán en bistrós franceses y comprarán vino de cien dólares la botella.
Cuando me trasladé a este despacho, hace casi once años, había librerías de viejo, tiendas de ropa usada y suficiente comida rápida para alimentar a un ejército de trabajadores de Brooklyn Heights. Fue entonces cuando Kristoff Hale me ofreció un contrato de arrendamiento por veinte años renovable porque otro poli, Gladstone Palmer, había pasado por alto la implicación de su hijo, Laiph Hale, en la brutal agresión contra una mujer; una mujer cuya única ofensa había sido decir no.
Tres años después, Laiph fue a la cárcel por otra paliza; una que, gracias a un acuerdo con la fiscalía, quedó en homicidio involuntario. Pero eso no tuvo nada que ver conmigo; yo ya tenía el contrato de arriendo.
Mi abuela materna siempre me dice que todos los hombres reciben lo que se merecen.
Trece años antes, yo también era poli. Habría intentado enchironar a Laiph por la primera agresión, pero así soy yo. No todo el mundo ve las normas del mismo modo. La ley es algo flexible —a ambos lados de la línea—, influido por las circunstancias, el carácter y, naturalmente, la riqueza o la ausencia de ella.
Mi problema concreto con las mujeres era, en cierta época, que las deseaba. A mí, inspector de primera clase Joe King Oliver, no me hacía falta más que una sonrisa o un guiño para descuidar mis obligaciones y promesas, mis votos y el sentido común, por algo, o apenas la promesa de algo, tan fugaz como una brisa fresca, una buena cerveza o una calle en la cual la gente nunca era la misma.
Durante los últimos trece años he estado algo menos preso de mis impulsos sexuales. Sigo apreciando al otro sexo, a veces calificado de débil. Pero la última vez que me dejé llevar por el instinto me metí en un problema tan grave que llegué a la conclusión de que prácticamente me había curado de mi tendencia al ligue.
Se llamaba Nathali Malcolm. Era una Tallulah Bankhead moderna, con la voz ronca, el ingenio afilado y ese algo que definía a la aspirante a estrella de otros tiempos. Mi superior, el mismo sargento Gladstone Palmer, me llamó al móvil para encargarme el asunto.
—No debería suponer mayor problema, Joe —me aseguró Palmer—. Es básicamente un favor para el jefe de Policía.
—Pero estoy con ese asunto del puerto, Glad. Little Exeter siempre entra en acción los miércoles.
—Eso quiere decir que también lo hará el miércoles que viene y el siguiente —razonó mi sargento.
Gladstone y yo habíamos ido juntos a la academia. Él era irlandés blanco, y yo, de un tono marrón oscuro, pero eso nunca afectó nuestra amistad.
—Estoy cerca, Glad —dije—, muy cerca.
—Es posible que así sea, pero Bennet está en una cama de hospital con un pulmón perforado y Brewster echa a perder dos de cada cinco redadas. Además, necesitas anotarte un par de puntos en la hoja de servicios este año. Pasas tanto tiempo en los muelles que no haces ni la mitad de las detenciones necesarias para alcanzar la cuota.
Estaba en lo cierto. El único aspecto en el que la ley se mostraba inflexible eran las estadísticas. Nuestras carreras profesionales dependían de las detenciones y condenas de delincuentes, la recuperación de propiedades robadas y la investigación competente que conducía a la resolución de crímenes. Tenía un caso gordo entre manos, pero quizá tardase un año en darle carpetazo.
—¿De qué delito se trata? —pregunté.
—Robo de vehículos.
—¿Solo un poli para un taller ilegal?
—Nathali Malcolm. Le robó un Benz a Tremont Bendix en el Upper East Side.
—¿Una ladrona de coches?
—La orden viene de arriba. Supongo que Bendix tiene amigos. No es más que una chica soltera que vive sola en Park Slope. Dicen que el coche está aparcado delante de la casa de piedra caliza. Basta con que llames al timbre y le pongas las esposas.
—¿Tienes una orden de detención contra ella?
—Te estará esperando en comisaría. Y King...
—¿Qué? —Glad solo usaba mi segundo nombre cuando quería dejar algo bien claro.
—No la cagues. Te enviaré un mensaje de texto con todos los detalles.
El Benz morado estaba aparcado delante de la casa. Tenía la matrícula correcta.
Miré la puerta principal, flanqueada por ventanales cubiertos con unas cortinas amarillas. Recuerdo pensar que era la detención más fácil que me habían encargado nunca.
—¿Sí? —dijo ella al abrir la puerta quizás un minuto después de que hubiera llamado al timbre.
Sus ojos color canela parecían mirarme a través de una niebla. Tenía el pelo rojo, y, por lo demás, era una auténtica Tallulah.
A mi abuela le gustan las pelis antiguas. Cuando voy a verla a su asilo en el Lower Manhattan, vemos historias de amor y comedias antiguas en el canal TMC.
—¿Señora Malcolm? —dije.
—¿Sí?
—Soy el inspector Oliver. Tengo una orden de detención contra usted.
—¿Cómo?
Saqué la cartera de piel con la placa y la identificación. Se las enseñé y las miró, pero no sé si llegó a ver nada.
—Tremont Bendix asegura que le robó usted su coche.
—Ah. —Suspiró y meneó ligeramente la cabeza—. Entre, inspector, adelante.
Podría haberla agarrado allí mismo y haberle puesto las esposas mientras le leía sus derechos tal como los había dispuesto el Tribunal Supremo. Pero era una detención fácil y la mujer se sentía delicada, vulnerable. Sea como sea, Little Exeter Barret ya se había puesto en contacto con el capitán del Sea Frog. El cargamento de heroína aún tardaría unos días en llegar.
Yo era un poli bueno. Uno de esos agentes que tenía más paciencia que un santo y que solo perdía los nervios cuando algún sospechoso lo amenazaba físicamente. Y ni siquiera en esa situación disfrutaba pegándole después de haberlo reducido y esposado.
—¿Quiere un vaso de agua? —me ofreció Nathali Malcolm—. Ya se han llevado todo lo bueno.
La sala de estar se encontraba llena de cajas, bolsas de lona rebosantes y montones de libros y dispositivos electrónicos, además de plantas en macetas apiñadas aquí y allá.
—¿Qué ocurre aquí? —pregunté, como si recitara una frase que me hubieran escrito.
—Esto es lo que Tree considera robarle el coche.
Llevaba una bata verde de un tejido fino y satinado sin nada debajo. Al principio no me había fijado bien. A mi llegada, aún estaba absorto en el encargo.
—No lo entiendo —dije.
—Durante los tres últimos años me ha pagado el alquiler y me ha dejado usar el Benz como si fuera mío —explicó. Los ojos de color canela se habían vuelto dorados bajo la luz eléctrica—. Pero, en el momento en que su mujer amenazó con divorciarse de él, me dijo que me largara y le llevara el coche a su garaje en un barrio de las afueras.
—Ya veo.
—Tengo que mudarme, inspector..., ¿cómo ha dicho que se llama?
—Joe.
Cuando Nathali sonrió y movió los hombros, la estructura de nuestra relación temporal pasó de la posibilidad de que le pusiera las esposas a la seguridad de que acabaríamos bajo las sábanas.
Nathali era muy buena en la cama. Sabía besar, y eso es lo más importante para mí. Necesito que me besen, y mucho. Ella intuyó esa necesidad, así que pasamos la mayor parte de la tarde y hasta bien entrada la noche descubriendo nuevos y excitantes sitios y maneras de besar.
Era una víctima. Se le veía en los ojos, se le oía en la voz ronca. Y la orden de detención era un error. Un hombre que dejaba su coche en la casa de una novia, una casa de la que pagaba el alquiler, no esperaba que ella llevara el automóvil de vuelta a su garaje.
A la mañana siguiente presentaría un informe... y volvería a los muelles, donde se estaban cometiendo delitos de verdad.
Cuando abrí los ojos, Monica Lars, mi esposa por aquel entonces, ya estaba despierta y preparando el desayuno para ella y Aja-Denise Oliver, nuestra hija de seis años. Me desperté con el olor del café y con el recuerdo de Nathali besándome la columna en un lugar al que yo no llegaba. Me había despedido de ella al terminar mi turno. Me duché y me cambié en comisaría y llegué a casa para cenar algo más tarde de lo habitual.
Dormitando un poco más en la cama por la mañana, respiré hondo con satisfacción; entonces sonó el timbre.
El dormitorio de nuestra casa de Queens estaba en la primera planta, y yo no tenía que ir a trabajar hasta después de comer. Estaba desnudo y muy cansado; en cualquier caso, Monica sabía abrir la puerta.
Me desperecé un poco, pensando en cuánto adoraba a mi pequeña familia y que un ascenso a capitán no era algo imposible una vez trincara yo solito a los integrantes de la mayor banda de traficantes de heroína que había existido nunca dentro de los confines de la mejor ciudad del mundo.
—¡Joe! —gritó Monica desde el vestíbulo, que estaba abajo y en la otra punta de la casa.
—¿Qué? —contesté a voz en cuello.
—¡Es la policía!
Lo único que no dice nunca la esposa de un poli es: «Es la policía». Eso es lo que dicen los criminales y las víctimas de los criminales. A veces lo decíamos nosotros mismos al apuntar con un revólver reglamentario a la nuca del autor de algún delito. El alcalde nos llamaba a nosotros «la policía» y de vez en cuando también lo hacía la prensa; pero que la esposa de un poli dijese «es la policía» era como si mi abuela de piel bien negra le dijera a mi abuelo, antiguo aparcero: «¡Han venío unos negros!».
Me di cuenta de que algo iba mal y Monica intentaba avisarme. Poco me imaginaba yo que ese sería su último gesto de amor en nuestro matrimonio o que esa advertencia anunciaba el final de cualquier clase de vida normal que pudiera esperar.
Después de la detención, mi abogada del sindicato me informó de que el fiscal decía que había un cartelito al lado de la puerta principal de la casa de piedra caliza de Park Slope. Decía: PROPIEDAD BAJO VIGILANCIA ELECTRÓNICA, conque yo no podía haber esperado ninguna intimidad.
—La señora Malcolm dijo que le diste a elegir entre ir a la cárcel o hacerte una felación —me explicó Ginger Edwards.
Solo llevaba treinta y nueve horas en Rikers y ya me habían agredido cuatro presos. Un apósito adhesivo blanco me sujetaba la carne rajada de la mejilla derecha. Le rompí al sirlero la nariz y la mano de la navaja, pero la cicatriz que me dejó duraría mucho más tiempo.
—Eso no es verdad —le aseguré a Ginger.
—He visto la grabación. Ella no sonreía.
—¿Y qué me dices de cuando me besaba?
—No hay nada de eso.
—Entonces la grabación fue manipulada.
—No, según nuestro hombre. Lo investigaremos más a fondo, pero todo parece indicar que te han pillado.
Ginger era baja y tenía el pelo castaño claro. Era esbelta, pero daba la impresión de poseer fuerza física. Con treinta y tantos años, tenía una cara más bien poco atractiva que no sería muy distinta veinte años después.
—¿Qué puedo hacer? —le pregunté a la diminuta blanca.
—Yo propondría un acuerdo que excluya cumplir condena.
—Lo perdería todo.
—Todo menos la libertad.
—Tengo que pensármelo.
—El fiscal tiene intención de incluir el cargo de violación.
—Vuelve pasado mañana —dije—. Ya hablaremos entonces de un acuerdo.
Ginger también tenía los ojos de color castaño claro. Los abrió mucho cuando me preguntó:
—¿Qué te ha pasado en la cara?
—Me he cortado afeitándome.
Decidí jugármela con el sistema. Durante los dos días siguientes me metí en media docena de peleas. Me habían encerrado en una celda individual; pero, la cuarta mañana de encarcelamiento, un tipo con pinta de chalado que se llamaba Mink lanzó un cubo de orina a través de la puerta de mi celda. Mink tenía los ojos grises, la piel olivácea y el pelo rubio ensortijado.
Los guardias no tenían a nadie que limpiara mi celda.
Fue en medio de ese hedor cuando me convertí en un asesino en ciernes. La siguiente vez que pasó Mink por delante de la puerta de mi celda se inclinó hacia delante, fingiendo olisquearme. Cometió un error de cálculo de poco más de diez centímetros y lo agarré. Antes de que ese payaso se diera cuenta, lo tenía cogido por el cuello gracias a la misma llave que había usado contra muchos colegas suyos. Lo mataría y mataría a cualquier otro que pensara siquiera en ponerme la mano encima. Pasaría en la cárcel el resto de mi vida, pero todo el mundo, desde los amigos de Mink hasta el alcaide, sabría que más valía no ponerse a mi alcance.
Los guardias se presentaron antes de que pudiera matar a ese preso tan feo y cargado de orines. Tuvieron que abrir la puerta para separarme de mi víctima. Luego, los encargados de mantener la paz y yo tuvimos una pelea de mucho cuidado. Hasta entonces no sabía lo que era que te apalearan con una porra; la ira impide que sientas los golpes, pero por la noche los huesos magullados duelen que te cagas.
En pocos días había pasado de poli a criminal. Pensaba que eso era lo peor..., pero me equivocaba.
La tarde siguiente, cuando me había acostumbrado al olor a orina en la ropa, cuatro guardias se acercaron a mi celda pertrechados de la cabeza a los pies con equipamiento antidisturbios. Alguien pulsó el dispositivo para abrir la puerta y se abalanzaron sobre mí, inmovilizándome contra el suelo para encadenarme las muñecas y los antebrazos en torno a la cintura y ponerme grilletes en los tobillos. Luego me llevaron a rastras por un pasillo tras otro hasta que me metieron en una salita tan pequeña que tres hombres no habrían podido jugar al blackjack en la mesita de metal en miniatura soldada al suelo.
Me encadenaron a una silla metálica, a la mesa y al suelo. Había visto a muchos sospechosos amarrados ante mí de esa manera mientras los interrogaba. En realidad, nunca me había parado a pensar cómo se sentían ni cómo nadie podía esperar que alguien mantuviera algún tipo de conversación reveladora mientras estaba atado de pies y manos.
Me revolví contra mis ataduras, pero el dolor de las magulladuras de la víspera era tan intenso que tuve que parar.
Cuando dejé de moverme, el tiempo se solidificó a mi alrededor como si fuera ámbar sobre un mosquito que hubiera dado un minúsculo paso en falso. Oía mi propia respiración y notaba el pulso en las sienes. Fue en ese momento cuando entendí la expresión «cumplir condena». Tenía una obligación que cumplir como el criado que era.
Cuando renunciaba a toda esperanza, entró en la sala un irlandés alto y, a decir de algunos, bien parecido.
—Gladstone —mascullé. Bien podría haber sido un salmo.
—Tenéis un aspecto de mierda, alteza.
—Y huelo a meados.
—Eso me lo iba a callar —dijo, al tiempo que ocupaba la silla metálica al otro lado de la mesa—. Me han llamado y me han dicho que enviaste a un preso al hospital junto con tres guardias para que le hicieran compañía. Le has roto la nariz a un tipo y la mandíbula a otro.
La sonrisa que afloró a mi rostro fue involuntaria. Alcancé a ver mi dolor reflejado en los ojos de Gladstone.
—¿A ti qué te pasa, Joe?
—Esto es un manicomio, Glad. Me han pegado, rajado y empapado en orines. Y a nadie le importa un carajo.
El sargento coordinador Gladstone Palmer era fibroso e imponente, con un metro ochenta y cinco de estatura (unos cinco centímetros más que yo) y una boca que siempre estaba sonriendo o a punto de hacerlo. Me miró y negó con la cabeza.
—Es una vergüenza, chaval —dijo—. Se han vuelto contra ti como una jauría de perros.
—¿Quién firmó la orden de detención contra la chica? —pregunté.
—Era un email del jefe de Policía, pero cuando llamé a su despacho dijeron que él no lo había enviado.
—Yo no abusé de esa mujer.
—Nos hubiera venido bien que no tuvieras la polla tan grande y negra. Con solo ver a esa chica mirártela se puede intuir lo asustada que estaba.
—¿Y el resto de la grabación?
—La única cámara estaba en la sala de estar. No se veía nada más.
Recordé entonces que ella quiso subir al dormitorio después del primer movimiento de nuestra trágica ópera. Era un plan.
—Me tendieron una trampa, Glad.
Mi amigo hizo una mueca de dolor y volvió a menear la cabeza.
—¡Me tendieron una trampa!
—Mira, Joe —continuó después de treinta segundos de silencio—. Yo no digo que no lo hicieran. Pero todos sabemos cómo eres con las mujeres, y luego está eso otro.
—¿A qué te refieres?
—Si es una trampa, es irrefutable. Con el vídeo y el testimonio de la chica, te han pillado como violador. Le estabas agarrando del pelo, por el amor de Dios.
—Ella me pidió que lo hiciera —dije, y caí en la cuenta de cómo sonarían esas palabras delante de un jurado.
—No hay audio en la grabación. Parece que te estaba suplicando que parases.
Quise decir algo, pero no encontré las palabras adecuadas.
—Pero ese no es el problema —continuó Gladstone—. El problema es que tienes enemigos poderosos que pueden llegar aquí dentro y acabar contigo.
—Necesito un cigarrillo —repuse.
Mi único amigo en el mundo encendió un Marlboro, se levantó de la silla y me lo puso entre los labios. Le di una buena calada, contuve el humo y luego lo solté por las fosas nasales.
El humo provocó un efecto maravilloso en mis pulmones. Asentí y di otra chupada.
No olvidaré nunca el frío que hacía en esa sala.
—Tienes que mantener la calma, Joe —dijo mi coordinador—. Más vale que no hables de ninguna trampa aquí, ni con tu abogada. Lo investigaré y hablaré también con el jefe de Policía. Tengo un contacto en su oficina. Además, conozco a un par de tipos allí. Te van a apartar de los presos comunes y a poner en régimen de aislamiento. Por lo menos así estarás a salvo hasta que yo pueda hacer algún truco de magia.
Sabes que has sufrido un batacazo terrible cuando estás agradecido de que te pongan en régimen de aislamiento.
—¿Y Monica? —pregunté—. ¿Puedes conseguir que la dejen entrar a verme?
—No te quiere ver, King. La inspectora que lleva el caso, Jocelyn Bryor, le enseñó la grabación.
Mi gratitud por estar en régimen de aislamiento no duró mucho. La celda era pequeña y oscura. Tenía un catre, un retrete de aluminio de bordes duros y espacio suficiente para dar dos zancadas y media. Alcanzaba a tocar el techo metálico con solo levantar la mano quince centímetros por encima de la cabeza. La comida me daba náuseas en ocasiones. Pero, como solo me alimentaban una vez al día, siempre tenía un hambre voraz. El menú consistía en patatas rehidratadas, carne de vaca en conserva, judías verdes hervidas y, una vez a la semana, un postre de gelatina.
No estaba a solas porque había cucarachas, arañas y chinches. No estaba a solas porque había docenas de hombres a mi alrededor, también incomunicados, que pasaban horas gritando y aullando, a veces cantando y martilleando ejercicios rítmicos.
Un tipo, que de algún modo sabía mi nombre, me agasajaba a menudo con insultos y amenazas.
—Voy a darte por el culo y, cuando salga de aquí, voy a hacer lo mismo con tu mujer y tu hijita.
Nunca le di la satisfacción de contestarle. En cambio, encontré un puntal de hierro que de algún modo se había desprendido a medias del suelo de hormigón. Estuve enredando con el travesaño hasta que, por fin, después de ocho comidas, conseguí arrancarlo.
Veintidós centímetros de hierro oxidado con un mango que confeccioné arrancando un jirón de una manta raída. Alguien iba a morir atravesado por ese fragmento de Rikers. Con un poco de suerte, sería el hombre que amenazaba a mi familia.
Nunca, ni una sola vez, me sacaron de esa celda. Allí me moría de ganas de tener un periódico o un libro... y una luz para poder leer. Encerrado en régimen de aislamiento, me enamoré de la palabra escrita. Quería novelas y artículos, cartas manuscritas y pantallas de ordenador rebosantes del conocimiento de todas las épocas.
Durante esas semanas alcancé un logro hasta entonces imposible: dejé de fumar. No tenía tabaco, y los síntomas del síndrome de abstinencia se confundían con el resto de mis sufrimientos.
Las quejas de los demás presos pasaron a ser ruido de fondo, como la música de ascensor o una canción que has oído muchas veces pero de la que no te sabes la letra.
Tenía aferrada en todo momento el arma fabricada en la celda. Alguien iba a morir por mi mano; transcurridas dos semanas, no importaba quién fuera.
Había devorado ochenta y tres comidas nauseabundas cuando, mientras dormía, entraron en la celda cuatro agentes con equipamiento antidisturbios y me encadenaron. Se me cayó la herramienta porque, al entrar de repente, la luz de fuera de aquella celda que parecía una cripta me cegó y me desorientó.
Les grité a mis captores, exigiéndoles que me dijeran adónde me llevaban, pero no contestó nadie. De vez en cuando alguien me golpeaba, pero no eran más que toquecitos amorosos en comparación con lo que podrían haber hecho.
Me dejaron en una sala bastante grande y amarraron mis cadenas a unas argollas de acero ancladas en el suelo. Estaba sentado en el extremo de una larga mesa. La luz fluorescente me quemaba los ojos y me daba dolor de cabeza. Me pregunté si iba a entrar alguien a matarme. Sabía que aquello seguía siendo Estados Unidos y que la gente que trabajaba para la justicia no ejecutaba a nadie sin el visto bueno de los tribunales, pero justo en ese momento no lo tenía tan claro. Quizá me ejecutaran porque sabían que me había convertido en un asesino impenitente tras los muros de su prisión.
—Señor Oliver —dijo una mujer.
Miré hacia el lugar de donde venía la voz y me asombró ver que había entrado en la sala sin que me diera cuenta. Detrás de ella había un robusto negro uniformado de azul al que no conocía. No los había oído entrar. Los ruidos habían adquirido significados nuevos en mi cabeza, y no podía tener plena seguridad de qué había oído.
Le grité una palabra que no había usado nunca antes ni he usado después. El hombre de la camisa azul se precipitó hacia mí y me dio una bofetada... bastante fuerte.
Tensé todos y cada uno de mis músculos intentando romper las ataduras, pero las cadenas de las cárceles están diseñadas para ser más resistentes que los tendones humanos.
—Señor Oliver —dijo de nuevo la mujer.
Era alta, esbelta y de piel clara, con el pelo salpimentado y un traje pantalón de color azul marino mate. Llevaba gafas. Los cristales relucían, ocultándole los ojos.
—¿Qué?
—Soy la vicealcaidesa Nichols y he venido a informarle de su puesta en libertad.
—¿Cómo?
—En cuanto nos vayamos el teniente Shale y yo, los hombres que lo han traído aquí le retirarán las cadenas, lo llevarán a un sitio donde se pueda duchar y afeitar y luego le darán ropa y algo de dinero. A partir de ahí, su vida queda en sus manos.
—¿Y qué pasa... qué pasa con los cargos?
—Los han retirado.
—¿Y mi esposa?, ¿mi vida?
—No estoy al tanto de sus asuntos personales, señor Oliver, solo de que está a punto de salir en libertad.
Por primera vez en meses me vi la cara en el espejo de acero pulido junto a la pequeña ducha en la que me adecenté. Al afeitarme quedó a la vista la gruesa y atroz cicatriz que me cruzaba la mejilla derecha. En Rikers no siempre ponían puntos de sutura.
Cuando me apeé del autobús en la estación de Port Authority, en la calle Cuarenta y dos, me detuve y miré alrededor, y caí en la cuenta de lo falsa que era en el fondo la palabra «libertad».
2
—¿Otra vez estás pensando en la cárcel, papá?
Aja estaba en el umbral de mi despacho. Casi un metro ochenta de altura y negra como la Virgen española. Tenía mis ojos. Aunque le preocupaba mi estado de ánimo, sonreía. Aja no era una adolescente melancólica. Era una antigua animadora y estudiante de ciencias, lo bastante guapa para no necesitar un novio fijo y lo bastante atenta para que otras chicas de su edad con novios supieran que ella era mejor partido.
La falda negra era demasiado corta y la blusa color coral, demasiado reveladora, pero estaba tan agradecido de que hubiera vuelto a mi vida que escogía con sumo cuidado mis enfrentamientos con ella.
Monica, mi exmujer, pasó años intentando mantenernos alejados. Me llevó a los tribunales para intentar obtener una orden que me impidiera volver a ver a Aja-Denise y luego me demandó por no pagar la pensión alimenticia cuando ya había vaciado mis cuentas y no me quedaban ni dos centavos a mi nombre.
No fue hasta que cumplió los catorce años cuando Aja obligó a su madre a que esta la dejara quedarse conmigo con regularidad. Y, ahora que tenía diecisiete años, decía que o trabajaba en mi oficina o le contaría a cualquier juez que le prestase oídos que el nuevo esposo de Monica, Coleman Tesserat, entraba en el cuarto de baño cuando ella estaba en la ducha.
—¿Qué? —le dije a mi pequeña.
—Cuando miras por la ventana así casi siempre estás pensando en la cárcel.
—Allí me dejaron hecho polvo, cariño.
—A mí no me lo pareces. —Era lo que yo le decía por la mañana cuando era pequeña y quería librarse de ir al cole.
—¿Qué llevas ahí? —pregunté, indicando con un gesto lo que tenía en la mano.
—El correo.
—Ya lo abriré mañana.
—Nada de eso. No lo abres nunca hasta que las facturas han vencido. No sé por qué no me dejas gestionar tus cuentas en Internet para poder pagarlas yo todas.
Tenía razón; no dejaba de pensar que llegaría por correo alguna prueba nueva y me enviarían de vuelta a aquella celda infestada de cucarachas.
—Ahora tengo que ir a ocuparme de ese asunto de Acres —expliqué.
—Te lo llevas y lo revisas mientras esperas. Dices que el noventa y nueve por ciento del tiempo estás sentado en el coche sin hacer nada.
Tendió el fajo de cartas y me miró a los ojos. Era evidente que Aja-Denise se había peleado con su madre porque sabía que yo la necesitaba.
Cogí el correo y ella sonrió.
—Ha llamado el tío Glad —dijo mientras yo revisaba las facturas, el correo basura y varias peticiones de clientes, tribunales y, cómo no, de mi exmujer. También había un pequeño sobre rosa con la dirección elegantemente escrita a mano y matasellos de Minnesota.
—Ah, ¿sí? —dije—. ¿Y qué ha dicho?
—Que él y Lehman, War Man y el señor Lo van a jugar a las cartas esta noche calle abajo.
—Se llama Jesse Warren —observé—, no War Man.
—Él me dijo que le llamara así.
Los amigos de Gladstone no me caían muy bien, pero los mantenía alejados del despacho casi siempre. Y estaba en deuda con Glad; me había salvado el cuello más de una vez desde mi detención.
Al conseguir que me pusieran en régimen de aislamiento evitó que me convirtiera en un asesino y luego, cuando ya no podía reunir suficiente dinero para la pensión alimenticia y el alquiler, me prestó la pasta necesaria para poner en marcha Servicios de Investigación King. Hasta me recomendó a los primeros clientes.
Pero lo mejor que hizo por mí Gladstone Palmer fue negociar mi despido de la Policía de Nueva York. Perdí la jubilación y los beneficios, salvo el seguro médico para Monica y mi hija. Como por arte de magia, mi historial siguió sin tacha.
Llevaba una semana o así leyendo una novela con casi cien años de antigüedad, Sin novedad en el frente. Había un personaje que me recordaba a Glad: Stanislaus Katczinsky, alias Kat. Kat era capaz de encontrarse un banquete en un cementerio o una mujer hermosa en un edificio bombardeado. Cuando el resto del ejército alemán se estaba muriendo de hambre, Kat volvía a su pelotón con un ganso asado, queso maduro y unas cuantas botellas de vino tinto.
Un amigo como Kat o Glad no se ponía en entredicho.
—Le he dicho que tú estabas ocupado con un caso —continuó Aja.
—Eres mi ángel.
—Ha dicho que procuraría pasarse por aquí antes de que te vayas.
La carta procedente del interior del país me intrigaba, pero decidí dejarla para más tarde.
—¿Qué tal tu madre? —pregunté.
—Bien. Te escribe para que les des dinero a Tesserat y a ella para pagarme el viaje a Italia. Hay un congreso de jóvenes físicos en Milán.
—Parece interesante, como una especie de honor.
—Hay cientos de chicos y solo cuatro de Estados Unidos, pero no quiero ir. Puedes decirle que ya les darás el dinero, pero no tendrás que hacerlo.
—¿Por qué no quieres ir?
—El reverendo Hall ha montado una escuela especial en su iglesia del Bronx en la que alumnos de ciencias aventajados enseñan a niños en riesgo de exclusión cómo hacen experimentos los científicos.
—Oye, tienes que empezar a portarte mal alguna vez, de verdad —dije en un tono demasiado cargado de seriedad.
—¿Por qué? —preguntó Aja preocupada de veras.
—Porque, como padre, tengo que ser capaz de ayudarte por lo menos de vez en cuando. Con notas estupendas, un buen corazón y esa manera que tienes de atosigarme con el correo, me da la sensación de que no tengo nada que ofrecerte.
—Pero ya hiciste algo por mí, papá.
—¿Qué? ¿Comprarte un Happy Meal o un perrito caliente?
—Me enseñaste a que me encantara leer.
—Solo lees para hacer los deberes y te quejas de eso.
—Pero recuerdo los fines de semana que pasaba contigo cuando era pequeña. A veces me leías toda la mañana, y sé que yo también lo haré cuando tenga una hijita.
—Ya estás otra vez —dije procurando disimular las lágrimas en la voz—. Eres tan buena que me haces sentir como un inútil. Igual tendría que empezar a castigarte cada vez que haces alguna cosa bien.
Aja sabía cuándo se acababa la conversación. Meneó la cabeza y se dio la vuelta. Salió de la habitación y, por un breve instante, se disipó el peso de mi caída en desgracia, propiciada por alguien de la Policía de Nueva York.
Antes de que pudiera centrarme en el sobre rosa que procedía del Medio Oeste, Aja volvió con un sobre grande de color marrón en las manos.
—Casi se me olvida —me dijo—. El tío Glad ha dejado esto para ti.
Me entregó el paquete y se fue antes de que tuviera ocasión de seguir tomándole el pelo por lo perfecta que era.
3
Después de que Aja volviera a la mesa del vestíbulo de la oficina, me quedé allí a la deriva un rato. Mi vida desde aquellos noventa y tantos días que pasé en Rikers había estado vacía; no podría describirla de otra manera. No me sentía a gusto en compañía de la mayoría de la gente, y la sintonía pasajera con mi hija o los pocos amigos que tenía me dejaban un regusto a aislamiento. La sintonía con otro ser humano no hacía más que recordarme lo que podía perder.
Dedicarme a la investigación como detective privado me iba de maravilla porque mis interacciones con la gente las llevaba a cabo por medio de dispositivos de escucha y teleobjetivos de cámara. Las pocas veces que tenía que hablar de verdad con alguien era o bien haciendo un papel, o bien planteando preguntas concretas como: «¿Estuvo aquí fulano el viernes después de las nueve?» o: «¿Cuánto lleva trabajando para usted el señor Smith?».
Sonó el portero automático.
Medio minuto después, Aja-Denise dijo por el intercomunicador:
—Es el tío Glad, papá.
—Que pase.
Se abrió la puerta y entró el eterno sargento, alto y atlético. Llevaba una chaqueta informal de color pajizo y pantalones de un verde tan oscuro que podrían haber pasado por negros. La camisa blanca y la corbata azul eran sus prendas esenciales, y esa sonrisa lucía por igual en sus ojos que en sus labios.
—Señor Oliver —saludó.
—Glad.
Me levanté para estrecharle la mano y luego ocupó el asiento frente al mío.
—Este despacho huele a celda —observó.
—Tengo una mujer de la limpieza que viene a poner ese aroma cada dos semanas.
—Lo que te hace falta es abrir una ventana y pasar menos tiempo pudriéndote detrás de esa mesa.
—Aja me ha dicho lo de la partida de póquer de esta noche. Me gustaría ir, pero tengo que seguir a un tipo.
Glad tenía los ojos de color azul aciano. Sus globos oculares se posaron relucientes sobre mí, acompañados de una sonrisa en plan «es una pena».
—Venga, Joe. Sabes que tienes que dejar atrás de una vez este bajón. Hace ya una década. Mi hijo se ha ido a la universidad. Mi hijita ya está buscando a mi segundo nieto.
—Me va bien, sargento Palmer. Ser detective me conviene. Yo me lo monto así.
Siempre le había tenido envidia a Gladstone, desde antes incluso de que mi vida naufragara. Ya solo con su manera de estar sentado te hacía pensar que llevaba las riendas de una vida que le permitía disfrutar y, al mismo tiempo, estaba cargada de sentido.
—Pues igual podrías montártelo para mejorar tus circunstancias —sugirió.
—Ah, ¿sí? ¿Cómo?
—Conozco a un tipo que podría ser de ayuda. ¿Te acuerdas de Charles Boudin?
—¿El infiltrado que estaba como una cabra? ¿El que se metió tanto en el papel que mordió al agente que intentaba detenerlo para congraciarse con la banda de Alonzo?
—Y, tú, ¿cuál eres? —repuso Glad—. ¿La sartén o el mango?
—¿Qué pasa con Charlie?
—Iba a emborracharte con una botella nueva de coñac de setecientos pavos que tengo —dijo Glad—.Ya sabes, para quedarme con toda tu pasta y tirarte de la lengua. Luego iba a decir que ahora C. B. es teniente de la Policía de Waikiki. Dice que podría colocarte allí en un abrir y cerrar de ojos.
Era el primer indicio de la gran transición que tenía ante mí. A Glad le cabreaba que nuestros hermanos de azul me trataran con tan poco respeto. Quería que todos los polis tuvieran lo mejor. Era mi único amigo íntimo de verdad, quizá con una sola excepción, que no fuera también pariente consanguíneo.
—¿Hawái? Eso está a ocho mil kilómetros de aquí. No puedo dejar a Aja sin más ni más.
—En un año serías residente y la Universidad de Manoa tiene un Departamento de Física estupendo. A. D. podría obtener una licenciatura en Ciencias y seguir su camino, o quedarse allí y sacarse un doctorado. Es una universidad muy buena y no cuesta casi nada.
Había hecho los deberes.
—¿Intentas librarte de mí, Glad?
—Tienes que volver a ponerte las pilas, Joe. No hay ningún cargo pendiente contra ti y el Cuerpo tiene legalmente prohibido desvelar de qué fuiste acusado. Sé de tres capitanes que te darían excelentes referencias.
—¿Y Charlie ya ha dicho que me contrataría?
—Allí en la isla necesitan gente con experiencia como tú, Joe. Fuiste uno de los mejores investigadores que ha tenido la Policía de Nueva York.
—Es posible que Aja no quiera irse tan lejos.
—Querría si vas tú. Esa chica te idolatra. Y lo haría solo para que dejaras de comerte el tarro aquí como una especie de morsa melancólica.
—¿Y si llegara a saberse? —repuse—. Ya sabes..., ¿lo que dicen que hice? ¿Y si doy un giro a mi vida y luego todo se va a la mierda? Habría hecho cambiar de ciudad a Aja para acabar sin dinero ni manera de regresar.
Sin perder comba, Glad dijo:
—¿Recuerdas aquella vez que Rebozo fue abatido en East Harlem?
—Sí, ¿y qué?
—Dos pistoleros con semiautomáticas y el agente R. desangrándose como un cabrón sobre el asfalto. Tú te enfrentaste a ellos con tu arma reglamentaria, los heriste a los dos, contuviste las hemorragias de las heridas de Paulo y volviste a casa a tiempo para cenar.
—Y, aun así, me incriminaron como a un puto pringado.
—Que les den —replicó Glad, con apenas una sonrisa—. Si fuiste capaz de enfrentarte a dos pistoleros armados, ¿por qué iban a darte miedo ocho mil kilómetros?
Era una buena pregunta.
4
En mi oficio hace falta un coche; para seguir a gente, sí, pero también para ir de un lugar a otro sin tener que esperar, ni pagar, taxis y vehículos de alquiler, coches de Uber y taxis piratas. Eso a menos que te guste deambular por los túneles del metro como una rata o una cucaracha que se arrastrara por la celda de un preso olvidado.
Nueva York no es una ciudad muy propicia para conducir, así que decidí comprarme un Bianchina de fabricación italiana: un microcoche tan pequeño que casi viene con su propia plaza de aparcamiento. Parece un sedán hecho y derecho reducido casi al tamaño de un juguete. Encargué que lo pintaran de un tono marrón mate para que pasara un poco más inadvertido.
A las 18: 16 aparqué justo delante de la puerta del edificio de apartamentos Montana Crest, cerca de la calle Noventa y uno con la Tercera Avenida. Mientras esperaba a mi presa, tenía intención de abrir el correo que me había dado Aja-Denise.
Antes de abrir el primer sobre me planteé cómo sería la vida sin invierno y trabajando otra vez de poli. Estaría tan lejos que nadie conocería mi historia. Quizá fuera eso lo que me hacía falta para dejar atrás este bache que ya duraba diez años.
Eso me hizo pensar de nuevo en mi hija.
Aja no era el nombre de pila de mi hija. Cuando aún era pequeña aprendió a deletrear Asia en el cole y luego vio las letras A-J-A pintadas en un grafiti en alguna parte. La idea de que dos palabras que se escribían distinto se pronunciaran exactamente igual en inglés le hizo gracia y le tomó cariño al nombre porque, según decía: «A veces estoy feliz y a veces estoy triste, pero sigo siendo la misma persona de todos modos».
Empecé por el paquete que había traído Gladstone.
En su interior había cuatro documentos emitidos por la Policía de Nueva York que seguían el curso de una investigación basada en archivos.
Los expedientes me permitieron ver que las huellas dactilares halladas en el botellín de agua que había tirado a la papelera la mujer que se identificaba como Cindy Acres pertenecían en realidad a alguien llamado Alana Pollander. La señora Pollander, cuyo nombre de nacimiento era Janine Overmeyer, había cambiado de identidad después de ser condenada por falsificación de cheques en Ohio, donde había nacido. Pertrechada con su nuevo nombre, había entrado a trabajar para un hombre llamado Ossa James, un investigador político de Maryland.
Con ayuda del iPad que me había obligado a comprar mi hija, averigüé que Ossa James había firmado recientemente un contrato exclusivo conAlbert Stoneman, candidato al Congreso por el mismo distrito donde estaba yo esperando al congresista Bob Acres. Bob Acres, que estaba casado con una Cynthia a la que yo no conocía.
Cuando estaba en Nueva York, el congresista Acres era sumamente puntual. Por lo general, volvía a casa entre las 18: 30 y las 19: 05. Así pues, a las 18: 25 guardé los expedientes y el iPad y encendí el estéreo portátil porque la radio del Bianchina no tiene muy buenos altavoces, que digamos.
Ese día puse un CD que había grabado de mi músico preferido desde que salí de Rikers: Thelonious Monk. Antes de que me detuvieran, me encantaba el jazz antiguo: Fats Waller y Louis Armstrong, entre otros muchos. Mi padre, Chief Oliver, quiso llamarme King para que nadie pudiera denigrarme usando mi nombre de pila como si fuera una especie de criado o algo así. A él también le encantaba el mentor de Louis Armstrong, King Oliver, y quiso rendirle homenaje poniéndome su nombre. Pero mi pobre y desafortunada madre, Tonya Falter, se crio en Chicago y estaba convencida de que los demás niños del colegio se meterían con un nombre tan altisonante como King. Chief respetó la opinión de Tonya y me pusieron Joseph, el nombre de pila de King Oliver, y dejaron King como segundo nombre.
Como mi nombre tenía tanto que ver con el jazz, naturalmente empecé a interesarme por ese estilo de música. Pero, una vez salí de la cárcel, ya no me llegaban los suaves fraseos de los músicos más antiguos. Monk siempre se rodeaba de un grupo de músicos con talento; pero, mientras ellos interpretaban melodías intensas, él era el loco en la esquina que percutía la verdad entre las invenciones de rhythm and blues.
Estaba sonando Round Midnight cuando Bob Acres se apeó de un taxi delante del Montana Crest. Vestía un traje color café con zapatos oscuros y no llevaba sombrero. Tampoco llevaba corbata, pues su carrera política se basaba más en la fraternidad que en la superioridad. Le gustaba hablar con sus electores y, a decir de la prensa, representaba sus intereses tan celosamente como el mejor político.
Por doscientos quince dólares al día mantenía bajo vigilancia las actividades nocturnas de Acres tal como me había encargado la mujer que decía ser su esposa. Me dijo que estaba convencida de que tenía una aventura y quería pruebas de ello para obligarlo a llegar a un acuerdo amistoso de divorcio.
En apariencia, todo tenía sentido. El New York Times había publicado un pequeño artículo sobre la separación de Cynthia y Robert Acres. Ella había regresado a su Tennessee natal. En la única foto borrosa que tenía de ella se parecía bastante a la mujer que había venido a mi despacho, si es que esa mujer había perdido peso y se había teñido de rubio.
Antes de que me incriminaran y me detuviesen, hubiera creído a la mujer que decía ser Cindy Acres, pero después de mi ruina siempre ponía en tela de juicio lo que me decían. Por lo tanto, cogí las huellas dactilares de un botellín de agua que había tirado a la papelera y le pedí a Glad que las cotejara.
No era más que la segunda semana que Bob estaba en la ciudad. Pasaba la mayor parte del tiempo en Washington, ocupado con asuntos legislativos y estrategias políticas.
La primera semana que seguí a Bob había salido tres veces: una a cenar con un joven que podría haber sido su hijo; otra a una gala benéfica en el Harvard Club, y la tercera a lo que parecía ser una timba de cartas ilegal en la Veintisiete Oeste. Pero esta última semana todo eso había cambiado. Volvía a casa todas las tardes a las 19: 00, subía a su apartamento en la tercera planta y encendía la luz. Luego, todas las noches, la luz se apagaba a las 22: 17 y volvía a encenderse a las 6: 56 de la mañana siguiente.
Cuatro días seguidos, la luz de Bob se apagó y se encendió con precisión militar. Me preguntaba quién le habría dado el soplo de que lo estaban vigilando y adónde iría para necesitar un temporizador para que la luz se encendiera y apagara de forma automática.
La noche anterior, esperé en una calleja cerca de un portal al lado del Montana. A las 20: 34 salió Bob Acres, vestido de chándal. Recorrió dos manzanas hacia el oeste, donde lo recogió un Lincoln Town Car negro.
Veinticuatro horas después, yo estaba preparado.
En cuanto cruzó la puerta principal del Montana, conduje hasta la manzana donde lo había esperado el coche negro. Había otra limusina aparcada en la esquina siguiente.
Esperé allí.
Thelonious había pasado a Bright Mississippi. Mientras interpretaba ese tema, bastante tradicional, saqué el sobre rosa de Minnesota, olí el ligero aroma que desprendía y lo rasgué para abrirlo.
Estimado Joseph K. Oliver:
Perdone mi intromisión en su vida, pero me llamo Beatrice Summers y creo que tengo información muy importante para usted. No somos desconocidos. Cuando me conoció, me llamaba Nathali Malcolm. Le engañé para que creyese que era víctima de un hombre cruel, lo seduje y luego lo acusé de agresión sexual. Desde entonces no he dejado de pensar en usted. Un policía llamado Adamo Cortez me obligó a tenderle una trampa. Me abordó después de que me detuvieran con una cantidad considerable de cocaína y me enfrentara a una larga condena en la cárcel. Pero desde aquello me mudé a Saint Paul, dejé la droga y entré a formar parte de una comunidad cristiana que conocía mis pecados y los perdonó.Ahora estoy casada, tengo dos preciosos hijos y un marido maravilloso al que no le oculto nada. Darryl y yo hablamos de lo que le hice a usted y acordamos que le escribiera y me ofreciese a volver a Nueva York para prestar testimonio a favor suyo. Los dos somos pecadores, señor Oliver, pero creo que, mientras que usted ha pagado por sus transgresiones, yo no lo he hecho. Más abajo le indico mi número de teléfono. Hoy en día soy ama de casa, madre y esposa, y tengo contestador automático. Espero tener noticias suyas.
Suya en Cristo,
BEATRICE SUMMERS
Al leer la carta me sentí entumecido y nervioso al mismo tiempo. Naturalmente, sabía que había habido una conspiración detrás de mi detención, pero había sido tan lograda y yo había estado tan cerca de verme encerrado en una celda para los restos que dejé que esa certeza se desdibujara hasta quedar oculta casi por completo detrás del recuerdo de los muros de aquella cárcel.
Pero ahora tenía la respuesta a una pregunta que temía plantear; que temía plantear porque no quería volver a aquella celda. No quería, pero tenía la prueba ahí mismo en la mano..., ahí mismo.
La mezcla volátil de ira y miedo me llevó a levantar la cabeza justo cuando el congresista Bob Acres abría la portezuela de atrás del vehículo de alquiler.