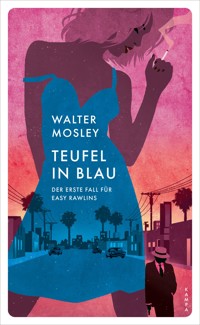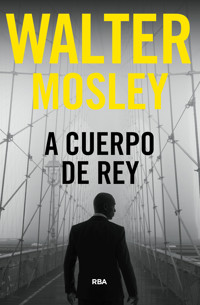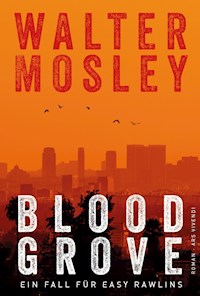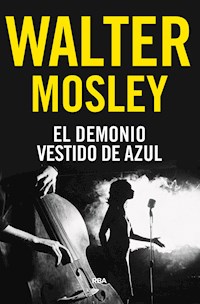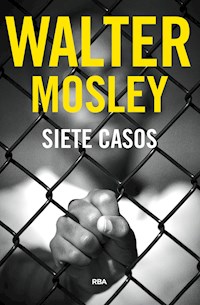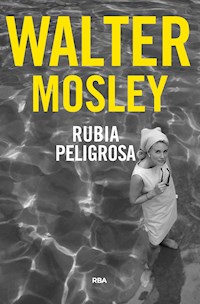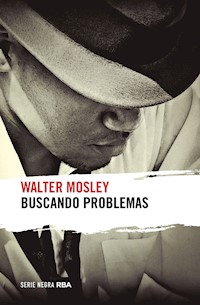
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Krimi
- Serie: Leonid McGill
- Sprache: Spanisch
Aunque Leonid McGill trabaja como detective privado en Nueva York, buena parte de su mundo gira en torno a los favores que debe y que le deben. Una de sus deudas pendientes es con un asesino a sueldo de Mississippi que una vez le perdonó la vida. Ahora se la quiere cobrar pidiéndole que ayude a un viejo cantante de blues, que tiene más de noventa años y antes de morir quiere hacer llegar una carta a una joven heredera. La misiva revela que corre sangre negra por las venas de la chica, cuya rica familia representa los valores más selectos de la América Blanca tradicional. Hay mucha gente dispuesta a lo que sea para que una noticia así no se haga pública, pero a Leonild le encanta enfrentarse a estos problemas. Algunas vidas son una canción de blues.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 180
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Título original inglés: Trouble Is What I do.
Negociado a través de Little, Brown and Company, Nueva York, EE. UU.
Todos los derechos reservados.
© del texto: Walter Mosley, 2020.
© de la traducción: Eduardo Iriarte Goñi, 2022.
© de esta edición: RBA Libros y Publicaciones, S. L. U., 2022.
Avda. Diagonal, 189- 08018Barcelona.
rbalibros.com
Primera edición: noviembre de 2022.
REF.: OBDO103
ISBN: 978-84-1132-162-4
ELTALLERDELLLIBRE • REALIZACIÓNDELAVERSIÓNDIGITAL
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito
del editor cualquier forma de reproducción, distribución,
comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida
a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro
(Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org)
si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra
(www.conlicencia.com; 917021970 / 932720447).
Todos los derechos reservados.
ESTELIBROESTÁDEDICADOALAGENTE
QUENOSEVEYALOSLUGARESQUE
SEIGNORANDELACIUDADDENUEVAYORK.
—¿Señor McGill? —dijo Mardi Bitterman por el interfono que comunica su mesa en el área de recepción de nuestro complejo de oficinas con la mía en la otra punta.
Tengo alquilado un espacio de oficina muy grande, pero de momento solo trabajan aquí Mardi y a veces mi hijo Twill. Ella es la secretaria-recepcionista de la agencia de investigación y también el barómetro humano que me ayuda a mantener mi compás moral en un mundo en el que el pecado es un acto reflejo y la bondad conlleva una muerte rápida. Mardi posee experiencia de primera mano con el daño que causan los hombres a los niños y no tiene ni pizca de miedo a perder la vida o ser testigo de la muerte de alguien que se lo merezca. En mi opinión, es una santa; en la suya, mi hijo y yo somos salvadores.
Twill es harina de otro costal. Aunque también entiende la marea creciente de depravación y violencia, mi hijo es como un pez futurista en esas aguas, un estilizado tiburón metálico más evolucionado que otras especies. Es el menor de los tres chavales que me llaman padre. Mi mujer asegura que es mío, pero sé que solo el mayor, Dimitri, es sangre de mi sangre. Tampoco es que me importe. Los quiero a todos.
—¿Sí, Mardi? —respondí al micrófono.
—Han venido a verle unas personas —dijo en voz queda—. ¿Las hago pasar a su despacho?
—Claro.
Teníamos un sencillo código de comunicación. La primera frase era tal cual, la segunda frase debía descifrarla yo. Por ejemplo: si ella preguntaba si esas personas tenían cita, yo sabría que se trataba de una visita oficial, con toda probabilidad de la policía. Si preguntaba: «¿Les doy cita?», yo sabría que podían ser peligrosos y debía mirar el monitor de vídeo que vigilaba su mesa. A partir de ahí, podía evaluar cualquier amenaza.
Pero que se ofreciera a acompañarlos hasta mi despacho suponía que los clientes en potencia eran legales y debía tratarlos como tal.
Saqué el calibre 38 chato del cajón de los lápices y me lo guardé en el bolsillo. Mardi tenía mejor intuición que yo sobre la naturaleza y el potencial humanos, pero no era infalible.
Abrí la puerta de mi despacho y miré por el pasillo de anchura triple flanqueado por seis mesas a cada lado. Algún día dirigiría una agencia de investigación de verdad; tenía puestos de trabajo suficientes. Pero, esa mañana, solo estaba Twill plantado en mitad del pasillo con su soporte para el portátil. Vestía pantalón azul oscuro y una cazadora de cuello redondo azul cielo. La camisa era rosa.
Largo y guapo, esbelto y fuerte, mi hijo de dieciocho años de piel negra escudriñaba la pantalla del ordenador en busca de noticias sobre alguno de sus contratiempos, material para su siguiente chanchullo o quizá incluso detalles sobre alguno de los casos que yo le había pedido que revisara con detenimiento.
Twill se fijó en que estaba montando guardia y se volvió justo a tiempo para ver que Mardi, menuda y de piel pálida, entraba por la puerta interior que daba a su área de recepción. Inmediatamente detrás venía un joven alto con un maltrecho estuche de guitarra. Era unos años mayor que Twill. Detrás del joven, un hombre de la tercera edad avanzaba a paso ligero. El joven tenía la piel de color marrón chocolate. Su anciano acompañante era lo que en otros tiempos se llamaba «bermejo». La expresión había vuelto a ponerse de moda para describir a un negro de piel clara. Los dos vestían vaqueros nuevos, camisas de trabajo azules a cuadros y zapatos de cuero duro que habían contado más kilómetros de los que podría imaginar una pulsera de actividad Fitbit.
El caballero mayor llevaba un maletín de aluminio más bien incongruente que, decidí, contenía el motivo de su visita de improviso. Igual eran aparceros de vacaciones, ataviados con ropa de fiesta y cargados con el peso de algún enredo legal que requería un especialista de la gran ciudad de piel morena y con ganas de juerga.
Cuando pasaba el trío, Twill se desplazó hacia el pasillo, sin duda para cerciorarse de que los hombres no trajeran ningún problema consigo. Mardi puso una mano en el brazo protector de mi hijo, susurró una o dos palabras, y este se hizo a un lado.
El hombre mayor, unos cuantos centímetros más alto que mi uno sesenta y nueve y medio, había tomado la delantera. Se detuvo delante de mí. Yo casi había alcanzado los sesenta en mi último cumpleaños. Mi padre me llevaba veinte años. El hombre que tenía delante se veía robusto y saludable, pero podría haber sido el padre de mi padre, en el caso de que hubiera empezado joven.
Tendí una mano y me presenté:
—Leonid McGill.
Él alargó la suya y dijo con deje arrastrado:
—Me bautizaron con el nombre de Philip Worry, pero llevan llamándome Catfish desde 1941. Este es mi tataranieto Lamont Richards.
—Encantado de conocerle —terció el joven.
El descendiente y yo nos estrechamos la mano. Medía algo más de uno ochenta y pesaba lo que yo habitualmente, que es ochenta y dos kilos. Soy un peso semipesado en kilos y musculatura, intenciones y adiestramiento.
—Encantado de conocerles, Lamont, Catfish. ¿Por qué no pasan y se sientan? —Mardi se estaba volviendo para regresar a su sitio cuando añadí—. Tú también, Mardi. Quiero que tomes notas.
La hija de la desdicha sonrió y siguió a los hombres al interior del despacho.
Tuve que retirar cajas de informes de un par de sillas para acomodar a todo el mundo. Me gusta dejar por escrito cómo soluciono, resuelvo o fracaso en los encargos que he aceptado. Y, por lo visto, escribiendo a mano recuerdo mejor que cuando introduzco datos en la pantalla de un ordenador.
Mientras los hombres y Mardi ocupaban los asientos para las visitas, yo me acomodé en mi silla giratoria. Desde la ventana a mi espalda, en la planta setenta y dos del Edificio Tesla, se alcanzaba a ver Wall Street y el recuerdo cada vez más lejano de las Torres Gemelas.
—Tiene una oficina bien elegante, señor McGill —comentó Catfish en tono de cumplido. Tenía el ojo izquierdo inerte y empañado. Curiosamente, la deformidad le otorgaba un aire de éxtasis interior. Había una fina cicatriz bajo el ojo ciego; quizá esa herida tuviera algo que ver con la defunción del órgano.
—También tiene mano firme —añadió—. ¿Ha trabajado alguna vez en una granja?
—La familia de mi padre eran aparceros. Yo..., lo mío es del boxeo.
—¿Boxea? —preguntó el tataranieto.
—No como profesional. Ya no. Pero puedo lanzar buenos golpes cuando tengo necesidad. Usted también tiene mano firme, Lamont.
—Me dedico a poner cuerdas a las raquetas de los blancos en el club de campo y toco la guitarra acompañando al Abuelo C cuando puedo.
Mardi, que había cogido la libreta y el lápiz que tenía junto a la bandeja de entrada, anotó nuestras primeras palabras.
—¿Qué puedo hacer por ustedes? —pregunté.
—Tengo entendido que es la clase de hermano que ha estado a ambos lados de la línea —sugirió Catfish.
—¿Quién le ha dicho eso?
—Pinky Eckles.
Un escalofrío me recorrió desde la nuca hasta la planta del pie izquierdo.
—Esa tal Pinky, ¿está emparentada de alguna manera con un hombre llamado Ernie Eckles?
—Ella le dio la vida.
Mi mente se remontó más de una década. Ernie Eckles era un individuo excepcional según mi experiencia, y he conocido a todo tipo de hombres y mujeres, desde trágicos multimillonarios a asesinos en serie envueltos en un halo de inocencia.
Ernie era conocido en ciertos círculos como el Asesino de Misisipi, y no se trataba del nombre de un profesional de la lucha libre. Su estatura y constitución eran medianas, y su piel de un marrón intermedio. Era más de campo que un fardo de algodón a espaldas de un niño remolón. Su precio cuando lo conocí eran siete mil setecientos cuarenta y ocho dólares por matar a alguien, en cualquier punto de Norteamérica. El precio cubría todos los gastos de Ernie, desde el billete de autobús hasta el coste de las tres balas.
Ernie era capaz de ocultarse desnudo en mitad de un temporal de nieve o engatusar a una novia para arrebatarle la virginidad el día de su boda; al menos esas historias se cuentan. Nunca fallaba, nunca fracasaba; eso al menos estaba demostrado. Si tenía tu nombre escrito en el reverso del billete de autobús, ya podías darte por muerto.
Por el camino, habían contratado al Asesino de Misisipi para matar a un joven brooklynita llamado Patrice Sandoval. Sandoval había sido identificado como cerebro del robo de seis toneladas de marihuana cultivada, procesada y empaquetada por Merle Underman, un hijo de Texas cuyos antepasados ya vivían allí cuando ese estado era una nación soberana.
Eckles había sido contratado un lunes por la tarde, así que, después de consultar el horario de autobuses Greyhound, lo situé en la estación de Port Authority para el miércoles a media tarde. Tenía veinticuatro horas para pegarle tres tiros al señor Sandoval y tomar el bus de regreso a casa. Así es como habría ocurrido, de no ser porque la víctima del robo, el señor Underman, era uno de esos tipos fanfarrones. Alardeó ante su lugarteniente, Rexford Brothers, de que Sandoval tenía una cita sin anunciar con la muerte encarnada en un tal Eckles. Eso no tendría por qué haber supuesto ningún problema, solo que Merle no sabía que Brothers, conchabado con un moderno salteador de caminos de nombre Shorty Reeves, era quien estaba detrás del robo de la droga. Shorty asaltó el camión con una banda de solo dos hombres. Cuando Shorty se enteró por Rexford de que Sandoval iba a cargar con las culpas, el autoproclamado bandido les dijo a sus cómplices que estaban a salvo y que ya podían empezar a gastar sus ganancias ilícitas.
Uno de la banda, Phil Thomas, había conocido hacía poco a una civil llamada Minda Myles. Minda era una joven muy religiosa que quería salvar el alma de su amante, y le imploró que pusiera sobre aviso a Sandoval, salvándole la vida al hombre inocente y la vida eterna a Phil.
Beatrice Fitz, la madre de Phil, era una corredora de apuestas que yo conocía. Phil acudió a ella, y ella me llamó. Le debía a Beatrice un favor, así que, sin analizarlo debidamente, accedí a ocuparme del trabajo.
No había oído hablar nunca de Eckles, pero tenía amigos que sí. Una vez supe a qué me enfrentaba, lamenté haberle dicho a Bea que sí, pero incluso por aquel entonces, cuando solo era un maleante, me enorgullecía de mi trabajo y se me conocía como hombre de palabra.
Beatrice me contó más o menos todo lo que sabía sobre Sandoval. Hice unas llamadas de teléfono, luego tomé el metro a Coney Island y llegué a un café frecuentado por cierto tipo de traficante.
Había un joven con camisa de flores y gafas de sol amarillas sentado a una mesa redonda hacia el centro del establecimiento. Supe por la descripción de Beatrice que era Patrice Sandoval. Tenía la piel clara y el pelo del tono de la madera de arce barnizada. Sus ojos eran de un color claro que no identifiqué de inmediato tras las lentes amarillas.
Permaneció tranquilamente sentado, viendo cómo me acercaba. Había otros seis o siete hombres en pie o sentados y una camarera delante del mostrador, mirándome. Eran todos blancos y plenamente conscientes de que yo no lo era. No me preocupaba mucho. Había enviado un mensaje por medio de un amigo mío de que yo, Timothy Lothar, estaba interesado en comprar cincuenta kilos de hierba de primera. Patrice era traficante de drogas. Por eso era tan fácil señalarle como autor del robo a Underman.
—Señor Sandoval —dije al llegar a su mesa.
—¿Señor Lothar?
Asentí.
—¿De verdad se llama así?
—Hoy sí —repuse a la vez que acercaba una silla.
—Fred Fox me ha dicho que quiere una buena cantidad.
—Eso no es nada en comparación con lo que querrá usted después de escucharme, Patrice.
El atractivo rostro del joven traficante adoptó una expresión seria. Debió haber hecho alguna clase de señal, porque dos tipos en una mesa frente a nosotros levantaron la vista y dieron la impresión de estar listos para pasar a la acción.
Se me dan bastante bien las trifulcas y había ido armado a la reunión, pero no era ese el motivo de que no estuviera nervioso. Lo cierto es que, si un hombre que se dedica a lo mío se ponía nervioso, moriría de un infarto antes de que nadie tuviera ocasión de partirle el cráneo.
—No entiendo a qué se refiere —dijo Patrice Sandoval, que se había guardado la sonrisa afable.
—Alguien me ha susurrado un nombre al oído hace poco —dije—. Ese nombre es Ernie Eckles.
—¿Se supone que debe sonarme de algo? —La expresión insulsa de Patrice habría parecido la viva imagen de la inocencia de no ser porque era un traficante de drogas en una cueva de ladrones.
—Tiene su centro de operaciones en Misisipi —dije—. Ahora mismo está trabajando para un tipo llamado Underman. Es de Dallas-Fort Worth.
Patrice se recostó en la silla.
Los dos matones se pusieron en pie, lo que me hizo sonreír. Por aquel entonces era más joven, siempre listo para una buena pelea. Se acercaron hasta nosotros, dándoselas de duros. Uno era gordo y medio palmo más alto que yo. El otro era delgado y le sacaba quince centímetros a su amigo gordo.
—¿Cómo te llamas? —me preguntó el más bajo.
—Oye, True —dijo Patrice—, ¿conocemos a un tipo llamado Underman de Texas?
—¿Por qué? —preguntó a su vez el gordo cuyo nombre era sinónimo de veracidad.
—¿Y a un tipo que se llama Ernie Eckles?
True tenía tez rojiza, pero palideció un poco cuando oyó pronunciar en voz alta ese nombre.
—Ven conmigo, Patty —dijo. Y a mí—: Tú espera aquí.
No tenía ningún sitio a donde ir. El tipo alto y delgado y unos amigos suyos se plantaron por ahí bloqueándome la salida, por si de pronto perdía los nervios y echaba a correr.
—Por favor, señorita —llamé a la camarera.
—¿Sí? —Estaba entrando en los cuarenta y le sentaban de maravilla. Tenía el pelo castaño teñido de rubio y ojos de color acero azul. Me dio la impresión de que con toda probabilidad era una mujer de esas que se quedan a tu lado cuando llega el momento de la verdad.
Es curioso a qué le presta uno atención cuando le ronda la muerte.
—¿Me pones un café? —le pedí.
—Ah. Claro. ¿Leche y azúcar?
—Bien negro —dije, y me dirigió una media sonrisa que caló más hondo que una carcajada.
—Más vale que le eches un poco de azúcar —comentó un matón bajito. Tenía la piel del color marfil de una pieza recién cobrada por un cazador furtivo y llevaba una camisa azul de corte recto con unos pantalones manchados de barniz marrón.
—¿Y eso? —pregunté en un tono tan ingenuo como me fue posible.
La camarera entró detrás del mostrador para preparar la comanda.
—Porque hay que tomar algo dulce como última comida —repuso el matón.
—Antes te mataré yo —aseguré.
Movió el hombro de tal modo que alarmó al tipo alto y delgado lo suficiente como para que le pusiera la mano en el hombro al bajo.
La camarera se acercó entonces con una taza blanca bien grande llena de café solo humeante.
—¿Cómo te llamas? —pregunté.
Esos ojos azules relucían como faros de coche en la oscuridad perpetua de su vida.
—Te la trae todo floja, ¿eh?
—No creas, hay cosas que no me la traen tan floja.
Rio y dijo:
—Sheila. Sheila Normandy.
—Leonid McGill. Estoy en la guía.
—Yo también.
En ese momento volvió el gordo llamado True. Detrás de él, a unos tres metros largos junto al mostrador, estaba Patrice.
—¿Quién coño eres tú, hermano? —preguntó True. Estaba plantado delante de mí.
—Siéntate —le invité.
Me fusiló con la mirada, pero luego cedió.
Ocupó la silla que había dejado libre Patrice. Apoyando los codos en la mesa, True entrelazó los dedos gordezuelos bajo los pulgares en forma de tienda de campaña.
—De acuerdo —dijo—. Ahora, ¿qué coño es eso de Ernie Eckles?
—Alguien decidió que a vuestro colega Patrice le pega haberle robado las seis toneladas de producto a Underman. Ese alguien le dijo a Underman que Patrice era el cerebro. Underman se lo dijo a Eckles.
A True no le hizo ninguna gracia. Retorció la boca como si algo le supiera mal.
—¿Cuándo? —indagó.
—¿Cuándo se lo dijo a Ernie? El lunes por la tarde, hasta donde he podido averiguar.
—Intentará cargárselo esta noche.
—Lo más probable.
—¿Qué tiene eso que ver contigo?
—Un cliente anónimo me ha contratado para que proteja a Patrice, si puedo.
—¿Quién te paga?
—He dicho que me ha contratado, no pagado. Y anónimo significa que no suelto prenda.
A True le habría gustado pisotearme con los zapatos más duros que tuviera en el armario. Le habría encantado verme tirado en el suelo. Es la clase de reacción que provoca la inminencia de la muerte en los hombres que viven de la intimidación.
Nos escudriñamos los ojos hasta que el gordo aceptó el hecho de que se había metido en camisa de once varas.
—¿Conoces a Eckles?
—Sé lo que dicen que es capaz de hacer.
—Y, aun así, ¿aceptaste el encargo?
—Tendrías que oír lo que dicen que soy capaz de hacer yo.
True vestía un traje gris de un solo botón confeccionado para el corpachón que tenía con diez kilos menos. Se recostó, tensando considerablemente el botón solitario. Fijó la vista en mí con una mirada que era a un tiempo diabólica y atemorizada; mala combinación.
—Patty —llamó, sin apartar la mirada.
El guaperas vino a nuestra mesa y se sentó.
—¿Dices que no sabes nada de Underman? —le preguntó True a su secuaz.
—No —contestó Patrice—. No había oído nunca ese nombre.
El gordo volvió la vista hacia Patrice y luego me fulminó con la mirada.
—¿Hay alguien más en la lista de Eckles?
—Patrice es el único nombre que me concierne. —No era una gran respuesta, pero sí la mejor que tenía.
—¿Y cómo piensas protegerle?
—¿Protegerme de qué? —quiso saber Patrice.
—Creo que lo mejor será que solo os informe de lo estrictamente necesario sobre mis planes —dije—. Así, si algo se tuerce, no tendré que venir a buscaros.
True hizo otra pausa, intentando descifrar si le había insultado de alguna manera. Luego dijo:
—Patty.
—¿Sí, True?
—Creo que tienes que ir con este tío.
—¿Ir con él? Ni siquiera le conozco.
True fijó sus ojos oscuros en los pálidos globos oculares de Patrice.
—Se llama Leonid McGill y es un apañador. Trabaja para gente como el jefe de mi jefe. Y si de verdad Eckles va detrás de ti, es la única remota posibilidad que tienes.
De eso hacía bastante tiempo. Por aquel entonces, contaba con mi reputación. Aun así, me sorprendió que mi nombre hubiera llegado nada menos que hasta Coney Island.
El afable joven y yo fuimos al mostrador, donde le tendí a Sheila Normandy un billete de diez dólares. Sonrió y me lo devolvió con una notita en la que había un número de teléfono. Ese número me valió una noche de dicha, una muñeca rota y, al final, le costó a un hombre la vida. Pero esa es otra historia.
Llevé a Patrice Sandoval al Alonzo a eso de las cuatro. Era un antro barato donde se alquilaban habitaciones por días y por horas. Entré primero y me dieron la llave de la 2D. Busqué la habitación, dejé la maleta vacía y luego fui al Bar Glacier en la acera de enfrente. Quizá veinte minutos después, siguiendo instrucciones, Patrice entró en el establecimiento y se reunió conmigo en una mesa cerca de la máquina de discos.
Dejó una llave y dijo:
—Cuatro A. He dejado allí el bolso que me has dado.
Le pasé la llave de mi habitación por encima del tablero.
—Llama a tu madre y a True —le indiqué—. Diles a los dos que te alojas en el Alonzo. Diles que no es ningún secreto que estás aquí. Asegúrate de que sepan que estás en la habitación 4A.
—Pero yo creía que iba a quedarme en tu habitación.
—Así es.
No creo que entendiera lo que yo tenía planeado, pero prometió hacer las llamadas y dar el número de habitación correcto; eso era lo único que necesitaba.
Tomamos unas copas, durante las que le expliqué mi plan. Tenía que bajar y decirle al tipo de la recepción que iba a salir pero volvería para medianoche.
—No lo pillo —dijo.
—¿Qué hay que pillar?
—Basta con que alguien le dé mi nombre a algún otro, ¿y envían a alguien a matarme?
—Si tienes que hacer esa pregunta, seguramente deberías plantearte dedicarte a otra cosa.
Poco después, nos retiramos a nuestras habitaciones cambiadas.
Si Eckles era tan bueno como se decía, no tardaría en aparecer.