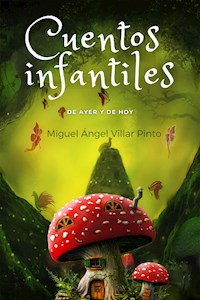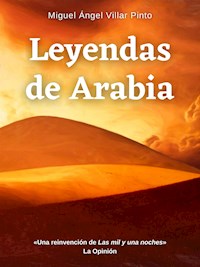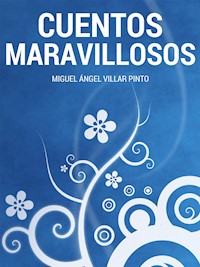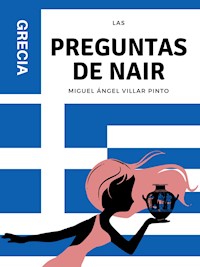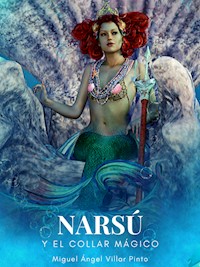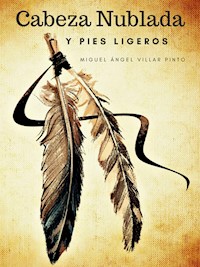2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Miguel Ángel Villar Pinto
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Spanisch
¡Bestseller internacional! ¡Miles de ejemplares vendidos!
«Rigurosamente documentada, la obra aporta una visión fiel de la época medieval», El Ideal Gallego.
● Incluida en el catálogo de las universidades Complutense y Santiago de Compostela (España), UNAL (Universidad Nacional de Colombia) y Yale (Estados Unidos).
● Utilizada en la enseñanza de español por sistemas educativos americanos y europeos.
● Disponible en bibliotecas de Australia, Canadá, Colombia, España y Estados Unidos.
OPINIONES DE LOS LECTORES:
«Una historia formidable».
«Me ha impactado, ¡está genial!».
«Un hermoso libro donde el honor y el amor sobreviven a todo».
Siglo XII. El advenimiento del fin de los tiempos, según las profecías del Apocalipsis, hace que Occidente se suma en el más tenebroso fanatismo. Un joven templario, apartado de su orden en Tierra Santa para ser trasladado a un misterioso convento en Roma, se verá obligado a sobrevivir en medio de tan oscuro y aciago momento histórico, y a luchar por un amor condenado en las fronteras de Al-Andalus.
TÍTULOS DE LA SERIE NOVELAS:
1. Balarian
2. El camino del guerrero
3. Ibdum
AUTOR
Miguel Ángel Villar Pinto (España, 1977) es escritor de literatura infantil y juvenil, narrativa y ensayo. Con millones de lectores en todo el mundo, sus obras han sido bestsellers internacionales, utilizadas por diversas instituciones como lectura obligatoria en la enseñanza, citadas en diccionarios como referencias literarias e incluidas en el patrimonio cultural europeo e iberoamericano.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
BALARIAN
Miguel Ángel Villar Pinto
© Texto: Miguel Ángel Villar Pinto
© De esta edición: Miguel Ángel Villar Pinto
Tercera edición: Independently published, 2019
Segunda edición: Independently published, 2019
Primera edición: Castellarte, 2006
Más información: villarpinto.com
«Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de su titular, salvo excepción prevista en la ley.»
ÍNDICE
Prólogo
PRIMERA PARTE (1136-1139)
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
SEGUNDA PARTE (1139-1143)
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
TERCERA PARTE (1143-1149)
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
Prólogo
«Mientras que ricos y pobres, jóvenes y doncellas, viejos y niños acudían a Jerusalén de todas partes del mundo para visitar los Santos Lugares, bandidos y salteadores infestaban los caminos públicos, tendían emboscadas a los peregrinos que avanzaban sin desconfianza, despojando a gran número de ellos e incluso masacrando a algunos.
Caballeros agradables y devotos de Dios, ardientes de caridad, que habían renunciado al mundo y se habían consagrado al servicio de Cristo, hicieron profesión y votos solemnes bajo las manos del patriarca, a defender a los peregrinos de estos bandidos y hombres sanguinarios, a proteger los caminos públicos, a combatir para el Rey Soberano viviendo —como canónigos regulares— en la obediencia, en la castidad y sin propiedades.
De todos ellos, los principales fueron dos hombres venerables y amigos de Dios: Hugo de Payens y Godofredo de Saint-Omer».
Santiago de Vitry, obispo de San Juan de Acre.
Corría el año 1136 de la era cristiana cuando murió Hugo de Payens, fundador de los milites Christi. Había sido un hombre temible y admirable, un gran guerrero y estratega, además de un digno ejemplo para aquellos caballeros de Cristo que ayudaban, al rey de Jerusalén, en la lucha y defensa contra el infiel, vigilaban los caminos de Tierra Santa —sobre todo en sus ramales más peligrosos como las rutas de Jaffa-Ramleh-Beyrut-Jerusalén—, y protegían a los peregrinos de salteadores y bandoleros.
Él y los suyos, abrigados por sus espesas barbas, derramaban su sangre sin esperar nada a cambio, pues suficiente pago para ellos era el honor de velar por la Ciudad Santa y de quienes la amaban, el goce de orar sobre el Santo Sepulcro o recorrer descalzos el camino del Gólgota, como antaño había hecho su Señor, Jesús de Nazaret.
«De los pobres es el reino de los cielos», afirmara, y por ello estos caballeros buscaban la pobreza voluntaria. Payens y otros ocho caballeros, los primeros milites Christi, habían vivido en austeridad por elección y no por necesidad. Hospedados en primera instancia por el patriarca de Jerusalén, Balduino II, en una de las alas de su palacio —en la mezquita de Al-Aqsa, levantaba sobre una explanada de losas conocida como el Templo de Salomón—, renunciaron a todas las comodidades superfluas que éste les ofreció. Se contentaron con poseer para dormir un jergón, dos sábanas de lienzo, una manta y un lecho para cada uno, buscando habitáculos semejantes entre sí con el fin de no establecer distinciones entre ellos. Para comer, disponían de una cuchara, un cuchillo, una copa sencilla de madera, y una escudilla para cada dos Pobres Caballeros de Cristo, en honor a la humilde hermandad.
Esta conducta tampoco varió dos años después de la fundación de la Orden, cuando el rey se trasladó a la Torre de David, buscando una posición estratégica más defendible ante las amenazas árabes, y cedió su anterior residencia a los milites Christi, ahora más numerosos. A partir de ese momento, adoptaron estos soldados también el nombre de caballeros del Temple o templarios, hecho inmortalizado en la memoria de la Orden a través de uno de sus sellos más representativos: el Templum Salomonis. Siguieron manteniendo sus valores intactos: no deseaban bienes materiales, gloria ni poder. «Non nobis, Domine, non nobis, sed tuo nomini da gloriam! [¡Da gloria, no para nosotros, Señor, no para nosotros sino para tu nombre!]», exclamaban antes de entrar en combate.
Aun así, tanto la sociedad laica como eclesiástica les dirigía miradas de recelo. La primera no podía entender por qué unos señores de la guerra se comportaban como clérigos, dado que vivían en mortificación, silencio y retiro, respetaban los ayunos y las abstinencias, hacían voto de pobreza, castidad y obediencia, y practicaban la humildad y la caridad como principios de observancia. Además, oraban cada día, como cualquier otro monje, al menos en ocho ocasiones: maitines, laudes, prima, tercia, sexta, nona, vísperas y completas. La única salvedad para este estricto proceder, era hallarse fuera de la comunidad desarrollando algún servicio —en campaña bélica, por ejemplo—, en cuyo caso se suplían los maitines por el rezo de trece pater noster, las vísperas por nueve y las horas canónicas restantes por siete.
A su vez, el colectivo eclesiástico, regido por la máxima de ora et labora, no acababa de comprender cómo unos hombres piadosos podían aunar la vida monástica, dedicada a Dios y al trabajo de la tierra, con el derramamiento de sangre. De hecho, sin el apoyo que les brindaba San Bernardo, abad de Claraval, las acusaciones amenazantes, de herejía e impiedad, hubieran caído con todo su peso sobre ellos en más de una ocasión.
Pero, aunque esta unión con el hombre más influyente de la Iglesia, creador de la Orden cisterciense y responsable de la renovación intelectual y espiritual de su época, era suficientemente poderosa como para acallar las críticas en torno a cuestiones de fe y legitimidad, no podía hacer frente a la contradicción existente en la definición de estos caballeros: si eran monjes debían comprometerse con el Papa y la Iglesia, y depender exclusivamente de ella.
Sin embargo, no era así. En el concilio de Troyes de 1128, se había reunido una portentosa asamblea de teólogos —dos arzobispos, ocho obispos, ocho abades, entre ellos San Bernardo, y otros clérigos de relevancia menor—, consejeros civiles y militares, así como los representantes de los milites Christi, esto es, el maestre Hugo de Payens y cinco caballeros, varios de ellos cofundadores del Temple, como Godofredo de Saint-Omer o Payen de Montdidier. En este concilio se decidió, entre otras cosas, que la Orden templaria quedara bajo la única autoridad de un seglar, el patriarca de Jerusalén. En consecuencia, los milites Christi se transformaban, en opinión de muchas voces, en una Orden laica, sin derecho pues a realizar rituales o a consagrar canónicamente su vida a la obra del Señor.
De esta forma, poco después de su formación, los caballeros de Cristo se hallaban en una encrucijada oscura e inestable, circunstancia que vino a complicar Esteban, el nuevo rey de Jerusalén y exvizconde de Chartres. Éste, pretendía cambiar la orientación abnegada y generosa de los templarios, convirtiéndolos en una milicia de élite personal para alcanzar la primacía sobre los territorios conquistados. En tal coyuntura fue en la que falleció el primer maestre de los templarios.
Primera Parte
(1136-1139)
I
Los trescientos caballeros que integraban la Orden del Temple en Jerusalén, se despertaron, al comienzo de maitines, con el nocturno redoble de una campana. Rezaron un pater noster y se prepararon, en el mutismo más absoluto, para reunirse en las honras fúnebres del fallecido maestre, Hugo de Payens.
Se vistieron con su ajuar de batalla, poniendo encima de sus cuerpos, repletos de cicatrices, una camisa y un calzón limpios, y sobre éstos, primero un enrejado de malla de hierro y, superpuesto a él, una loriga o cota de malla que les cubría, desde la cabeza, todo el cuerpo a excepción del rostro, a lo que añadieron un par de calzas de hierro y unos zapatos de armas. Incorporados a esta indumentaria, colocaron un sayón, una túnica de mangas estrechas —apretada contra el cuerpo por un grueso cinturón de cuero— y una larga capa enlazada al cuello por una fíbula. Todas estas ropas eran uniformes, sin ningún tipo de ornamentación o distintivo, y, al igual que las usadas por los monjes cistercienses, los sufíes y los Levitas que guardaban el Arca de la Alianza, eran de color blanco, símbolo de pureza y reconciliación con Dios.
Antes de abandonar sus aposentos tomaron, de entre todas sus armas, una recta espada, de doble filo y redondeada en la punta, dejando para otro momento la lanza, el puñal, el escudo triangular y el yelmo cilíndrico.
Se congregaron ante la capilla del Templo de Salomón, en la que fueron entrando de dos en dos hasta formar un círculo en torno a Hugo de Payens. El difunto descansaba tumbado, con el rostro sereno, ataviado con una túnica y un manto níveos, sobre un catafalco. A su alrededor, brillaba una luminaria de velas y cirios, a los que acompañaba el pálido resplandor de la luna llena.
Una vez que todos quedaron integrados en el círculo, los capellanes comenzaron a oficiar solemnes exequias. Los templarios, de rodillas, rogaban por el alma del difunto. Permanecieron así toda la noche, hasta que la luz del alba trajo un nuevo día. Entonces, el maestre fue levantado por los caballeros y conducido, en una marcha fúnebre silenciosa, al cementerio contiguo, reservado para los milites Christi. Allí, sin establecer distinción entre ellos ni en vida ni en muerte, le dieron cristiana sepultura en una tumba anónima junto a los demás hermanos caídos, donde reposaría hasta la resurrección de los muertos. Requiescat in pace [Descanse en paz].
En el transcurso de los siete días siguientes, los hermanos templarios rezarían por él doscientos padrenuestros, y darían de comer a centenares de pobres durante las comidas y las cenas. Al cabo de ese tiempo, se convocaría un capítulo para elegir a un sucesor.
Durante toda la semana que duró el homenaje al maestre fallecido, Godofredo de Saint-Omer se mantuvo cabizbajo y esquivo. Sabía que no debía sentir un dolor tan exacerbado, ya que a su buen compañero le aguardaban el cielo y el paraíso. Sin embargo, no podía evitarlo. Su marcha le dejó sin fuerzas, y la mente de Godofredo sólo vivía en el ayer.
Todavía recordaba nítidamente, a pesar de que habían pasado varias y canosas décadas, cómo Hugo y él mismo, habían sentido la llamada de Jerusalén. Fue cuando supieron que treinta mil campesinos, alentados por un monje al que llamaban Pedro «el ermitaño», habían tenido el valor de embarcar hacia Tierra Santa, sin apenas armas ni pericia militar, con el único objetivo de liberar la Ciudad Santa, en manos árabes desde el año 636. Casi todos murieron; algunos en el camino, otros en pequeñas escaramuzas, aunque la mayoría terminó sus días en la plaza fuerte de Xerigordon, próxima a Nicea, donde fueron instigados por la sed y el hambre del sitio, hasta ser finalmente aniquilados.
—¿Vamos a quedarnos de brazos cruzados? —había preguntado Hugo de Payens en cuanto recibió la noticia—. Señores, es una infamia que protejamos, cuidemos y vayamos de romería a Compostela o a Roma, y no a la Ciudad Celestial, donde está el Santo Sepulcro de Nuestro Señor Jesucristo. El más importante lugar de la Tierra está indefenso, corrupto y olvidado desde hace muchos cientos de años. ¿Qué dirá Cristo desde los cielos? Tal vez: «Míralos Padre. Tan poco es su amor por mí, que permiten que mancillen mi Casa, mi Templo y mi Sepulcro. Sólo los pobres, al igual que cuando dejé ese mundo, siguen acordándose de mí». ¿Hemos de permitir una cosa así, que sean los campesinos quienes mueran por su nombre? Yo os pregunto: ¿acaso hay otra tarea más urgente que liberar Jerusalén de los demonios que la habitan? Si os llamáis seguidores de Cristo, tomaréis las armas conmigo y buscaremos a quien acaudille un ejército capaz de vencer a las fuerzas del diablo.
A partir de esta emoción espiritual, Godofredo de Saint-Omer y Hugo de Payens, acompañados por otros nobles francos, decidieron unirse a un ejército que los señores de la alta nobleza estaban formando, en respuesta a la llamada del Papa Urbano II para salvar Jerusalén del oprobio musulmán. Godofredo de Saint-Omer, Hugo de Payens y los caballeros que les secundaban, se pusieron bajo el mando de Godofredo de Buillon, duque de Baja Lorena. Juntos arribaron a Constantinopla, donde se congregaron cerca de sesenta mil guerreros occidentales en los primeros meses de 1097. Tomaron Nicea ese mismo año y reforzaron el dominio sobre la orilla asiática del Bósforo tras la victoria en Dorilea.
Luego asediarían Antioquia y conquistarían Edesa para, finalmente, penetrar al asalto en Jerusalén el quince de junio de 1099. Apoderándose de la ciudad, pasaron por el filo de la espada a judíos y árabes sin mostrar piedad alguna, ya que, como expresó Raimundo de Puy, «era justo y especial castigo de Dios que aquel lugar fuese cubierto con la sangre de los infieles que por tanto tiempo habían acudido allí a blasfemar».
Ese mismo día, Godofredo de Saint-Omer y Hugo de Payens comprendieron el significado de la misión espiritual que les había conducido hasta la Ciudad Celestial. Aquellas tierras de ultramar, evidentemente, debían haber formado parte del paraíso perdido. Allí se encontraban muchas especies exuberantes que jamás habían visto u oído nombrar, y para recordarlas, habría que remontarse al Génesis. No a causa de extraños animales como dromedarios, camellos, perros salvajes, leopardos o leones, sino por otros que les fueron descritos.
Les hablaron de un animal con patas cortas y cuerpo rollizo que pasaba la mayor parte del tiempo retozando en ríos y lagos, pues sabía nadar y sumergirse, y cuya abundancia de carne, decían, era comparable a la de veinte cerdos juntos. De otro que se alimentaba del anterior, el cual tenía aspecto de lagarto gigante, más grande que un hombre, y de piel dura como la de un escudo. De uno parecido a un toro, pero de piel gris, y que en vez de salirle los cuernos a los lados del cráneo, éste los tenía en el hocico. O de las quimeras, animales de altura cinco veces superior a la de un hombre, de cuello y patas alargadas, piel moteada, y que se alimentan de hojas de los árboles.
No menos excepcionales eran los vegetales. Apenas existían malas hierbas, pues arbustos y plantas eran generosos; las cañas de miel, el giroflé, la mirística o el pimentero proporcionaban alimento a los hombres. Los árboles recordaban a un pasado inmemorial, por lo que algunos recibieron nombres tales como árboles del paraíso, manzanos de Adán o higueras del faraón; otros daban frutos insólitos, amarillos y refrescantes bajo el sol abrasador. Pero lo más sorprendente, era que la savia de los vegetales evocaba al adragante, bálsamo, incienso o lentisco, a la trementina o a la mirra, de tal manera que la vegetación parecía ser capaz de extraer con sus raíces la esencia divina de estos santos lugares.
Así pues, sabiendo que Tierra Santa era parte integrante del paraíso perdido, comprendieron con mayor claridad por qué era tan necesario su rescate y defensa, y también por qué se había demorado este momento tanto tiempo. Los profetas ya lo habían vaticinado.
Hubo una edad de oro primitiva, en la que Adán y Eva habitaban el jardín del Edén. Pero, a causa de pecado original, fueron expulsados de él, perdiendo no sólo la vida placentera que llevaban, sino que también vinieron a mancillarse física —pues tenían que trabajar con sus propias manos para conseguir el sustento— y espiritualmente —Dios ahora no era tan cercano ni benévolo—. Ellos y sus descendientes erraron sin dirección ni perdón, entre un abismo de tierras de perdición, viendo cómo sus vidas se degradaban cada vez más con el paso del tiempo. Pero Dios se apiadó del hombre y le prometió enviar un salvador y redentor.
Mandó a su hijo Jesús, quien prometió a los hombres devolverles el paraíso que se le había negado a sus padres, y ellos lo asesinaron. En consecuencia, el hombre volvió a estar destinado, mientras no se redimiera de sus pecados, a vagar sin rumbo, habiéndosele prohibido retornar a la Casa de Dios durante un milenio, momento en el que el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo, Satanás será soltado por poco tiempo. Así está escrito en la sexta parte del Apocalipsis: al cabo de mil años, los ejércitos de Satán cercarán el campamento de los santos y la ciudad amada, pero descenderá fuego del cielo y los devorará. Luego descenderá del cielo la ciudad santa, la nueva Jerusalén.
De esta forma, con la derrota de los ejércitos del diablo y la conquista de la ciudad celestial, poco más de mil años después de la resurrección de Jesús, los cristianos rememoraban la profecía y la promesa del Salvador, por la cual salvarían sus almas a través de la fe. Ahora el hombre estaba preparado para acoger en paz el regreso de Dios a la Tierra. Esperaba la llegada del fin de los días.
Estos pensamientos sobrecogieron las almas de Godofredo de Saint-Omer y Hugo de Payens, y fue precisamente esto lo que les condujo a realizar su peculiar proposición. Situada dieciocho añadas atrás al fallecimiento del maestre, ésta era otra de las imágenes que acudía a la memoria de Godofredo con mayor asiduidad. Describía el momento en el que ellos dos se habían presentado ante el rey de Jerusalén, Balduino II, con su curiosa propuesta: vivir como monjes y soldados de Cristo, teniendo como último fin el morir a través del martirio. No podía evitar sonreír al acordarse de la cara que había puesto el rey, la misma que atestiguó, a lo largo de los años, que nunca llegó a entenderles en realidad. Ni siquiera aun cuando San Bernardo les elogió en su obra De laude novae militiae: