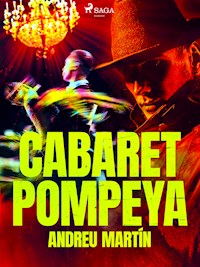
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Una contundente intriga histórica que sabe a pólvora, a pistola recién disparada, a pintalabios manchado de sangre. La Barcelona de 1920 es el escenario. En ella, nuestros personajes se conocerán en el Pompeya, uno de los salones musicales más conocidos de la ciudad. La tensión política tensa el aire, se acerca una guerra civil. Es tiempo de aventura, de pasión, de espías y asesinos. El lugar ideal para entrar de la mano de uno de los maestros del género: Andreu Martín.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1089
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Andreu Martín
Cabaret Pompeya
Saga
Cabaret Pompeya
Copyright © 2012, 2021 Andreu Martín and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726961928
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
Primera parte. El Pompeya del Paralelo
1
Era un domingo por la noche. Mediados del mes de noviembre de 1975.
Habíamos visto el partido de la selección española de fútbol de Kubala contra la selección de Rumanía, en Bucarest, por la Eurocopa. Habían empatado a dos. Preludio de una tarde interminable y vacía. Yo me retiré a mi cuarto para mirar el techo, compadecerme de mí mismo, suspirar y dejarme llevar por el sueño, y mis padres, después de la siesta más o menos voluntaria, se fueron a dar un paseo por el centro, tal vez para tomar una horchata en La Valenciana o una merendola en la calle Petritxol.
A su regreso, me pillaron bebiendo mi tercera cerveza y contemplando sin interés una película titulada Tráeme a Christy Love y, desde las nueve, estábamos soportando El torero, su soledad y destino, a la espera de las noticias de las diez.
Sólo había una cadena de televisión, en blanco y negro, y la recuerdo borrosa, nevada por la caspa.
Mi madre, con aquellos movimientos lentos y cansados, lastrados por el sobrepeso, había estado haciendo la cena tan concentrada como si cada ingrediente fuera un explosivo de gran capacidad destructiva. Callada, ausente, siempre un poco triste. Ya hacía tiempo que no le preguntábamos: «¿No te encuentras bien, te pasa algo?». Ya nos habíamos acostumbrado. En lugar de eso, a veces, le decíamos: «¿Dónde estás ahora?», y suspiraba: «En el pasado, en otros tiempos, otros mundos». La nostalgia de quien empieza a tomar conciencia de que esto se acaba y de que la experiencia atesorada sólo son recuerdos, tan inconsistentes e inestables como el humo.
Ahora traía la sopera, las sardinas, la tortilla de alcachofas. Mi padre y yo poníamos la mesa. La jarra del agua, el pan, los cubiertos, los platos, las servilletas. Él siempre dinámico e infatigable. Era increíble cómo se conservaba a su edad. La gente le calculaba poco más de sesenta, quizá los setenta como mucho, pero nunca podían imaginar que ya tuviera setenta y cinco. Cada día daba una larga caminata por la ciudad, y estaba seguro de que era eso lo que le alargaba la vida. «Mientras tenga fuerza en las piernas, todo irá bien», decía.
Sacó del frigorífico el champán que había descorchado a mediodía e inició el debate sobre la ineficacia de meter el mango de una cucharilla de café en la boca de la botella para evitar que se pierda el gas (él, en catalán, decía que s’esbravi).
—Esto no sirve para nada —era la opinión de mi padre.
—Pues en casa lo hemos hecho así toda la vida —defendía mi madre. —Tendré que abrir otra.
—Sí, hombre. A ver si ahora cada domingo te vas a beber dos botellas de champán.
—Cada domingo, no. Sólo mientras dure la agonía de Su Excelencia el Jefe del Estado.
—Vamos, anda.
—Sólo con un poco de champán entre pecho y espalda puedo soportar que me hablen de las heces en forma de melena —mi padre estaba obsesionado con las heces en forma de melena desde que las había mencionado el equipo médico habitual el último día de octubre, «se han apreciado heces hemorrágicas en forma de melena»—. ¿Cómo serán las heces en forma de melena? Desde que lo dijeron, cada vez que voy al váter, miro cómo son mis heces, y no me parece que sean en forma de melena. Claro que vete tú a saber.
Desde el 12 de octubre, Francisco Franco, el Generalísimo, se estaba muriendo. Y cada noche, cuando iban a dar el telediario, mi padre nos hacía callar para escuchar atentamente los partes del equipo médico habitual.
«Las casas Civil y Militar comunican que la evolución de la enfermedad de S. E. el Jefe del Estado, hospitalizado en la Ciudad Sanitaria de La Paz es la siguiente:
»El curso postoperatorio continúa con constantes de presiones arterial, venosa, ritmo y frecuencia de pulso dentro de límites aceptables.
»La situación pulmonar permanece estable. Sigue con respiración asistida, según las técnicas habituales de reanimación postoperatoria. La sesión de hemodiálisis se realizó con buena tolerancia y eficacia. El pronóstico sigue siendo gravísimo.
»Firmado: El equipo médico habitual».
Y mi padre bebía el champán a sorbitos y se fumaba un puro habano, y mi madre lo reñía, porque el médico le había prohibido rotundamente tanto el alcohol como el tabaco.
—Son días muy especiales.
—Pues espérate al día en que se muera, que aún será más especial.
Yo lo miraba con antipatía.
No estábamos en buenas relaciones. Nunca lo habíamos estado, desde la época de mi rebeldía adolescente. Cuando me casé y escapé de casa, tuve una perversa sensación de liberación. Por fin, rompí las rejas que me encerraban y asfixiaban y descubrí el mundo real donde gente de verdad follaba y bebía, y se colocaba con todo, y se casaba de cualquier manera, y cometía adulterio, y se divorciaba, y lloraba por rincones solitarios y se daba de cabeza contra la pared hasta hacerse sangre, y se liaba con una de las jefas de la editorial donde trabajaba y, por fin, un día catastrófico, se peleaba con la amante-jefa, jefa-amante, llegaban a las manos, y abandonaba su puesto de trabajo para no tener que verla nunca más, y tenía que regresar, a mis treinta y un años, a casa de papá y mamá, con el rabo entre las piernas, derrotado, fracasado y humillado, para comprobar que papá y mamá, a sus setenta y pico, aún follaban como niñatos. Era yo quien me despreciaba, ahora ya lo sé, era yo quien me sentía inútil, patético e impotente, pero entonces creía que eran los otros quienes pensaban eso de mí. Mi ex primera, y la amante-jefa-cargo-importante de la editorial, y mis amigos, pero sobre todo mis padres, sobre todo mis padres, yo estaba seguro de que me despreciaban. Y esa sensación no me ayudaba precisamente a reconciliarme con el mundo. Como es natural, en justa reciprocidad, yo también los despreciaba a todos.
A mi padre, pequeño, delgado, manso y siempre sonriente y amigo de todo el mundo. Y a mi madre gruesa, hinchada por suspiros derrotistas, con papada de tanto agachar la cabeza, piernas pesadas sobrecargadas por la resignación. Formaban la típica pareja de tebeo, él entrando en casa de madrugada, borracho, con los zapatos en la mano y de puntillas, y ella esperándolo con rulos y bata de boatiné, detrás de la puerta, con el rodillo de amasar en la mano. Una familia de puto chiste.
—¿A qué viene tanta celebración —le solté aquella noche, porque me había bebido unas cuantas cervezas y ahora me ayudaba con el champán—, si a ti Franco nunca te hizo nada, si siempre te la ha traído floja?
Se puso muy serio y me clavó una mirada furiosa como una bofetada.
—¿Que nunca me hizo nada? Pero ¿qué dices?
Supongo que aquella noche los dos habíamos bebido de más. Mi madre acababa de servir la sopa y suspiró ruidosamente.
—Bueno, vamos a cenar, que esto frío no vale nada.
—Más de una vez te he oído decir —insistí— que, antes de la guerra, esto era un caos de tiros y asesinatos y terrorismo y que alguien tenía que acabar con eso. Y que fue Franco quien puso orden.
—Antes de la guerra —reivindicó—, vivíamos muy bien. Había cultura y libertad. Libertad de pensamiento, palabra y obra.
—Tú lo recuerdas así porque eras joven —intervino mi madre escéptica.
Y él levantaba la voz, como si se indignara:
—Vivíamos en el país que permitió que surgieran artistas de fama mundial, como Picasso, Dalí, Buñuel, Pau Casals, un país en que todos podíamos pensar, opinar y decir lo que queríamos.
—Había de todo —iba diciendo mi madre como acompañamiento de fondo—. También había tiros y bombas.
—… Antes de la guerra, éste era un país idealista, utópico, generoso, donde se luchaba para que los hombres, algún día, fueran todos iguales, y para que desapareciera la miseria, la explotación y la esclavitud.
—Había de todo.
—… Y había desórdenes, y pistolas y anarquismo, también, sí, y alguien tenía que acabar con los tiroteos y las bombas, sí, y llegaron los señores del puñetazo en la mesa y dijeron: Basta ya. Y entonces nos aplastaron a todos, a todo el mundo, a todos los españoles. Y no se limitaron a apagar el fuego y volverse al cuartelillo. Apagaron el fuego y apagaron el fuego y apagaron el fuego y apagaron el fuego, y cuando ya no hubo fuego trituraron a los incendiarios y luego a las víctimas y luego a los que pasaban por ahí. Aplastaron las tertulias de intelectuales que se reunían en los cafés, aniquilaron la poca ilustración que había en este país, el respeto por la cultura. No acabaron con la anarquía: acabaron con Picasso, con Lorca, con Buñuel…
Se estaba congestionando mucho. Hasta mi madre se volvió hacia él alarmada. Tan poca cosa como era, huesudo, arrugado como una pasa, tanta energía parecía que tenía que romperlo en pedazos. Un infarto, una embolia, lo vi al borde de la muerte. O de la locura.
—… Jodieron a toda España. Jodieron a todos los españoles, a todos.
En ese momento, tuve que haber entendido que hablaba de personas muy concretas, íntimamente relacionadas con él. Hablaba de heridas que no se habían cerrado todavía, que no se cerrarían jamás. Y yo estaba hurgando en esas heridas. A veces somos crueles y no podemos dejar de serlo aunque nos demos cuenta de ello.
—A ti poco te jodieron —me atreví todavía—. Tú estabas por ahí, en Grecia, Italia, Turquía, qué sé yo dónde.
Mi madre me disparó un dardo de recriminación.
—Jordi —avisó.
—Es verdad —insistí—. Tú poco sufriste a Franco.
—Jordi —repitió la matriarca conciliadora—. Tu padre estaba trabajando para alimentarnos a ti y a mí.
Mi padre me miraba irritado. Hacía rato que yo movía la cabeza con lástima insultante.
—Franco nos jodió a todos —insistió, bajando la voz—. A los que protestaron y a los que callaron, y a los que se fueron a Sudamérica, y a los que se escondieron en un sótano, y a los que murieron y a los que sobrevivimos. A todos. Incluso a los franquistas de toda la vida, que ahora lo llorarán y se rasgarán las vestiduras. A ellos también los jodió, aunque parezca que no.
Mi madre callaba y trataba de evadirse con la vida de los toreros en la tele gris. Yo encendí un cigarrillo. Fumaba y sorbía la sopa al mismo tiempo.
—Entonces, qué —continuó mi padre, provocador y belicoso—. ¿No lo celebro? ¿Hago como si nada?
—Yo sólo digo —replicaba mi madre, siempre fija en el televisorque no tendrías que beber alcohol ni fumar. Eso es lo único que yo digo. ¿Qué pasa? ¿Que te quieres ir con Franco? ¿Os enterramos a los dos juntitos?
En ese momento, llamaron a la puerta.
Era Víctor Luys.
2
Fue a abrir mi padre. Porque estaba exacerbado y el sonido del timbre disparó todos los resortes de su cuerpo y lo proyectó fuera de la silla y del comedor con tanto ímpetu como si pensara partirle la cara al intruso que acababa de interrumpir su mitin. ¿Quién será a semejantes horas? Un vecino. A ver qué pasa.
El sonido de la puerta al abrirse fue seguido de un silencio tan denso que mi madre y yo, después de un instante de inquietud, nos dirigimos también al recibidor con la seguridad de que nos íbamos a encontrar con algo muy grave.
—¡Víctor!
El grito nos pilló por el pasillo y aceleró nuestros pasos.
Mi padre se encontraba ante un hombretón de tórax enorme, una gran mata de pelo blanco, gafas de gruesos cristales y nariz prominente, ganchuda y soberbia. Vestía con modestia, una camisa de cuadros, pantalones de trabajo anchos, bastos y manchados, y una cazadora de piel de carnero, con las solapas recubiertas de espeso pelo amarillento. Contemplaba con plácida ternura a mi padre, que estaba plantado ante él, le daba cachetes y decía: «Victorino, Victorino, la madre de Dios, me cago en la madre que te parió». Me fijé especialmente en los ojos del recién llegado. Pequeños, de mirada serena y firme, brillaban con lágrimas trémulas. Movía la cabeza afligido como un niño pillado en falta, había puesto sus manazas sobre los hombros de mi padre, y sólo atinaba a insertar palabras sueltas en su verborrea arrolladora. Le oí decir: «Lo siento. No pude. Necesitaba otra vida».
—La Virgen, Victorino —decía mi padre—, estás vivo, si yo ya sabía que estabas vivo, cuando me lo dijo Miguel no me lo creí, por la manera como me lo dijo no me lo pude creer. Figúrate, si todos habíamos pasado por muertos. A mí me disteis por muerto en el frente del Ebro; a Miguel creímos que le habían aplicado la ley de fugas, ¿te acuerdas? Ahora te tocaba a ti. Le dije a Miguel: «¿Dónde ha muerto? ¿Cómo? Quiero ver el cuerpo», le dije. Y él: «Imposible». Digo: «No me lo creo, si no lo veo, no lo creo». Y aquí estás, la madre de Dios. Suerte que no sufro del corazón, cabrito, porque, si no, me matas, apareces aquí de pronto y me matas, cabrón… Siempre pensé que saldrías en el 69, ¿te acuerdas?, cuando prescribieron las responsabilidades políticas y los topos salían de sus escondites, ¿os acordáis?, todos aquéllos que estuvieron escondidos en sótanos y cuevas durante treinta años y, de pronto, salieron a la luz. Entonces, pensé que saldrías tú y, cuando vi que no salías, me dije: «¡Malo!», en ese momento dudé. Pero aquí estás, que yo sabía que estabas vivo…
Se abrazaron. Uno tan grandote e imponente, el otro tan esmirriado, «Victorino, la madre que te parió», con la voz estrangulada por el llanto.
—¿Te acuerdas? La última vez que nos vimos fue en Ca l’Agustí, en la calle Bergara.
Mi madre también se había quedado de piedra al ver a aquel hombre. Se hizo oír entre las exclamaciones incongruentes de mi padre:
—¿Víctor? ¿Eres Víctor Luys?
Mi padre se volvió hacia ella, hacia nosotros. Entonces vi los lagrimones que caían por sus mejillas hundidas y mal afeitadas:
—¡Es Víctor! ¿Recuerdas que siempre te dije que estaba vivo? ¡Siempre dije que estaba vivo! Por la manera como me lo dijo Miguel. No le creí. Le dije: «No me lo creo, Víctor no está muerto».
El visitante se dirigió a mi madre contemplándola con franca veneración.
—Montse —dijo—. Qué ojos y qué boca. Eso no cambia, ¿eh? Siempre tan hermosa. Siempre mucha mujer —se soltó de mi padre, lo dejó atrás y, con gran delicadeza, como para no estropear nada, besó las mejillas de mi madre al tiempo que murmuraba en un catalán muy catalán—: Tranquila, Montse, que hoy ya no traigo pistola. Se acabaron las pistolas. Ya no tenemos edad.
Ella me miró de reojo, con aquella expresión tan suya de que no lo oiga el chico, y eso desvió la atención de Víctor Luys hacia mí. Me tendió la mano y, de la misma forma que, cuando había atendido a mi padre, no había nadie más en el recibidor y, cuando besó a mi madre, ella era la única protagonista en su vida, al acercarse a mí me sentí valorado, acogido, animado, vivo. El apretón fue calloso, de hierro, lleno de promesas y lealtad.
—Y tú eres el chaval. Coño, el chaval. Todo un hombre. ¿Qué edad tienes ahora?
—Treinta y uno.
—Òstima, treinta años. Cuando te conocí, acababas de nacer. Tenías meses. Eras un renacuajo —dijo—. Te vi antes yo que tu padre. Òstima, òstima. ¿Cómo te llamas?
—Jordi. I ja pots parlar català, que en aquesta casa parlem català. —Imposible —se rio él. Dio un paso atrás para abarcar a los tres a la vez con la mirada y el gesto y, como mi padre quedaba incluido en el ámbito de su auditorio, continuó hablando en su castellano acatalanado—. Yo a tu padre lo conocí hablando en español. Qué digo español. En argentino. En auténtico lunfardo —parodiaba—: Este, vihte, que sos un sofica siempre con el camandulaje, che… —era una caricatura espantosa, pero él se reía de sí mismo y volvía a pasar su brazo por encima de los hombros de mi padre, que había cerrado la puerta, y le daba un achuchón cómplice —: ¿Te acuerdas? Le llamábamos el Fueye, ¿te acuerdas? El Fueye.
Replicaba mi padre:
—Y tú Victorino.
—Los Tres del Pompeya —remataba el otro, orgulloso de su pasado.
Siguió un parpadeo simultáneo, significativo y doloroso. Yo me pregunté quién sería el tercero del Pompeya. Avanzábamos hacia el comedor.
—Bueno, ¿cuál es el último? —preguntó.
—¿El último?
—Coño, el último chiste.
—Huy —hizo mi padre, como avergonzado.
Víctor lo observaba con un brillo expectante en los ojillos y un anuncio de risa en la boca fruncida. Mi padre se animó:
—Dice que era un hombre tan pequeño, tan pequeño, tan pequeño que no le cabía la menor duda.
Víctor estalló en una carcajada espléndida, un premio exagerado para un chiste tan viejo, pero tan generosa, limpia, espontánea y llena de vida que mi madre y yo permitimos que se nos contagiara, aunque me conste que, hasta aquel momento, nos habíamos estado resistiendo a la alegría.
—Tendremos que abrir una botella de champán, que esto hay que celebrarlo — dijo mi padre mientras nos sentábamos alrededor de la mesa—. Montse: saca otra botella de champán, que ésta está esbravada. ¿Has cenado?
—Bueno, me he tomado un bocadillo en el bar de abajo. No sabía si subir a estas horas. He visto que la portería estaba abierta y me he dicho: «Qué coño». Pero vosotros cenad, cenad.
—Qué joder. Íbamos por el primer plato y tú también comerás un poco. Ah, a las diez, dentro de un momento, van a dar el parte del equipo médico habitual. A ver si hoy hablan de las cacas en forma de melena… ¿Pero dónde coño te habías metido?
—En un pueblo de la sierra del Cadí, cerca de Andorra —respondió el visitante —. Tengo una casa, un terreno, cuatro vacas, cuatro ovejas, gallinas, conejos, una mujer, dos hijos… ¿Sabes quién se vino a vivir conmigo? Xavi, el hijo de Teresa.
Evocaciones de este tipo conseguían llenar de lágrimas los ojos otra vez. A mi padre se le curvaba la boca de ternura:
—Xavi… Javierito.
—Al final, lo encontré. Lo estuve buscando, lo localicé y, en fin, una vida nueva —resumía Víctor—. Ya te contaré.
—No te imagino de payés.
—Bah, no es difícil. Se trabaja de sol a sol, pero al menos comemos bien. Y, mientras trabajas, no piensas.
—Pero, por fin, has venido.
—Son momentos muy importantes y tenía que pasarlos contigo. Como si hubiéramos llegado al último capítulo, ¿no te parece? No quería pasarlo allí solo. No tenemos tele y los chavales no han vivido nada. He venido a recordar los viejos tiempos. Que no se nos olviden.
—Cómo se nos van a olvidar.
—¿Cómo era aquél de la nena que llevaba la vaca al toro?
—Ah, sí. La niña que va con una vaca por el campo, y se encuentra con dos de ciudad que le dicen: «¿Dónde vas, nena?». Dice ella: «A llevar la vaca al toro». Y le dicen: «¿Y esto no puede hacerlo tu padre?». Y la niña: «No: tiene que ser el toro».
—¡Ja ja ja ja ja!
Iniciaron una larga, larguísima, interminable conversación sobre los viejos tiempos.
Y yo escrutaba el rostro de mi madre como si fuera la primera vez que lo veía, y descubrí que efectivamente tenía una mirada hermosa y poderosa y unos labios gruesos, de línea delicada. Y me preguntaba cómo podía haber vivido con aquella mujer toda mi vida sin darme cuenta de ello, fijándome únicamente en sus arrugas y su papada y en su cabello despeinado y su mueca despectiva que, si uno se fijaba bien, eran meros añadidos que no conseguían arrebatar la belleza al conjunto. De pronto, comprendía por qué mi padre podía haberse enamorado un día de ella.
En ese momento me dije que siempre debería estar agradecido a Víctor Luys por haberme ayudado a ver a mi madre de aquella manera.
3
Víctor Luys se quedó a dormir aquella noche («¿cómo te vas a ir a un hotel?, estarás loco, si tenemos ahí una cama, en el cuarto de la plancha») y los días siguientes, hasta la muerte de Franco y después, él y mi padre llenaron la casa de recuerdos, de vivencias, de chistes y lágrimas, amistad, cariño y rabia, y yo me convertí en un espectador mudo y embobado ante un mundo que desconocía por completo.
La primera noche, cuando mis padres dormían, Víctor Luys abandonó el cuarto de la plancha y se metió en el mío y me despertó. Lo encontré sentado en el borde de la cama, observándome con sus ojos mansos e insistentes.
—Tu padre es un gran hombre —me dijo antes de que yo terminara de despertarme del todo—. Y no me ha gustado cómo le mirabas. Tienes que valorarlo más. Habrá cosas de su pasado que no te ha contado por respeto a tu madre. Cuando se conocieron, tu padre ya era mayor, ya había vivido mucho. Pero siempre fue un hombre extraordinario, un buen amigo, un hombre de corazón. Un día tenemos que ir tú y yo a tomarnos unos whiskies por ahí, y te contaré cosas que no te puedes ni imaginar. Y un día nos iremos de juerga por ahí los tres, y tu padre nos contará cosas que ni yo me puedo imaginar.
En días sucesivos, se cumplió su deseo. Salí con Víctor, y me reveló aspectos insospechados de la vida de mi padre, y luego salimos los dos con mi padre, como tres amigos. Y, en las terrazas de las Ramblas, o en un banco del parque de la Ciudadela, o pateándonos las calles del Barrio Chino («aquí estaba la Bombonera», «aquí tuvimos un bar»), hablaron y hablaron y hablaron, y yo escuché y escuché y escuché.
Y un día en que ellos no estaban, porque habían ido a ver a su amigo Miguel Jinete, me animé por fin a hablar con mi madre. Y descubrí que ella también tenía una vida. Resultó que los cuadros del pasillo, que siempre me habían parecido vulgares, los había pintado ella. Y dejaron de parecerme vulgares.
No llegué a conocer al tercer miembro del Trío del Pompeya, Miguel Jinete, porque murió poco antes de las Navidades de aquel 1975, pero me acerqué a su familia, conocí a su hijo Eduardo y, a través de él, entré en contacto con un individuo muy peculiar, llamado Madurga, del que hablaré más adelante y que me ayudó a construir la biografía de ese tercer personaje, acaso el más fascinante del Trío del Pompeya.
Y, en enero de 1976, después de las fiestas, ya me presenté en el despacho del director editorial de Bruguera con el primer proyecto de este libro que, inicialmente, se titulaba «Los Tres del Pompeya».
Acababa de entregar la traducción de un libro de Japrisot y ya me habían confiado otro de Jean-Patrick Manchette, cuando le pregunté a María Dolores, la chica que siempre me atendía:
—¿Tú crees que el director editorial me recibiría ahora, si le pido cinco minutos?
Para mi sorpresa, ella dijo: «Claro», descolgó el teléfono, murmuró cuatro palabras y me indicó que ya podía subir.
Desde las profundidades, todo parecía más complicado y protocolario de lo que era. Cuando llegabas a la quinta planta, los despachos no eran tan lujosos ni sus ocupantes tan soberbios como esperabas. Me recibió un argentino joven, afable y parlanchín. Era el creador de la colección de novela policiaca donde se publicaban mis traducciones y resultó que le gustaba mi trabajo. Me dedicó un discurso profundo, largo y enfático sobre la sublime liturgia del traductor, que oficia de sacerdote entre el genio artístico y el humilde consumidor de lecturas y, acto seguido, después de echar una somera ojeada a mi proyecto, me miró esforzándose en aparentar indiferencia y preguntó:
—¿Por qué los Tres del Pompeya? ¿Qué es el Pompeya?
4
Barcelona, marzo/abril de 1920
El Pompeya era un music-hall ubicado en la esquina de la calle Conde del Asalto con el Paralelo, aquel hervidero escandaloso, risueña tierra de nadie donde se encontraban obreros con gorra y señoritos con sombrero que firmaban una tregua momentánea para aplaudir a las mismas cabareteras. La fachada hacía pensar en una sórdida nave industrial pero el interior era un estallido de vida, placeres, mujeres, juego, canciones y alcohol.
Cuando aquella noche entraron Víctor y Miguel, sin embargo, reinaba en el local una insólita quietud. El globo de espejitos giraba en lo alto disparando destellos azules, rojos y verdes sobre una cantante angelical que tenía hipnotizado al público salvaje y cervecero.
—Es ella —dijo Miguel.
En el foso, la orquesta de siete músicos del argentino Pablo Alfaro. En el escenario, una pareja de bailarines porteños dibujaba firuletes complicados y espectaculares, ella enseñando las piernas, él castigando. Pero la admiración de la parroquia babeante, la que mantenía aquel silencio reverente, era la cantante, Aurorita Escolá. Una de las múltiples cupletistas que habían incorporado a su repertorio los nuevos tangos con letra que llegaban de Buenos Aires firmados por Contursi. Quizá no cantara tan bien como Ofelia de Aragón, La Bella Dorita o Ramoncita Rovira, que triunfaban en otros music-halls pero era mucho más hermosa que las tres juntas. Víctor Luys nunca ha podido olvidar aquel cuerpo, vestido de negro contrastando con la tez blanca, la mirada triste de pestañas larguísimas, los labios intensamente rojos que silabeaban con mucho sentimiento la letra de Milonguita:
Milonguita,
los hombres te han hecho mal
y hoy darías toda tu alma
por vestirte de percal.
—¿Qué te parece? ¿A que es una maravilla?
Víctor estaba impresionado. Su forma de cantar aquella historia de mujer degradada resultaba remilgada y provocadora a un tiempo, inocente y canalla, distante pero ansiosa de proximidad. Todo hombre que vio a Aurorita Escolá quedó conmovido para el resto de sus días.
… Y entre el vino y el último tango
p’al cotorro te saca un bacán…
¡Ay, qué sola, Estercita, te sientes!
Si lloras… ¡dicen que es el champán!
Milonguita,
los hombres te han hecho mal
y hoy darías toda tu alma
por vestirte de percal.
Una ensordecedora explosión de aplausos, bravos y piropos saturó la sala durante un buen rato. Aurora Escolá saludó, agradeció la ovación y salió de escena para dejar paso a las otras chicas del elenco, que harían aullar a la concurrencia mostrándoles las partes más íntimas de su anatomía, y a los cuadros cómicos de actores gritones en ropa interior, o a algún número de acróbatas o equilibristas. Mientras no actuaba Aurora Escolá el público del Pompeya no dejaba de berrear y decir ordinarieces. Mi padre recordaba el día en que a un prestidigitador le había fallado un truco y se pegó fuego y se convirtió en una antorcha humana y el público se reía y aplaudía entusiasmado.
Víctor y Miguel paseaban por el local, echando una ojeada a la zona servida por camareras de la entrada, dirigiendo guiños a las fulanas que se les insinuaban desde un palco, asomándose a la sala donde se jugaba a las siete y media, pero su objetivo aquella noche era Aurora Escolá. Se lo habían prometido al salir de casa.
Eran dos jóvenes altos y fuertes. Miguel más elegante, con camisa reluciente, el nudo de la corbata muy bien hecho y pañuelo en el bolsillo superior de la americana. Víctor, con aquella nariz aristocrática, vestía de forma más modesta, sin corbata y con alpargatas, pero la percha lo ayudaba. Los dos con gorra. Los dos dispuestos a comerse el mundo.
Cuando empezó un cuadro cómico y los músicos pudieron tomarse un respiro, los dos localizaron al joven bandoneonista, que se sentó solo a una mesa, pidió una copita de ojén y permaneció pensativo, melancólico, absorto en el vaso de líquido transparente, como si a través de él pudiera ver un mundo mejor. Era un individuo menudo, delgado, fibroso, cargado de energía.
—¿Podemos sentarnos?
Los miró de reojo y, con gesto vago, les dio a entender que le daba igual.
—Me llamo Miguel Jinete, y éste es mi amigo Víctor. Tú eres músico, ¿verdad? —el hombre delgado esperaba. Y Miguel Jinete continuaba—: Sí, eres el bandoneonista. Tocas de fábula, amigo. Eres un artista. Me encantan los tangos. Pero sobre todo me encanta la tanguista. A mi amigo y a mí nos gusta mucho la tanguista. ¿Nos la podrías presentar?
El músico suspiró.
—No soy la persona ideal para presentársela —dijo con marcado acento argentino. Se bebió el aguardiente—. Primero, porque estoy enamorado de ella. Segundo, porque esta misma noche le he declarado mi amor. Y tercero porque me acaba de enviar al pedo.
Los dos amigos se rieron. Les hizo gracia la manera que tenía aquel sujeto de confesar su desengaño amoroso. Se rieron y bromearon hasta contagiarle su alegría, y le invitaron a otra ronda, pagaba Miguel, y en seguida se impusieron la misión de animarlo.
—¿Cómo te llamas? —le preguntaron.
—Fernando Gavanza —era mi padre. En aquel momento tenía veinte años y no necesitaba mucho alcohol para arrinconar sus penas.
—¿Veinte años? —gritaron los otros dos a coro—. ¡Igual que nosotros! ¿Naciste en el 1900?
Había nacido en el 1900 y brindaron también por eso. Y media hora después, mi padre ya estaba contando un chiste:
—Un cura predicando en un colegio de monjas: «… Y pensad que, por una hora de placer, podéis condenaros a una eternidad en el infierno!». Y levanta la mano una de las niñas y pregunta: «¿Cómo lo hace para que le dure una hora?».
Entonces, pudo escuchar por primera vez la espléndida carcajada de Víctor Luys.
—Miguel nunca acababa de entender los chistes —comentó mi padre—. Se reía, pero sólo como eco de las carcajadas de Víctor, y al mismo tiempo nos observaba inseguro, como para comprobar que no le estábamos tomando el pelo.
—Sí —intervino Víctor—. Recuerdo que había una cosa que le hacía partirse de risa. Cuando tú decías, así, en argentino, Mirá vos, qué piola, ¿te acuerdas?
—Ah, sí —celebraba mi padre—. Fue con el tango Confesión de Discépolo. Pero eso sería cuando la República, en el 31, o por ahí. El tango dice —cantaba mi padre —: «Sol de mi vida/ fui un fracasao/ y en mi caída/ busqué dejarte a un lao/ porque te quise tanto/ y tanto que al rodar/ para salvarte/ sólo supe hacerme odiar…».
Víctor aplaudía:
—¡Sí! Ése era, ése era, sí…
—Espera, espera… Y dice al final: «El recuerdo que tendrás de mí/ será horroroso,/ me verás siempre golpeándote/ como un malvao…/ ¡Y si supieras bien qué generoso/ fue que pagase así/ tu gran amor!».
La hilaridad lo atragantaba y lo interrumpía. Y Víctor tomaba el relevo:
—Y tú decías aquello: Mirá vos, qué piola, la faja a puñadas y luego dice que era por hacerle un bien, y Miguel se descuajaringaba de la risa. Sólo tenías que decir Mirá vos, qué piola, y se meaba encima. ¿Te acuerdas?
Aquella noche, la primera del Pompeya, en honor a mi padre los dos amigos renunciaron provisionalmente a Aurorita Escolá y fue Miguel quien propuso:
—¿Qué os parece si nos vamos a conocer a unas señoritas?
Y se fueron de putas.
5
Salieron a la calle y conquistaron la ciudad.
Barcelona era entonces una metrópolis enloquecida por el dinero. Acababa de enriquecerse con la Gran Guerra que, mientras devastaba Europa, convertía el territorio neutral en paraíso de estafadores, especuladores, traficantes de armas, vendedores de secretos militares y mercaderes de señoritas y cocaína, que solían celebrar reuniones donde se destapaban las botellas de champán a docenas. Los que ya eran millonarios se hicieron entonces multimillonarios y los que tenían un pequeño comercio, o un local, o una idea, o simplemente una ocurrencia, terminaron amasando más dinero del que ellos creían que existía en el mundo. Se hizo famoso un fabricante de Terrassa que dijo en público: «Yo, a Guillermo ii , le tendría que hacer un busto de oro». Y Domingo Mumbrú, el gran bailarín de tango, se apropió de esta frase: «No sé qué hacer con el dinero».
Tanta riqueza volvió loca a la ciudad. Ya no se trataba de comprar uno, o dos, o tres automóviles, que desplazaban a los carros tirados por caballerías, ni que las señoras vistieran tremendos abrigos de pieles y se coronasen con sombreros inverosímiles, y los señores fueran cada vez más gordos y fumaran puros habanos interminables y cruzaran sus abdómenes con pesadas leontinas refulgentes. Eso no era nada, estaba al alcance de cualquiera. Había que conseguir lo que nadie más pudiera tener, para hacer ostentación de ello. Había que comprar lo imposible. Y lo imposible se conseguía en los cabarets, en los music-halls, en los teatros, o en las casas de señoritas.
Miguel se las conocía todas. Llevó a mi padre y a Víctor al Chalet del Moro del pasaje de la Pau, donde las chicas iban vestidas de odaliscas y los camareros parecían el genio de la lámpara; y a Casa Emilia, de la calle Conde del Asalto, 12, principal, donde los coitos se multiplicaban por mil gracias a la gran cantidad de espejos que había por todas partes; y a la sala Apolo, «sociedad recreativa con cincuenta señoritas dispuestas a bailar»; y a La Cubista, con una sala octogonal alfombrada de colchones; y a La Sevillana, que tenía pianista y una tertulia literaria muy aburrida. Una vez, para celebrar su cumpleaños, los invitó al mítico local de Madame Petit, con espectaculares murales de motivos procaces, y compartimentos desde donde podían elegir a la chica sin ser vistos. Un lujo. Otra vez, para gastarles una broma, Miguel dijo que los llevaba «a un sitio muy especial», donde habían de encontrar «lo nunca visto», y los metió en un antro asqueroso llamado el As de Oros, en la calle de Robador, esquina Sant Pau, donde sorteaban mujeres a diez céntimos el número, y otra vez los condujo a lo que se llamaba la Terra Negra, en el Paralelo, detrás de la fábrica de electricidad donde pululaban las mujeres más estropeadas y envilecidas que mi padre había visto nunca.
A mi padre y a Víctor no les gustaban aquellas bromas, les asqueaba la sensación de estar jugando con la miseria ajena, quizá porque ellos no se sentían tan lejos de aquella miseria. Bueno, en realidad, a mi padre no le gustaba la aventura de ir a conocer señoritas, como decía Miguel. Tenía su corazón y su mente ocupados en exclusiva por la divina Aurorita Escolá, y ninguna otra mujer conseguía despertar realmente su interés. Se dejaba llevar, porque se divertía mucho con sus amigos, y de vez en cuando probaba suerte pero, cuando salían, siempre acababa comentando: «Yo, qué quieres que te diga, esto de bajarme los pantalones delante de una señorita a quien le importo un rábano, pues qué quieres que te diga». La mayoría de las veces, mientras los otros dos se revolcaban con sus parejas, él se quedaba en el salón, mirando o charlando con las chicas o con la madama. Así fue como estableció una relajada amistad con aquellas dos andaluzas que siempre andaban juntas y se hacían llamar Dulce y Bombón. Le gustaba hacerles reír con sus chistes:
—La chica que va en el tranvía, apretujada por todas partes. Y el tipo que se coloca detrás y pone la mano donde no debe. La muchacha se vuelve para reconvenirle: «Oiga, joven, me parece que se equivoca». Y el tipo dice: «¿Me equivoco? ¿No es el culo?».
Las ocasiones en que subía con alguna chica normalmente se debían a que la madama le reñía por no hacer gasto o por probar una nueva, pero era muy difícil sacarlo del «Qué quieres que te diga».
Los realmente aficionados al puterío eran Víctor y Miguel pero, aunque era Miguel quien tomaba siempre la iniciativa («¿Vamos a conocer señoritas?»), el que sacaba más jugo de aquellas experiencias era Víctor.
Se diría que Víctor no tenía una especial necesidad de sexo, le daba igual quedarse prolongando una sobremesa, o ir al teatro o al cine a ver una de Charlot. Miguel era el entusiasta, el que entraba en los burdeles haciéndose notar más y el que elegía primero a las chicas para asegurarse de que se quedaba con la más guapa, o la más exótica, o la más tetuda. Pero, después, mientras Miguel decía: «Estupendo, estupendo», y se desprendía de la chica con gesto fatigado, Víctor salía de la habitación abrazado a su compañera, soltando sus carcajadas contagiosas, y se quedaba charlando animadamente con ella, como si en aquel rato hubieran forjado una amistad para toda la vida. No importaba que se hubiera quedado con la que Miguel no había querido, la más fea, la más boba, la más marginada, la más melancólica o la más amargada y arisca, nadie sabía cómo lo hacía, pero conseguía que su fin de fiesta fuera feliz para todos. Siempre sabía encontrar algo especial en la chica del momento y, luego, lo comunicaba a sus amigos con entusiasmo, como si se tratara de un tesoro. Con su desabrido «Estupendo, estupendo», Miguel se quedaba con la sensación de haber recibido mucho menos por su dinero.
Un par, o tres, de veces a la semana, Víctor y Miguel iban a buscar a mi padre a su puesto de trabajo y salían a liberar sus instintos y su imaginación. Como él podía dormir todo el día antes de regresar al music-hall por la noche y los otros dos eran sus propios jefes, las juergas se podían prolongar y se prolongaban tanto como les apetecía. Normalmente, salían los sábados y algún otro día entre semana, el martes o el miércoles, pero nada les impedía tomar determinaciones transgresoras que, por lo común, tenían su origen en la sugerencia de Miguel: «¿Y si mañana no hay barco?».
Si no había barco, quedaban otras tareas que hacer, pero no eran tan duras ni había por qué hacerlas a primera hora de la mañana. A veces ni siquiera había por qué hacerlas. De manera que la frase: «¿Y si mañana no hay barco?» equivalía a determinar que la noche no tenía límites.
Miguel Jinete aparentaba estar siempre relajado y dispuesto a transgredir las normas pero (me comentó Víctor) la verdad era que, cuando decía: «¿Y si mañana no hay barco?», era porque ya lo había calculado y al día siguiente no había ningún barco que descargar y barrer.
Muchas de aquellas largas noches de sábado las habían pasado juntos, dormitando en camas ajenas o en bancos de la calle o en el rincón de un bar, para continuar el domingo con sus aventuras. Pronto fueron conocidos como los Tres del Pompeya. Víctor recordaba que fueron Dulce y Bombón quienes los llamaron así por primera vez. Luego, ya fue normal que el camarero de este bar o el portero de aquel teatro los recibieran con la exclamación: «¡Ya están aquí los Tres del Pompeya!».
Se habían metido en bodas al aire libre para comer de gorra. Las localizaban de antemano, por la prensa o por el chivatazo de algún párroco amigo, y se vestían para la ocasión. Daban el pego. De lo alto del armario del cuarto de la plancha, mi padre me pidió que bajara una caja de zapatos que estaba llena de fotografías antiguas. Allí encontramos un par del Trío del Pompeya. Mi padre, el más elegante, era el único que usaba sombrero. Los otros dos, más altos, con gorra, parecían los guardaespaldas de un gángster peligroso. Con aquella apariencia, tan guapos y simpáticos y buenos conversadores, una vez superados los controles pertinentes se mezclaban con los invitados y se divertían gorreando, conociendo gente e inventándose relaciones fantasiosas con el novio o con la novia. Si alguna vez habían detectado su intrusión nadie les dijo nada para no perderse el placer de su compañía.
Una vez, cuando tomaron un taxi para regresar a casa de madrugada y el conductor les preguntó dónde iban, le contestaron:
—Ya se lo indicaremos.
Y, cuando el taxista se puso en marcha, empezaron:
—Frío, frío, frío… —cuando doblaba una esquina—: Caliente, caliente. Se acerca, se acerca. Ahora, se enfría. Tibio, tibio. Frío, frío… Caliente, caliente.
Otro día, Miguel los llevó a una timba clandestina para levantar el muerto. Consistía en rondar por la ruleta, atento a los apostadores y a sus apuestas. Había que localizar a los que ponen muchas fichas sobre los números, de manera compulsiva, y seleccionar al que iba muy borracho o estaba distraído y levantarle su apuesta y sus beneficios al primer descuido. Sólo lo hicieron una vez, porque a mi padre y a Víctor les parecía que eso no era nada más que un robo, pero Miguel no era la primera vez que lo hacía porque el croupier lo conocía y, mirando para otro lado, canturreó por lo bajo un fragmento del chotis que cantaba Raquel Meller: «… Mira niño que la Virgen lo ve todo…».
Conteniendo la risa y sin dirigirse a nadie en particular, Miguel continuó la misma canción: «… Qué mala entraña tienes pa’ mí…».
Era él quien pagaba casi siempre. Decía que tenía un negocio familiar que iba viento en popa y que le servía para pasárselo bien con sus amigos, así que no admitía discusión. Mi padre tenía que insistir y adelantarse a veces en abonar consumiciones porque, al fin y al cabo, ganaba quince pesetas al día, que no era mal sueldo. Y Víctor se dejaba invitar sin inmutarse porque no le daba ninguna importancia al dinero.
6
Víctor y Miguel se conocieron durante la Semana Trágica, en julio de 1909, durante la quema de un convento del Ensanche barcelonés. Tenían entonces sólo nueve y diez años, respectivamente, y eran dos de los golfillos sucios y andrajosos que se sumaron al tumulto revolucionario que, después de haber volcado y quemado tranvías en Poblenou, se trasladó al centro de la ciudad.
Los padres de Víctor se alarmaron cuando no fue a dormir a casa y se movilizaron para seguirle la pista. Se les pusieron los pelos de punta cuando alguien les dijo que había visto al pequeño Víctor con los rebeldes de Pekín. Se suponía que en el barrio de Pekín vivía la purria más miserable de toda la ciudad. Fueron hasta la plaza de Cataluña y localizaron a un vecino de Poblenou que les dirigió adonde estaban los de Pekín.
Encontraron al chaval en la calle de San Antonio Abad, en pleno asalto al convento de las jerónimas. Él y Miguel habían visto, maravillados, cómo unos hombres rociaban con petróleo la puerta principal del templo, cómo le pegaban fuego y cómo irrumpían en el recinto sagrado con la ayuda de un ariete. Luego habían sacado a la calle bancos, confesionarios y toda clase de muebles, hicieron un gran montón con ellos y con los libros y todo el material combustible que encontraron y prendieron una hoguera enorme, como si fuera la noche de San Juan. Un enjambre de niños sucios y chillones bailoteó alrededor de la pira junto a una pandilla de borrachos que vestían ropas de misa. Otros sacaron a la acera una serie de imágenes de yeso policromado, santos, vírgenes, ángeles, jesucristos, y unos cuantos se dedicaron a destrozarlos a culatazos con sus fusiles.
A continuación, unas mujeres salieron aullando y riendo de manera salvaje mientras cargaban cadáveres putrefactos y esqueletos troceados. Habían encontrado un cementerio de quince tumbas en la cripta y lo estaban profanando y sacando las momias a la luz para demostrar que las monjas eran torturadas en su clausura.
Cuando sus padres encontraron a Víctor, Miguel acababa de regalarle una calavera y andaban jugando con ella. Miguel se la ponía junto a la mejilla para que Víctor comparase una cara viva con otra muerta. Una experiencia inolvidable.
La madre de Víctor, Margarita, arrebató aquel despojo de la mano del niño, gritó: «¿Qué coño hacéis con esa porquería?», la tiró a un lado sin reparo alguno, y se llevó al chico a su casa con pescozones y gritos, «¿Pero qué te has creído? ¡Me vas a matar a disgustos!». Y el reciente amigo de su hijo les siguió como un perrito perdido hasta aquel deplorable barrio de chabolas que había junto a las tapias del cementerio de Poblenou.
Recorrieron una calleja sin asfaltar, donde perros pulgosos levantaban polvo y se sacudían las pulgas, flanqueados por frágiles barracas sin cimientos, inclinadas y desvencijadas por cien tempestades inclementes, hasta llegar a una casita de adobe, la más bonita del lugar, enjalbegada y techada de madera. El interior parecía recién pintado y se veía obsesivamente limpio y ordenado, con detalles ornamentales que hacían agradable el cuchitril.
Una vez dentro, Margarita se volvió hacia su hijo y descubrió al acompañante. Era un niño muy sucio, el más sucio que Margarita había visto en su vida, sucio de un negro hollín, mucho más sucio que cualquiera de los pequeños trinxeraires que dormían en la calle.
—¿Y tú cómo te llamas?
—Miguelín.
Hablaba castellano y la familia Luys se dirigió a él en castellano mientras estuvo con ellos. Se movía con cautela y los ojos muy abiertos, como si se supiera perdido en un mundo infestado de peligros, pero al mismo tiempo sumamente atractivo. Le maravilló la pulcritud de la morada de su amigo y en seguida preguntó:
—¿Tenéis bañera?
No tenían, claro está. Por no tener, en aquel barrio no había agua corriente ni alcantarillado. Pero aquel niño zarrapastroso no podía entender que una casa tan impoluta no tuviera bañera.
Aquella noche, Miguelín cenó con los siete miembros de la familia Luys, que lo aceptaron sin la menor extrañeza. Margarita cocinó una sopa de ajo y un arenque por cabeza, el señor Luys de ojos rojos le alborotó el pelo y Víctor le presentó a sus cuatro hermanos. Fraternal, el mayor, entonces tenía diez años; Eleuteri, el Teri, seis; Llibert, cinco, y Giordano Bruno, que era el pequeñajo de dos. Víctor era el segundo, entre Fráter y el Teri.
Todos dieron por supuesto que Miguelín era un niño abandonado, de los diez mil que sobrevivían robando lo que podían, mendigando y durmiendo por las calles de la ciudad. Según era la buenaza de Margarita, no habría tenido ningún inconveniente en adoptar al nuevo amigo de su hijo porque siempre estaba dispuesta a compartir lo suyo con cualquier vecino que hubiera caído enfermo o que necesitara algún tipo de ayuda. Pero al día siguiente el chiquillo declaró por sorpresa que deseaba regresar a la casa de sus abuelos.
—¿Abuelos? ¿Tienes abuelos?
—Sí.
—Pues estarán muy preocupados por ti. ¿Sabes la dirección de tu casa?
—Calle de la Vía, 2, Poblenou —dijo él, mecánicamente.
—¿Y no sabes cómo ir?
—Es que no sé dónde estoy.
—No está lejos. Yo te acompañaré.
La casa de los abuelos de Miguel era una carbonería situada en un recóndito edificio de dos pisos cuya fachada, en aquella época, miraba al mar y distaba cuatro pasos contados de la vía del tren de Mataró, que cada dos por tres cruzaba a velocidad infernal, como un vendaval ensordecedor, ante las narices o por encima de quien saliera del edificio sin prestar atención. Con el pasar de los años, unos cuantos muertos después, el ayuntamiento se animó al fin a levantar un muro entre aquella línea de casas y la vía férrea, y la calle de la Vía se convirtió en un estrecho callejón sin salida escondido tras las fábricas de Poblenou.
Que fuera una carbonería explicaba la suciedad tan intensa y especial de la piel y las ropas de Miguelín, y allí encontró Margarita a un hombre y una mujer de edad indefinida, espantosamente sucios, que aceptaban ser los abuelos del chico pero no parecían muy preocupados por su ausencia. «Bueno, de vez en cuando desaparece, pero siempre vuelve».
Víctor casi nunca fue a jugar a la oscura e inhóspita carbonería pero, en cambio, Miguelín prácticamente se instaló a vivir en casa de los Luys. Margarita intercedió para que sus abuelos le permitieran asistir a las clases del Centro Libertario, con Víctor, donde enseñaban a leer, escribir y las cuatro reglas, y desde entonces ella se encargaba de ir a buscarlos y les daba de merendar antes de que Miguelín regresara a la carbonería, que no estaba muy lejos. Los dos críos crecieron como hermanos.
Once años después, cuando Víctor y Miguel llevaron a mi padre a la casita de adobe, junto al cementerio de Poblenou, y le presentaron a Margarita, los dos la llamaban mamá. Era una mujer excepcional. Una luchadora alta, fuerte, irreductible, siempre sonriente y descarada, con voz tonante pero, al mismo tiempo, atenta y delicada. De ella aprendió Víctor a tratar a la gente y a mirar a los ojos como quien se mira en un espejo mágico.
Siempre trabajó como costurera, zurcidora y bordadora para una modista del centro y no debía de serle nada fácil sacar adelante a sus cinco hijos, después de la muerte de su marido. Todos los hermanos tuvieron que ponerse a trabajar a edad muy temprana en distintas fábricas de los alrededores o en la construcción del metro. Víctor tenía diez años cuando entró en la fábrica de ladrillos Aymerich e Hijos.
Eran tiempos duros. Mientras la ciudad crecía, prosperaba y enloquecía en el Paralelo y en el centro, en los lujos del Liceu y del paseo de Gracia y de la Rambla de Cataluña, la mano de obra en los suburbios vivía en la miseria. Sin embargo, Margarita nunca permitió que sus hijos pasaran hambre. Cuando hizo falta, no dudó en acudir a los cuarteles para conseguir el sobrante del rancho, o a los mercados, para revolver la basura en busca de lo que otros habían despreciado. Comían bacalao, arenques o lo que se llamaba carne de sábado, que era grasa desechada en el matadero; aunque fuera pan seco, sus chicos se iban a dormir con el vientre lleno. Y más de una vez recurrió al sistema de la incautación que predicaban los anarquistas. Más de una vez la acompañaron Víctor y Miguel a una tienda, y la vieron elegir una buena cantidad de comida, como si fuera para su consumo doméstico, antes de que entrara un individuo, armado o no, que arramblaba con las cestas cargadas de víveres y se las llevaba por las buenas o por las malas.
Algunas noches, había preparado la cena y había dejado a los chicos solos mientras ella se iba con un grupo de vecinos que regresaban horas después cargados de víveres. Cuando eran mayores, Margarita les contó que, en aquellas ocasiones, los habitantes de las chabolas, oprimidos por el hambre, o enfurecidos por las subidas de precios y la arrogancia de los patronos, iban a asaltar almacenes y depósitos portuarios. Y alguna vez llevó a alguno de sus hijos a un restaurante para comer sin pagar, lo que se llamaba comer a la fuerza.
—No robamos —les decía con énfasis, muy convencida—. No le quitamos la comida a nadie. Nadie se va a quedar sin comer porque nosotros nos hayamos llevado lo que necesitábamos. Al contrario: seremos más los que comeremos. Es como si nos hubieran invitado los ricos, ¿comprendéis? Y, creedme, se lo pueden permitir.
7
—¿Así que tú no eres argentino?
—No —decía mi padre con aquel deje porteño tan exótico—. Yo nací aquí. Pero mi madre murió durante el parto. Mi padre se quedó muy solo y, como tenía familia en Argentina, se fue para allí, conmigo, para buscar fortuna.
A finales de siglo, un hermano de mi abuelo, que se llamaba Luis Luys porque el bisabuelo era muy bromista, se fue a Argentina y entró a trabajar de carretero en una empresa de transportes. Tenía una historia muy curiosa mi tío Lucho, allí le llamaban Don Lucho. Trabajaba llevando mercancías y suministros de todo tipo desde Buenos Aires hasta Neuquén, en la Patagonia. Era un viaje muy largo y penoso. El tío Lucho se quedaba unos días en Neuquén y luego regresaba a la capital cargado de lana y otros productos de aquella tierra. Pero, un día, un estanciero le pidió que llevara no sé qué cargamento a un puerto llamado Ingeniero White, en Bahía Blanca, donde hacía poco que acababa de llegar el ferrocarril y que en seguida se convertiría en zona de embarque de todos los cereales de aquellas latitudes. Aunque ni el carro ni los caballos eran suyos, el tío Lucho realizó el encargo, se embolsó el dinero y, no sólo eso, se apropió del carro y de los caballos y se quedó en Neuquén aceptando otros trabajos y se olvidó de su patrón de Buenos Aires. Así prosperó, trabajando de sol a sol, sobre todo carreteando cereales desde cualquier punto de la Patagonia a Ingeniero White, y fundó su propia agencia de transportes. Cuando el empresario porteño se trasladó al sur para ver qué había pasado y exigir que le devolvieran lo suyo, el tío Lucho ya era Don Lucho, un hombre muy respetado en Neuquén, y ya tenía muchos vehículos y empleados, y le devolvió con creces el coste del viejo carromato y los caballos y las pérdidas que pudiera haber ocasionado. No sólo eso: se asoció con el de Buenos Aires y, al final, acabó siendo el dueño único de la empresa, uno de los negocios de transportes más importantes de Argentina, que cubre la provincia de Buenos Aires, desde la capital hasta la Patagonia.
Cuando llegaron a Neuquén, en 1901, el tío Lucho le dio trabajo a mi abuelo. Mi padre tenía un año y creció en su estancia. Vivieron muy bien. Allí contaba mi padre que vio uno de los primeros camiones de motor que hubo en Argentina. Un Leyland. Mi abuelo y el tío Lucho le enseñaron a conducirlo…
—¿Sabes conducir automóviles? —se maravillaban Víctor y Miguel cuando el relato llegaba a este punto.
—Sí, bueno, no es muy difícil… —mi padre luchaba contra su modestia natural.
—Y allí aprendiste también a tocar el bandoneón, claro.
—Primero, la guitarra. Y luego, el bandoneón. Allí, ahora, es el instrumento de moda. Gardel es un héroe nacional.
—¿Y por qué os vinisteis, si estabais tan bien?
—Mi padre… —retomaba el narrador, refiriéndose a mi abuelo—. Bueno, es una persona de temperamento melancólico. Le costó mucho reponerse de la muerte de mi madre pero, en 1903, se volvió a enamorar como un adolescente. Se casó con una mujer muy joven y muy hermosa, Kinga…
—¿Cómo?
—Kinga, es nombre polaco, era polaca. Con ella tuvo a mis dos hermanos, bueno, hermanastros, Cándido y Ernesto, que ahora tienen dieciséis y catorce años. Viven con nosotros. Pero aquello duró poco. Ella se quedó embarazada por tercera vez, hace un año, o un año y medio, y murió en el parto.
—No me jodas —exclamó Miguel—. Como tu madre.
—Murieron. Ella y la criatura que llegaba.
—No me extraña que tu padre tenga el temperamento melancólico.
—Y aún no se ha recuperado. En las dos muertes de sus mujeres ve una especie de fracaso personal, como si fuera su culpa. La maldición de los Gavanza. Allá decía que era mufa. Tuvo que abandonar Argentina porque no soportaba ver ninguno de los lugares donde había estado con su esposa, y decidió regresar a Barcelona porque nunca se había desprendido del todo de la morriña. Y nos vinimos para aquí, él y mis dos hermanos y yo.
—¿Y de qué trabaja ahora?
—Tiene un remanente de dinero que ha traído de Argentina, y el tío Lucho lo ayuda. Se compró un coche, un Studebaker, se afilió a la Federación de Arrendadores de Automóviles y ahora tiene un coche de plaza…
—Es taxista —apuntó Miguel, por utilizar una palabra moderna.
—Le gusta pasarse el día recorriendo la ciudad. Y, cuando no está deambulando por ahí o esperando en las paradas, se queda en casa, leyendo o entreteniéndose con su colección de sellos.
—¡Eh, tenéis automóvil! —exclamaba Miguel—. Me podrás enseñar a conducir, ¿no?
—Se lo puedo decir a mi padre. Un día tenéis que venir a casa a conocerlo.
Mi padre, sus hermanastros y mi abuelo vivían en el chaflán de Borrell y Diputación, en un cuarto piso de tres habitaciones pequeñas e incómodas, deformes, con los rincones en ángulos agudos u obtusos. Los Tres del Pompeya conocieron al abuelo Alberto frente a su colección filatélica.
—Hola, padre. Quiero presentarle a unos amigos.
El abuelo Alberto, según he podido comprobar en las dos fotos que mi padre conserva de él, tenía su misma complexión y unos ojos grandes y redondos, de párpados pesados. Miró a los tres jóvenes y pestañeó una vez para demostrarles que les estaba viendo y que los aceptaba en su casa.
—Dicen que les gustaría que les enseñase usted a conducir el automóvil.
Mi abuelo concedió el favor con otro parpadeo solemne. Y, en seguida, les mostró su querida colección de estampillas, como decía él.
Había empezado a reunir sellos antes de ir a Argentina, de muy joven, a partir de la correspondencia que mantenía con mi tío Lucho. Una vez estuvo allí, prosiguió con su afición carteándose con gente de España y de otros países del mundo, y hasta estudió un poco de filatelia, entretenimiento característico de gente solitaria, que sólo puede relacionarse con el exterior a través del correo. Tenía sus estampillas perfectamente ordenadas en dos álbumes de tapas de cartón forradas de tela roja. Su estampilla preferida era una verde, de diez pesos, con las inscripciones «República Argentina» y «Diez Pesos» y una ilustración en blanco y negro que representaba a una dama muy digna, quizá personaje mitológico, de perfil y al revés, cabeza abajo. Por lo visto, se trataba de un error de impresión y a mi abuelo le habían dicho que aquello daba un valor enorme a la estampilla y, por tanto, a la colección. Cuando mostraba sus álbumes, muy orgulloso, antes de nada abría el álbum uno por la página de la joya verde.
—Yo creo que esto debe de valer muchísimo —decía tímidamente—. ¿No os parece?
Víctor y Miguel le aseguraron que sí, que debía de valer horrores.
Todavía no habían levantado la vista de la colección cuando llamaron a la puerta. Mi abuelo puso los ojos en blanco y murmuró: «La Llusieta, lo que me faltaba». Pronunciaba «Yuseta».
La Llusieta resultó ser la vecina de arriba, una mujer pequeñita, redonda, rubicunda, con grandes pechos, sonrisa de oreja a oreja y ojillos traviesos, portadora de unas galletas que acababa de cocinar ella misma.
—Verge Santíssima, los he oído desde mi piso —dijo, muy pizpireta—, y me ha parecido que les gustaría probarlas con la merienda.
—No, señora —rezongó mi abuelo, en castellano seco y esquivo—. Precisamente ahora íbamos a salir.
Pero a Miguel y a Víctor les gustó la forma en que la Llusieta miraba a mi abuelo.
—Bueno, no hay prisa —intervinieron—. Podríamos quedarnos un rato a probarlas. Tienen muy buena pinta.
Mi abuelo miró a mi padre como si le acabaran de entrar ganas de asesinarlo, a él y a los gamberros que había traído consigo.
Así que prepararon café con leche para mojar las galletas e iniciaron una charla que en seguida despertó la risa loca de aquella mujercilla vivaz y descarada que no paraba de exclamar Verge Santíssima de una manera muy cómica.
Contaba mi padre:
—Uno dice: «Oye, ¿cómo se llaman los habitantes de Guadalajara?». Y el otro, después de pensarlo un poco, pregunta: «¿Todos?».
Las carcajadas de la Llusieta y el Verge Santíssima se mezclaron con la de Víctor y, durante un buen rato, reinó la felicidad en aquel piso sombrío, de bombillas de luz amarillenta. En seguida, los dedos de la señora se escapaban hacia los brazos de Víctor y no tuvo el menor reparo en palparle los bíceps.
—Qué fuertes estáis, Verge Santíssima. No seréis boxeadores, o algo así.





























