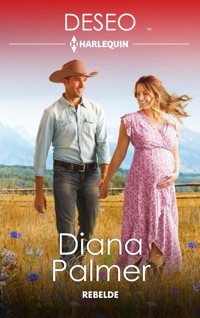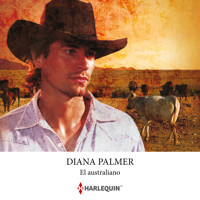2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Julia
- Sprache: Spanisch
Tendría que arriesgarlo todo para convertirla en su esposa... Con su imponente estatura y su mala reputación, Marcus Carrera infundía el miedo tanto en amigos como en enemigos. Sin embargo, había una mujer que podía ver el hombre tierno que se escondía tras aquella feroz fachada. Y sus destinos se cruzaron cuando la bella Delia Mason se vio inmersa en una tremenda oleada de problemas mientras se encontraba de vacaciones en una remota isla tropical. Después de rescatarla de las garras de un inoportuno pretendiente, Carrera la besó de un modo tan apasionado que Delia acabó mareada por el placer y ansiosa por volver a disfrutarlo...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 198
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Editados por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2004 Diana Palmer. Todos los derechos reservados.
CERCA DEL PARAÍSO, Nº 1532 - septiembre 2012
Título original: Carrera’s Bride
Publicada originalmente por Silhouette® Books
Publicada en español en 2005
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
® Harlequin, logotipo Harlequin y Julia son marcas registradas por Harlequin Books S.A.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-687-0838-6
Editor responsable: Luis Pugni
Conversión ebook: MT Color & Diseño
www.mtcolor.es
Capítulo 1
Era una noche frenética en el casino Bow Tie de la isla Paradise. Marcus Carrera estaba en el balcón fumándose un puro mientras le daba vueltas a la cabeza. Hacía unos años, había sido un hombre de negocios duro con unos contactos bastante sospechosos y una reputación muy mala. Seguía siendo un tipo duro, por supuesto; pero esperaba haberse deshecho de su reputación de mafioso.
Era el dueño de un buen número de hoteles y casinos en los Estados Unidos y en las Bahamas. El Bow Tie era una mezcla de hotel y casino; su favorito. La clientela exclusiva estaba compuesta, principalmente, por estrellas de cine, de rock, millonarios y un par de pillos. Era multimillonario y, aunque todos sus negocios eran legales, tenía que mantener su reputación de mafioso durante algún tiempo más. Y lo peor de todo era que no podía decírselo a nadie.
Bueno, aquello no era del todo cierto: podía decírselo a Smith, su guardaespaldas. Ése sí que era un tipo realmente duro. Tenía una iguana por mascota y se estaba convirtiendo en un mito en la isla; hasta había llegado a pensar que el motivo principal de que sus clientes fueran al casino era el de conocer al misterioso señor Smith.
Se desperezó para quitarse el cansancio. Su vida nunca había sido tranquila; pero últimamente estaba resultando extenuante. Se sentía como si tuviera doble personalidad; pero cuando pensaba en el motivo de tanto estrés, no se arrepentía de su decisión. Su único hermano, Carlo, estaba enterrado en Chicago, había muerto víctima de un señor de la droga que utilizaba una empresa en las Bahamas para blanquear su fortuna.
Carlo sólo tenía veintiocho años cuando murió y había dejado una mujer y dos hijos pequeños. Marcus se ocupaba de su bienestar, pero eso no les devolvía al marido y al padre. La peor muerte: por dinero. O, peor aún, por el dinero que un banquero estaba blanqueando al ayudar a un mafioso renegado de Miami a comprar casinos en la isla Paradise. No se iban a escapar fácilmente.
Dio una calada a su habano, el mejor del mercado. Smith tenía amigos en la CIA que viajaban a Cuba de vez en cuando. Compraban allí los cigarros y se los regalaban a quienes querían. Smith se los pasaba a su jefe porque él no fumaba. Tampoco bebía y rara vez decía palabrotas. Marcus meneó la cabeza, riéndose para sí: Smith era todo un enigma. Aunque muy parecido a él, tuvo que admitir.
Levantó la cabeza para aspirar la brisa del océano. El viento le alborotó el pelo negro y ondulado, ya surcado por vetas plateadas; tenía treinta y muchos años y los aparentaba. Medía un metro ochenta y cinco y, a pesar de su corpulencia, era un hombre elegante y tan ágil como una pantera. Tenía unas manos muy grandes y las únicas joyas que llevaba eran un Rolex en la muñeca y un anillo con un rubí en el dedo meñique. Tenía la tez morena y el blanco inmaculado de su impecable camisa la resaltaba. Llevaba un traje de chaqueta negro hecho a medida y una pajarita, también de color negro. Sus zapatos negros estaban tan brillantes que en ellos se reflejaban las palmeras del balcón donde estaba, y la luna. Tenía las uñas muy cortas e impecables. Iba recién afeitado y con gomina en el pelo, nunca llevaba nada mal puesto. Le obsesionaba ir bien arreglado.
Quizá se debiera a que había sido muy pobre de niño. Un hijo de padres inmigrantes. Su hermano Carlo y él se habían puesto a trabajar muy jóvenes ayudando a su padre en el pequeño taller que compartía con otros dos compatriotas. Así habían aprendido la ética del trabajo y sabían que ése era el único modo de salir de la pobreza.
Su padre tuvo la mala suerte de cruzarse en el camino con un matón del barrio que le propinó una terrible paliza cuando se negó a trabajar con coches robados.
Marcus apenas tenía doce años cuando aquello sucedió; demasiado pequeño para buscarse un trabajo. Su madre trabajaba limpiando y Carlo, cuatro años menor, todavía iba al colegio. Con su padre sin poder trabajar, tuvieron que vivir de lo que su madre llevaba a casa, lo cual sólo llegaba para poner algo de comida sobre la mesa.
Hasta que llegó un día en el que no pudieron pagar el alquiler y acabaron en la calle. Los dos socios de su padre se negaron a prestarle ayuda y lo apartaron del taller alegando que no había ningún contrato escrito. No pudieron hacer nada porque no tenían dinero para un abogado.
Su madre se vio obligada a pedir ayuda al estado. Era una mujer abatida que intentaba sacar a su familia adelante mientras su marido permanecía inmóvil en una cama, incapaz de reconocer a su propia familia. Un coágulo acabó con él a los pocos meses de la paliza, dejándolos a ellos tres solos.
La salud de su madre se fue deteriorando y Marcus y su hermano se vieron obligados a ir a un centro de acogida. Fue entonces cuando Marcus decidió que no podía consentir aquella situación, que tenía que hacer algo.
Convenció a un amigo suyo para que le llevara a ver al jefe de la mafia. A éste le pareció un chico espabilado y le dio el puesto de correo entre los miembros del grupo. En pocos días, consiguió una gran cantidad de dinero y alquiló un apartamento para su madre y su hermano; incluso les consiguió un seguro médico.
Su madre sabía lo que estaba haciendo e intentó disuadirlo; pero él era muy maduro para su edad y logró convencerla de que lo que estaba haciendo no era nada ilegal. Además, le preguntó si quería volver a ver a su familia rota y a sus hijos en un centro de acogida.
La idea horrorizó a la madre, que aceptó lo que estaba haciendo. Sin embargo, comenzó a ir a misa cada día para pedir por su hijo descarriado.
Cuando Marcus cumplió los veinte años ya estaba totalmente integrado en la banda, al otro lado de la ley, cada día más rico. En el camino, había encontrado al capo de la droga que le había dado la paliza a su padre y había arreglado cuentas con él. Más tarde, compró el taller y echó a los socios de su padre a la calle.
Había descubierto que la venganza tenía un sabor muy dulce.
Su madre nunca aprobó lo que estaba haciendo y siguió rezando por él hasta su muerte. Él había sentido una pizca de remordimiento por defraudarla; pero el tiempo rápidamente lo curó. Metió a su hermano Carlo en un colegio privado para que recibiera la educación que él no había tenido y nunca volvió a mirar atrás.
Cuando su hermano acabó la carrera de Derecho, se casó con Cecelia, el amor de su infancia. Marcus se alegró mucho por ellos y, aún más, cuando nacieron sus sobrinos. Sin embargo, él no iba a seguir sus pasos. Él no estaba hecho para la familia; su forma de vida no se lo permitía, por lo que las mujeres iban y venían sin dejar huella.
Una vez se permitió enamorarse. Era una mujer hermosa proveniente de una familia poderosa y millonaria del este de los Estados Unidos. Una mujer totalmente incompatible con él. A ella le atraía su reputación, el aura de peligro que lo rodeaba. Le gustaba presumir de él delante de sus amigos; pero no le gustaba Carlo ni tampoco los amigos de él; la mayoría, gente de su barrio de la infancia, gente con tantas aristas como él.
A él no le gustaba la ópera ni la literatura y tampoco los cotilleos, así que, cuando mencionó que quería una familia, Erin se rió de él en su cara.
Le dijo que no estaba preparada para tener hijos, que todavía esperaría unos años. Todavía quería ir de fiesta en fiesta y viajar por el mundo. Además, cuando decidiera tenerlos, sería con un hombre que no tuviera que pretender que era civilizado, le había dicho con altivez.
Entonces, Marcus se dio cuenta de que ella sólo lo quería por la novedad, como algo pasajero. Aquello lo dejó roto.
El final de su relación llegó cuando preparó una fiesta de cumpleaños para Erin en uno de sus hoteles más grandes de Miami. Erin desapareció un buen rato y, cuando fue a buscarla, la encontró saliendo de una habitación con dos rockeros que él había invitado. Fue el final de un sueño. Erin no sólo se había reído sino que le había dicho que le gustaba la variedad. Marcus le dijo que lo que ella quisiera. Se despidió de ella y nunca miró hacia atrás.
A partir de entonces, perdió el interés por las mujeres y comenzó a interesarse por las telas y las agujas. Al principio, era el hazmerreír de todos; pero, enseguida dejaron de burlarse de él cuando empezó a ganar competiciones internacionales. Conoció a muchas mujeres hábiles y disfrutó de su compañía. La mayoría eran señoras casadas o ancianas. Las solteras lo miraban con extrañeza cuando conocían su nombre. Nadie quería mezclarse con un capo. Aquello fue lo que le condujo a tomar una decisión. Una decisión que cambiaría su vida; pero de la que no podía hablar con nadie.
Estaba cansado de ser un tipo malo. Quería lavar su imagen; pero primero necesitaba continuar con aquel juego un poco más. Su problema más inmediato era encontrar un contacto que le sirviera de intermediario entre él y la persona que estaba en el hotel Nassau. No podía dejarse ver con ese hombre y usar el teléfono era muy arriesgado. Era un problema; pero no el único: el hombre con el que tenía que hablar esa noche todavía no había aparecido por el casino.
Apagó el cigarro con desgana; pero en el casino no se podía fumar. Él mismo había puesto esa regla desde que su sobrino desarrolló asma. Tenía que proteger a su familia y para eso haría lo que fuera.
Entró en su oficina y miró a Smith, que estaba sentado frente a unas pantallas de televisión.
—Jefe, será mejor que veas esto —le dijo poniéndose de pie.
Era como una montaña. Tendría unos cincuenta años, pero su aspecto seguía siendo imponente.
Marcus se unió a él y en una pantalla vio a una chica rubia que estaba forcejeando con un hombre que tenía dos veces su tamaño. El hombre se movió y Marcus vio de quién se trataba; sintió que se le incendiaba la sangre.
—¿Quieres que me ocupe yo? —preguntó Smith.
Marcus chocó un puño con una mano.
—Yo necesito hacer ejercicio —se dirigió con la elegancia de una pantera hacia el ascensor y presionó el botón para bajar.
Delia Mason estaba luchando con todas sus fuerzas; pero no lograba deshacerse de su acompañante, que estaba borracho. Intentó morderle la mano, pero pareció que el hombre no notaba sus dientes. Estaba desesperada. Se lo habían presentado su hermana y su cuñado. Estaba pasando una temporada con ellos para superar la reciente muerte de su madre; sin embargo no lo estaba pasando muy bien, especialmente, en aquel momento.
—Me gustan las chicas bravas —dijo el hombre jadeante mientras le levantaba la falda.
—Yo odio a los hombres que no aceptan un no por respuesta —respondió ella casi sin aliento, intentando levantar una rodilla para golpearle.
El hombre se rió y la empujó contra la pared.
Ella empezó a gritar y el hombre aplastó su boca apestosa contra la de ella mientras hacía movimientos obscenos contra su cuerpo. Ella no se había sentido tan impotente ni había pasado tanto miedo en la vida. ¡Si ni siquiera había querido salir con aquel banquero repulsivo! Pero Barney, su cuñado, había insistido en que necesitaba compañía. A su hermana tampoco le había gustado mucho el aspecto del hombre; pero Barney estaba seguro de que Fred Warner era todo un caballero. El hombre tenía que ir de todas formas al casino, así que podía aprovechar para llevarla a ella a que se divirtiera un poco.
Mientras cenaban, no paró de tomarse una copa detrás de otra para calmar los nervios. El hombre murmuró algo sobre meterse en la cama con una serpiente para mantener el negocio. Para Delia aquellas palabras no tenían ningún sentido y estuvo a punto de marcharse; pero el hombre no se lo había permitido.
Le mordió el labio y eso sí que le hizo daño. La alegría de ella sólo duró unos segundos porque el hombre se puso tan furioso que le propinó una bofetada.
La fuerza del golpe la dejó helada, y muerta de miedo, pensando que podía sucederle cualquier cosa. En aquel momento, una sombra se acercó a Fred, lo giró y lo tiró al suelo de un puñetazo en la cara.
Un hombre enorme, impecablemente vestido, se dirigió a ella:
—¿Se encuentra bien, señorita?
—Hijo de... —gritó el borracho, mientras intentaba ponerse de pie—. Te voy a matar.
—Inténtalo —le retó una voz profunda con un tono divertido.
Delia se echó hacia delante antes de que su rescatador hiciera nada y le dio a Fred con el bolso en la cabeza, con todas sus fuerzas.
—¡Ay! —protestó el hombre.
—¡Ojalá tuviera un bate de béisbol, desgraciado! —le soltó ella con la cara roja de furia.
—Yo te puedo prestar uno —le dijo Marcus, admirando su ferocidad.
Fred miró al hombre con ira y dio un paso hacia él.
—¿Quién te has creído...?
No pudo acabar la pregunta porque Marcus le propinó un puñetazo en el estómago que lo hizo caer de rodillas al suelo.
—Muy amable —le dijo Delia con su acento tejano—. Gracias.
Marcus se fijó en su vestido roto y su semblante se endureció.
—¿Qué estás haciendo aquí con este tipo?
—Mi cuñado me lo ofreció como acompañante —dijo ella con asco—. Cuando le diga a Barb lo que me ha intentado hacer, va a darle una patada a su marido por insistir en que saliera con este miserable.
—¿Barb?
—Es mi hermana mayor, Barbara Cortero. Está casada con Barney Cortero; es el propietario de unos hoteles —le aclaró.
Marcus levantó las cejas sorprendido y sonrió. Su suerte acababa de cambiar.
Ella miró al hombre fascinada.
—Muchas gracias por salvarme. Sé un poco de kárate; pero no me ha servido de mucho —se frotó la cara compungida.
—¿Te ha pegado? —preguntó él muy enfadado—. No lo vi.
—Es todo un encanto —murmuró ella, mirando al borracho que todavía estaba sujetándose el estómago, gimiendo de dolor.
Marcus sacó su móvil y apretó un número.
—Smith —le dijo—. Ven aquí y llévate a este tipo de aquí; no queremos problemas.
Marcus apagó el teléfono y miró a Delia con curiosidad.
—Necesitas que te arreglen ese vestido —le señaló mientras se quitaba la chaqueta para cubrirla con ella. Estaba caliente por el calor de su cuerpo y olía a perfume caro y a tabaco.
Ella lo miró con total fascinación. Era un hombre guapo, a pesar de las dos cicatrices que tenía en la cara. Tenía unos ojos marrones muy grandes y unas cejas espesas. Su aspecto era el de un luchador y parecía un tipo peligroso. Muy peligroso.
Él también la miró con detenimiento. Era menuda, pero tenía la fuerza de una leona. Estaba impresionado.
El ascensor se abrió y Smith caminó hacia ellos.
—¿Adónde lo llevo?
Marcus miró a Delia interrogante.
—Estamos en el hotel Colonial Bay en Nassau.
Él le hizo una seña a Smith, que tiró del brazo de Fred e hizo que se pusiera de pie.
El hombre levantó la cara llena de odio hacia Marcus; de repente, cambió su semblante.
—¿Carrera? —preguntó sin aliento.
—Qué pequeño es el mundo, ¿verdad?
Fred tragó con dificultad.
—Sí —dijo haciendo un esfuerzo para enderezarse—. En realidad, estoy aquí para hablar contigo.
—¿Ah, sí? Vuelve cuando estés sobrio.
—Sí, sí, claro. Verás, he tomado unas copas y ella no paraba de insistir...
—¡Mentiroso! —le espetó ella.
—Hay cámaras por todas partes y lo tenemos todo grabado —dijo Marcus con actitud amenazadora.
Fred desistió.
—No me lo tomes en cuenta. Quiero decir, somos como familia.
Marcus tuvo que morderse la lengua para no estropearlo todo.
—Otra proeza como ésta y necesitarás una familia... para el velatorio, ¿entiendes?
Fred perdió el color.
—Sí, sí —se separó de Smith—. Estaba borracho; lo siento.
—Llévatelo de aquí —le dijo Marcus a Smith, que empujó al hombre hacia el ascensor.
—Me pondré en contacto contigo —le dijo el hombre antes de desaparecer por la puerta del ascensor.
Marcus no lo miró. Agarró a Delia del brazo.
—Vamos a arreglar ese vestido. No puedes volver así a casa.
Ella todavía estaba intentando descifrar lo ocurrido. Fred conocía a aquel hombre, incluso le tenía miedo. ¿Quién era ese hombre grande y siniestro?
—No te conozco —dijo ella dudosa.
Él levantó una ceja.
—Los arreglos primero; las presentaciones, después. Estás a salvo conmigo.
—Eso fue lo que mi hermana me dijo de ese tipo.
—Sí, pero yo no necesito atacar a las mujeres en callejones oscuros —señaló—. Suele pasar al revés.
Estaba sonriendo. A ella le gustaba su sonrisa.
—De acuerdo —dijo ella devolviéndole la sonrisa—. Gracias. Parece que atraigo a los borrachos —le explicó ella—. El mes pasado fui a una fiesta con Barb y Barney y un borracho insistió en bailar conmigo; antes de que yo pudiera decirle nada, se cayó redondo a mis pies. Después, en el cumpleaños de Barb, un hombre que había bebido demasiado me estuvo siguiendo toda la noche intentando comprarme un paquete de cigarrillos —lo miró con una sonrisa compungida—. Yo no fumo.
Él soltó una carcajada.
—Es por tu cara. Pareces una persona comprensiva. Los hombres no pueden resistirse.
Los ojos verdes de ella brillaron.
—¿Es cierto eso ? Tú no pareces un hombre que necesite que le tengan lástima.
—Normalmente, no —sujetó la puerta del ascensor para que ella pasara.
Ella dio unos pasos al frente y se paró en el centro de la habitación, girando a su alrededor. La alfombra era mullida, de color champán y los muebles, de caoba. Había un montón de ordenadores y pantallas que mostraban distintas perspectivas del casino. También había una barra con taburetes altos. Parecía el centro de operaciones de la CIA.
—¡Caramba! ¿Eres un espía?
Él se rió y meneó la cabeza.
—Nunca di la talla —señaló hacia un enorme cuarto de baño—. Detrás de la puerta hay un albornoz. Quítate el vestido para que te lo arregle.
Ella dudó un instante y lo miró insegura.
Él señaló hacia la esquina de la habitación.
—Hay cámaras por todas partes. Nunca lograría hacer nada; el jefe tiene ojos en todas partes.
—¿El jefe? ¿Quieres decir el dueño del casino?
Él asintió, reprimiendo una sonrisa.
—¿Eres un...? —estuvo a punto de llamarle «gorila»; pero aquel hombre era demasiado elegante para ser un matón—. ¿Eres de seguridad? —se corrigió.
—Algo así —asintió él—. Ve a cambiarte. Ya has pasado por demasiado esta noche; yo nunca te haría daño.
Sus palabras hicieron que se sintiera culpable. Ella era una persona confiada; pero había sido una noche muy dura.
—Gracias —dijo ella.
Cerró la puerta y se quitó el vestido. Se quedó con la combinación negra que llevaba y los zapatos de tacón. Se puso el albornoz y se preguntó por qué confiaba de aquella manera en un extraño. Si era de seguridad, debía de ser el encargado porque le había dado órdenes al otro hombre, Smith, sobre lo que tenía que hacer. Se sentía a salvo con él, a pesar de su tamaño y su lado oscuro. Para trabajar en un casino tenía que ser un tipo duro, se recordó.
Salió del baño envuelta en un albornoz que debía ser cinco tallas más grande; lo llevaba arrastrando por detrás como si fuera la cola de un vestido de novia.
Su salvador estaba sentado a la mesa del despacho, con unas gafas de cerca, enhebrando una aguja.
—¿Sabes coser? —preguntó ella sorprendida.
Él asintió.
—Mi hermano y yo tuvimos que aprender. Perdimos a nuestros padres cuando éramos pequeños.
—Es una lástima —dijo ella de corazón. Su padre había muerto antes de que ella naciera. Acababa de perder a su madre por un cáncer de estómago. Sabía lo que se sentía.
—Sí.
—Puedo hacerlo yo —dijo ella alargando la mano—. No me importa.
—No —respondió él—. Me relaja.
Ella se sentó en una silla mientras él se dedicaba a la labor. Sus dedos, a pesar de ser tan grandes, eran realmente habilidosos y sus puntadas eran pequeñas, casi invisibles. Estaba impresionada.
—A mí también me gusta coser. Doy clases en un centro de mayores.
Él levantó los ojos del vestido.
—¡Qué sorpresa! ¿Y qué haces cuando no estás enseñando?
—Tengo un taller de arreglos en Jacobsville, Texas. Además, diseño algunas cosas para una boutique. No gano mucho dinero, pero me gusta mi trabajo.
—Eso es lo más importante.
—Eso es lo que yo opino. Una de mis amigas se casó y tuvo un hijo. Después, descubrió que podía ganar mucho dinero ejerciendo de abogada en la ciudad. Agarró a su hijo y se marchó a Nueva York, donde se hizo rica. Pero se sentía muy desgraciada lejos de su marido, un ranchero de Jacobsville y, además, apenas podía estar con su hijo. Después, se divorciaron —dijo entristecida—. A veces somos felices y no tenemos lo que creemos que puede hacernos felices. De todas formas, aprendí de ella que no quería esa presión, que el dinero no merecía la pena.
—Eres muy madura para tu edad. No creo que tengas más de veinte años... —indagó él.
Ella le sonrió.
—¿No crees?
Capítulo 2
El volvió a la costura para rematar lo que estaba haciendo.
—¿Cuántos años tienes? —le preguntó directamente.
—Se supone que los caballeros no hacen esa pregunta —señaló ella.
Él soltó una carcajada.
—Yo no soy ningún caballero, así que puedes decírmelo.
Ella suspiró.
—Tengo veintitrés.
Él la miró condescendiente.
—Todavía eres una niña.
—¿En serio? —preguntó ella, ligeramente irritada.
—Yo voy a hacer treinta y ocho —dijo él—. Y tengo muchos más años en algunos aspectos.
Ella sintió una punzada de remordimiento. Era guapo y muy atractivo y todo su cuerpo juvenil vibraba al estar cerca de él. Era una reacción nueva e inesperada. Ella nunca había sentido las cosas de las que sus amigos hablaban; se había desarrollado especialmente tarde.
—¿No dices nada?
Delia se encogió de hombros.
—No me has dicho cómo te llamas.
—Carrera —le dijo él, observando su reacción—. Marcus Carrera —añadió y notó que ella no reconocía el nombre—. Nunca has oído hablar de mí, ¿verdad?
—¿Eres famoso? —preguntó ella.
—Con mala fama —respondió él. Cortó el hilo con los dientes y le devolvió el vestido.
Ella lo agarró, sintiendo, de repente, que tenía frío. En cuanto volviera a ponerse el vestido todo terminaría. Probablemente, nunca volvería a verlo.