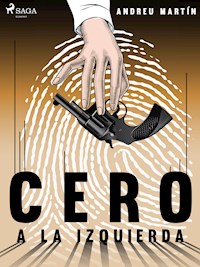
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Spanisch
Con su habitual maestría a la hora de contar historias, Andreu Martín disfraza de trama policiaca esta honda reflexión sobre los caminos que tomamos en la vida y sus consecuencias. Héctor, en su día empollón de la clase, ha acabado siendo portero de discoteca tras romper con todo. Héctor desaparece tras verse envuelto en un caso de asesinato, y el único que parece tener la clave de su paradero es Luis, compañero de colegio de jamás fue muy brillante y que acabó trabajando en el taller de su padre. Un acercamiento a dos personajes fascinantes, a las relaciones familiares, la fuerza del destino y las riendas de nuestra propia vida.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 203
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Andreu Martín
Cero a la izquierda
Saga
Cero a la izquierda
Copyright © 1993, 2021 Andreu Martín and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726962253
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
1
Olga y yo planeamos con todo detalle el suicidio de Héctor Serralada, aquel miércoles lluvioso y sucio, en las curvas de Garraf.
Resultaba perfectamente verosímil que Héctor se hubiera quitado la vida: en plena crisis personal, perdido, sin saber quién era, ni por qué hacía lo que hacía, ni por qué vivía como vivía, con una sensación de fracaso irremediable ya a sus dieciocho años, incapaz de buscar refugio en casa de un padre demasiado cafre y con la policía buscándolo por homicidio. Menuda carga soportaba el pobre tío. Olga y yo imaginamos lo que sucedería si alguien lo encontraba colgado con su propia corbata de una lámpara de la habitación de un hotel de tercera categoría. Si telefoneábamos a la policía o a los señores Serralada y les anunciábamos «Héctor ha aparecido ahorcado» (ni siquiera tendríamos que mencionar la palabra fatídica), nadie dudaría ni por un instante que eso significaba que se había suicidado. Se produciría la movilización general que a nosotros nos convenía. Y luego a improvisar.
Pobre Héctor Serralada. El Serra, le llamábamos en el cole. Hacía mucho que yo no sabía nada de él. Desde que estudiamos juntos EGB. Años más tarde, le vi otra vez pero fue un encuentro tan breve y tan insustancial que me pareció que no tenía ninguna importancia.
En EGB, Héctor Serralada era el empollón de la clase, el primero en todo, siempre levantando la mano, orgulloso de tener la respuesta exacta a las cuestiones del profe, siempre con los deberes hechos, el que no dudaba en preguntar cuando no entendía una cosa, el primero que entregaba el examen mientras los demás todavía mordisqueábamos el lápiz y tratábamos de asomarnos por encima del hombro del compañero de la mesa de delante.
Un poco repelente, vaya.
Si un profe decía que estábamos todos aprobados y que, para sacar nota, había que hacer un trabajo extra o someterse a un examen oral, qué te apuestas a que Héctor Serralada se sometía al examen oral o se quemaba las pestañas haciendo ese trabajo extra, o ambas cosas a la vez.
O sea, muy repelente.
No gozaba de muchas simpatías en clase, como se puede comprender. A simple vista, sin embargo, no parecía que eso le preocupara poco ni mucho. Después de clase, se iba derechito a su casa. Me imagino a su padre diciéndole: «Después de clase, tú derechito a casa». Y él, obediente.
—¿No vienes a jugar al fútbol?
—No. Es que tengo que hacer los deberes.
No me negaréis que un chaval capaz de contestar así es sospechoso de cualquier cosa.
—¿Te vienes a jugar a las máquinas?
—Es que me esperan en casa.
Hasta que ya nadie le invitaba a nada, porque para qué.
Sus éxitos escolares (arrolladores) despertaban la envidia y la irritación de todos los compañeros. Le habrían hecho objeto de los bromazos más pesados, de no ser porque también destacaba con brillantez en el gimnasio y hubiera podido vencer la embestida simultánea de tres de nosotros sin la menor preocupación. Y digo «le habrían», en tercera persona, porque yo le conocí lo bastante de cerca como para saber que su suerte no era tan envidiable.
Simpatizamos porque compartíamos la afición por los coches. Un día, en una hora de estudio, estaba yo dibujando el perfil de un coche con pinta de tiburón, con seis tomas de aire como agallas en los costados, faros como ojos rasgados y alerón trasero, y el Serra, desde la mesa de al lado, me susurró:
—Ferrari F40.
—Testarossa —respondí.
—El Testarossa no lleva alerón trasero.
—El F40 no lleva seis rajas al lado, lleva sólo dos —¡a ver si me iba a enseñar a mí el empollón cómo era un Ferrari Testarossa!—. Y los faros son distintos. Y el alerón se lo puedes poner a cualquier coche, ¿no?
A la salida del cole, me llamó:
—¡Eh, Ferrari!
(Desde aquel momento, para él fui «Ferrari».)
Venía corriendo tras de mí, con los ojos relucientes de algo muy parecido a la admiración.
—¡Ostras, tú! Parece que estás fuerte en la materia. Del Testarossa, digo.
—Es mucho mejor que el F40 —gruñí, para desafiarlo.
—Qué dices. El F40 puede ir a trescientos veinticuatro quilómetros por hora y el Testarossa no llega a los trescientos. Y el F40 es turbo, tío, y el Testarossa, no.
—Bueno, y qué — argumenté, para desarmarlo.
—¿Sabes qué vale el Testarossa? Veintinueve millones. ¿Y sabes cuánto vale el F40? Cincuenta millones.
—Bueno, y qué —me resistía yo—. Por ciudad, no vas a ir a doscientos por hora, tío. O sea que, para ciudad, el Testarossa ya está bien. Y, para Fórmula Uno, el Mercedes. Los Ferrari no tienen nada que hacer contra los Mercedes.
—¿Te gustaría ser piloto de Fórmula Uno?
—¿Y a quién no?
Para regresar a nuestras respectivas casas, teníamos un buen tramo de trayecto en común y, desde aquel día, solíamos recorrerlo juntos. Hablábamos de motores, de circuitos, de cronometrajes, de cilindradas, de pilotos, de trucajes, de nuevos modelos. Si nos sacaban del tema, poco más. Y hasta el fanático más absoluto necesita de vez en cuando cambiar de tema, ¿no?, aunque sólo sea para hablar del tiempo, si llueve, si hace viento, bobadas así. Cuando creí que había suficiente confianza, le invité a que viniera con la panda para jugar al baloncesto, o al fútbol, o para perseguir a una chicas de las teresianas de enfrente y tontear con ellas. Me salió con que tenía que hacer deberes en casa y de ahí no se apeaba ni a tiros. Tampoco había forma de apearlo del tema de los coches. Casi estuvo a punto de hacérmelo aburrido a mí. Te hablaba de Ayrton Senna, de Nigel Mansell, de Alain Prost, de Nikki Lauda y de Nelson Piquet como si fueran parientes cercanos, y del motor Honda V-10 turbo, de 1500 cc. como si lo hubiera diseñado él mismo, pero le hablabas de la Navratilova, del Barça, de Kasparov o de Mario Conde, y se quedaba nota. Y decía que tenía que irse a casa, que le habían puesto muchos deberes. Bueno, pues allá él.
—Oye —le pregunté un día—: ¿tú te lo pasas muy bien?
—Normal —me dijo.
—¿No echas en falta, de vez en cuando, no sé, jugar, divertirte, ir a un guateque? ¿Reír?
—Hombre... Para jugar, pienso que ya somos mayorcitos, ¿no? — ¡Teníamos entonces catorce, catorce o quince años, no más!—. Y divertirse... Bueno, me parece que lo más importante no es divertirse, bueno, me parece a mí.
No podía ser que aquello se le hubiera ocurrido a él solo.
—Qué pasa —le invité a las confidencias—. Que tu padre te aprieta mucho, ¿no?
—No —saltó en seguida. Y luego—: Bueno sí, pero a mí me gusta. Quiero decir que estoy de acuerdo con él. Creo que la obligación de los estudiantes es estudiar, ¿sabes? Me gusta ser el primero de la clase. Ganármelo a pulso, día a día.
Se expresaba con una especie de fervor fanático. El padre Larrea solía ponerlo de ejemplo («Una vez más, Héctor Serralada destaca por sus excelentes notas. Aprended de él...»), y eso es lo peor que se le puede hacer a un chico. Debe de afectarle a las neuronas, le descompone el cerebro o algo por el estilo. A las pruebas me remito.
Yo me encogía de hombros y no preguntaba más por si acaso.
Luego, yo me quedé en Sabadell, estudiando Automoción en la Escuela de Formación Profesional (porque mi padre tiene un taller y era cosa de seguir la tradición familiar) y Héctor siguió estudiando BUP y, un año más tarde, su familia se trasladó a Barcelona, donde le esperaban el COU y la Universidad.
—Bueno... —en la despedida, me estrechó la mano con una firmeza exagerada, y me miraba muy fijamente. Me pareció que estaba emocionado, y yo no podía comprender por qué—. Así que te vas a Efepé. Bueno...
Cualquiera diría que me estaba dando el pésame.
—Oye —le corté, medio en serio medio en broma—: que no es ninguna desgracia.
—No, claro —se apresuró a decir, azorado, demostrándome que para él sí que era una desgracia—. No, claro, no quería decir eso —sí que quería decirlo—. Sólo que... Bueno, si hubieras estudiado Derecho, estudiaríamos juntos...
—Pues mira —repuse.
No sabía qué decir. El Serra no me soltaba la mano. Parecía a punto de echarse a llorar y a mí todo aquello me ponía furioso, no sé por qué.
—Ah —dijo al fin—. Mi padre me ha prometido que me comprará un Ferrari cuando cumpla dieciocho años. Un Ferrari Testarossa.
No un Lotus Seven, ni un Maserati, ni un Morgan Plus 4. No. Un Ferrari Testarossa. Mi preferido. Y yo sabía que su padre tenía suficiente dinero como para mantener la promesa. Qué envidia. Y qué pena. No sé si fue en aquel momento cuando Héctor Serralada empezó a despertar mi compasión o si el sentimiento ya venía de antes. Aquel tío estaba pidiendo a gritos un amigo y, al mismo tiempo, se las apañaba para hacerse de lo más odioso.
—Vaya —le dije—. Felicidades —me solté de su mano—. Bueno, ahora tengo prisa.
Y me fui a mi FP de la pequeña ciudad industrial, y él a su BUP, a su COU y a su Uni de la metrópoli.
Todos estábamos seguros de que a Héctor le esperaba un futuro brillante en Derecho. Resultaría un juez excelente, severo y riguroso, ya te lo podías imaginar: «El magistrado Héctor Serralada prosigue su incansable lucha contra el narcotráfico...»Insobornable. Tal vez demasiado severo y demasiado riguroso, pero sin duda insobornable.
No volví a verle hasta tres o cuatro años después, un soleado día del junio pasado. Tanto el Serra como yo terminábamos de cumplir los dieciocho años.
2
El rugido de un motor potente y joven me arrastró fuera del taller y, al otro lado de la calle, me encontré con Héctor Serralada, el Serra, al volante de un estupendo Peugeot 205 CTI cabriolet, rojo y descapotable. Venía el tío bronceado, con una sonrisa blanquísima de anuncio, de esas que desmayan a las mujeres, vestido con esa holgura y esos colores de moda que sólo quedan elegantes en los riquísimos, y acompañado de una morenaza al menos cinco años mayor que él, guapísima. Guapísimos los dos. Como dos estrellas de cine.
—¡Eh, Ferrari! —exclamó en cuanto me vio. El apodo me trajo recuerdos agradables de charlas apacibles, de proyectos, de sueños de infancia.
Saltó del coche sin abrir la puerta, cruzó la calzada en tres zancadas y me tendió su enorme diestra, dispuesto a recordar el efusivo apretón de la despedida. Yo no me creía digno de estrechar aquella mano tan limpia y morena con las mías, pringadas de grasa. Y tampoco lo creía necesario, ésa es la verdad. La envidia más cochina me hacía notar que Héctor y yo no habíamos sido tan amigos como su actitud sugería. Aquel tío reaparecía después de cuatro años de no dar señales de vida, sólo para pasarme por las narices su descapotable y, además, pretendía que le estrechara la mano y le dijera: «Hombre, Serra, cuánto tiempo sin vernos, vaya un biscúter, ¿dónde lo has comprado?».
Estreché la mano limpia y morena, esperando dejar en ella marcas negras, indelebles como tatuajes, y exclamé:
—Hombre, Serra, cuánto tiempo sin vernos, vaya un biscúter, ¿dónde lo has comprado? —porque no me gusta dar chascos y soy así de simpático y buen chico. Y añadí, en voz baja, un poco crápula, como un viejo verde—: ¿Y la nena venía con el coche?
Bueno, mejor recibimiento no le podía dedicar, vamos, me parece a mí.
—No... —se rió, y se puso serio, y volvió a reír. No tenía con qué limpiarse la mano. Le ofrecí un paño y no sabía por dónde cogerlo. Al fin, lo pellizcó con dos dedos y, sin saber qué hacer con él, lo sostuvo como se sostienen, por el rabo, las ratas muertas. Repitió, por si no había quedado claro—: No. Es una amiga. Se llama Laura. Bueno, una de mis amigas —se rió otra vez, con un ruidito odioso. (No puedo evitarlo: era un personaje odioso, con risitas odiosas, ademanes de pijo odioso, vestuario odioso y ruiditos odiosos.)—. Ahora tengo muchas amigas —declaró, muy pagado de sí mismo. «Pues qué bien.»—. Trabajo en una discoteca.
Vaya. Cómo cambian las cosas. Maldición. A uno le gusta creer que, en este mundo, funciona la Ley de las Compensaciones. Que los empollones llegarán a ser unos triunfadores en su profesión, Einstein en el terreno de las matemáticas, Edison en el laboratorio, Perry Mason en los tribunales, pero que, en cambio, serán una nulidad en las discotecas y en el trato con las chicas. Ratas de biblioteca, reprimidos que se muerden las uñas en los rincones, tímidos patológicos, carne de psicólogos clínicos. Lo siento, muchachos, no se puede tener todo. Los menos favorecidos intelectualmente nos conformamos con ser los más simpáticos del baile, tarambanas divertidos, ligones empedernidos, invitados imprescindibles en todo guateque, compañía entrañable, un hombro donde reclinar las penas de amor y, a cambio, aceptamos con resignación una cierta mediocridad profesional y un sueldecillo digno, lo justo para ir tirando, qué le vamos a hacer. Y duele, duele mucho, topar con la realidad, descubrir que las cosas están muy mal repartidas: que el empollón triunfador y futuro millonario tiene, además, el Testarossa (o el Peugeot, va, da lo mismo, por algo se empieza) y una moza de bandera, mientras que tú te quedas en simple mecánico que no se jala una rosca ni aun habiendo aprendido a bailar la czarda rusa. No es justo, no lo es. Y me reservo el derecho de odiar a todos los responsables de tamaña injusticia. Por ejemplo, al odioso Héctor Serralada.
—Vaya —repuse, forzando la sonrisa casi hasta romperla—. Cómo cambia el mundo. ¿En una discoteca? —estuve a punto de preguntarle: «¿Y los estudios?», pero hay preguntas que alguien como es debido no debe formular jamás.
—Sí, la discoteca Tesis, ¿la conoces? Estoy allí, de pincha. ¿Por qué no vienes a verme un día?
La respuesta acertada era «Porque no me da la gana», y yo lo sabía perfectamente, pero me quedé asintiendo con la cabeza, tirando de la sonrisa con todas mis fuerzas. Como si estuviera buscando el auténtico motivo, «¿por qué no voy, por qué no voy?».
Como yo no decía nada, el Serra tragó saliva (ruidosamente, glups) y se volvió hacia la morena del coche. Le hizo una señal. Gritó:
—¡Laura! ¡Ven! ¡Quiero que conozcas a Ferrari!
—Creo... —musité, haciendo equilibrios en el límite de mi paciencia—. Creo que tengo que volver al trabajo.
—Pero si el jefe es tu viejo.
—Pues por eso. Peor.
Llegó Laura. Pelo negro, seguramente teñido, ojos verde claro, tan claro que eran casi transparentes, acuosos. Era como una Demi Moore (la de Ghost, ¡guau!, ¿tanto?, ¡tanto!), con ojos verde-agua que hacían su mirada inquietantemente indefinida. Era tan guapa que me molestaba mirarla. Al menos tenía diez años más que el Serra. Pensé que era de las que van en serio, nada de tontear, nada que ver con las chiquitas de nuestra edad que en seguida te pegan en los dedos o te retiran la cara.
—Qué tal, Laura —estuve a punto de añadir: «¿Hoy te han dejado salir del asilo?». Si no tenía TREINTA años, no tenía ninguno. Vejestorio. Estaba buenísssssima.
—Le digo que se venga a dar una vuelta con nosotros —explicó el Serra, hablando a mucha velocidad y con el tonillo nasal de los pijos—, y me dice que tiene que volver a las minas de sal —me miró para volver a la carga—: Pero si el taller es de tu viejo. Anda: pídele permiso.
—Que no —sonrisita de compromiso y sonrisa de «no me atraparás, piérdete».
—Tienes que educar mejor a tu viejo, tío. Aprende de mí, tío. Mira: me regaló el Peugeot en cuanto cumplí los dieciocho tacos, como me prometió. Bueno, no es el Testarossa, pero es descapotable, ¿qué tal?
—Bien.
—¿Y tú? ¿No tienes coche?
Era tan descarada su exhibición que dejó de irritarme para resucitar aquella lástima de años atrás. «No puede evitarlo: es así.» Creo que le hubiera gustado que yo le dijera que no, para poder compadecerme como yo me compadecía de él. Pero se jorobó:
—Pues sí. Pero no es un descapotable.
—¿Qué es?
Le pegué un repaso de pies a cabeza y, luego, calibré la calidad moral de la chica, preguntándome si eran dignos de acceder al santuario. Arrugué los labios en un rictus reprimido que significaba «espera y verás» o «tú lo has querido».
—Venid —transigí al fin.
Me siguieron al fondo del taller. Papá estaba junto al R-21 que yo había dejado a medias.
—Oye, ¿qué pasa con esto?
—Ya va, ya va.
Al fondo del taller, hay un recodo. La zona donde tenemos almacenados los neumáticos y los recambios. Y un espacio muy amplio que, de no ser por mí (según mi padre), nos permitiría aceptar el doble de reparaciones de las que aceptamos. «Pero como el señorito tiene ahí su cacharro...», dice mi padre, resignado a vivir sometido por siempre jamás a los caprichos del «señorito», que soy yo.
Es un coche enorme, de techo alto y de anticuadas formas redondeadas, un viejo Seat 1400 de los años cincuenta, reluciente, como recién salido de fábrica. No es un Chevy de verdad, ni un Caddy, pero viene a ser de la misma época, y yo no daba para más, y bien orgulloso que estoy de él.
Contemplé al Serra y a su chica. Parpadeaban deslumbrados.
—Le he rebajado la culata, he modificado el cigüeñal, el árbol de levas y la cadena primaria, y los amortiguadores, que ahora son de bajo recorrido; y, claro está, el guardabarros, para que cupieran los neumáticos Pirelli P-6. Le he puesto doble carburador, ¿veis?, y casi tuve que hacer nuevo el capó para poner estas tomas de aire... Si hasta tiene cuenta-revoluciones y todo. Ah, y en la tracción trasera he puesto un antibloqueante, una pieza en el diferencial para que en el derrape sólo gire una rueda, ¿entendéis?
—Uau —hizo el Serra, como en la tele. En ese momento, me envidiaba el Chevy como si él no supiera ni conducir. Se olvidó de su descapotable, y de la morenaza, y de su vida de éxitos. Hubiera dado gustoso todo el lote, con su alma de regalo, a cambio de mi viejo Seat trucado.
Y yo no hubiera aceptado el cambio. Pues no estaba yo poco ufano de mi trabajo de restauración.
—Vamos a probarlo —me suplicó. Como el masoquista que le dijo al sádico «Pégame».
—No —dije yo, dijo el sádico, con gran regodeo—. No puedo. Tengo trabajo.
—¡Luis! —me llamaba mi padre, muy oportuno.
—Bueno... —el Serra se había quedado sin palabra. Ya no tenía gran cosa que decir cuando había llegado al taller pero mi golpe de efecto lo había dejado mudo—. Bueno, tío, pues nada.
—Pues nada. Volved cuando queráis.
—Luiiiiiis —insistía mi padre, agotando la paciencia.
—Hasta luego.
Al salir del taller, la morena ni me miró. Cuanto más buenas están ellas, más transparente soy yo, o eso me parece. Cruzaron la calle, montaron en el Peugeot 205 descapotable. Roncó el motor sano, joven y potente, y arrancaron con chirrido de neumáticos. Se perdieron por el extremo de la calle, doblaron sin respetar el stop y pasaron seis meses. No volví a saber de Héctor Serralada hasta diciembre.
—¿Quién era? —me preguntó mi padre.
—Un amigo del colegio —repuse.
¿Qué queríais que le dijera?
3
La mayoría de los chicos de mi curso que viven en la casa paterna (y son muchos, porque está la vida muy achuchada para instalarte por tu cuenta) no conversan con sus padres. En el mejor de los casos: «Buenos días.» «Buenas noches.» «Qué hay de comer.» «Pon la tele» y para de contar. En el peor de los casos, broncas diarias sobre temas como «Éstas no son horas.» «¿Dónde vas con esas pintas?» «Yo a tu edad», etc.
En mi casa, en cambio, hablamos.Y permitidme que subraye esta palabra con un énfasis especial. Hablamos. En seguida comprenderéis por qué lo digo así.
Mi padre es una bellísima persona. Ex seminarista, de sus años místicos conserva un afán desmedido por ayudar a los demás, francamente digno de elogio en los tiempos que corren. Acaso no posea más que un defecto, y ése es un deseo insaciable por perseguir y conocer la verdad.
Es un firme defensor de la franqueza. Cree que la mejor y única forma de consolidar una familia es erradicando de ella todo secreto y tapujo. Está convencido de que hablando se entiende la gente y no se corta ni un pelo a la hora de interrogar exhaustivamente a quien sea con tal de enterarse del último detalle de todo. Y jamás ha aceptado una evasiva como respuesta.
Quiero decir con todo esto que mi padre es una bellísima persona, pero hay que reconocer que también es un poco pesado. Cargante. Un plomo insufrible.
El día en que se me ocurrió decir en casa que salí con una chica, mi padre me hizo aproximadamente setenta y cinco preguntas de una sentada. Empecé a contarlas cuando ya me había hecho unas veinticinco y me desconté al llegar a cincuenta y dos o sea que, más o menos, me fusiló con setenta y cinco preguntas. Cuando rompí con aquella chica, mi primera novia, me formuló ciento veintisiete preguntas, una detrás de otra, antes de que exclamase: «Bueno, vale ya.» Y eso provocó una segunda tanda que empezaba por «¿Qué significa “vale ya”?» (una), «¿No quieres contármelo?» (dos), «¿Es que tienes algo que ocultar?» (tres), «¿Te avergüenzas de algo?» (cuatro), y así hasta treinta y ocho.
Debido a este motivo, y no por mala fe, comprenderéis que normalmente no le cuente la verdad. La verdad suele ser complicada, llena de recovecos, de sobreentendidos y de particularidades inexplicables, y eso es algo que mi padre nunca ha comprendido y jamás podrá comprender.
O sea, que aquel día la conversación no terminó cuando él me preguntó «¿Quién era?» (una) y yo le respondí «Un amigo del colegio». Aquello sólo era el comienzo.
—¿Cómo se llama? (Dos.)
—Héctor. Héctor Serralada. Pero hacía muchísimo tiempo que no lo veía —me apresuré a decir, en un intento desesperado de agotar el tema—. Por eso nunca me habrás oído hablar de él.
—¿Y qué quería? (Tres.)
Pensé que, si le decía que nada de particular, eso habría despertado la curiosidad y la suspicacia de mi padre y habría multiplicado por diez el número de preguntas, de forma que improvisé una explicación cualquiera, breve y que él pudiera comprender.
—Quería que le echara una ojeada a su coche.
—¿Tenía alguna avería? (Cuatro.)
—No. Sí. Bueno. Un ruidito.
—¿Y por qué no le has echado esa ojeada? (Cinco.)
—Porque tengo mucho trabajo, y era un ruidito sin importancia.
—¿Qué tipo de ruidito era? (Seis.)
—Nada. Una puerta.
—¿Algo así como «cle-cle-clec»? (Siete.)
—Sí. Más o menos.
—A veces, un «cle-cle-clec» puede venir de los amortiguadores. ¿Has pensado en eso? (Ocho.) ¿No sería un amortiguador? (Nueve.)
—No. Estoy seguro de que era la puerta.
—¿Cómo puedes estar seguro si no te has acercado a escucharlo? (Diez.)
—Bueno, ahora que lo dices tal vez sí que fueran los amortiguadores...
—¿Donde se oye exactamente el «cle-cle-clec»?
Etcétera.
4
En el mismo escenario: la estrecha calle de Sabadell donde mi padre tiene el taller. Seis meses después. Si la visita del Serra ocurrió a media mañana de un soleado día de junio, la visita de su padre fue a primera hora de la mañana de un lluvioso, invernal, lunes de diciembre.





























