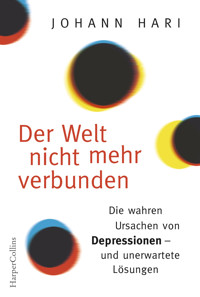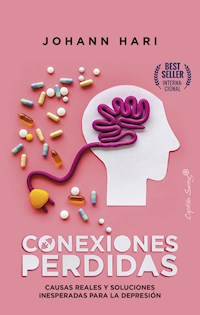
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CAPITÁN SWING LIBROS
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Ensayo
- Sprache: Spanisch
Hari sufrió de depresión desde niño y comenzó a tomar antidepresivos cuando era adolescente. Como a toda su generación, le dijeron que la causa de su problema era un desequilibrio químico en su cerebro. Pero años más tarde comenzó a investigar y aprendió que casi todo lo que nos han dicho sobre la depresión y la ansiedad es falso. Viajando por todo el mundo, Hari descubrió que los científicos sociales estaban descubriendo evidencias de que la depresión y la ansiedad no son causadas por un desequilibrio químico en nuestro cerebro, sino que son en gran parte consecuencia de problemas que tienen que ver con la forma en que vivimos hoy en día. Una vez identificadas nueve causas reales de depresión y ansiedad, Hari se dirigió a algunos científicos, que proponen soluciones radicalmente diferentes y que parecen funcionar. Conexiones perdidas nos lleva a un debate muy diferente sobre la depresión y la ansiedad, que muestra cómo, juntos, podemos acabar con esta epidemia. Un viaje épico que cambiará nuestra forma de pensar acerca de una de las crisis más grandes de nuestra cultura actual.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 585
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
En la primavera del año 2004, mientras atravesaba una calle estrecha y secundaria del centro de Hanói, una manzana llamó mi atención desde un puesto situado en una esquina. Tenía un tamaño asombroso, era roja y apetecible. Se me da fatal regatear, por lo que desembolsé tres dólares por aquella pieza de fruta y me la llevé a mi habitación del Encantador Hotel Hanoi. Igual que cualquier extranjero que ha prestado atención a las recomendaciones sanitarias, la lavé a conciencia con agua embotellada. Sin embargo, tras el primer mordisco ya noté un sabor amargo y químico esparciéndose por mi boca. El mismo sabor que de niño imaginaba que tendrían todos los alimentos después de una guerra nuclear. Supe que debía parar, pero me sentía demasiado cansado para volver a salir a por otra cosa, de modo que me comí la mitad antes de abandonarla con asco.
Los dolores estomacales empezaron al cabo de dos horas. Me pasé dos días en una habitación que iba dando vueltas cada vez más rápido, pero no me asusté: no era la primera vez que me enfrentaba a una intoxicación alimentaria. Conocía el percal. No quedaba otra que beber agua y esperar a que se acabara.
Al tercer día me di cuenta de que mi estancia en Vietnam se me escurría de las manos por culpa de esta enfermedad-nebulosa. Me encontraba ahí para localizar a un grupo de supervivientes de la guerra de cara a un proyecto de libro en el que trabajo. Llamé a mi intérprete, Dang Hoang Linh, para comentarle que debíamos adentrarnos en el sur rural, tal y como habíamos planeado desde un principio. Una vez nos pusimos en marcha —una aldea arrasada por aquí, una víctima del agente naranja por allá—, empecé a encontrarme mejor. A la mañana siguiente, me llevó a la cabaña de una mujer menuda de ochenta y siete años. Sus labios estaban tintados de un color rojo brillante a resultas del tipo de hierba que mascaba y se me acercó sobre una tabla de madera a la que habían adherido unas ruedas. Me explicó que, durante la contienda, se había pasado nueve años de un lado para otro con el fin de proteger a sus hijos de las bombas. Eran los únicos supervivientes de su aldea.
Mientras la escuchaba, comencé a sentir algo raro. Su voz parecía llegarme desde algún lugar remoto y la habitación no dejaba de dar vueltas. Entonces, de forma harto inesperada, exploté por toda la cabaña, al modo de una bomba de vómito y heces. Cuando recuperé la conciencia al cabo de un rato, la anciana me observaba con unos ojos que se me antojaron tristes. «Este chico necesita ir a un hospital —dijo—. Está muy enfermo».
No, no, insistí. Durante años había vivido en el este de Londres, alimentándome a base de pollo frito, por lo que ya estaba familiarizado con los ataques de la bacteria E. coli. Le pedí a Dang que me condujera de regreso a Hanói para acabar de recuperarme en la habitación del hotel, con la vista puesta en la CNN y los contenidos de mi estómago.
—No —dijo la anciana con firmeza—. Al hospital.
—Mira, Johann —me dijo Dang—, esta es la única persona de toda su aldea que, junto a sus hijos, sobrevivió a nueve años de bombardeos estadounidenses. Voy a seguir sus consejos en materia de salud, no los tuyos.
Me arrastró hasta su coche y estuve sufriendo arcadas y convulsiones hasta que llegamos a un edificio tosco, que luego descubrí que habían construido los soviéticos décadas atrás. Iba a convertirme en el primer extranjero en recibir atención médica en sus instalaciones. Un grupo de enfermeras —entre la emoción y el desconcierto— salió a mi encuentro y me depositó sobre una mesa, poniéndose de inmediato a gritar. Dang empezó a su vez a gritar a las enfermeras y de golpe todo el mundo estaba soltando alaridos en un idioma del que no entendía una sola palabra. Noté que me habían atado algo al brazo con fuerza.
También advertí la presencia de una niña, sola y con la nariz escayolada, en un rincón. Me miró. La miré. Éramos los únicos pacientes en aquella habitación.
Tan pronto llegaron los resultados de la presión sanguínea —peligrosamente baja, me dijo Dang, traduciendo las palabras de una enfermera— empezaron a acribillarme a agujas. Dang me comentó después que les había dicho que yo era un personaje importante de Occidente, por lo que, de morir ahí, el pueblo de Vietnam se llenaría de ignominia. La situación se alargó diez minutos, durante los cuales mis brazos se llenaron de tubos y marcas. Acto seguido y a través de Dang, comenzaron a gritarme preguntas sobre mis síntomas. Me pareció que la naturaleza de mis dolores podía deberse a un listado infinito de causas.
Mientras ocurría todo esto, yo me sentía extrañamente escindido. Una parte de mí estaba dominada por las náuseas; todo daba vueltas a mi alrededor a tal velocidad que no dejaba de pensar: que pare, que pare, que pare. Pero otra parte de mí —debajo, detrás o más allá de esto— era capaz de hilvanar un monólogo modesto y bastante racional. Ah. Te encuentras a las puertas de la muerte. Vencido por una manzana envenenada. Igual que Eva, que la Bella Durmiente o que Alan Turing.
A continuación pensé: ¿de verdad que lo último que se te cruza por la cabeza va a ser algo tan pretencioso?
A continuación pensé: si te encuentras así tras comerte media manzana, ¿qué les causarán estas sustancias químicas a los campesinos que trabajan el campo rodeados de ellas, día tras día, durante años? He aquí una buena historia que retomar algún día.
A continuación pensé: si estás a las puertas de la muerte, no deberías pensar cosas así. Deberías estar pensando en momentos profundos de tu vida. Deberías estar teniendo flashbacks. ¿Cuándo has sido realmente feliz? Me vi de niño, estirado en la cama de nuestra vieja casa, acurrucado junto a mi abuela y viendo el melodrama británico Coronation Street. Me vi años después, cuidando de mi sobrino pequeño, quien me despertó a las siete de la mañana y se estiró a mi lado en la cama para formularme preguntas largas y serias sobre la existencia. Me vi estirado en otra cama, a los diecisiete años, con la primera persona de la que me enamoré. No era un recuerdo sexual, solo permanecía ahí estirado y alguien me abrazaba.
Espera un momento, pensé. ¿Acaso solo has sido feliz estirado en alguna cama? ¿Qué dice esto de ti? Una arcada vino a interrumpir este monólogo interior. Les rogué a los médicos que me dieran algo que pusiera fin a unas náuseas tan fuertes. Dang habló animadamente con los médicos. «Los doctores dicen que necesitas tus náuseas. Es un mensaje y debemos escuchar el mensaje. Nos dirá qué es lo que te pasa».
Dicho esto, los vómitos se reanudaron.
Muchas horas después, un médico en la cuarentena entró en mi campo de visión y dijo: «Hemos averiguado que sus riñones han dejado de funcionar. Sufre una deshidratación aguda. Debido a los vómitos y la diarrea, lleva mucho tiempo sin absorber agua, por lo que su situación es la de un hombre que llevara días deambulando por el desierto». Dang intercedió: «Dice que habrías muerto si llegamos a llevarte de vuelta a Hanói».[1]
El médico me pidió que hiciera una lista de todo lo que había comido en los últimos tres días. La lista era corta. Una manzana. Me miró desconcertado. «¿La manzana estaba limpia?». Sí, le contesté, la lavé con agua embotellada. Todos los presentes soltaron una carcajada, como si acabara de rematar un chiste desternillante de Chris Rock. Resultó que en Vietnam no basta con lavar una manzana. Las recubren un montón de pesticidas para que aguanten semanas sin pudrirse. Necesitas pelarlas por completo o te puede ocurrir lo que a mí.
Aunque no acababa de entender el motivo, durante todo el tiempo que me pasé trabajando en este libro, no dejé de pensar en una cosa que me dijo el doctor aquel día, mientras atravesaba esas horas de intoxicación tan poco glamurosas.
Necesitas tus náuseas. Es un mensaje y debemos escuchar el mensaje. Nos dirá qué es lo que te pasa.
Solo se me reveló en un lugar bien diferente, a miles de kilómetros de ahí, al final de mi periplo en busca de las verdaderas razones de la depresión y la ansiedad, y del camino de retorno de las mismas.
[1]Las citas de este prefacio salen de mis recuerdos, que registré por escrito poco después del incidente. Mi intérprete y ayudante, Dang Hoang Linh, estuvo presente todo el rato y las avala.
Introducción
Un misterio
Tenía dieciocho años cuando me tragué mi primer antidepresivo. Estaba de pie, frente a una farmacia de un centro comercial de Londres y expuesto al débil sol inglés. La pastilla era blanca y pequeña. Al tragarla, sentí como un beso químico.
Aquella mañana había visitado la consulta de mi médico. Me costaba recordar, le expliqué, un solo día en que un prolongado ataque de llanto no se hubiera abierto camino dentro de mí con un estremecimiento. Desde que era niño —en el colegio, en el instituto, en casa, con amigos—, había tenido que ausentarme con frecuencia para encerrarme en algún sitio a llorar. Y no hablo de verter cuatro lágrimas. Hablo de llantos en toda regla. Incluso cuando las lágrimas no llegaban, un monólogo ansioso tamborileaba sin descanso por mi mente. Luego me reprendía: está todo en tu cabeza. Supéralo. Basta ya de ser tan débil.
Por entonces me avergonzaba decirlo; hoy me avergüenza escribirlo.
En todos los libros sobre la depresión o la ansiedad severa firmados por alguien que las ha padecido, asistimos a una exaltación del dolor mediante la cual el autor describe, mediante una prosa de intensidad creciente, la profundidad de su aflicción. Hubo un tiempo en que esto fue necesario, cuando la gente ignoraba los efectos de la depresión o la ansiedad severa. Gracias a los que llevan décadas rompiendo este tabú, no tengo que escribir de nuevo ese libro. No va a ser el tema que aborde aquí. Pero creedme: duele.
Un mes antes de entrar en la consulta de aquel médico, me encontraba en una playa de Barcelona, llorando mientras recibía el embate de las olas, cuando, de forma harto repentina, me sobrevino la explicación de por qué me ocurría y el modo en que podía salir de eso. Era el verano previo a convertirme en la primera persona de mi familia en asistir a una universidad de categoría y estaba recorriendo Europa con una amiga. Habíamos comprado abonos de tren baratos para estudiantes, lo que significaba que durante un mes podíamos viajar libremente en cualquier tren europeo, y nos alojábamos en hostales para jóvenes allá donde recaláramos. Me había imaginado playas amarillas y cultura de altos vuelos —el Louvre, un canuto, italianas buenorras—. Sin embargo, justo antes de partir, me había rechazado la primera persona de quien me había enamorado de verdad, y sentía las emociones a flor de piel, incluso más que de costumbre, al modo de un olor embarazoso.
El viaje no salió como esperaba. Rompí a llorar a bordo de una góndola en Venecia. Aullé en el Matterhorn. Me asaltaron temblores en la casa de Kafka en Praga.
Resultaba algo inusual para mí, pero tampoco tan inusual. Ya había atravesado periodos así en mi vida, en los que el dolor se me antojaba ingobernable y deseaba apartarme del mundo. En Barcelona, por el contrario, mi amiga, al ver que no podía dejar de llorar, me dijo: «Eres consciente de que la mayoría de las personas no hacen esto, ¿verdad?».
Entonces experimenté una de las contadas epifanías de mi vida. Me di la vuelta hacia ella y dije: «¡Estoy deprimido! ¡No es que todo esté en mi cabeza! ¡No es que sea infeliz, no es que sea débil, es que estoy deprimido!».
Esto sonará raro, pero lo que experimenté en ese momento fue una descarga de euforia, igual que si hubiera descubierto por sorpresa una pila de dinero detrás del sofá. ¡Existe un nombre para esta sensación! ¡Es un problema médico, como la diabetes o el síndrome del colon irritado! Por descontado que llevaba años escuchándolo, un mensaje que recorre nuestra cultura, pero solo entonces caló. ¡Se referían a mí! En aquel momento recordé de golpe que había una solución a la depresión: los antidepresivos. ¡Eso es lo que necesito! Tan pronto vuelva a casa, conseguiré esas pastillas, seré normal y todos aquellos componentes de mi persona que no están deprimidos serán liberados. Siempre me habían motivado cosas que no tenían nada que ver con la depresión: conocer gente, aprender, entender el funcionamiento del mundo. Se romperán sus cadenas, me dije, y pronto.
Al día siguiente visitamos el Parc Güell, en el centro de Barcelona. Se trata de un parque diseñado por el arquitecto Antoni Gaudí, y es definitivamente extraño; todas las perspectivas están fuera de sitio, parece que hubieras entrado en el salón de los espejos deformantes de una feria. En un momento dado atraviesas un túnel en el que todo adopta un ángulo ondulado, como si hubiera sufrido el impacto de una ola. En otro punto, unos dragones se elevan junto a unos edificios hechos a base de unos jirones de hierro que casi producen la impresión de movimiento. Nada recuerda al mundo real. Mientras andaba dando tumbos por el lugar, pensaba «así es mi cabeza»: deformada, equivocada. Y pronto se va a curar.
Igual que ocurre con todas las epifanías, pareció llegar como un relámpago, cuando lo cierto es que llevaba tiempo gestándose. Yo sabía lo que era una depresión. Había visto cómo se representaba en los melodramas televisivos y había leído sobre ella en los libros. Había escuchado a mi propia madre hablar sobre depresión y ansiedad, y también la había visto tomar pastillas para combatirlas. Y conocía el remedio porque, apenas unos años antes, los medios de comunicación globales se habían hecho eco de ella. Mis años de adolescencia coincidieron con la Era del Prozac; el advenimiento de fármacos nuevos que, por primera vez, prometían curar la depresión sin efectos secundarios incapacitantes. De hecho, uno de los best sellers de la década afirmaba que estos fármacos conseguían que estuvieras «mejor que bien»;[2] te ponían más fuerte y saludable que la gente normal.
Yo había absorbido todo esto sin detenerme a pensarlo mucho. A finales de la década de 1990 se decían muchas cosas al respecto: el tema era omnipresente. Y entonces, al fin, me sentí interpelado.
Aquella tarde en que visité a mi médico me quedó claro que él también lo había absorbido. En su pequeña consulta me explicó con paciencia por qué me sentía como me sentía. De forma natural algunas personas presentan en sus cerebros unos niveles bajos de una sustancia química llamada serotonina, me dijo, y esto es lo que causa la depresión —esa infelicidad extraña, persistente y errónea que no te abandona—. Por fortuna, justo en el momento de mi entrada en la edad adulta, una nueva generación de drogas —inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS)— había llegado con la capacidad de restituirle a uno a los niveles de serotonina de una persona normal. La depresión es una enfermedad del cerebro, me dijo, y esta es la cura. Sacó una foto de un cerebro y procedió a comentármela.
De hecho, lo que me intentaba decir es que la depresión sí que estaba dentro de mi cabeza, aunque de un modo bien distinto. No era producto de mi imaginación. Era muy real y fruto de un fallo cerebral.
No tuvo que insistirme. Aquella historia yo ya la había comprado de antemano.[3] Abandoné su consulta a los diez minutos con una receta de Seroxat (conocido en Estados Unidos como Paxil).
Solo al cabo de muchos años, mientras escribía este libro, alguien me abrió los ojos a todas las preguntas que aquel médico no me formuló ese día. Del tipo: ¿existe algún motivo para que te sientas tan angustiado?, ¿qué ha estado ocurriendo en tu vida?, ¿hay algo que te esté causando dolor y que quizá convendría cambiar? Pero, aunque sí me lo hubiese preguntado, no creo que hubiese sido capaz de contestarle. Sospecho que le habría dedicado una mirada de perplejidad. Llevaba una buena vida, le habría dicho. Por descontado que me había enfrentado a algunos problemas, pero carecía de motivos para sentirme infeliz, sin duda para semejante infelicidad.
En cualquier caso, él no preguntó y a mí no me extrañó. Durante los trece años siguientes, los médicos no dejaron de extenderme recetas para este medicamento, y ninguno se preocupó de preguntar. De haberlo hecho, sospecho que me habría mostrado indignado y les habría dicho: «Si tienes un cerebro roto que es incapaz de fabricar las sustancias químicas adecuadas para la felicidad, ¿qué sentido tiene soltarme preguntas así? Uno no le pregunta a un paciente con demencia por los motivos que le impiden recordar dónde dejó las llaves. ¿Acaso no sería cruel? Menuda estupidez hacerme estas preguntas. ¿Es que no habéis pasado por la facultad de medicina?».
El médico me había dicho que tardaría dos semanas en notar los efectos de la medicación, pero esa misma noche, con las pastillas ya en mi poder, sentí una ola de calidez recorriéndome el cuerpo —un rasgueo ligero que, estaba convencido, respondía a los quejidos y crujidos de mis sinapsis cerebrales a medida que adoptaban la configuración adecuada—. Me estiré en la cama a escuchar una cinta de casete muy gastada y supe que no iba a volver a llorar en mucho tiempo.
Pocas semanas después emprendí rumbo a la universidad. Mi nueva armadura química disipaba el miedo. Ahí me convertí en un proselitista de los antidepresivos. Siempre que un amigo se sentía triste le ofrecía mis pastillas para que las probara y lo animaba a acudir a un médico a que se las recetara. Me autoconvencí de que no solo no estaba deprimido, sino que gozaba de un mayor bienestar —un estado al que llamé «antidepresión»—. Me decía a mí mismo que me sentía sorprendentemente resiliente y energético. También era cierto que padecía algunos efectos secundarios de carácter físico: estaba ganando mucho peso y me ponía a sudar sin previo aviso. Pero aquel era un precio pequeño con tal de no incurrir en hemorragias de tristeza delante de mi entorno. Y, ¡mirad!, ahora podía hacer de todo.
Al cabo de unos meses comencé a notar que me sobrevenían momentos de profunda tristeza. Se me antojaban inexplicables y completamente irracionales. Visité de nuevo a mi médico y convenimos en que necesitaba aumentar la dosis. Mis veinte miligramos diarios se convirtieron en treinta; unas pastillas azules sustituyeron a las blancas.
Este proceder se repitió durante el final de mi adolescencia y a lo largo de toda la veintena. Predicaba sobre los beneficios de estos medicamentos para, al cabo de un tiempo, sentir cómo regresaba la tristeza; de modo que me subían la dosis; treinta miligramos se convirtieron en cuarenta; cuarenta en cincuenta; hasta que llegué a ingerir dos pastillas azules cada día, esto es, sesenta miligramos. Cada vez engordaba más; cada vez sudaba más; cada vez sabía que merecía la pena pagar el precio.
A todo el que me preguntara le explicaba que la depresión era una enfermedad del cerebro y que los ISRS eran la solución. Cuando me hice periodista, escribí artículos en los periódicos donde se lo argumentaba a los lectores, armándome de paciencia. Aducía que el regreso de episodios de tristeza eran procesos médicos —estaba claro que mi cerebro experimentaba un descenso de sustancias químicas, algo que escapaba a mi control y entendimiento—. Gracias a Dios estos medicamentos son extremadamente poderosos, les decía, y funcionan. Miradme. Soy la prueba viviente. De vez en cuando, alguna duda se presentaba en mi cabeza, pero de inmediato la desestimaba tragándome una o dos pastillas más de las que me tocaban ese día.
Yo me había fabricado mi propia historia. De hecho, solo ahora comprendo que constaba de dos partes. La primera versaba sobre las causas de la depresión: un mal funcionamiento del cerebro derivado de unos niveles deficientes de serotonina o de algún otro fallo de tu disco duro mental. La segunda versaba sobre las soluciones a la depresión: los medicamentos capaces de reparar la química de tu cerebro.
Me gustaba aquella historia. Le veía el sentido. Me guiaba por la vida.
Solo escuché una explicación alternativa a por qué podría sentirme así. No me la dio mi médico, sino que la hallé en los libros y en debates televisivos. Sostenía que uno acarreaba la depresión y la ansiedad en los genes. Yo sabía que mi madre había estado deprimida y muy ansiosa antes de tenerme (y después), un problema que ya se había manifestado en generaciones anteriores de mi familia. Se me antojaron historias paralelas. Ambas me decían que era algo innato, que venía de los míos.
Empecé a escribir este libro hace tres años porque me intrigaban ciertos misterios para los que buscaba respuestas, ya que no se hallaban en las historias que me había dedicado tanto tiempo a ir sermoneando. He aquí el primer misterio. Cierto día, años después de haber comenzado a medicarme, me hallaba en la consulta de mi terapeuta contándole lo agradecido que me sentía por el hecho de que existieran los antidepresivos y por la mejoría que me procuraban. «Qué raro —me dijo—, porque a mí me parece que sigues muy deprimido». Me quedé perplejo. ¿A qué podía referirse? «Bueno —me dijo—, la angustia emocional te acompaña buena parte del día. A mi entender tu estado no difiere mucho del que me describías antes de tomarte los medicamentos».
Le expliqué, armándome de paciencia, que él no lo entendía: la depresión la causan los bajos niveles de serotonina. ¿Qué tipo de formación obtenían estos terapeutas?, me pregunté.
Con el transcurso de los años fue repitiéndome con gentileza su punto de vista. Me señalaba que mi convencimiento de que una dosis creciente de medicamentos estaba solucionando el problema contrastaba con la realidad, puesto que me pasaba mucho tiempo alicaído, deprimido y ansioso. Yo reaccionaba con una mezcla de enfado y superioridad remilgada.
Tardé años en entender lo que me decía. A principios de la treintena tuve una especie de epifanía negativa, lo opuesto a lo experimentado en aquella playa de Barcelona tantos años atrás. No importaba cuánto fuera aumentando la dosis de antidepresivos, pues la tristeza siempre la aventajaría. Se formaría una burbuja de alivio químico aparente y, acto seguido, regresaría esa sensación de punzante infelicidad. Empezaría de nuevo con esos pensamientos recurrentes que me dirían con insistencia: la vida carece de sentido; nada de lo que haces tiene sentido; todo esto es una puta pérdida de tiempo. Un zumbido de ansiedad interminable.
De manera que el primer misterio que quería resolver era: ¿cómo es que continúo deprimido si tomo antidepresivos? Pese a hacer todo lo correcto, algo seguía yendo mal. ¿Por qué?
A mi familia le ha ocurrido algo curioso durante las últimas décadas.
Desde que era bien pequeño, recuerdo ver frascos de pastillas, con sus inescrutables etiquetas médicas de color blanco, dispuestos en la mesa de la cocina, aguardando su momento. He escrito con anterioridad acerca de la adicción a las pastillas en mi familia y de cómo uno de mis primeros recuerdos es el de intentar sin éxito despertar a uno de sus miembros. Sin embargo, cuando era muy joven, no eran las drogas prohibidas las que predominaban en nuestras vidas, sino las que te recetaban los médicos: los antidepresivos y tranquilizantes a la antigua usanza como el Valium, las modificaciones y alteraciones químicas que nos permitían sobrellevar los días.
Pero me refiero a otra cosa cuando hablo de eso tan curioso que ha ido ocurriendo. Lo curioso es que, a medida que fui creciendo, la civilización occidental fue siguiendo el ejemplo de mi familia. Cuando de niño me quedaba a dormir en casa de algún amigo, me fijaba en que ninguno de sus familiares ingería pastillas con el desayuno, el almuerzo o la cena. Nadie estaba sedado, sobrexcitado o antidepresivo. Descubrí que mi familia era inusual.
Con el paso de los años, sin embargo, advertí que las pastillas estaban cada vez más presentes en la vida de la gente; eran recetadas, aceptadas, recomendadas. Hoy en día nos rodean. En torno a uno de cada cinco estadounidenses toma al menos un medicamento para un problema psiquiátrico;[4] casi una de cada cuatro mujeres estadounidenses de mediana edad toma antidepresivos;[5] en torno a uno de cada diez chavales de los institutos de Estados Unidos se les receta un estimulante fuerte de cara a que se concentren;[6] y las adicciones, tanto a drogas legales como a ilegales, están tan extendidas que la esperanza de vida en Estados Unidos está bajando por primera vez desde que el país goza de tiempos de paz. Estos efectos se han diseminado también por el mundo occidental; por ejemplo, mientras lees esto, uno de cada tres franceses toma alguna droga psicotrópica de curso legal como son los antidepresivos,[7] mientras que el Reino Unido casi alcanza el índice de consumo más elevado de toda Europa.[8] No hay escapatoria: cuando los científicos analizan el agua del grifo en los países occidentales, la encuentran por sistema a rebosar de antidepresivos porque somos tantos los que los tomamos y excretamos que resulta imposible eliminarlos a la hora de filtrarla para el consumo diario.[9] Estamos literalmente inundados de este tipo de medicamentos.
Lo que antaño pareció chocante hoy es normal. Sin darle muchas vueltas al asunto, hemos aceptado que un gran número de las personas que nos rodean se sienten tan afligidas que se creen en la necesidad de ingerir a diario unas sustancias químicas muy fuertes para poder tirar adelante.
En consecuencia, el segundo misterio que me desconcertaba era: ¿por qué había aumentado tanto el número de individuos que en apariencia se sentían deprimidos y profundamente ansiosos? ¿Qué había cambiado?
A los treinta y un años me encontré químicamente desnudo por primera vez en mi vida adulta. Llevaba casi una década ignorando los amables recordatorios de mi médico de que seguía deprimido pese a la medicación. Solo me animé a escucharle tras sufrir una crisis en mi vida, la cual me hizo sentir fatal de forma inequívoca y de la que no me pude librar. Lo que había estado probando durante mucho tiempo daba señales de no funcionar. De aquí que, cuando me deshice de mis últimas cajas de Paxil, aquellos misterios seguían aguardándome, igual que unos niños en la plataforma de una estación de tren intentando llamar mi atención para que los recogiera. ¿Por qué continuaba deprimido? ¿Por qué había tantos como yo?
Advertí que había un tercer misterio sobrevolándolo todo. ¿Cabía la posibilidad de que no fuera una mala química cerebral, sino otra cosa lo que me había estado causando la depresión y la ansiedad, y también a tantos de los que me rodeaban? Si era así, ¿de qué se trataba?
De todos modos, aplacé el análisis de la cuestión. Una vez has asumido una historia para explicar tu dolor, te muestras muy reticente a desafiarla. Era como una correa con la que había mantenido a mi angustia bajo control. Temía que, en el caso de cuestionar la historia con la que llevaba tanto tiempo conviviendo, el dolor podría ser como un animal desbocado que me atacara.
Durante varios años seguí un mismo patrón. Empezaba a investigar estos misterios —a base de leer artículos científicos y hablar con algunos de sus autores—, pero siempre acababa reculando porque lo que me comentaban me hacía sentir desorientado y aumentaba la ansiedad con la que había partido. Opté por volcarme en el trabajo que me exigía otro libro, Tras el grito: un relato revolucionario y sorprendente sobre la verdadera historia de la guerra contra las drogas. Suena ridículo confesar que me resultaba más sencillo entrevistar a asesinos a sueldo de los cárteles mexicanos de la droga que hurgar en las causas de la depresión y la ansiedad, pero cuestionar la historia que me había confeccionado en torno a mis emociones —lo que sentía y por qué lo sentía— se me antojaba más peligroso.
Hasta que al fin decidí que no podía ignorarlo durante más tiempo. Fue así como me embarqué en un periplo de más de cuarenta mil millas, a lo largo de tres años. Realicé más de doscientas entrevistas por todo el mundo con algunos de los sociólogos más relevantes, con personas que habían tocado fondo en materia de depresión y ansiedad, y con gente que se había curado. Acabé en toda suerte de lugares que al principio jamás imaginé pisar —un poblado amish en Indiana, unas viviendas sociales en pie de guerra en Berlín, una ciudad brasileña que había prohibido la publicidad, un laboratorio de Baltimore capaz de hacer aflorar los traumas de un modo completamente inesperado—. Lo que aprendí me obligó a revisar de manera radical mi historia…, la propia y la de la angustia esparciéndose por nuestra cultura como si se tratara de alquitrán.
Desde el mismo arranque quiero destacar dos elementos que van a moldear el lenguaje que voy a emplear a lo largo del libro. Ambos me sorprendieron.
Mi médico me indicó que yo sufría tanto de depresión como de ansiedad. Yo pensaba que se trataba de dos problemas separados, pues así habían sido tratados durante los trece años que estuve recibiendo asistencia médica para combatirlos. Sin embargo, me topé con algo extraño en el curso de mi investigación. Todo aquello que provoca un aumento de la depresión causa a su vez un aumento de la ansiedad, y viceversa. Suben y bajan a la par.
Me chocó y solo empecé a entenderlo tras escuchar en Canadá a Robert Kohlenberg, un profesor de psicología. Él también había creído en el pasado que la depresión y la ansiedad eran entes diferenciados. Pero a medida que profundizaba en el tema —algo que lleva veinte años haciendo—, descubrió, según asegura, que «los datos nos indican que no son tan diferentes». En la práctica, «se superponen los diagnósticos, particularmente en el caso de la depresión y la ansiedad». En ocasiones un lado es más pronunciado que el otro —uno puede sufrir ataques de pánico un mes y llorar mucho al siguiente—. Pero la idea de que son diferentes del mismo modo en que, pongamos, lo son la neumonía y tener una pierna rota es algo que no respaldan los estudios. Kohlenberg ha demostrado que el tema es «un barullo».
Este punto de vista ha prevalecido en los debates científicos. En los últimos años, los Institutos Nacionales de Salud —la principal fuente de financiación en el área de la investigación médica en Estados Unidos— han dejado de financiar estudios que presentan la depresión y la ansiedad como diagnósticos diferenciados.[10] «Buscan algo más realista, que se corresponda con cómo se muestra la gente durante las pruebas clínicas», explica el profesor.
Empecé a ver la depresión y la ansiedad como versiones de una misma canción, si bien interpretadas por grupos diferentes. La depresión es una versión lúgubre tocada por una banda emo, y la ansiedad corre a cargo de una escandalosa banda de heavy metal. Sin embargo, la partitura subyacente es la misma. No son idénticas pero están hermanadas.[11]
El segundo elemento parte de otra cosa que aprendí mientras investigaba estas nueve causas de la depresión y la ansiedad. Siempre que en el pasado escribía acerca de la depresión y la ansiedad, empezaba explicando una cosa: no me estoy refiriendo a la infelicidad. La depresión y la infelicidad son cosas completamente distintas. No hay nada que le enfurezca más a un depresivo que le digan que se anime, o recibir consejos tontos para sentirse bien como si solo estuviera atravesando una mala semana. Uno se lo toma igual que lo haría una persona que se acabara de romper las dos piernas y oyera que debería divertirse saliendo a bailar.
Pero a medida que profundizaba en los resultados de los estudios, advertí algo imposible de ignorar.
Las fuerzas que provocan que algunos de nosotros nos sintamos deprimidos y severamente ansiosos están consiguiendo, de forma simultánea, que mucha más gente se sienta infeliz. Resulta que existe un continuo entre infelicidad y depresión. Siguen siendo muy distintas, de la misma manera que perder un dedo en un accidente de coche lo es de perder un brazo, o caerse por la calle lo es de hacerlo por un acantilado. Pero están conectadas. Iba a descubrir que la depresión y la ansiedad no son más que las puntas más afiladas de una lanza con la que nuestra cultura nos ha atravesado a casi todos. Esto explica que incluso aquellos que no padecen depresión y ansiedad severa reconocerán mucho de lo que me presto a describir.
A medida que leáis este libro, animaos, por favor, a buscar y leer los estudios científicos a los que me refiero en las notas al pie, y tratad de abordarlos con el mismo escepticismo que he empleado yo. Patead las pruebas. Comprobad si se rompen. Hay mucho en juego como para equivocarnos. Yo mismo he acabado convencido de algo que al principio me habría sorprendido.
Hemos sufrido una desinformación sistemática acerca de lo que son la depresión y la ansiedad.
A lo largo de mi vida me había convencido de dos cosas sobre la depresión. Durante los primeros dieciocho años pensé que «todo estaba en mi cabeza», es decir, que la depresión no era real, que era imaginaria, una falsedad, un capricho, una vergüenza, una debilidad. Durante los dieciocho años siguientes pensé que «todo estaba en mi cabeza», pero de un modo muy distinto: a causa de un fallo cerebral.
Me disponía, sin embargo, a aprender que ambas historias eran mentira. La causa principal de la depresión y ansiedad crecientes no se halla en nuestras cabezas. La descubrí principalmente en el mundo y en el modo en que vivimos en él. Descubrí que existen por lo menos nueve causas probadas de la depresión y la ansiedad (aunque nadie las había reunido de esta manera hasta ahora), y que muchas de ellas nos rodean cada vez con más fuerza, provocando que nos sintamos radicalmente peor.
No ha sido un periplo fácil para mí. Como veréis, me aferré a la vieja historia que explicaba mi depresión como resultado de un cerebro roto. Luché por ella. Durante mucho tiempo di la espalda a las pruebas que me presentaban. Esto no fue una transición amable hacia otra manera de pensar. Fue un combate.
Pero si perseveramos en los errores que llevamos tanto tiempo cometiendo, seguiremos presos de estos estados y continuarán creciendo. Me consta que, al principio, puede antojarse desalentador el hecho de leer sobre las causas de la depresión y la ansiedad dado que están muy arraigadas en nuestra cultura. A mí también me resultó desalentador. Avanzar en el camino, sin embargo, me permitió descubrir lo que me aguardaba al otro lado: soluciones reales.
Cuando finalmente comprendí lo que estaba ocurriendo —a mí y a tantos como yo—, se me reveló la existencia de los auténticos antidepresivos. Su aspecto no recuerda al de los antidepresivos químicos que se han mostrado tan poco efectivos para tantos de nosotros. No son algo que uno compre o ingiera. Pero quizá nos señalen el punto de partida de un camino que de verdad nos aleje de nuestro dolor.
[2]Esta formulación empezó con Peter D. Kramer, Listening to Prozac, Nueva York: Penguin, 1997 [trad. cast.: Escuchando al Prozac, Barcelona: Editorial Seix Barral, 1994].
[3]Mark Rapley, Joanna Moncrieff y Jacqui Dillon (eds.), De-Medicalizing Misery: Psychiatry, Psychology and the Human Condition, Londres: Palgrave Macmillan, 2011, p. 7.
[4]Allen Frances, Saving Normal: An Insider’s Revolt against Out-of-Control Psychiatric Diagnosis, DSM-5, Big Pharma, and the Medicalization of Ordinary Life, Nueva York: William Morrow, 2014, p. xiv [trad. cast.: ¿Somos todos enfermos mentales?, Barcelona: Editorial Ariel, 2014].
[5]http://www.health.harvard.edu/blog/astounding-increasein-antidepressant-use-by-americans-201110203624, consultado el 8 de enero de 2016; Edward Shorter, How Everyone Became Depressed: The Rise and Fall of the Nervous Breakdown, NuevaYork: Oxford University Press, 2013, pp. 2, 172.
[6]Carl Cohen y Sami Timimi (eds.), Liberatory Psychiatry: Philosophy, Politics and Mental Health, Cambridge: Cambridge University Press, 2008; Alan Schwarz y Sarah Cohen, «A.D.H.D. Seen in 11 % of U.S. Children as Diagnoses»,New York Times, 31 de marzo de 2013, http://www.nytimes.com/2013/04/01/health/more-diagnoses-of-hyperactivity-causing-concern.html; Ryan D’Agostino, «The Drugging of the American Boy», Esquire, 27 de marzo de 2014, http://www.esquire.com/news-politics/a32858/drugging-of-the-american-boy-0414/; Marilyn Wedge, «Why French Kids Don’t Have ADHD», Psychology Today, 8 de marzo de 2012, https://www.psychologytoday.com/blog/suffer-the-children/201203/why-french-kidsdont-have-adhd; Jenifer Goodwin, «Number of U.S. Kids on ADHD Meds Keeps Rising», USNews.com, 28 de septiembre de 2011, http://health.usnews.com/health-news/family-health/brain-and-behavior/articles/2011/09/28/number-of-us-kids-on-adhdmeds-keeps-rising, consultado el 8 de enero de 2016.
[7]«France’s drug addiction: 1 in 3 on psychotropic medication», France24, 20 de mayo de 2014, http://www.france24.com/en/20140520-francedrug-addiction-1-3psychotropic-medication, consultado el 8 de enero de 2016.
[8]Dan Lewer et al., «Antidepressant use in 27 European countries: associations with sociodemographic, cultural and economic factors», British Journal of Psychiatry, 207, n.º 3 (julio de 2015), pp. 221-226, doi: 10.1192/bjp.bp.114.156786, consultado el 1 de junio de 2016.
[9]Matt Harvey, «Your tap water is probably laced with antidepressants», Salon, 4 de marzo de 2013, http://www.salon.com/2013/03/14/your_tap_water_is_probably_laced_with_anti_depressants_partner/; «Prozac ‘found in drinking water’», BBC News, 8 de agosto de 2004, http://news.bbc.co.uk/1/hi/health/3545684.stm, ambos consultados el 8 de enero de 2016.
[10]https://www.nimh.nih.gov/about/directors/thomas-insel/blog/2013/transforming-diagnosis.shtml, consultado el 10 de enero de 2017.
[11]Para obtener más contexto, ver Edward Shorter, How Everyone Became Depressed: The Rise and Fall of the Nervous Breakdown, Nueva York: Oxford University Press, 2013.
01
La varita
El doctor John Haygarth no salía de su asombro. Por toda la ciudad inglesa de Bath —y por varios puntos diseminados del mundo occidental— estaba ocurriendo algo extraordinario. Gente que llevaba años paralizada por el dolor abandonaba su lecho y volvía a caminar. Era indiferente si habían estado postrados por culpa del reumatismo o por las secuelas de un trabajo físico muy exigente. Corría la voz de que había esperanza. Uno podía levantarse. Nadie había visto algo igual.
John sabía que, unos años atrás, una empresa fundada por una estadounidense llamada Elisha Perkins, de Connecticut, había anunciado el descubrimiento de la solución a toda suerte de dolores, y que solo había un modo de obtenerla: pagar por el uso de una varilla, gruesa y de metal, que habían patentado y bautizado como el «tractor». Revestía unas propiedades especiales que, por desgracia, la empresa no podía compartir contigo, so riesgo de que la competencia se las copiara y se quedara así con sus beneficios. Sin embargo, en el caso de necesitar ayuda, un individuo competente en el empleo del tractor acudía a tu casa, o a la cama de tu hospital, para explicarte muy seriamente que, igual que un pararrayos atrae los rayos, el tractor atraería la enfermedad para arrancarla de tu cuerpo y expulsarla al aire. Acto seguido, desplazaba el tractor por encima de tu cuerpo, sin llegar a tocarlo en ningún momento.
Sentirá una sensación de calor, quizá incluso una quemazón. El dolor es extraído sin interrupciones. ¿Lo nota?
Una vez concluido el proceso… funcionaba. Muchas personas torturadas por el dolor en efecto se levantaban. Su agonía reculaba de verdad. Un buen número de casos desahuciados veían la luz… al principio.
Lo que al doctor John Haygarth se le escapaba era el cómo. Todo lo que había aprendido durante sus años de formación médica desacreditaba la idea de que el dolor era una energía incorpórea que bastaba con ser expulsada por los aires. Pero los pacientes le aseguraban que funcionaba. Parecía que solo un idiota pondría en entredicho las propiedades del tractor.
John decidió llevar a cabo un experimento. En las instalaciones del Bath General Hospital se hizo con un pedazo grande de madera corriente y lo escondió dentro de un trozo de metal viejo. Acababa de crear un «tractor» falso, uno desprovisto de las cualidades secretas del modelo oficial. Luego se dirigió a los cinco pacientes de su hospital incapacitados a resultas de dolores crónicos, incluyendo el reumatismo, y les contó que disponía de una de las famosas varitas de Perkins, la cual podría serles de ayuda. Fue así como, el 7 de enero de 1799, en presencia de otros cinco reputados médicos en calidad de testigos, John Haygarth desplazó la varita por encima de los cinco pacientes. De estos cinco, escribiría poco después, «cuatro dijeron sentir un alivio inmediato gracias al falso tractor, y tres de ellos de forma notable». Por ejemplo, un hombre que sufría unos dolores atroces en la rodilla comenzó a andar sin problemas, entusiasmado de hacérselo notar a los médicos.
John le escribió a un amigo, un médico distinguido de Bristol, para solicitarle que condujera el mismo experimento. Este amigo no tardó en responderle, contándole que, para su completo asombro, su falso tractor —de nuevo solo un palo recubierto de metal— también había obtenido unos resultados destacados. Por ejemplo, un paciente de cuarenta y tres años, de nombre Robert Thomas, padecía tales dolores reumáticos en el hombro que llevaba años sin poder levantar la mano de la rodilla, hasta el extremo de que parecía que la tenía atornillada a ella. Sin embargo, apenas cuatro minutos después de haber desplazado la varilla por encima de él, había elevado la mano varios centímetros. El tratamiento con la varita había proseguido durante los días siguientes y, en poco tiempo, el paciente había sido capaz de tocar el mantel de una mesa. Al cabo de ocho días de tratamiento con la varita, había alcanzado una tabla de madera situada treinta centímetros por encima del mantel.
Lo mismo ocurrió con todos los pacientes. Los médicos debieron preguntarse: ¿acaso un palo encerraba unas propiedades especiales que desconocían? Modificaron el experimento recubriendo de metal un hueso viejo. Funcionó igual. Recubrieron de metal una vieja pipa de fumar. «De nuevo resultó un éxito», apuntó con sequedad. «Jamás me he enfrentado a una farsa más chocante; casi temíamos mirarnos a la cara», le escribió otro médico que repitió idéntico experimento. En cualquier caso, los pacientes miraban a los ojos de los médicos y les decían desde el corazón: «Que Dios le bendiga, señor».
Sin embargo, se detectó que, de forma harto misteriosa, en algunos pacientes el efecto era pasajero. Tras el milagro inicial, regresaba la discapacidad.
¿Qué diantres estaba pasando?[12]
Cuando empecé a documentarme para este libro, dediqué muchas horas de lectura al debate científico en torno a los antidepresivos, el cual lleva desplegándose en las publicaciones médicas durante más de dos décadas. Me sorprendió descubrir que nadie parece saber a ciencia cierta cómo nos afectan estos medicamentos ni por qué, incluyendo a aquellos científicos que los defienden de forma más acérrima. Los científicos están muy enfrentados, el consenso brilla por su ausencia. Sin embargo, había un nombre que, hasta donde yo entendía, reaparecía de forma destacada en este debate. Al leer acerca de sus hallazgos, tanto en las publicaciones científicas como en su libro The Emperor’s New Drugs (Las drogas nuevas del emperador), obtuve dos respuestas.
Primero me lo tomé a burla: sus afirmaciones sonaban absurdas y contrastaban con mis experiencias directas de todas las formas imaginables. Luego me enfureció. Se diría que buscaba derrumbar los pilares sobre los que había levantado el relato de mi depresión. Ponía en entredicho lo que sabía acerca de mí. Era el profesor Irving Kirsch. Cuando le hice una visita en Massachusetts, ejercía de director adjunto de una línea de investigación avanzada en la Facultad de Medicina de Harvard.
En la década de 1990 y desde su consulta repleta de libros, Irving Kirsch se dedicó a decirles a sus pacientes que debían tomar antidepresivos.[13] Hablamos de un hombre alto, de pelo canoso y voz suave, por lo que me resulta sencillo imaginar el alivio en el rostro de las visitas. A veces estos medicamentos funcionan y otras no, les remarcaba, pero no albergaba duda alguna sobre los motivos de su éxito: los bajos niveles de serotonina eran los causantes de la depresión y aquellos medicamentos propulsaban los niveles de serotonina. De modo que escribió libros en los que calificaba a los antidepresivos de tratamiento bueno y efectivo, que debía combinarse con terapia de cara a tratar también los problemas psicológicos en curso. Irving creía en las conclusiones a las que había llegado el voluminoso cuerpo de publicaciones científicas y veía con sus propios ojos los efectos positivos cada vez que sus pacientes regresaban a su consulta sintiéndose mejor.
Irving, sin embargo, también era uno de los mayores especialistas mundiales en un campo científico que había arrancado en Bath en el mismo momento en que John Haygarth había esgrimido por primera vez su falsa varita. En aquella época el médico inglés había descubierto que, al ofrecerle a un paciente un tratamiento médico, en realidad le estabas ofreciendo dos cosas. Un medicamento, que desencadenará algún tipo de efecto químico en su cuerpo, y una historia acerca del modo en que le afectará el tratamiento.
Haygarth advirtió que, por sorprendente que pareciera, la historia que cuentas con frecuencia es igual de importante que el medicamento. ¿Cómo lo sabemos? Porque si solo le ofreces al paciente una historia —por ejemplo, que este viejo hueso envuelto en metal acabará con tu dolor—, funciona en muchísimas ocasiones.
Esto acabó por conocerse como el efecto placebo y, en los dos siglos transcurridos desde entonces, las pruebas científicas que lo respaldan han sido numerosas. Científicos como Irving Kirsch han mostrado los efectos notables de los placebos. No solo son capaces de cambiar cómo nos sentimos, sino que llegan a tener efectos físicos comprobados en nuestros cuerpos. Por ejemplo, un placebo puede devolver a su estado normal una mandíbula inflamada. Un placebo puede curar una úlcera estomacal.[14] Un placebo puede aliviar —aunque sea un poco— la mayoría de problemas médicos. Si confías en que funcionará, así será para muchos de nosotros.
Los científicos se estuvieron topando con este efecto durante años y no salían de su asombro. Un ejemplo: mientras las fuerzas aliadas repelían los ataques de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, el número de heridas terribles entre los soldados era tan elevado que los servicios médicos con frecuencia se quedaban sin analgésicos basados en opiáceos. Un anestesista estadounidense llamado Henry Beecher —destacado en el frente— temía matar a los soldados al causar posibles paros cardíacos si los operaba sin recurrir a nada que los insensibilizara.[15] Como ya no sabía qué hacer, probó un experimento. Procedió a decirles a los soldados que iba a suministrarles morfina, cuando en verdad no les ofrecía más que una gota de agua salada, desprovista de cualquier analgésico. Los pacientes reaccionaron como si hubieran recibido morfina. No gritaron, ni aullaron ni entraron en un shock profundo. Funcionó.
A mediados de la década de 1990, Irving entendía la ciencia detrás de esto mejor que la mayoría, y estaba a las puertas de convertirse en el líder de esa línea de investigación en Harvard. Con todo, sabía que los nuevos antidepresivos funcionaban mejor que un placebo, pues desencadenaban un auténtico efecto químico. Lo sabía por un motivo bien sencillo. Antes de comercializar un medicamento, se sigue un proceso riguroso. El medicamento debe probarse con dos grupos: a uno se le da el medicamento verdadero y al otro, una píldora rellena de azúcar (u otro placebo semejante). A continuación los científicos comparan los resultados arrojados por ambos grupos. Solo se autoriza la comercialización del medicamento si sus resultados son mucho más satisfactorios que los del placebo.
Es por esto que cuando uno de sus estudiantes de posgrado —un joven israelí llamado Guy Sapirstein— se le acercó con una propuesta, consiguió despertar su interés, si bien no acabó de entusiasmarlo. Guy le dijo que había una investigación que le producía curiosidad. Siempre que uno se toma un medicamento, hay algo de efecto placebo por encima de los efectos de las sustancias químicas. ¿Pero cuánto? En el caso de los medicamentos potentes se da por descontado que su incidencia es baja. Guy pensaba que los nuevos antidepresivos eran un campo de pruebas interesante de cara a averiguarlo, es decir, para observar qué parte de este pequeño porcentaje del efecto era atribuible a nuestra creencia en los medicamentos. Tanto Irving como Guy eran conscientes de que, de ponerse a explorar la cuestión, sin duda descubrirían que la mayor parte del efecto sería químico, pero no dejaría de ser intelectualmente interesante fijarse en esa parte minoritaria causada por el efecto placebo.
De modo que arrancaron con un plan básico. Existe un modo bien sencillo de determinar el grado de incidencia de las sustancias químicas en los efectos de un medicamento y el grado a resultas del convencimiento de cada cual. Se requiere que los investigadores lleven a cabo un estudio científico en particular. Dividen a los participantes en tres grupos. Si formas parte del primero, te dirán que te han suministrado una sustancia química antidepresiva, cuando lo cierto es que habrás recibido solo un vulgar placebo: una píldora rellena de azúcar. Si formas parte del segundo, te dirán que te han suministrado una sustancia química antidepresiva, lo que es cierto. Si formas parte del tercero, no te darán nada, ni medicamentos ni píldora rellena de azúcar: se limitarán a hacerte un seguimiento.
Irving asegura que el tercer grupo es muy importante, pese a que queda excluido de casi todos los estudios. «Imagínate —explica— que estás investigando un nuevo remedio contra los resfriados».[16] A los participantes les das un placebo o bien un medicamento. Con el tiempo todos mejoran. El porcentaje de éxito parece asombroso. Solo entonces reparas en que, de todas maneras, muchos de los afectados por un resfriado se recuperan en pocos días. Si no introduces ese factor, obtendrás unos resultados muy engañosos sobre el funcionamiento de un remedio contra el resfriado —la impresión será que el medicamento ha curado a aquellos que ya estaban mejorando de un modo natural—. Necesitas al tercer grupo para averiguar el porcentaje de individuos que se recuperan por sí mismos, sin ayuda alguna.
De modo que Irving y Guy empezaron a comparar los resultados con los antidepresivos arrojados por estos tres grupos con todos los estudios publicados hasta la fecha. De cara a averiguar los efectos químicos de un medicamento debes hacer dos cosas. Empiezas por eliminar a todos aquellos que habrían mejorado por su cuenta. Luego eliminas a todos aquellos que mejoraron tras ingerir una píldora rellena de azúcar. Lo que queda son los verdaderos efectos del medicamento.
Sin embargo, en el momento de sumar los resultados de todos los estudios científicos accesibles al público sobre antidepresivos, descubrieron algo que los dejó atónitos.
Los números mostraron que el 25 % de los efectos de los antidepresivos se debía a una recuperación natural, un 50 % al relato que te habían contado en torno a ellos y solo un 25 % a las sustancias químicas propiamente dichas.[17] «Aquello me sorprendió una barbaridad», me contó Irving en el salón de su hogar en Cambridge (Massachusetts). Dieron por sentado que los números no eran correctos, que se había producido algún error en los cálculos. Según me contó Guy más tarde, estaba convencido que «los datos forzosamente estaban mal», así que dedicaron meses a revisarlos, una y otra vez. «Terminé asqueado de tanto mirar hojas de cálculo y datos, analizándolos desde todos los ángulos posibles», me dijo, pero sabían que en algún lugar habían cometido una equivocación. Incapaces de detectar el error, publicaron los datos a la espera de las reacciones del resto de científicos.
A resultas de ello, Irving recibió un día un correo electrónico en el que se sugería que, de hecho, cabía la posibilidad de que apenas hubiera arañado la superficie de un escándalo mucho más gordo. Creo que este fue el momento en que Irving se convirtió en el Sherlock Holmes de los antidepresivos.
En aquel correo electrónico un científico llamado Thomas J. Moore le contaba que le habían chocado los resultados de Irving y que pensaba que existía un modo de propulsar la investigación, consiguiendo así llegar al fondo de lo que de verdad estaba pasando.
Casi todos los estudios que Irving había leído, proseguía el correo electrónico, encerraban una trampa. La inmensa mayoría de las investigaciones encaminadas a dilucidar si los medicamentos funcionan están financiadas por las grandes empresas farmacéuticas, y si las encargan, es por un motivo muy concreto: buscan comercializarlos con el objetivo de obtener beneficios. Esto explica que las empresas productoras de medicamentos conduzcan en secreto sus estudios científicos y luego hagan públicos solo aquellos resultados que les convienen, o los que dejan en mal lugar a la competencia. Los mueven idénticos motivos a los que, pongamos, llevan a Kentucky Fried Chicken a omitir cualquier información que apunte contra el pollo frito.
A esto se le conoce como «sesgo de las publicaciones».[18] Del conjunto de estudios elaborados por los fabricantes de medicamentos, un 40 % jamás ve la luz, y buena parte del resto solo se difunde de manera selectiva, garantizando que los resultados negativos se sacrifiquen por sistema.
En consecuencia, se le argumentaba a Irving en el correo electrónico, hasta el momento solo ha estado viendo esas partes de los estudios científicos que los fabricantes de medicamentos quieren que vea. Pero según Thomas Moore existía una manera de ir más allá. Le contó que, en realidad, había un modo de acceder a todos esos datos que los fabricantes de medicamentos no quieren que veamos. Se trata de lo siguiente. Si pretendes lanzar un medicamento al mercado estadounidense, primero tienes que elevar una solicitud a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), el órgano oficial que regula los medicamentos. Entre los documentos que hay que presentar se cuentan todos aquellos estudios que hayas conducido, todos, tanto los que redundarían positivamente como los que lo harían negativamente en tu margen de beneficios. Es lo mismo que cuando te haces veinte selfies y descartas el decimonoveno, aquel en el que sales con papada o con cara de sueño. Solo subes a Facebook o Instagram aquellos en los que sales sexi (o, si es mi caso, menos horrendo). Sin embargo, en el caso de las empresas farmacéuticas, están obligadas por ley a enviar a la FDA lo que equivaldría a todos los selfies, incluidos los que las muestran gordas.
Si elevas tu solicitud a través de la Ley de Libertad de Información, decía el correo electrónico, podrás verlo todo. Entonces descubriremos lo que de verdad está ocurriendo.
Intrigado, Irving se unió a Thomas en la petición de la información presentada por las empresas farmacéuticas acerca de los seis antidepresivos más empleados en Estados Unidos en esos momentos: Prozac, Paxil (el medicamento que yo tomaba), Zoloft, Effexor, Duronin y Celexa.[19] Al cabo de unos meses, les llegaron los datos e Irving comenzó a examinarlos con el equivalente científico de la lupa de Sherlock Holmes.
Lo primero que le saltó a la vista es que las empresas farmacéuticas llevaban años publicando estudios de forma selectiva y en un grado mayor al que había esperado. Por ejemplo, en una prueba con Prozac se había suministrado el medicamento a 246 pacientes, pero la compañía farmacéutica solo había publicado los resultados obtenidos con 27 de ellos. Los mismos 27 pacientes que habían respondido positivamente al medicamento.[20]
Recurriendo a las cifras reales, Irving y Guy advirtieron que podían calcular hasta qué punto le iba mejor a la gente que tomaba antidepresivos respecto a la que tomaba una píldora rellena de azúcar. Los científicos miden el nivel de depresión de una persona recurriendo a la llamada escala de Hamilton, que fue inventada por el científico Max Hamilton en 1959. La escala de Hamilton abarca desde el 0 (cuando vas por la vida dando saltos de alegría) al 51 (cuando te tirarías a las vías del tren). Para tener una referencia: uno puede subir seis puntos en la escala con solo mejorar sus patrones de sueño.
Hamilton averiguó que, en los datos reales, en aquellos que no habían pasado por el filtro de un departamento de relaciones públicas, los antidepresivos sí comportaban un repunte en la escala de Hamilton, mejorando el estado del depresivo. La mejora era de 1,8 puntos.
Irving frunció el ceño. Aquella cifra era tres veces menor que la resultante de dormir mejor.
Algo absolutamente chocante. De ser cierto, significaría que los medicamentos apenas tenían efectos apreciables, por lo menos para el paciente medio. Igual que al paciente de John Haygarth en Bath, el relato le hacía sentir mejor durante un tiempo, para luego recaer, tan pronto como el problema verdadero volvía a asentarse.
Los datos mostraban algo más. Los efectos secundarios de los medicamentos, por el contrario, eran muy reales. Hacían que muchas personas engordaran, vieran afectadas sus relaciones sexuales o empezaran a sudar profusamente. Hablamos de medicamentos reales con efectos reales. Pero ¿qué ocurría con los efectos que se les presuponía en las personas con depresión y ansiedad? Resultaba muy improbable que solucionara los problemas de la mayoría de ellas. Irving deseaba que esto no fuera cierto, ya que contradecía el contenido de sus propios artículos. Sin embargo, me dijo que «si hay algo de lo que me siento orgulloso es de que mi mente pueda cambiar a tenor de datos imprevistos». Se había dedicado a prescribir estos medicamentos a sus pacientes basándose únicamente en los estudios que las compañías farmacéuticas habían publicado a su conveniencia. Provisto ahora de datos científicos no adulterados, empezaba a tomar conciencia de que no podía continuar por el mismo camino.
Cuando Irving sacó a la luz estos datos en una publicación científica, se preparó para un contraataque hostil por parte de los científicos que los habían recopilado. En cambio, la reacción que obtuvo en los meses que siguieron fue, sobre todo, la de un alivio teñido de vergüenza por parte de un buen número de ellos. Un grupo de investigadores escribió que el hecho de que los efectos de estos antidepresivos en la depresión misma fueran en verdad bajos había sido un «sucio secreto» dentro de la comunidad científica durante mucho tiempo.[21] Antes de publicar su artículo, Irving había creído tener entre manos una exclusiva, una revelación sorprendente. Lo cierto es que se había limitado a descubrir algo que sus colegas ya sabían y habían mantenido en secreto.
Después de que la prensa se hiciera un amplio eco de esta información, Guy, el estudiante de posgrado, se hallaba un día en una fiesta familiar cuando se le acercó uno de sus parientes. Llevaba años tomando antidepresivos. Se echó a llorar y le dijo que sentía que su artículo había calificado de falso todo aquello que ella había experimentado con los antidepresivos, sus emociones más básicas.
«De ninguna manera —le respondió Guy—. El hecho de que la mayor parte [del efecto] sea placebo solo significa que tu cerebro es la parte más increíble de tu persona, y que tu cerebro está realizando un trabajo maravilloso para intentar que te sientas mejor». No es que tus sentimientos no sean auténticos, le explicó. Lo que ocurre es que la causa detrás de ellos no es la misma que te han hecho creer.
No logró convencerla. Y ella tardó años en dirigirle de nuevo la palabra.
No tardó en caer en manos de Irving otro estudio que había sido filtrado. Su lectura me impactó especialmente al abordar una situación en la que me había encontrado.
Poco antes de que empezara a tomar Seroxat (también comercializado bajo el nombre de Paxil), la empresa farmacéutica GlaxoSmithKline había realizado en secreto tres estudios clínicos para averiguar si cabía recetárselo a adolescentes como yo. Un estudio descubrió que el placebo funcionaba mejor; otro no halló diferencia alguna entre el medicamento y el placebo; el tercero arrojó resultados contradictorios. Ninguno de ellos fue concluyente. Sin embargo, una publicación parcial de los resultados anunciaba: «La Paroxetina (otro nombre para el medicamento) es efectivo para el tratamiento de las depresiones agudas en los adolescentes».
Las discusiones internas que siguieron en el seno de la empresa también fueron filtradas. Un empleado de la misma advirtió: «Desde el punto de vista comercial, sería inaceptable incluir un aviso que declarara que la eficacia no ha sido probada, por cuanto repercutiría negativamente en la imagen de la Paroxetina». En otras palabras, no podemos difundir que no funciona porque obtendremos menos beneficios. Así que no lo hicieron.
Al final un tribunal los obligó a desembolsar dos millones y medio de dólares en el estado de Nueva York por haber mentido, después de que el fiscal general de Nueva York, Eliot Spitzer, los demandara.[22]