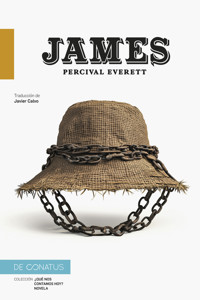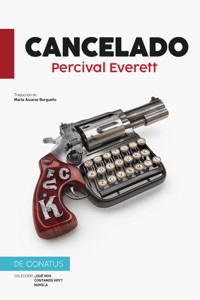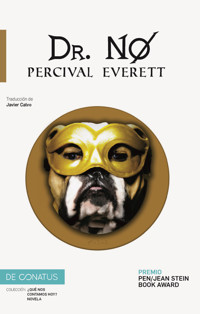15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: De conatus
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
"Es el tipo de libro que solo puede escribir un maestro." Christian Lorentzen. Un afamado pintor de mediana edad nos cuenta cómo se ha librado del peso de un secreto que no le permitía vivir. Un secreto lleva a otro y a otro hasta que la comunicación con los más cercanos resulta imposible. El protagonista cuenta su viaje juvenil a El Salvador atravesado por la muerte y la violencia, un affair amoroso en París y su fracturada vida familiar en los Estados Unidos. Una historia actual contada con una sencillez de lenguaje llamativa y que alcanza una gran profundidad. Junto al secreto aparecen temas tan actuales como las diferencias sociales, los problemas de comunicación en la familia, el arte y la vida cotidiana, y, sobre todo, la necesidad de abandonar el desdoblamiento para tener una vida digna. ¿Nos damos cuenta de que las decisiones que tomamos están condicionadas por nuestros secretos? Un libro en el que la amistad aparece al mismo nivel que el amor. ¿Qué podemos llegar a hacer por una amistad? La acción transcurre en una vida cotidiana como la nuestra, aunque el protagonista-narrador sea un pintor afamado. De manera que leemos la historia con suma atención. Desde el punto de vista ideológico, resulta muy interesante la salida de la ironía postmoderna del personaje hacia un deseo de vida más humanista.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Título original:
So much blue
De esta edición:
© De Conatus Publicaciones S. L.
Casado del Alisal, 10
28014 Madrid
www.deconatus.com
© Percival Everet 2017
© De la traducción: Javier Calvo
Primera edición: enero de 2019
Diseño de la colección: Álvaro Reyero Pita
ISBN: 978-84-17375-19-5
Todos los derechos reservados.
Esta publicación no puede reproducirse total ni parcialmente, ni almacenarse en sistema recuperable o ser transmitida, en ninguna forma ni por ningún medio electrónico, mecánico, mediante fotocopia, grabación ni otra manera sin previo permiso de los editores.
Empezaré por las dimensiones. Como debe ser. Un amigo mío matemático me dijo una vez, o quizá dos, que las dimensiones hacen referencia a la estructura constituyente de todo espacio y a su relación con el tiempo. No entendí esta afirmación y sigo sin entenderla, a pesar de su encanto poético obvio e innegable. También intentó explicarme que las dimensio-nes de un objeto son independientes del espacio en el que el objeto está inserto. No tengo claro que ni siquiera él entendiera lo que estaba diciendo, aunque parecía bastante cautivado por la idea. Lo que sí entiendo es que mi lienzo mide tres metros con setenta y cinco centímetros de alto y seis metros y medio de ancho. No puedo explicar lo de los setenta y cinco centímetros, pero sé que son cruciales para la obra. Está clavado a una pared que mide seis metros de altura y diez de ancho. La pared de delante es idéntica y las paredes adyacentes solo tienen cico metros de ancho. Así pues, la superficie total de la sala son cincuenta metros cuadrados. El volumen del recinto es trescientos metros cúbicos. Yo mido metro ochenta y tres y peso ochenta y siete kilos. Prefiero escribir los números con palabras.
También me gusta referirme a los colores por su nombre más que por medio de muestras. No me gustan los diagramas que enseñan gradaciones de colores o de tonos. En las tiendas de pinturas o de materiales artísticos tienen miles de esas ti-ras de muestra, destinadas a acabar en la basura. No me dicen nada. Esos ejemplos, que nunca son modelos ni prototipos, no son más que simples aproximaciones a cómo va a quedar la pintura sobre la tarima o el lienzo o en el papel o en la madera o en las yemas de mis dedos. El amarillo transparente nunca es transparente sobre el retal. Qué palabra. Retal. El amarillo indio podría ser perfectamente naranja cadmio. La aureolina a veces podría ser titanato de níquel y a veces amarillo limón. Los nombres, en cambio, son precisos, carecen de ambigüedades; se podría decir incluso que son rígidos, fijos, inalterables, ciertamente inelásticos. Esto no equivale a decir que las palabras no sean precisas, pero de hecho los nombres sí lo son. Incluso cuando son incorrectos o se presentan por error. Un nombre nunca yerra el tiro. Debería señalar que yo considero que los nombres de los colores son nombres propios, en el sentido de que no nos dan información sobre la cosa nombrada, sino que identifican esa cosa específicamente. Igual que funciona para mí mi nombre, Kevin Pace. Seguramente hay otros Kevin Pace en el mundo, pero no tenemos el mismo nombre. Quizá nuestros nombres tengan el mismo nombre, pero el nombre de mi nombre no es un nombre propio.
Estas son mis pinturas, mis colores. Polvos mezclados con aceite de linaza. Esta es mi pintura, colores sobre lino sin tratar. He usado mucho azul ftalo y azul de Prusia mezclado con añil. En la esquina superior derecha hay cerúleo cambiando a cobalto, o quizá invadiendo el cobalto. Los colores y sus nombres están en todas partes, sobre todas las cosas. Todos los colores significan algo, aunque no sé el qué, y tampoco lo diría si lo supiera. Sus nombres son más descriptivos que su presencia, ya que su presencia no necesita describir nada y de hecho no describe nada. Esta es mi pintura. Vive en esta estructura que parece un establo para potros. Aquí no entra nadie más que yo. Ni mi mujer. Ni mis hijos. Ni mi mejor amigo Richard.
Hay otro cobertizo en el que trabajo en otras pinturas. En él todo el mundo es bienvenido. Las pinturas están disponibles y al descubierto y esperando a ser valoradas, compradas y colgadas en salas de estar o en vestíbulos de bancos. No me disgustan. Algunas son buenas. Otras no. Tampoco me compete a mí juzgarlas, así que no lo haré. Esas pinturas son putas. Las reconozco y las aprecio como tales. No es culpa suya y de hecho no me parece que el hecho en sí de ser una puta tenga nada de malo. Realmente no le veo problema, si se hace bien y sin disculpas ni calificaciones. ¿Y acaso esas pinturas a las que aludo con indiferencia aparente, por mucho que no sea mi intención, tienen algún motivo recurrente? Quizá. Ni lo sé ni me importa. Me pregunto si tienen elementos en común, de serie a serie y de lienzo a lienzo. Los expertos de tiempos por venir discutirán sobre mis materiales, sobre mi técnica y sobre mi paleta. Me encantaría pensar que hay una parte de mí que está presente de forma continuada en cada lienzo, pero a continuación me pregunto qué importa; por qué, para mezclar metáforas, alguien necesita oír una y otra vez la misma secuencia memorable de notas.
Hace unos años tuve un periodo más bien breve de éxito. Por eso me queda algo de dinero, o por lo menos lo bastante como para que mi familia viva cómodamente. A mis hijos los llevo a la escuela privada, aunque no sé por qué. Sin duda la pública es mejor, pero queda varios kilómetros más lejos. Lo que esto sugiere es que soy un vago. No lo niego. Muchos de sus compañeros de escuela me parecen tontos, pero quizá simplemente estén malcriados. Quizá todos los niños sean tontos, o tal vez sean todos unos genios, y quizá no haya diferencia entre una cosa y otra. Personalmente ya no me interesa la genialidad. Es posible que en un momento dado me acercara a ella, pero seguramente no. ¿Quién sabe? Y en última instancia, lo que es más importante, ¿qué más da?
Mi lienzo, mi pintura privada, tiene título, tiene nombre. Nunca se lo he dicho en voz alta a nadie. Solo lo dije una vez, por lo bajo y estando a solas en mi estudio. Es un poco como la contraseña de mi correo electrónico, con la diferencia de que si lo olvido no lo podré recuperar. No lo tengo apuntado. Una razón por la que nunca dejo que mis hijos vean la pintura es que quizá intenten ponerle nombre y de esa forma me la estropeen y lo estropeen todo. No pienso dejar que mi mujer la vea porque se pondría celosa y me la estropearía y lo estropearía todo. Sé que mi familia y mis amigos —aunque me imagino que me quieren, de la forma que sea— están esperando ansiosamente mi muerte, o solo porque me gusta la palabra, mi óbito. Todos quieren que les enseñe el lienzo. Me gustaría enseñárselo solo para verles las caras, pero no pienso hacerlo. Todos creen que no confío en ellos. Lo cual es verdad. Se sienten insultados por los muchos cerrojos y las ventanas selladas del cobertizo del cuadro. No me fío ni un pelo de ellos. Al principio husmeaban de vez en cuando alrededor de mi estudio, intentando ver algo, o hasta oler algo. Coyotes y mapaches rondando una tienda de acampada. Pero lo han dejado correr. Por ahora. ¿Es esta mi obra maestra? Quizá. Seguramente no. No sé qué quiere decir esa expresión. La idea de obra maestra tiene que ver con la eternidad, con lo que es para siempre, según tengo entendido. No tengo problema con esos conceptos, al menos no por una cuestión de principios filosóficos; es más bien un problema de gustos. Es muy posible que la eternidad de una obra maestra le permita existir fuera del tiempo, pero yo soy demasiado tonto para entender esto y no soy lo bastante listo como para negarme a entenderlo. Al parecer, mi obra maestra es de gran interés para mucha gente. No resulta muy agradable saber que uno es más interesante muerto que vivo, aunque tampoco es una sensación terrible.
Tengo cincuenta y seis años. He dejado esa dimensión para el final por ninguna razón particular, significativa o interesante. No soy viejo según los estándares actuales. Los sesenta son los nuevos cuarenta. Los setenta son los nuevos cincuenta. Estar muerto son los nuevos ochenta. Quiero decir que si me muriera hoy todo el mundo diría que era muy joven, y sin embargo, si me rompo una pierna saltando la cerca del jardín todo el mundo me llamará viejo chiflado. No puedo hacer muchas cosas que hacía antes, pero tampoco quiero. No me apetece esprintar a ninguna parte ni cruzar un río a nado, ni tampoco clavar una pelota de baloncesto en la red, aunque tampoco pude nunca. Pero estoy en un limbo de edad, demasiado mayor para ser irresponsable y demasiado joven para ser un cascarrabias y que a la gente le parezca bien. Y sin embargo, estoy demasiado cerca del otro extremo, del final de mi cronología, de mi fecha de caducidad, como para generar interés en mi obra.
Se habla mucho, o mejor dicho, se parlotea o se cotorrea, en el llamado mundo del arte (¿qué es más dudoso, mundo o arte?) sobre mi pintura secreta, esa pintura, esta pintura. He oído el rumor, el chisme, si se me permite ese término, de que ya hay postores haciendo ofertas por ella. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre ciertos postores, sobre esa gente o quizá sobre todo el mundo. La pintura podría ser fea. Podría estar mal hecha. Podría ser insultante, banal, moralmente repugnante, ridícula o, lo peor de todo, pedante. Por lo que he oído, es posible que mi familia no tenga que preocuparse por el dinero durante un par de generaciones después de mi muerte. Saber esto no me reconforta en absoluto. Y de todas maneras no va a pasar. Mi mejor amigo, un especialista en Beowulf jubilado, me ha prometido que si muero antes que él quemará mi estudio hasta los mismos cimientos. Estoy convencido de que será fiel a su promesa, pero por desgracia no creo que vaya a vivir más que yo. De forma que tengo planeado esconder una trampa en el estudio. Aunque primero tengo que averiguar cómo ponerla sin hacer daño a nadie, sobre todo a mí mismo. No es que no confíe en Richard, es que no confío en el tráfico. Tampoco confío en el clima. No confío en las líneas de comunicación, a pesar de la fibra óptica y de las microondas. Tampoco confío en los automóviles, sobre todo en los que no tienen carburador. Es posible que me muera de golpe mientras Richard está de vacaciones o flirteando con alguna mujer a la que habrá conocido en la plaza del pueblo. Puede que no tenga cobertura en el móvil porque haya caído un rayo en una torre. Es posible. Sé que Richard va a hacer lo que pueda y que lo hará si tiene oportunidad. Sé que lo hará porque es mi amigo.
Me tomo la amistad muy en serio. Si eres mi amigo y me necesitas, yo te encontraré. Estaré ahí incluso si eso comporta llevar una cadena de bicicleta a una pelea en un callejón a las dos de la madrugada. Puede parecer extremo, pero soy así. Y lo que es más, atraigo a amigos que piensan como yo. No estoy diciendo que esto sea bueno, pero es algo. Richard quemará mi estudio hasta los cimientos porque somos amigos, no por lo que pasó hace treinta años.
Puede parecer que este momento me da el pie ideal o al menos predecible para contar la historia de lo que pasó hace treinta años. Y la voy a contar, pero todavía no. Primero contaré lo que pasó hace diez años.
Mi mujer y yo fuimos a París un par de semanas. Se suponía que tenía que ser una escapada romántica, sin los niños, un momento agradable y cálido para celebrar veinte años de matrimonio sin problemas ni amenazas, y lleno de amor. Y ciertamente fue una ocasión romántica, aunque ¡ay!, con otra persona. Esto en sí mismo no es una admisión asombrosa. Tampoco es excepcional que mi aventura fuera con una aspirante a acuarelista de veintidós años. Sorprendente sí, pero no excepcional. Lo único extraordinario es que yo esté dispuesto a admitir un topicazo tan lamentable. Sucedió después de que mi mujer decidiera —y yo la animara inocentemente a ello—pasar un par de días en Burdeos con su antigua compañera de habitación de la universidad. Esta es la historia que contaré ahora. Una historia sobre ser viejo y ser joven.
Primer topicazo: yo amaba a mi mujer y todavía la amo, no estaba aburrido de ella, no era infeliz con mi vida, ni con mis hijos ni con mi trabajo. No estaba buscando emociones fuertes ni aventuras y ni siquiera sexo, aunque las tres cosas tienen su atractivo. Empezó siendo una tontería, algo típico de primer año de secundaria, demasiado timorato para ser una fantasía masculina, literalmente un roce de manos, un pequeño frote de pieles que duró una fracción de segundo más de la cuenta y después fue revisitado. Como la mayoría de cosas que vuelven para atormentarte, ya empezó siendo una idea que no se me iba de la cabeza. Los fantasmas no nacen de la noche a la mañana.
Nunca había pensado mucho acerca del hecho de ser un topicazo. En mi profesión, como artista, es posible que lo fuera. Era algo introvertido, un poco raro para muchos, muy raro para unos cuantos, huraño, ligeramente desaliñado en el vestir y despistado. Posiblemente fuera un tipo apuesto de joven, como habría dicho mi madre, pero nunca me importó, y es más que posible que no lo fuera para nada. Resulta que uno se convierte en topicazo a base de no prestar atención. No me mantuve vigilante, no inspeccioné bien todo mi entorno.
Entré ociosamente en una pequeña charla que estaban dando en el Museo de los Jardines de Luxemburgo. En las paredes de detrás del docente, de elocución clara y vestido de azafato de línea aérea, había unas treinta pinturas de Eugène Bodin. Todas de vacas, claro. Me impresionó este dato: cuántas vacas. Me aburrían soberanamente aquellos cuadros, pero me encantaba poder seguir la charla en francés.
Estaba sentado al lado de una joven que quizá tuviera la piel más blanca que había visto nunca. Supongo que era atractiva. En su momento no me lo planteé. Hacía muchos años que yo no pensaba en si alguien era atractivo o no. Me pasó por la cabeza que quizá fuera la única persona literalmente blanca que había visto, un pensamiento pedestre pero bastante sincero. Sin embargo, no parecía una muñeca de porcelana, como suele decir la gente. ¿Acaso era de color blanco zinc? ¿Titanio? Decidí que era blanco plomo, con todo el peligro de toxicidad que eso implica. Tenía el pelo de color rubio claro, aunque eso no importaba. Estábamos sentados en un banco sin respaldo. Agarré el asiento a ambos lados de mí y me incliné un poco hacia delante. Y resultó que ella también estaba agarrando el banco, con su mano izquierda junto a mi derecha. Los dorsos de nuestras manos se rozaron. Yo la miré y le dije: “Perdone”, y aparté mi mano una pulgada. Luego, ya fuera por el movimiento consciente o inconsciente de ella, por una anomalía de la fuerza gravitatoria, o por las vibraciones que causó un tren lejano del metro en el edificio, o un avión que pasaba volando bajo, o por los pliegues del espacio, nuestras manos se volvieron a tocar. Dimensiones. Esta vez ninguno de los dos se apartó. Quizá los dos estuviéramos pensando: y qué, nuestras manos se están tocando, esto no me va a matar, simplemente se da el caso de que tenemos las manos ahí. Pero era agradable. Por lo menos para mí, o sea, que dejé la mano donde estaba. La miré de reojo y calculé que debía de tener veintitantos años, y fue entonces cuando me sentí un topicazo. Era un viejo verde. Peor todavía, era un artista viejo y salido.
Después de la charla todo el mundo se quedó pululando y mirando como tontos los retratos de vacas. Me puso un poco triste pensar en los cuadros de aquella manera, quizá hasta me dio vergüenza. Eran unos cuadros bastante bonitos de vacas, pero todos me parecían iguales. ¿Y a quién no? Dudo que una vaca los pudiera distinguir. Se me debió de ver el aburrimiento en la cara, porque la mujer de la mano se me puso al lado y me dijo:
—No le gustan.
La miré.
—No es eso —dije—. Bueno, no exactamente.
Ella me interrogó en silencio.
—En serio, entiendo que inspiró a Monet y todo eso. Me encanta la pintura y la forma de pintar. De verdad. Es simplemente que, bueno, ¿no habría bastado con una docena?
—No entiendo —dijo ella.
—¿No habría bastado con una docena de pinturas de vacas? —Me sentí tonto repitiéndolo—. Quizá no quería que ninguna vaca se sintiera desairada.
—No entiendo desairada —me dijo.
Busqué la palabra.
—Négligé?
Asintió con la cabeza.
—Vous êtes drôle.
—Lo intento. Me disculpo por mi francés. Je suis désolé.
—No pasa nada. Hablo inglés. Pero tengo acento.
—Es un acento bonito.
—Los americanos siempre me lo dicen.
—¿Ah, sí?
—No lo sé —me dijo—. No se me da muy bien coquetear con hombres mayores.
Me estaba mintiendo. El mero hecho de hablar con ella ya me hacía sentir un viejo tonto, por mucho que yo no tuviera intenciones. Me habría sentido menos topicazo de haber tenido intenciones. Y estaría dando ahora menos impresión de serlo si admitiera que las tuve, pero yo era lo que era. Por mucho que me duela admitirlo, me resignaba a una especie de queja greenbergiana sobre el surrealismo, y mi topicazo presente es simplemente eso, surrealista, la idea de que la pintura fracasa por su apelación a la anécdota. Una admisión igualmente dolorosa es que yo creía, por mucho que no quisiera, que el medio lo era todo. El lienzo y la pintura, no había más que eso y sigue sin haberlo. Y allí, en el museo, el medio de mi topicazo eran dos cuerpos. Y por triste que eso me pusiera, y por mucho que me excitara, yo sabía que los dos cuerpos se encontrarían. No era una fantasía masculina; nunca tuve la suficiente confianza en mí mismo. Fue una premonición artística, si eso tiene algún sentido. Y aunque no lo tenga, es lo que fue.
—¿Es usted artista?
—Pues sí. Soy pintor, pintor a la antigua usanza —lo dije, aunque no tenía ni idea de qué quería decir. Nunca le dedicaba a mi profesión ningún pensamiento o consideración de segundo orden. Una vez había tenido una discusión prolongada e intensamente fatigosa con un idiota del Departamento de Literatura Inglesa de Yale acerca de la cuestión de si la pintura era un lenguaje. En vez de formular la respuesta que ahora sé que habría sido la correcta y razonable —que era: “¿Eh?”—, lo que le dije fue: “Pues claro que lo es”. Él mencionó que el arte no es capaz de escribir su propia gramática, sino que la traiciona en su misma invención. Mi respuesta a aquello fue beber coñac. Y cuando por fin estuve borracho, le dije: “La pintura no debe significar, sino mostrar”. Vi que retrocedía después de mi primera salva de chorradas y lo rematé diciendo: “La función semántica de una pintura no es un criterio de su calidad estética”. Aquello le impactó de lleno. Si yo hubiera sido un verdadero mafioso, a continuación me habría acostado con su mujer.
—¿Y qué intenta usted hacer cuando pinta? —me preguntó la joven. No estaba ladeando exactamente la cabeza coquetamente, pero yo se lo vi hacer de alguna manera.
—Me encantaría hacer una vaca —dije.
Ella sonrió, a punto de emitir un sonido.
—Te diré lo que quiero pintar. Quiero hacer una pintura y no tener ni idea de qué es, pero saber que es una pintura. ¿Me entiendes?
—Quizá si me lo dice en francés.
—No creo que eso ayudara.
—¿Se ha fijado usted en cómo camino?
No me había fijado, pero asentí con la cabeza.
—Es la forma de caminar que reservo para los hombres mayores.
—¿La practicas?
—Me sale natural.
—Te creo.
—Yo también pinto. Acuarelas.
—Yo no tengo tanto control. Hay que pensar demasiado de antemano.
Como me había mencionado su forma de caminar, no pude evitar prestarle atención. Sus pasos eran elásticos y ostentaba su juventud de forma agresiva. Era preciosa. No importaba su cara. No importaba su cuerpo. Cualquiera que caminara así tenía que ser preciosa. Cada giro, cada parada y cada reanudación estaban coreografiados y al mismo tiempo eran completamente libres, improvisados. Ella era jazz y yo podría haberla odiado por ello, pero no la odié.
—Voulez-vous vous joindre à moi pour le café?
—Alors formelle —me dijo ella.
—Lo siento, no hablo francés lo bastante bien como para usar contigo el tú con facilidad.
—Tu francés es mono.
—Intentar hablar francés me da dolor de cabeza —le dije—. Sobre todo escucharlo. Es un idioma que no oigo bien.
—Lástima —me dijo.
La palabra lástima nunca había significado tanto y quizá tan poco como cuando le salió en aquel momento de los labios. La palabra en sí, sus tres sílabas, más que el significado, no eran ubicables. La palabra estaba allí, pero un poco como están ahí los electrones.
—Sí, me tomaré un café con usted —me dijo—. Y así practico inglés. Y usted puede practicar lo que sea que esté intentando hablar.
—Me llamo Kevin.
Ella me estrechó la mano.
—Victoire.
En contra de lo que dictaba mi sentido común, que yo no estaba usando para nada, los dos nos alejamos de los Jardines de Luxemburgo hacia el norte por la Rue Bonaparte. No dijimos nada hasta que llegamos a la Fuente de Saint-Sulpice.
—¿Estudias Bellas Artes? —le pregunté.
—Sí, en la École des Beaux-Arts.
—Impresionante.
—Pues sí —dijo, y se apoyó en el parapeto bajo de la fuente. Era media tarde de un día templado pero ventoso de diciembre. La niebla de la fuente flotaba en el aire. Miré las estatuas de los leones.
—Tomemos ese café —le dije.
Ella asintió con la cabeza, caminamos hasta el Café Mairie y nos sentamos debajo de una estufa de la terraza, donde el camarero me dedicó una miradita que era o bien de aprobación o de desaprobación, no supe cuál de las dos cosas, aunque las dos resultaban igual de preocupantes.
—El camarero piensa que eres lo bastante joven como para ser mi hija —le dije.
—Eso es que piensa demasiado —dijo Victoire.
—En cualquier caso, es muy cortés de tu parte sentarte a hablar conmigo. Y decías que no sabías coquetear. Tengo cuarenta y seis años, estoy casado, con dos hijos, y soy feliz con mi vida.
—Y sin embargo, aquí estás.
—Y sin embargo, aquí estoy —repetí.
—Conozco tu obra —me dijo—. He visto unas cuantas pinturas en revistas. Me gustan.
—Las fotografías de pinturas engañan. Puede que en persona no te gustaran.
—Quizá.
El café continuó como era de esperar. Victoire me habló de sus acuarelas, me acarició amablemente el ego a base de hablar de mi obra, lo hizo con la cantidad perfecta —y quizá francesa— de circunspección y por fin nos separamos quedando en vernos para comer dos días más tarde. Conseguimos terminar antes de que cometiera la tontería de hacerle un cumplido. Mientras me alejaba hacia el norte por la ajetreada Rue de Rennes, de camino a mi hotel, fui consciente de que podría haberle dicho algo del tipo “estás encantadora”. Me sentí inmediatamente orgulloso de mí mismo por no haber caído en una declaración tan vacua, y compungido, quizá avergonzado, de habérmelo planteado, aunque fuera a toro pasado.
Aquella noche me llamó mi mujer desde Burdeos. Linda me dijo que se lo estaba pasando bien con su amiga pero que no le estaba gustando la ciudad. Le dije que había tomado café con una chica de veintidós años.
—Eso está muy bien —me dijo—. Me alegro de que salgas. Está bien conocer gente.
—Hemos ido al Café Mairie.
—¿Era guapa?
Me dolió tener que plantearme cuál podía ser la respuesta apropiada, de forma que hice lo que hago siempre, por falta de imaginación, falta de delicadeza política, o falta de memoria decente: le dije la verdad.
—Sí, era guapa.
—Eso está muy bien.
Asentí con la cabeza, aunque estaba al teléfono.
—Voy a almorzar con ella el viernes.
—Asegúrate de que no llegas tarde a recogerme al tren.
—¿A Montparnasse?
—Oui, quatre heures. —Y con estas palabras Linda agotó sus conocimientos de francés y puso punto final a nuestra conversación—. Buenas noches —me dijo.
—Buenas noches.
Cuesta reconciliar el hecho de que las ilusiones sean una realidad física con el conocimiento de que la realidad lo es todo menos real. Todo lo que voy a contar es verdad, pero no tengo ni idea de qué es la verdad. Llego a mi ignorancia con sinceridad; la percepción empieza y termina en el mismo punto neurológico del espacio. Puedo afirmar que todavía era inocente cuando colgué el teléfono aquella noche, y sin embargo, ya no lo era.
1979
Si hubiera tenido la excusa de no entender bien por qué fui allí, quizá la culpa sería menor, quizá esa culpa no me habría acompañado hasta hoy mismo, y quizá no echaría de menos la parte de mí que murió aquel día. Pero mi amigo había acudido a mí, deprimido, temeroso, perdido, y me había pedido ayuda. Yo se la ofrecí de buena gana, aunque no de forma completamente inocente ni altruista. De eso hace treinta años. Fue en mayo de 1979. Podría resultar tentador sugerir que el episodio de mi vida que voy a contar es una especie de representación de una historia de redención, y lo digo en el sentido cristiano más vulgar, pero también sería una patraña absoluta.
Richard acudió a mí con una historia innecesariamente larga sobre su hermano. Aunque Tad era mayor que Richard, Richard se refería a él cómodamente la mayor parte del tiempo como el Perdido. Richard dijo que su familia era consciente en general del tema, pero casi nunca lo reconocía. El Perdido se había pasado la vida entre detenciones, prisión, relaciones con malos tratos y un surtido de programas de desintoxicación de drogas. Tad se había pegado no uno, sino dos tiros, con la misma pistola habitualmente sin limpiar y en ocasiones distintas. Tad era el favorito de su madre, un dato que Richard interpretaba como algo lógico teniendo en cuenta las dificultades, fracasos y mala suerte de su hermano. El Perdido necesitaba tener algo, a falta de sentido común o de una pizca de buena suerte. Según me informó Richard, su madre llevaba siete meses sin tener noticias de Tad, y al llamar a su último número de teléfono le habían dicho que lo único que sabían era que se había ido a El Salvador. No se le ocurrió preguntar por qué había ido allí, pero se quedó alarmada igualmente. Era una alarma justificada, claro, y por supuesto afectó tremendamente a la hija menor, una estudiante de alemán bipolar y anoréxica que todavía vivía en casa, hasta el punto de que le vinieron tendencias suicidas y a su vez esto, por supuesto, llevó a Richard a pensar que tenía que hacer algo, concretamente encontrar a Tad. Y me pidió a mí que lo acompañara. Richard es mi amigo.
Teníamos los dos veinticuatro años y lo más seguro era que estuviéramos locos, técnicamente, o por lo menos no en posesión de todas nuestras facultades. Tanto Richard como yo estudiábamos tercero de posgrado en la Penn; él estaba en mitad de su disertación sobre Beowulf y yo en mitad de fingir que era capaz de fingir que era pintor, y compartíamos una pequeña casa destartalada en la Avenida Baltimore. Era un vecindario peligroso donde yo me sentía bastante a salvo, pues aunque la casa estaba demasiado cerca de una calle bulliciosa, estaba hecha mierda, era una chabola, y por consiguiente, era obvio que no teníamos nada que valiera la pena robar. Richard afirmaba que se sentía seguro porque yo era negro; no es que creyera que lo pudiera defender o que lo fuera a defender, pero el resto de la población del vecindario era gente negra y él tenía la sensación de que por pura asociación conmigo lo aceptaban más. Yo le decía que se callara.
—No lo entiendo, de verdad —le dije. Estábamos sentados en nuestra sala de estar casi vacía de muebles, en el banco del ventanal, mirando cómo unos bomberos intentaban no ponerse a tiro de un adicto al crack de libro de texto que estaba blandiendo una pala y protegiendo una carretilla con algo ardiendo dentro—. ¿Cómo puedes saber que Tad está en El Salvador?
—Sus amigos le dijeron a mi madre que era allí adonde iba. Y luego llamé al Departamento de Estado —dijo Richard.
—¿Y ellos te dijeron dónde estaba, sin más? —La luz roja giratoria del camión de bomberos me estaba provocando dolor de cabeza.
—No. Me dijeron: “¿Quién es usted y por qué lo quiere saber?”.
—Lo cual viene a ser una admisión.
—Viene a serlo.
—¿Y qué quieres hacer? —le pregunté.
—Debe de haberse metido en algún lío. Quizá esté en la cárcel y necesite un abogado. O quizá esté en el hospital y no se acuerde de cómo se llama. ¿Quién sabe? Necesito ir ahí y ver si lo puedo encontrar. Mi madre y mi hermana se van a volver locas. Más locas todavía. ¿Quieres ir conmigo?
—El Salvador —le dije—. Eso está lejos. Colega, ¿cuánto calor crees que debe de hacer allí?
—Treinta y pocos grados. Lo he mirado.
—No está tan mal —le dije. No hacía falta ser un genio para ver que no era buena idea, pero había que ser idiota para no verlo—. Muy bien, iré, pero no me gusta la idea. ¿No preferirías estar trabajando en tu tesis?
—Esto es más importante. Es mi hermano. Aquí tienes tu billete. —Me dio una funda de pasaje de la Pan Am—. Haremos transbordo en Miami.
Miré el billete. Me gustaba el logotipo de la Pan Am, azul y blanco: —¿Y qué habrías hecho si te hubiera dicho que no?
—Ni se me había pasado por la cabeza.
Siempre me he preguntado, ya desde niño, y de acuerdo con todos los testigos no fui un niño demasiado listo, si el buen juicio y el sentido común son lo mismo. Nous. Doy por sentado que el sentido común no es algo que requiera un conocimiento especializado, mientras que el buen juicio sí puede requerirlo. Mi padre afirmaba que el sentido común no tiene nada que ver con el buen juicio, igual que la moda vigente no tiene nada que ver con el gusto. Se puede tener el sentido común necesario para ver una pintura como un desperdicio o un maltrato de los pigmentos, del aceite de linaza y de la tela, y aun así tener el mal juicio de comprarla. Mientras hacía mi maleta, me quedó claro que no estaba poniendo en práctica ninguna de ambas cosas.
El aeropuerto de Ilopango era pequeño y estaba intensamente abarrotado; parecía más una bolera enorme que otra cosa. Los soldados desfilaban pavoneándose un poco con sus uniformes caqui y sus gorras de camuflaje por delante de la zona donde el equipaje no iba en una cinta transportadora, sino que era arrojado desde unos carros al centro de la sala. Agarramos nuestras bolsas y atravesamos la entrada básicamente sin que nadie nos registrara, aunque siendo objeto de una atención extrema. El hecho de que no habláramos español parecía molestar a la gente menos de lo que yo había imaginado. Noté ciertamente que éramos unos americanos de mierda y que nuestra edad y nuestro aspecto sugerían que quizá estuviéramos allí por una gama bastante limitada de razones o empresas, pero, quizá por esta última razón, pasamos zumbando por aduanas con un simple saludo de cabeza y sin que nadie nos abriera las cremalleras de los macutos. Cuando pasé por el puesto de control y me sellaron el pasaporte con una mirada breve, pero no menos reprobatoria, tuve la sensación de haber estado allí antes y de que volvería a estar allí, no en aquel país, sino pasando sin ser registrado, aunque sí llamando la atención, por una estación que era memorable, y quizá profunda, y al mismo tiempo inmaterial, aunque no completamente carente de valor. Por entonces, mi yo artístico más sincero, ingenuo o pardillo habría elegido la palabra infructuosa, y lo importante de esto era que no me habría importado si tenía razón o no.
Fuera, mientras esperábamos un taxi, varios chavales bailaban al son de una cinta de The Village People cantando a todo trapo “In the Navy”.
—Qué triste —dijo Richard.
Lo que me puso triste a mí fue el hecho de que no me pareciera mal.
La melodía todavía me rondaba en la cabeza cuando el taxi nos dejó delante de la embajada americana. Por irritante que fuera, iba casi cantándola en voz alta, con la vista puesta en una fuente monumental situada al otro lado de la enorme rotonda de tráfico. La embajada en sí, aunque grande, no era tan monumental, y tenía más pinta de pastel relleno rectangular que de otra cosa. Le enseñamos los pasaportes a un marine con forma de armario, que no se mostró más afectado o interesado por nosotros que los agentes de aduanas. Nos hizo una seña con la mano en dirección al interior del complejo. Richard le contó al hombre de la ventanilla a qué habíamos venido: le dijo que estábamos buscando a su hermano, que hacía meses que no se sabía nada de él y que teníamos miedo de que lo hubieran detenido y lo hubieran arrojado a algún calabozo o a alguna mazmorra para que se pudriera allí. Mi opinión era que Richard hablaba demasiado, pero no le interrumpí.
Nos pasamos más de una hora sentados allí antes de que viniera otro hombre a hablar con nosotros. Me pareció que tenía un aspecto alarmantemente parecido al primero. Era alto, casi apuesto, rubio, y tenía un gesto de rechazo que flotaba en el aire frente a él como una nube de colonia. Se sentó en una silla delante de nosotros en la sala de espera. Richard repitió su discurso acerca de por qué estábamos allí, pero esta vez añadió una mención al hospital antes de comentar que estaba preocupado de que su hermano se estuviera pudriendo en un calabozo.
—¿Y por qué iban a haber detenido a su hermano?
—No sé si lo han detenido —tartamudeó Richard—. Solo lo sugiero como posibilidad. Hace muchísimo que no sabemos nada de él. Como he dicho, podría estar perfectamente en el hospital.
—Pero usted ha mencionado la cárcel. ¿Qué le hace pensar que puede estar en la cárcel? ¿A su hermano lo han detenido alguna vez?
—Sí.
—¿Dónde?
—En Baltimore. Y en Filadelfia.
—Y en Boston —añadí.
—Y sí, en Boston —dijo Richard—. Pero no entiendo qué tiene eso que ver.
—Ya veo. ¿Y por qué lo detuvieron?
Richard soltó un largo suspiro y se reclinó hacia atrás en su silla.
—Un par de veces, por posesión de drogas, y otra, por disparar un arma de fuego.
—¿Cómo se llama su hermano?
—Tad Scott.
El hombre se inclinó hacia delante como hace la gente cuando está a punto de marcharse.
—Me parece que no puedo hacer gran cosa para ayudarlo.
—¿No puede hacer usted unas cuantas llamadas? —preguntó Richard—. Preguntar en las cárceles y en los hospitales, algo así…
—Si estuviera buscando a su hermana de diecisiete años que hubiera venido aquí con un grupo de jóvenes cristianos de Massachusetts y fuera sobrina de un congresista, ¿en ese caso sí que podría hacer unas llamadas? —le pregunté yo.
—Sí, podría y hasta seguramente las haría. Y quizá incluso me importaría un carajo —Me miró a los ojos—. Buenos días, caballeros.
Nos quedamos mirando cómo el hombre cerraba la puerta tras de sí.
—¿Cómo lo ves?
—Creo que es más listo de lo que parece.
—Te hablo de mi hermano.
—Creo que es más tonto de lo que parece.
Sentado cerca de nosotros, y no completamente desapercibido hasta entonces, aunque sí bastante desapercibido hasta que carraspeó, había un hombre bajito y grueso con camisa hawaiana.
—No he podido evitar oírlos —dijo con marcado acento sureño—. Se da el caso de que conozco a alguien que quizá pudiera ayudaros. —Le dio a Richard una hoja de papel amarillo arrancada de un cuaderno. No disimuló para nada el hecho de mirar a su alrededor mientras hablaba con nosotros.
—¿Esto es un número de teléfono? —preguntó Richard.
—Sí, este tipo quizá os pueda echar una mano. Es americano, vive en las afueras de la ciudad.
—¿Qué es, detective privado o algo así?
—No, es un condottiero.
—¿Un qué?
—Un soldado —dije.
Richard me miró.
—Los he visto en cuadros —le dije.
—O sea, un mercenario —dijo Richard.
—Qué palabra tan fea. En cualquier caso, llamadlo, quizá os pueda ser de ayuda y poneros en contacto con tu hermano.
—¿Y usted se pasa el día entero aquí sentado esperando a gente como nosotros? —le pregunté.
—Sí —dijo. Y se volvió a leer su revista.
—¿Y qué gana usted con esto? —pregunté.
—Es un servicio público —dijo—. Yo me saco lo mío, no os preocupéis. El capitalismo no está en peligro.
Richard se guardó el papel en el bolsillo y echó a andar hacia la puerta, pero no me moví. Seguía absorto en el hombre de la camisa hawaiana.
—Venga —me dijo Richard—. ¿Qué estás mirando?
Yo intentaba ver la portada de la revista que estaba leyendo el hombre. Era un número de Sports Illustrated y vi que en la portada salía Reggie Jackson con uniforme de los Oakland A’s.
—¿Qué pasa? —preguntó Richard, tirando de mí.
—Esa revista es de hace diez años… El tío está ahí sentado leyendo una revista de deportes de hace diez años.
—¿Cómo sabes que es de hace diez años?
—Porque es la época en que dejó de importarme un pimiento el béisbol. Este tío está loco.
—Vámonos de aquí —dijo Richard.
Pero yo no podía dejarlo correr. Me sentía extrañamente irritado.
—Eh, ¿sabe que Reggie Jackson ahora juega con los Yankees?
El tipo de la camisa hawaiana levantó la vista, me dedicó una sonrisa deshabitada, pasó página y siguió leyendo.
Delante del edificio un marine recio, pulcro y de cara roja nos informó de que si habíamos terminado con nuestros asuntos teníamos que abandonar el recinto. Y lo abandonamos. Si se puede considerar unas primeras horas descorazonadoras, estas lo fueron, y Richard, más que yo, estaba dispuesto a volverse al aeropuerto y marcharse a casa. Aunque estábamos a treinta y pico grados y había mucha humedad, exactamente las mismas condiciones que habíamos dejado atrás en Filadelfia, ahora hasta el clima me resultaba exótico, y fui consciente de haber caído en un estado de ánimo, quizá no de aventuras, pero sí de vacaciones. Los colores eran distintos, más vibrantes, fuera o no verdad, ricos en azules, más celestes que los azules de nuestro país, y los amarillos más cercanos al color mostaza. También me sentía cautivado por las miradas que atraíamos, y al mismo tiempo me avergonzaban tanto mi percepción de aquella atención como mi atracción por ella.
Delante de un hotel que nos imaginábamos que podíamos pagar, solo por lo destartalado que estaba, me dediqué a pasarle monedas a Richard mientras él intentaba llamar al número que le habían dado en la embajada. La palabra que estaba escrita junto al número era mala sombra, todo en minúsculas. Puede que fuera un nombre o un comentario, o sea, que en vez de preguntar por alguien que se llamara así, Richard se limitó a decir la palabra como si fuera una contraseña. Richard tapó el micrófono y dijo: “Se llama Malasombra”. No hacía falta tener mucha imaginación para ver aquello como un mal presagio.
—Me ha dado su número un tipo en la embajada. Me ha dicho que quizá me pudiera ayudar usted —antes de que Richard pudiera empezar a contarle la situación con su hermano, dijo—: Espere, déjeme coger un lápiz. —Le di un bolígrafo y él se puso a escribir en el papel y todavía siguió escribiendo un momento después de colgar. Y me dijo—: Tenemos que alquilar un coche.
—¿Y Malasombra? —le pregunté.
—El tipo tiene una voz siniestra —Richard puso voz ronca y trató de imitar al hombre—. Sí, soy el Malasombra.
—¿El Malasombra?
—El Malasombra —Y siguió hablando con su voz de Malasombra—. No digas nada y ven a esta dirección. Tráeme mangos.
—¿No es coña?
—No es coña.
En el hotel nos informaron de una agencia de alquiler de coches que había a pocas calles. Lo de a pocas calles resultó ser un breve trayecto a una parte todavía más degradada de la ciudad. Había basura amontonada de cualquier modo contra las paredes y en medio de la calle. Una mujer que quizá fuera prostituta estaba apoyada en un coche ruinoso y se nos quedó mirando como si fuéramos clientes en potencia, aunque ahora que lo pienso, lo dudo. Es más probable que nos estuviera viendo como víctimas. No había letrero, solo cuatro coches en un descampado de grava y una oficina con puerta mosquitera. Un hombre sentado ante un escritorio metálico, con los pies sobre la mesa, nos saludó con la cabeza cuando entramos. Llevaba camisa de franela de manga larga y botas de vaquero a pesar del calor, y estaba comiendo directamente de un paquete de palomitas con caramelo Cracker Jack.
—Bienvenidos, gringos —dijo con una voz ensayada y laboriosa que resultó ser todo el inglés que sabía. Continuó en español—. ¿Quieren alquilar un auto?
—Auto, sí —dijo Richard.