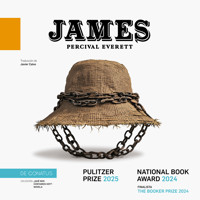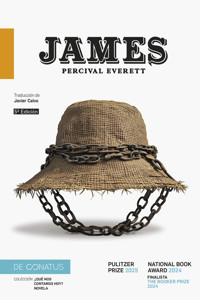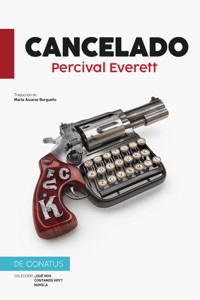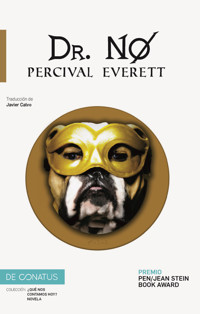Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: De conatus
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
¿Es posible reírse al tiempo que se toma conciencia de estar leyendo una historia absolutamente oscura y aterradora? Percival Everett lo consigue con Los árboles. En esta novela, finalista del Booker Prize 2022 y aclamada por la crítica, el escritor resucita a las víctimas de los linchamientos racistas en Estados Unidos a lo largo del tiempo y demuestra que el veneno del odio, lejos de haber desaparecido, está en auge. Novela policiaca, comedia mordaz, caricatura del supremacismo blanco, Los árboles es una mezcla de elementos ejecutada con valentía, audacia y genialidad; una narración que no deja indiferente, que actúa como un puñetazo, y que está llamada a recordar, a fijar en la memoria, lo que aún no ha sido superado. "Soy producto de leer a Mark Twain. No rehuyo el humor, o tal vez una palabra mejor para mí, la ironía... El humor es una manera de sobrevivir". Percival Everett "Percival Everett ha explotado regularmente nuestros modelos de género e identidad. En "Los árboles" ha subido las apuestas, confrontando el legado de linchamientos de Estados Unidos en un misterio a la vez hilarante y horrible". Julian Lucas, New Yorker "Esta novela perversamente inteligente, de ideas disfrazadas de ficción de género, combinación de misterio, suspense, policíaco procesal y comedia absurda, es fácilmente la obra de ficción más idiosincrásica y menos clasificable que los Premios del Libro Anisfield- Wolf hayan honrado jamás". Joyce Carol Oates
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 337
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Título:
Los árboles
De esta edición:
© De Conatus Publicaciones S.L.
Casado del Alisal, 10
28014 Madrid
www.deconatus.com
Copyright © Percival Everett (2021)
Título original: The Threes
Spanish translation rights arranged with Melanie Jackson Agency, LLC
© De la traducción: Javier Calvo
Primera edición: febrero 2023
Diseño de la colección: Álvaro Reyero Pita
ISBN: 978-84-17375-79-9
Producción del ePub: booqlab
Todos los derechos reservados.
Esta publicación no puede reproducirse total ni parcialmente, ni almacenarse en sistema recuperable o transmitido, en ninguna forma ni por ningún medio electrónico, mecánico, mediante fotocopia, grabación ni otra manera sin previo permiso de los editores.
La editorial agradece todos los comentarios y observaciones:
Para Steve, Katie, Marisa, Caroline,Anitra y Fiona.
El arte de la guerra es muy simple. Averigua dónde está tu enemigo. Atácalo cuanto antes. Pégale tan fuerte como puedas y tantas veces como puedas, y no dejes de avanzar.
U.S. GRANT
1
Money, Mississippi, tiene exactamente el aspecto que sugiere su nombre. Bautizado desde esa tradición de ironía sureña recalcitrante, y desde la tradición adjunta de la incultura, el nombre se vuelve un poco triste, un indicador consciente de ignorancia que quizás convenga aceptar porque, reconozcámoslo, no va a desaparecer.
En las afueras de Money había algo que quizás se podría considerar de forma aproximada un suburbio, quizás hasta se podría llamar barrio, una colección no tan pequeña de casas dúplex estilo rancho y con revestimiento de vinilo que llevaba el nombre no oficial de Small Change. En uno de los jardines traseros de hierba moribunda, en el borde descascarillado de una piscina elevada vacía, adornada con imágenes descoloridas de sirenas, se estaba celebrando una pequeña reunión familiar. No era una reunión ni festiva ni especial, simplemente habitual.
Era la casa de Wheat Bryant y su mujer, Charlene. Wheat estaba buscando trabajo, vivía eternamente buscando trabajo. Charlene siempre se aseguraba de señalar que la palabra «buscando» solía sugerir que se iba a encontrar algo, mientras que Wheat sólo había tenido un trabajo en su vida entera, y no era probable que fuera a encontrar otro. Charlene trabajaba de recepcionista en Tractores Usados J. Edgar Price Propietor (que era el nombre oficial de la empresa, sin comas), tanto en ventas como en atención al cliente, aunque la empresa llevaba tiempo sin vender tractores usados, e incluso sin reparar muchos. Corrían tiempos difíciles en el pueblo de Money y sus inmediaciones. Charlene siempre llevaba un top del mismo color amarillo que su pelo teñido y ahuecado, y lo llevaba porque molestaba a Wheat. Wheat bebía sin parar latas de cerveza Falstaff, fumaba sin parar cigarrillos Virginia Slim y aseguraba que fumarlos lo convertía en un feminista de ésos. A sus hijos les contaba que las cervezas eran necesarias para que no se le desinflara la panza, y que los cigarrillos eran importantes para ir de vientre con regularidad.
Cuando estaba al aire libre, la madre de Wheat —la abuela Carolyn, o abuela Caro, como la llamaban— se desplazaba en uno de aquellos cochecitos eléctricos de ruedas anchas del Sam’s Club. No es que fuera un cochecito igual que los del Sam’s Club; es que lo había cogido prestado de forma permanente del Sam’s Club de Greenwood. Era rojo y tenía unas letras blancas que decían am’s Clu. El esforzado motor eléctrico emitía un ronroneo fuerte y constante que dificultaba bastante tener conversaciones con la anciana.
La abuela Caro siempre parecía un poco triste. ¿Y por qué no iba a estarlo? Wheat era su hijo. Charlene la odiaba casi tanto como odiaba a Wheat, pero no lo demostraba nunca; era una mujer mayor, y en el Sur a los mayores se los respetaba. Sus cuatro nietos y nietas, de entre tres y diez años, no se parecían en nada entre sí, pero no podrían haber sido de ninguna otra familia ni lugar. A su padre lo llamaban por el nombre de pila, y a su madre la llamaban Mamichula de Amarillo, que era el apodo que usaba en la radio de banda ciudadana cuando charlaba con camioneros de madrugada mientras la familia dormía, y a veces también mientras cocinaba.
Aquellas charlas por radio irritaban a Wheat, en parte porque le recordaban el único trabajo que había tenido: conducir un tráiler lleno de fruta y verdura para la cadena de tiendas de alimentación Piggly Wiggly. Había perdido el trabajo al quedarse dormido al volante y salirse con el camión del Puente de Tallahatchie. No se había salido del todo, la cabina se quedó colgando sobre el río Little Tallahatchie durante muchas horas antes de que vinieran a rescatarlo. Al final se salvó subiéndose a la pala de una excavadora que habían traído de Leflore. Quizás habría podido conservar el trabajo si el camión no se hubiera quedado allí colgado, si se hubiera despeñado de inmediato y sin elegancia del puente al río fangoso de debajo. Pero tal como fue la cosa, hubo tiempo de sobra para que la historia se inflara y llegara a la CNN, la Fox y Youtube, repitiéndose cada doce minutos hasta volverse viral. La imagen que lo terminó de condenar fue un clip que mostraba unas cuarenta latas vacías de Falstaff cayendo en tromba desde la cabina hasta la corriente de debajo. Y ni siquiera aquello habría sido tan grave si Wheat no hubiera tenido una lata agarrada con la mano gordezuela cuando se bajó por entre los dientes de la pala de la excavadora.
También estaba presente en la reunión el hijo pequeño del hermano de la Abuela Caro, Junior Junior. Su padre, J.W. Milam, se había llamado Junior, de manera que a él le pusieron Junior Junior. Nunca lo llamaron J. Junior, ni Junior J., ni tampoco J.J.; sólo Junior Junior. El padre, que pasó a llamarse Junior a Secas después de nacer su hijo, había muerto unos diez años antes del «maldito cáncer», como lo llamaba la Abuela Caro. Había muerto apenas un mes después de Roy, el marido de ella y padre de Wheat. A la Abuela Caro le parecía importante que hubieran muerto de lo mismo.
—Abuela Caro, ¿no tienes calor con ese sombrero ridículo? —le gritó Charlene a la anciana por encima del ronroneo de su buggy.
—¿Mande?
—Que ese sombrero ni siquiera es de paja. Es de lona de vinilo o algo. Y no tiene agujeros pa que pase el aire.
—¿Cómo?
—No te oye, Mamichula de Amarillo —le dijo su hija de diez años—. No oye na. Está sorda como una tapia.
—Carajo, Lulabelle, ya lo sé. Pero no podréis decir que no la he avisao cuando se caiga redonda de un golpe de calor. —Volvió a mirar a la Abuela Caro—. Y el artilugio ese en el que va también se recalienta. ¡Ese trasto te da más calor todavía! —le gritó a la mujer—. ¿Cómo no se ha muerto ya? Es que no lo entiendo.
—Deja en paz a mi madre —dijo Wheat, medio riéndose. Puede que estuviera medio riéndose. ¿Cómo saberlo? Tenía la boca permanentemente torcida en una sonrisilla chueca de burla. Mucha gente creía que había sufrido un pequeño derrame cerebral hacía unos meses, mientras comía costillas.
—Vuelve a llevar ese sombrero ridículo —dijo Charlene—. Se va a poner enferma.
—¿Y qué? A ella le da igual. ¿Y qué coño te importa a ti? —dijo Wheat.
Junior Junior le volvió a poner el tapón a la botella que llevaba metida en una bolsa de papel y dijo:
—¿Por qué cojones tenéis la piscina vacía?
—Porque pierde agua, coño —dijo Wheat—. Se le hizo una grieta en la pared cuando se cayó contra el lateral la gorda de Mavis Dill. Ni siquiera estaba yendo a nadar. Pasaba caminando al lado y se cayó.
—¿Y cómo se las apañó pa caerse?
—Porque es gorda, Junior Junior —dijo Charlene—. Se te desplaza el peso a un lao y te caes pa ese lao. La gravedá. Wheat sabe mucho de eso. ¿Verdá que sí, Wheat? Tú sí que sabes de la gravedá, ¿eh?
—Vete a la mierda —dijo Wheat.
—No pienso aguantar que se hable asín delante de mis nietos —dijo la Abuela Caro.
—¿Cómo carajo lo ha oído? —dijo Charlene—. No oye los gritos, pero eso sí que lo oye.
—Oigo muchas cosas —dijo la anciana—. ¿Verdá que oigo muchas cosas, Lulabelle?
—Pues claro que sí —dijo la niña. Se había subido al regazo de su abuela—. Lo oyes to, ¿verdad que sí, abuela Caro? Tienes un pie en la tumba, pero oyes de maravilla, ¿verdá, abuela Caro?
—Pues claro que sí, cielo.
—¿Y qué vais a hacer con la piscina, pues? —preguntó Junior Junior.
—¿Por qué? —preguntó Wheat—. ¿Me la quieres comprar? Yo te la vendo, sin pensarlo. Hazme una oferta.
—Puedo poner cerdos dentro. Si le quitas el fondo, se pue usar pa guardar cerdos.
—Te la tendrías que llevar —dijo Wheat.
—Puedo traer los cerdos aquí. Sería más fácil, ¿no te parece?
Wheat negó con la cabeza.
—Nos tocaría oler to el día a tus puercos. Y no quiero oler a tus puercos.
—Pero hombre, con lo bien instaladita que la tienes. Daría un montón de trabajo moverla. —Junior Junior se encendió un fino purito verde—. Si aceptas, te llevas un cerdo de regalo. ¿Cómo lo ves?
—No necesito ningún puerco asqueroso —dijo Wheat.
—¡Vale ya con las palabrotas! —gritó la abuela Caro.
—Y si quiero beicon, me voy a la tienda —dijo Wheat.
—Sí, claro, y lo compras con mi dinero —dijo Charlene—. Trae pa’cá esos cerdos, Junior Junior, pero quiero dos, de los grandes, y me los matas tú.
—Trato hecho.
Wheat no dijo nada. Cruzó el jardín y ayudó a su hija de cuatro años a subirse al coche de plástico rosa.
La abuela Caro estaba mirando a la nada. Charlene la examinó un momento.
—Abuela Caro, ¿estás bien?
La anciana no contestó.
—¿Abuela Caro?
—¿Qué le pasa? —preguntó Junior Junior, acercándose—. ¿Le ha dao un derrame o algo?
La abuela Caro los sobresaltó.
—No, pedazo de memo palurdo, no me ha dao ningún derrame. Hay que ver, en esta casa no puedes pensar en tu vida sin que venga algún idiota y te acuse de estar teniendo un derrame. ¿Te ha dao uno a ti? Porque eres tú quien tiene síntomas.
—¿Y cómo es que te metes conmigo? —le preguntó Junior Junior—. Ha sido Charlene quien se ha puesto a mirarte primero.
—No le hagas ni caso —dijo Charlene—. ¿En qué estabas pensando, abuela Caro?
La abuela Caro se puso a mirar a lo lejos otra vez.
—En algo que desearía no haber hecho. En la mentira que conté hace muchos años sobre aquel chico negro.
—Ay, la madre —dijo Charlene—. Ya estamos con eso otra vez.
—Me porté mal con el negrito aquel. Ya lo dice el Señor: lo que se siembra, se cosecha.
—¿Qué señor? —preguntó Charlene—. ¿El de la tienda de semillas?
—Dios Nuestro Señor, descreída.
Se hizo el silencio en el jardín. La anciana siguió hablando:
—Yo no dije que me hubiera dicho na, pero Bob y J.W. sí lo dijeron, así que les seguí la corriente. Cómo desearía no haberlo hecho, por Dios. J.W. odiaba a los negros.
—Bueno, ya está hecho y es agua pasada, abuela Caro. Así que tranquilízate. Lo que pasó ya no se puede cambiar. No puedes traer al chico de vuelta.
2
El ayudante de sheriff Delroy Digby estaba cruzando el Puente de Tallahatchie al volante de su coche patrulla Crown Victoria de doce años de antigüedad cuando recibió una llamada para ir a Small Change. Paró delante de la casa de Junior Junior Milam y vio a su mujer, Daisy, caminando de un lado a otro, llorando y gesticulando exageradamente. Delroy había salido brevemente con Daisy en el instituto, pero la relación se había terminado después de que ella le mordiera la lengua. Luego él se alistó en el ejército y se hizo administrativo del cuerpo de intendentes. Al volver se encontró a Daisy casada con Junior Junior y embarazada de su cuarta criatura. La misma criatura que estaba ahora en su regazo mientras caminaba de un lado a otro, con los otros tres sentados como zombis en el primer escalón del porche.
—¿Qué pasa, Daisy? —le preguntó Delroy.
Daisy dejó de agitar los brazos y se lo quedó mirando. Tenía la cara agarrotada de tanto llorar, con los ojos rojos y hundidos.
—¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado, Daisy? —preguntó.
—Está en la habitación del fondo —dijo—. Junior Junior. Ay, Dios. Creo que está muerto —dijo en voz baja para que no la oyeran los niños—. Tiene que estarlo. Acabábamos de volver del mercadillo del aparcamiento del Sam’s Club. Los críos no han visto na. Dios, qué espanto.
—Muy bien, Daisy. Espera aquí.
—Y hay algo más en la misma habitación —dijo ella.
Delroy se llevó la mano a la pistola.
—¿Qué?
—Otro tipo. También muerto. Tiene que estarlo. Ay, está muerto. Tiene que estarlo. Ya lo verás.
Ahora Delroy estaba confuso, y también bastante asustado. Lo único que había hecho en el ejército había sido contar rollos de papel higiénico. Volvió a su coche patrulla y cogió la radio.
—Hattie, habla Delroy. Estoy en casa de Junior Junior Milam y creo que voy a necesitar refuerzos.
—Brady no anda lejos. Te lo mando.
—Gracias, Hattie, tía. Dile que estoy en la parte de atrás de la casa. —Delroy dejó el transmisor de la radio y volvió con Daisy.
—Voy a echar un vistazo. Cuando llegue Brady, me lo mandas.
—La habitación está justo saliendo de la cocina —dijo—. Delroy —le puso la mano suavemente en el brazo—, siempre me gustaste cuando íbamos al instituto, en serio. No quise morderte la lengua, y lo siento muchísimo. Pero me dijo Fast Phyllis Tucker que a tos los chicos les gustaba y por eso lo hice. Y no te gustó. Supongo que te mordí demasiao fuerte.
—Muy bien, Daisy. —Empezó a alejarse y se giró hacia ella —. Daisy, no lo habrás matado tú, ¿verdad?
—Delroy, soy yo quien ha llamado a la policía.
Delroy se la quedó mirando.
—No, no lo he matao yo. A ninguno de los dos.
Delroy no desenfundó el arma al entrar en la casa, pero sí que mantuvo la mano apoyada en ella. Cruzó lentamente la sala de estar. Estaba oscuro porque las ventanas eran diminutas. Sobre la repisa había una hilera de trofeos de bolos de pequeño tamaño. La chimenea estaba llena de montoncitos de cuencos, platos y vasos de plástico de colores vivos. Reinaba tal silencio en la casa que se asustó todavía más y sacó la pistola. ¿Y si el asesino seguía allí? ¿Debería volver a salir y esperar a Brady? Si lo hacía, quizás Daisy lo tomara por un cobarde. Y estaba claro que Brady se reiría de él y lo llamaría gallina. De manera que siguió avanzando. Echó un somero vistazo a todos los dormitorios y por fin se detuvo un momento largo en la cocina antes de continuar hasta el cuarto de atrás. Sus botas hacían mucho ruido al pisar el linóleo combado.
Nada más entrar en la habitación se detuvo en seco. No podía moverse. Jamás en su vida había visto a dos personas tan muertas. Y eso que había estado en una puñetera guerra. La persona o la cosa que supuso que sería Junior Junior tenía el cráneo roto y ensangrentado. Pudo verle parte del cerebro. Alrededor del cuello tenía enrollado varias veces un trozo largo de alambre de púas oxidado. Le habían arrancado o bien sacado un ojo y ahora estaba tirado al lado del muslo, mirándolo a él. Había sangre por todas partes. Uno de sus brazos estaba retorcido en un ángulo imposible detrás de la espalda. Le habían desabrochado los pantalones y se los habían bajado hasta las espinillas. Tenía la entrepierna cubierta de sangre apelmazada y parecía que le faltaba el escroto. A unos tres metros de Junior Junior yacía el cuerpo de un hombre negro y bajito. Tenía la cara molida a golpes, la cabeza hinchada y una cicatriz en el cuello como si se lo hubieran cosido. No parecía que sangrara, pero no cabía duda de que estaba muerto. El hombre negro llevaba un traje azul oscuro. Delroy volvió a mirar a Junior Junior. Las piernas desnudas parecían extrañamente vivas.
Delroy dio un respingo cuando Brady apareció detrás.
—¡Dios bendito! —dijo Brady—. ¡Joder! ¿Ése es Junior Junior?
—Creo que sí —dijo Delroy.
—¿Alguna idea de quién es el negro?
—Ni idea.
—Qué espanto —dijo Brady—. Dios, Dios, Jesús bendito de mi vida. Mira eso. ¡Le faltan las pelotas!
—Ya lo veo.
—Creo que las tiene el negro en la mano —dijo Brady.
—Tienes razón —Delroy se acercó para ver mejor.
—No toques na. Ni se te ocurra tocar na, coño. Tenemos aquí un crimen en toda regla. Dios.
3
—Mierda. Si hay algo que odio, son los asesinatos —dijo el sheriff Red Jetty—. Te pueden estropear el día entero.
—¿Porque son un desperdicio de vidas? —le preguntó el forense, el reverendo Cad Fondle. Acababa de declarar muertos a Junior Junior y al cadáver negro sin identificar sin siquiera tocarlos.
—No, es porque son un marrón.
—Dejan mucha sangre —dijo Fondle.
—La sangre me importa un cuerno. El problema es el puñetero papeleo. —Jetty señaló el suelo—. ¿Qué vas a hacer con las pelotas de Milam?
—Dile a tus hombres que las guarden en una bolsa. No le veo demasiada utilidad a volver a cosérselas. Pero lo puede decidir el tipo de la funeraria junto con la familia.
El sheriff Jetty se agachó, con cuidado de no apoyar la rodilla en el suelo; examinó el cadáver negro y le ladeó la cabeza.
—¿Qué ves, Red? —preguntó Fondle.
—¿No te suena de algo?
—No le puedo ver la cara. Tiene demasiadas lesiones. Además, a mí me parecen todos iguales.
—¿Crees que se lo ha hecho Junior Junior?
Fondle negó con la cabeza.
—Ninguna de las lesiones parece reciente.
—Bueno, pues metámoslos en el coche y llevémoslos a la morgue. —Jetty se asomó a la cocina—. ¡Delroy! Trae las bolsas.
—¿Quiere que espolvoreemos en busca de huellas? —preguntó Delroy—. No hemos tocado nada. Por lo menos en esta habitación.
—¿Para qué? Bueno, va, por qué no. Hacedlo, Brady y tú. Y luego podéis ayudar a limpiar toda la sangre.
—Eso no forma parte de mi trabajo —dijo Brady.
—¿Quieres seguir teniendo ese trabajo? —le preguntó Jetty.
—A limpiar la sangre —repitió Brady—. Venga, Delroy.
4
El sheriff Jetty aparcó su coche privado, un Buick 225 que había sido de su madre pero que desde entonces había recibido otra capa de pintura, en un espacio en diagonal delante del edificio de ladrillo de las afueras del pueblo donde tenía su consulta el forense. Era la hora de cenar y la panza enorme le hacía un ruido lo bastante fuerte como para que lo oyera otra gente. Entró y pasó de largo del recepcionista, de cuyo nombre nunca se acordaba.
El reverendo doctor Fondle estaba sentado en una mesilla de metal de la sala de autopsias. Tenía encendida una luz potente, pero apartada de él.
—¿Qué pasa, Cad? ¿Por qué estoy en esta puta nevera en vez de cenando con mi acogedora familia?
—Tenemos un problema —dijo Fondle.
—¿Qué clase de problema?
Fondle se acercó a uno de los cuatro cajones para cadáveres que había empotrados en la pared de delante.
—Aquí es donde metí al negro muerto.
—¿Y qué?
Fondle abrió la puerta del cajón y sacó una plancha vacía.
Jetty se acercó y miró la superficie reluciente de metal.
—Pues ahora no hay nadie.
—O sea que tú también lo ves —dijo Fondle—. Pues hace cuarenta minutos el negro de los cojones estaba ahí metido.
—¿Qué me estás diciendo? ¿Me estás diciendo que ha desaparecido el cuerpo?
—Estoy diciendo que no sé dónde está.
—Hostia puta, Fondle. Los muertos no se levantan y se largan —dijo Jetty—. ¿Verdad que no?
—Sólo conozco uno que sí —dijo Fondle.
—¿Cuál?
Fondle frunció el ceño.
—Dios Todopoderoso que estás en los cielos. Serás descreído. A ver si te pasas alguna vez por la iglesia.
Jetty negó con la cabeza.
—¿No lo habrás puesto en otro sitio por equivocación?
—Pues parece que sí. Hasta he mirado en los otros tres cajones. En ése está Milam. He mirado en el armario. Y he mirado en el coche. Te lo digo, alguien ha robado el cuerpo del negro.
—Estamos jodidos —dijo el sheriff—. Hablando en plata.
—¿Quién haría algo así?
—Ni siquiera sabemos quién coño era. Quizás las huellas dactilares nos digan algo. —Jetty miró la puerta por la que había entrado y las ventanas—. ¿Cuándo has salido de la consulta?
—Sobre las dos he ido a comprarle estiércol a mi mujer. He estado fuera veinte minutos como mucho. Pero Dill estaba en recepción.
—Mierda. —Jetty se sacó el móvil y lo miró—. Brady, ¿dónde carajo andas?
—Pues limpiando la sangre, como me ha mandao usted —dijo Brady.
—No me vayas de listo, capullo. Venid Delroy y tú a la oficina del forense cagando leches.
—¿Y la sangre? —preguntó Brady.
—Olvidaos de la sangre de los cojones y venid. —Cortó la llamada con la yema del dedo gordo—. ¿Te acuerdas del placer que daba colgarle el auricular de un golpe a alguien? Odio estas mariconadas de telefonillos. Tráeme a Dill.
Fondle pulsó el intercomunicador de la pared.
—Dill, ven, por favor.
—¿Dill es buen hombre? —preguntó Jetty.
—Sí. Estoy seguro de que no le va el tema de matar negros.
Entró en la sala Dill.
—Dígame, reverendo doctor.
—¿Te acuerdas del cadáver del hombre negro que hemos traído esta mañana? —le preguntó Fondle.
—¿Si me acuerdo? ¿Qué quiere decir con que si me acuerdo?
—Pues que ha desaparecido —dijo el sheriff Jetty—. ¿Has estado en el mostrador todo el día?
—Sí. Hasta he almorzado ahí. Ensalada de huevo.
—¿No te has levantado para ir a cagar?
—Eso lo hago todas las tardes a las siete, como un reloj. Luego veo un episodio antiguo de Maverick y me preparo un cuenco de Cream of Wheat.
—¿Has salido para algo de la consulta?
—No.
—¿Me estás diciendo que no ha habido ningún momento en que se haya podido colar alguien sin que lo vieras?
—Eso mismo estoy diciendo.
—¿Y la puerta de atrás?
—Hace dos años que se encalló y nadie la ha podido abrir —dijo Fondle.
—Un puñetero peligro en caso de incendio —dijo Dill.
—¿Dónde vives, Dill? —le preguntó el sheriff.
—Vivo con mi madre, al final de Small Change.
—Ah, eres el hijo de Mavis Dill —dijo Jetty.
Dill asintió con la cabeza.
—¿Y cómo está?
—Gorda. Feliz. Gorda. ¿Me está diciendo que ha desaparecido un cuerpo de aquí dentro?
—Eso parece —dijo Fondle.
—¿Alguna idea? —le preguntó Jetty a Dill.
—Yo no me lo he llevado.
—¿Decís que la puerta de atrás está cerrada a cal y canto? —dijo Jetty.
—Encallada —dijo Dill.
—Vamos a echarle un vistazo por si acaso. —Jetty siguió a Dill y a Fondle por un pasillo atiborrado de equipo médico polvoriento.
—El interruptor está por aquí en esta pared —dijo Fondle. Metió la mano por detrás de un archivador metálico alto, encontró el interruptor y encendió la luz. Los tubos fluorescentes zumbaron y parpadearon.
La puerta de atrás estaba abierta, la cerradura claramente rota y de una de las bisagras oxidadas asomaban las roscas de los tornillos.
—No me lo puedo creer, carajo —dijo Dill—. Pero si hace diez años que nadie abre esa puerta.
Jetty examinó la cerradura. Nadie había metido ninguna llave en aquel agujero herrumbroso y cubierto de mugre.
—Les digo que era imposible de desencallar —dijo Dill.
—Es verdad —dijo Fondle—. Yo os diré quién ha hecho esto.
—¿El diablo? —preguntó Dill.
Fondle asintió con la cabeza.
—El diablo en persona. Dios nos asista.
Jetty miró el pequeño rellano de cemento que había al otro lado de la pesada puerta.
—Dill, ve a sentarte a tu mostrador y espera allí. No toques nada. Y quiero decir nada de nada.
—¿Y yo? —dijo Fondle.
—Tú tampoco toques nada. —Volvió a usar el móvil—. Hattie, dile a Jethro que venga para aquí con el kit de tomar huellas. —Se volvió a guardar el móvil en el bolsillo y negó con la cabeza—. Dios bendito.
5
La viuda reciente de Junior Junior, Daisy, paró el coche frente al jardín de Wheat y Charlene Bryant. Cuando Charlene salió a recibirla, se la encontró llorando.
—¿Dónde están Junior y los cerdos? —preguntó Charlene. Y entonces vio las lágrimas—. ¿Qué te pasa? ¿T’ha vuelto a pegar ese hijo de la gran puta maricón de mierda? Te juro que le voy a romper la puta cara.
Daisy mandó a los niños a la parte de atrás de la casa.
—No es eso, Charlene. Está muerto —dijo.
—¿Quién está muerto? —preguntó Charlene.
La abuela Caro salió rodando al porche a bordo de su silla de ruedas de estar por casa. Detrás de ella salió Wheat.
—Hola, abuela Caro. Hola, Wheat —dijo Daisy.
—¿Quién está muerto, Daisy? —volvió a preguntar Charlene.
—Junior Junior. A Junior Junior lo ha matao un negro en nuestra casa. Junior Junior ha fallecío.
—Por el amor de Dios —dijo Wheat.
—¿Qué ha pasado, chica? —preguntó la abuela Caro.
—Oh, abuela Caro, es un espanto, un espanto. —Daisy subió corriendo al porche y apoyó la cabeza en el regazo de la anciana—. He ido con los niños al mercadillo del aparcamiento del Sam’s Club. Ya sabéis cuál. He ido temprano porque tenían saldaos los tops sin mangas como los que lleva Charlene, y quería uno de color verde lima, pero sólo los tenían azules, azul celeste. Las colas de dentro del Sam’s Club eran súper largas, y el memo de Triple J me ha montao una pataleta porque no le quería comprar Sour Skittles. La gente nos miraba como si no hubieran visto llorar nunca a un crío.
—La gente es lo peor —dijo la abuela Caro.
—Sigue con la historia, joder —dijo Wheat.
—Calla, chaval —dijo la abuela Caro—. Continúa, hija.
—Así que nos hemos vuelto pa casa. Porque no tenían los tops de color verde lima. Ya lo he dicho. He dejao a los críos en el jardín y he entrao en casa. Me he dao cuenta de que pasaba algo na más entrar. Lo he olido, lo he notado. He cruzao la cocina y he entrao en el cuarto de atrás y allí estaba. Era un espanto.
—Ya lo has dicho —dijo Wheat—. ¿Pero qué es el espanto?
Daysi retiró las lágrimas de la cara y se secó la nariz con el dorso de la mano. El rímel le dejó rayas por la cara.
—Era Junior Junior. Estaba tirao en el suelo to retorcío, como si fuera un muñeco Gumby, d’ésos que se doblan. Había sangre por tos laos. Y tenía la cabeza partida. O sea, aplastá como una sandía a la que le ha pasao un tractor por encima.
—Dios mío —dijo Charlene—. Oh, Daisy.
El niño de cinco años de Daisy llegó corriendo a la parte delantera de la casa.
—Mamá, tengo pis.
—¡Pues busca un matorral, joder! —gritó Daisy—. Por el amor de Dios.
El niño se fue corriendo.
—Luego he mirao y había un, un… —Daisy se mordió el dedo.
—¿Un qué? —dijo Charlene.
—Un negro.
—¿Allí mirando? —preguntó Wheat.
—No, tirao en el suelo. Tirao. Y muerto también. To hecho polvo, e inflao, y más muerto que nadie que yo haya visto.
—Dios —dijo Charlene—. ¿Lo había matao Junior?
—No lo sé. No lo sé. Y hay algo más. Oh, Jesús. A Junior Junior le habían cortao las pelotas.
—¡Pero qué dices! —Wheat se alejó caminando y volvió—. ¿Le han cortao las pelotas? ¿Las pelotas? ¿Quieres decir los cojones? ¿Sus partes íntimas?
—Está muerto, Wheat —dijo Charlene—. Ésa es la menor de las preocupaciones.
A la abuela Caro se le había quedado una cara inexpresiva, sin emociones.
Daisy se separó de la anciana y le miró la cara.
—¿Abuela Caro? ¿Abuela Caro, estás bien?
—¿Abuela Caro? —dijo Wheat.
—¿Lo has reconocido? —preguntó la abuela Caro.
—¿A quién?
—Al negro, mema.
—No. Nadie lo habría podido reconocer, de lo molida a hostias que tenía la cara. Ni la negra de su madre lo habría conocido. No veo qué importa quién sea. O quién fuera. Junior Junior está muerto.
—Calla, niña boba —le dijo la abuela Caro en tono cortante—. Que alguien me meta en la casa, coño.
La metió Wheat.
—¿Qué mosca le ha picao? —le preguntó Daisy a Charlene.
—No lo sé. No lo sé. Nunca le había oído una palabrota a la abuela Caro. —Charlene miró el cielo de color gris pizarra y luego miró la cara simplona de Daysi—. En fin. Vaya día de mierda. ¿Ya te han limpiao la sangre?
6
Delroy Digby y Braden Brady estaban apoyados en un coche patrulla mirando cómo Red Jetty aparcaba su 225 a unos metros de donde estaban ellos detrás del edificio del forense. El sol estaba intentando asomar.
—¿Y bien? —les preguntó Jetty.
—Hemos buscado por todos lados —dijo Brady.
—Sólo hemos encontrado un rastro de huellas que se alejan del edificio y bajan al lecho del arroyo.
—No sé cómo de antiguas son, pero son poco profundas. El que las ha dejado no puede pesar mucho más de cincuenta kilos —dijo Brady.
—Para nada —añadió Delroy.
—Pues eso no tiene ni pies ni cabeza. El cadáver solo ya pesaba por lo menos sesenta largos. Una mujer pequeña o un chico grande no podría haber cargado con él, ni tampoco arrancar la puerta de esa forma.
—No sé qué decir, sheriff —dijo Delroy.
Jetty volvió a mirar el edificio.
—¿Jethro ha terminado de buscar huellas?
—Creo que sí —dijo Brady—. Pero sigue dentro.
—Id a buscar algo que hacer, anda.
—Sí, jefe —dijo Brady.
Dentro, el jefe encontró a Jethro lavándose las manos en el fregadero de la sala de reconocimientos.
—¿Has acabado, Tull?
—Sí, señor. He encontrado huellas por todos lados. Que es lo normal. Y desde aquí hasta la puerta de atrás estaba todo cubierto de polvo.
—¿Me estás diciendo que ahí detrás no hay huellas?
—Bueno, no. Seguro que algunas huellas hay, pero como ya le he dicho, están cubiertas de polvo. Y el polvo no tiene marcas, o sea que ahí dentro nadie ha tocado nada desde que se hizo.
—¿Estás yendo de listo conmigo? —preguntó Jetty.
—No, señor.
—Todos sabemos que hiciste un primer ciclo de carrera.
Jethro suspiró.
—En fin, sospecho que las huellas que he encontrado son del reverendo doctor Fondle y de ese tal Dill.
—Bueno, dime algo —dijo Jetty. Negó con la cabeza—. Qué desastre, joder. Vaya puto marrón de mierda.
—Jefe, ¿marrón y mierda no son lo mismo?
—¿Qué?
—Nada, da igual.
—Vuélvete a la estación, carajo.
—Sí, señor.
7
La noticia de la muerte de Junior Junior Milam se propagó por el condado como si fuera una enfermedad. Y también la historia de la extraña desaparición del cadáver negro. Red Jetty no sabía si tenía sentido emitir una orden de búsqueda, de manera que no la emitió, por lo menos de forma oficial. Lo que hizo fue decirles a sus tres ayudantes que se turnaran para dar vueltas cada vez más amplias al pueblo con el coche. La foto del hombre negro que les dio, como si hiciera falta, salió publicada en el periódico local, el Money Clip. De allí la cogieron primero las agencias de noticias y después Internet y los informativos de la tele por cable. Era una historia grotesca, que hacía que la gente de Money, Mississippi pareciera una panda de chiflados, y eso molestaba a Jetty. También molestaba al alcalde, Philworth Bass.
Bass estaba caminado de un lado a otro del despacho de Jetty.
—No entiendo cómo has podido dejar que pase esto.
—¿Que pase el qué? —Jetty se reclinó en su silla de oficina giratoria encargada especialmente, con las botas encima de la mesa.
—Pues que un muerto se escape de tu custodia. Es obvio que no estaba muerto.
—Pues Fondle dijo que sí.
—¿Ese charlatán? ¿Y tú lo comprobaste?
—No es trabajo mío. Además, si lo hubieras visto, no lo habrías dudado. Ya has visto la foto.
—Sí, la he visto. La he visto yo y la ha visto hasta el último puñetero hijo de vecino de este puñetero país. Se veía bastante muerto, te lo reconozco. Pero parece que no lo estaba.
—Sí, bueno, nadie lo vio tener un espasmo ni soltar una ventosidad cuando lo estaban metiendo en la bolsa. Aunque echaba una peste terrible, eso sí. Olía como cuando se te muere una ardilla dentro de la pared. Si ese hombre no estaba muerto, yo soy un indio piel roja.
—No paran de llamarme de la jefatura estatal —dijo Bass.
—¿Por qué? ¿ Lo han visto?
—No, lo único que hacen es preguntarme si necesitamos ayuda, si estos palurdos catetos del Tallahatchie necesitan ayuda. ¿Qué les digo?
—Diles que los palurdos están buscando por todos lados pero no pueden encontrar al negro muerto que camina.
—Esto no es ningún chiste. Somos el puñetero hazmerreír del país entero. Y a ojos de las fuerzas del orden estatales, y joder, de las fuerzas del orden nacionales, tú, sheriff, eres un payaso. ¿Qué tienes que decir a eso?
Jetty sonrió mirando el lento ventilador del techo y fingió que expulsaba anillos de humo.
—Señor alcalde, esto es el estado soberano de Mississippi. Aquí ni hay fuerzas del orden, sólo hay palurdos como yo a sueldo de palurdos como tú.
—Pues mira, esas fuerzas del orden que no existen te van a mandar a alguien para ayudarte con tu investigación.
—¿El MBI?
—Alguien de Hattiesburg. Que llega por la mañana.
Jetty bajó los pies al suelo y apoyó los codos en las rodillas.
—Vaya, qué de puta madre. Polis de la ciudad que vienen al culo del mundo a ayudar a los paletos. No te preocupes. Seré amable con esos cabrones.
8
Ed Morgan había insistido en llevar su coche privado. Los coches del MBI eran grandes, pero no lo bastante para su cuerpo de dos metros y ciento cuarenta kilos. En el asiento del pasajero iba Jim Davis, con el codo asomando por la ventanilla. Aunque su estatura era normal, llevaba las rodillas casi pegadas contra la guantera porque su asiento estaba roto y no se movía hacia atrás. Abrió la mano y dejó que se la meneara el aire.
—Sabes que tengo el aire acondicionado puesto, ¿no? —dijo Ed.
—¿A esta mierda la llamas aire acondicionado? Da más frío el aliento de mi perro que lo que sale de estas rejillas. Odio este coche, joder.
—Es cómodo.
—Necesitas arreglar este asiento para que se pueda echar atrás.
—Es cómodo.
—Es un Toyota Sienna de hace diez años. En el diccionario hay una foto de este coche al lado de la palabra incómodo. Sólo nos faltan un par de críos en la parte de atrás. —Jim miró atrás y vio que, de hecho, detrás de Ed había una sillita de bebé.
—No me gusta ir tan estrecho —dijo Ed.
—Pues entonces tienes que perder treinta kilos. ¿Y yo qué?
—Ya vale, anda.
Ed y Jim no eran compañeros de forma oficial, pero los emparejaban a menudo porque a todo el mundo les resultaba difícil trabajar con ambos. En realidad se caían bien, aunque no estaba claro si les caía bien alguien más. Y lo que es más importante, confiaban el uno en el otro. Los dos sabían que el otro no sólo era buen policía, sino que además conocía bien las calles y reaccionaría deprisa si una situación se ponía chunga o peligrosa.
Jim se metió un cigarrillo en la boca, pero no lo encendió. Estaba intentando dejar de fumar.
—Les vamos a crear a estos palurdos una confusión de cojones. Esto de entrar en el pueblo así, con el coche de tu madre… ¿Has estado alguna vez en Money?
—Joder —dijo Ed—. Hasta esta mañana ni siquiera había oído hablar de Money, Mississippi. Y para ya de cagarte en mi coche, coño. Es cómodo. Me da igual lo que digas. Este cabrón ha hecho trescientas mil millas.
—Quinientas por cada kilo que pesas, puto gordo.
Ed fulminó con la mirada a Jim.
—Abre ese puto expediente y recuérdame dónde nos estamos metiendo, anda.
Jim sacó de su maletín rígido una carpeta azul fina y la abrió.
—Parece que los lugareños han perdido un cadáver. Asesinato. Todo bastante truculento, si estas fotos son reales. Alguien mató a un hombre blanco llamado Milam en su casa. Lo encontró su mujer. Y en la escena se encontró también el cuerpo de un hombre negro.
—¿Los mató la misma persona?
—No lo dice. Sí que dice que al hombre blanco le habían cortado los testículos y que el hombre negro los tenía agarrados en la mano.
Ed soltó un silbido.
—Buf. Aunque tiene morbo. ¿Quizás se mataron el uno al otro? ¿Qué cadáver falta?
—El del negro, o como dice aquí, «parece haberse extraviado el cuerpo del individuo afroamericano».
—¿Causa de la muerte?
—No consta. Para ninguno. Los dos recibieron fuertes palizas —dijo Jim.
—No me digas —dijo Ed, abandonando su visión de conductor para mirar las fotografías que tenía su compañero en el regazo.
—Eh, que sólo estoy leyendo el informe, cabrón. Y no te distraigas de la carretera. El cadáver del hombre negro desapareció de la morgue. Parece que no hay indicios de que entrara nadie a la fuerza.
—Está claro que el hermano no estaba muerto —dijo Ed—. ¿Todavía tenía las pelotas del palurdo en la mano cuando se marchó?
—No lo dice.
Ed bajó un poco la ventanilla.
—Tienes razón, se está un poco estrecho.
—Pero joder —dijo Jim—, el negro estaba hecho polvo de verdad. Es el cabrón con más pinta de muerto que he visto nunca.
—Dios, espero que no nos toque pasar la noche en este villorrio de palurdos —dijo Ed mientras pasaban junto a un letrero antaño colorido que decía: Bienvenidos a Money. ¡Merece una visita!
—Crucemos los dedos.
El siguiente letrero era una valla publicitaria que decía: ¡Pesca un bagre en el Little Tallahatchie! ¡Están deliciooosos! ¡Visita el Dinah!
—Sálvame, Jesús —dijo Ed.
—Admite que es lo que quieres —dijo Jim.
—Calla la puta boca. —Ed fulminó con la mirada a su compañero y los dos se rieron—. Sí, tienes razón.
9
—¡Venga, Wheat, que hay más gente en la casa que tiene que usar el lavabo! —le gritó Charlene a la puerta cerrada—. ¿Qué estás haciendo ahí dentro?
—Dile a ese payaso que salga —dijo la abuela Caro. Ahora iba con el andador. La silla de ruedas no le cabía por la puerta del baño—. Dile a ese puñetero payaso que tengo que mear y hacer lo otro.
—Mamichula, tengo mucho pis —dijo el pequeño Wheat Junior.
—Pues sal a mear en las matas —le ladró Charlene. Volvió a aporrear la puerta—. ¿Wheat?
—No oigo nada —dijo la abuela Caro.
—Pasa algo —dijo Charlene—. Niñas, id afuera —les dijo a sus tres hijas. Fue al armario que había en la entrada y agarró una percha—. Wheat, voy a entrar. —Enderezó la parte curvada de la pecha y metió el alambre en el agujero del pomo. Clic.
—Ya está —dijo la abuela Caro.
Charlene empujó la puerta, pero no se movió.
—¿Qué coño pasa? —dijo—. No se abre.
—Empuja más fuerte, niña —dijo la abuela Caro.
—No peso tanto —dijo Charlene.
—Ya lo creo que pesas.
—Zorra —dijo Charlene por lo bajo.
—¿Qué has dicho?
—Nada. —Charlene apoyó los pies en la pared de delante para darse impulso y así consiguió abrir la puerta un palmo.
—¡Hay sangre en el suelo! —dijo la abuela Caro—. ¡Dios bendito!
—¡Wheat! —gritó Charlene—. Wheat, cielo. —Consiguió abrir la puerta medio palmo más y asomó la cabeza por el hueco. Chilló—. ¡Hostia puta!
—¡Esa lengua! —dijo la abuela Caro.
—¡Vete a la mierda, vieja! ¡Wheat está muerto!
—¿Qué? ¡Ay, señor!
Charlene corrió atropelladamente hasta el teléfono de pared de la cocina.
—Mi marido está en el cagadero y está muerto —dijo—. Vivo al final de Nickel Road. No sé qué ha pasao. Está ahí dentro, muerto. Bueno, creo que está muerto. Parece súper muerto. ¡Hay sangre por tos laos!
La abuela Caro estaba apoyada en la puerta del baño, con una mano todavía en el andador.
—¿Wheat? Levanta.
—¿Qué pasa, Mamichula? —preguntó una de las niñas, que acababa de entrar—. ¿Le pasa algo a Wheat?