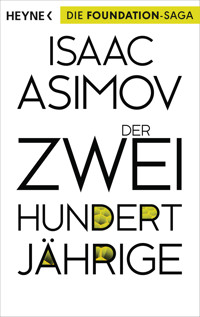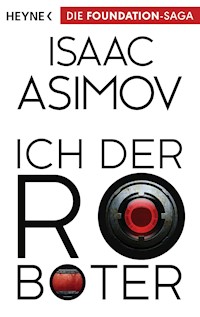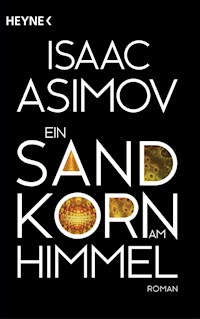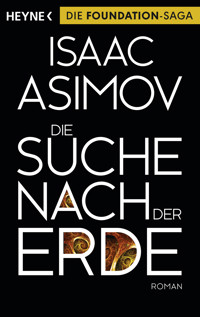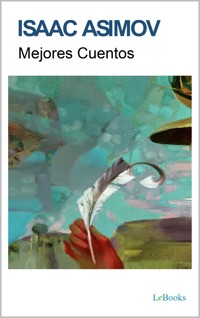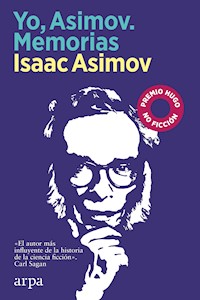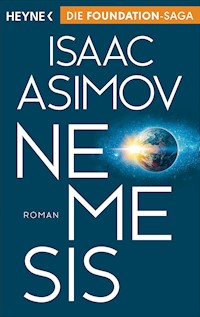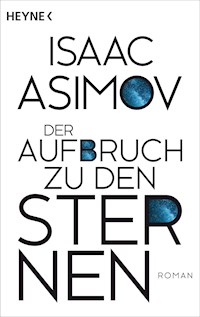9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ediciones Osa Polar CB
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Spanisch
Con este volumen comenzamos una serie que pretende dar a conocer cuentos de la edad dorada de la ciencia ficción, escritos por algunos de los autores más representativos y que posteriormente darían el salto a la novela.
Los cuentos incluidos son:
- El mundo que no podía ser, de Clifford D. Simak
- El fogonero y las estrellas, de John A. Sentry
- Pared de cristal, ojo nocturno, de Algis Budrys
- Llamada de un planeta lejano, de Tom Godwin
- Omnilingüe, de H. Beam Piper
- Juventud, de Isaac Asimov
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Cuentos asombrosos de ciencia ficción
VOL I
Cuentos asombrosos de ciencia ficción
VOL I
1ª edición: junio, 2022
De la traducción: Lucía Bartolomé, 2022©
De la imagen de portada: Victor nDK©
© Ediciones Osa Polar C. B., 2022
Andalucía 22, P1, 2A
28760 Tres Cantos
Madrid
www.osapolar.es
Todos los derechos reservados.
Se permite la cita de no más de cien palabras por cualquier medio siempre que se indiquen la fuente y autoría. En caso de que sea con fines no comerciales, se permite la cita de no más de doscientas palabras.
Para cualquier otra forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, deberá contar con el permiso expreso, previo y por escrito de los titulares de los derechos.
ISBN: 978-84-18340-17-8
Índice
El mundo que no podía ser [Clifford D. Simak]
El fogonero y las estrellas [John A. Sentry]
Pared de cristal, ojo nocturno [Algis Budrys]
Llamada de un planeta lejano [Tom Godwin]
Omnilingüe [H. Beam Piper]
Juventud [Isaac Asimov]
El mundo que no podía ser
Clifford D. Simak
Ilustrado por Jack Gaughan
Como todos los agricultores de todos los planetas, Duncan tenía que cazar cualquier cosa que dañara sus cultivos, incluso siendo consciente de que eso era…
Las huellas subían por un surco y bajaban por otro, y, en esos surcos, las plantas de vua habían sido cortadas a una o dos pulgadas del suelo. El asaltante había sido metódico; no había vagado al azar, sino que había hecho un trabajo eficiente al cosechar las primeras diez hileras del lado oeste del campo. Luego, habiendo comido hasta saciarse, se había adentrado en el monte bajo, y eso no había sido hacía mucho, porque la tierra todavía caía hacia las grandes marcas chatas, hundidas profundamente en la marga finamente cultivada.
En algún lugar, un pájaro carpintero zumbaba a través de un tronco, y al pie de uno de los barrancos llenos de espinas, un coro de ampelis entonaba una espantosa canción matutina. Iba a ser un día abrasador. Ya el olor a polvo desecado se elevaba del suelo y el resplandor del sol recién salido bailaba en las hojas brillantes de los árboles hula, haciendo que pareciera como si el monte estuviera lleno de un millón de espejos centelleantes.
Gavin Duncan sacó un pañuelo rojo de su bolsillo y se secó la cara.
—No, señor —rogó Zikkara, el capataz nativo de la granja—. No puede hacerlo, señor. No se caza a un Cita.
—Demonios que no —dijo Duncan, pero habló en inglés y no en la lengua nativa.
Miró sobre el monte bajo, una extensión plana de hierba endurecida por el sol entremezclada con matorrales de hula y espinos y bosquecillos ocasionales de árboles, atravesados por traicioneros barrancos y salpicado por infrecuentes pozos de agua.
—Será homicida ahí fuera —se dijo—, pero no debería llevar mucho tiempo. La bestia probablemente se acostará poco después de alimentarse antes del amanecer y estará como nueva en una o dos horas. Pero si no consigue renovarse, entonces debe continuar.
—Peligroso —señaló Zikkara—. Nadie caza al Cita.
—Yo sí —dijo Duncan, hablando ahora en el idioma nativo—. Cazo cualquier cosa que dañe mi cultivo. Unas noches más de esto y no quedará nada.
Metiéndose el pañuelo de nuevo en el bolsillo, caló su sombrero más bajo sobre los ojos para protegerse del sol.
—Puede que sea una persecución larga, señor. Ahora es temporada de simunes. Si te atraparan ahí fuera...
—Ahora escucha —le dijo Duncan bruscamente—. Antes de que yo viniera, te dabas un festín un día y luego te morías de hambre durante un sin fin de días; pero ahora comes todos los días. Y te gusta el doctor. Antes, cuando enfermabas, morías. Ahora enfermas, te cuido y vives. Te gusta quedarte en un lugar, en lugar de deambular por todos lados.
—Señor, nos gusta todo esto —dijo Zikkara—, pero no cazamos al Cita.
—Si no cazamos al Cita, perdemos todo esto —señaló Duncan—. Si no cosecho, estoy acabado. Tendré que irme. ¿Y, entonces, qué pasa contigo?
—Cultivaremos el maíz nosotros mismos.
—Eso es ridículo —dijo Duncan—, y lo sabes. Si no te pateara el trasero todo el día, no harías ni una pizca de trabajo. Si me voy, vuelves al monte. Ahora vayamos a buscar ese Cita.
—¡Pero es tan pequeño, señor! ¡Es tan joven! Apenas vale la pena la molestia. Sería una pena matarlo.
Probablemente un poco más pequeño que un caballo, pensó Duncan, observando al nativo de cerca.
Tiene miedo, dijo para sí. Se ha quedado seco del miedo y sin saliva.
—Además, debe haber tenido mucha hambre. Seguramente, señor, incluso un Cita tiene derecho a comer.
—No de mi cultivo —dijo Duncan salvajemente—. Sabes por qué cultivamos el vua, ¿no? Sabes que es una gran medicina. Las bayas que engorda curan a los que están enfermos en sus cabezas. Mi gente necesita esa medicina, la necesita urgentemente. Y lo que es más, allá afuera —Movió el brazo hacia el cielo—, allá afuera pagan mucho por ellas.
—Pero, señor...
—Esto te digo —dijo Duncan suavemente—, o me buscas un guía montaraz para que me haga el rastreo o podéis iros todos, con el equipo y todo el tinglado a cuestas. Puedo conseguir que otras tribus trabajen en la granja.
—¡No, señor! —exclamó Zikkara desesperado.
—Puedes elegir —le dijo Duncan con frialdad.
Caminó pesadamente por el campo hacia la casa. Todavía no se parecía demasiado a una casa. No era mucho mejor que una choza nativa. Pero algún día lo será, se dijo. Dejémosle vender una cosecha o dos y construirá una casa que realmente será una casa. Tendría un bar y una piscina y un jardín lleno de flores, y, por fin, después de años de vagar, tendría un hogar y amplios acres y todos, no solo una tribu piojosa, lo llamarían señor.
Gavin Duncan, plantador, se dijo, y le gustó cómo sonaba. Plantador en el planeta Layard. Pero no si el Cita volvía noche tras noche y se comía las plantas de vua.
Miró por encima del hombro y vio que Zikkara corría hacia la aldea nativa.
Apuesta ganada, se dijo Duncan con satisfacción.
Salió del campo y cruzó el patio en dirección a la casa. Una de las camisas de Shotwell colgaba del tendedero, flácida en la mañana sin brisa.
Maldito hombre, pensó Duncan. Aí ahfuera perdiendo el tiempo con esos nativos estúpidos, siempre haciendo preguntas, siempre estorbando. Aunque, para ser justos, ese era el trabajo de Shotwell. Para eso lo había enviado la gente de Sociología.
Duncan se acercó a la choza, abrió la puerta y entró. Shotwell, desnudo hasta la cintura, estaba en el banco de lavado.
El desayuno se estaba haciendo en la estufa, con un nativo anciano de cocinero.
Duncan cruzó la habitación y sacó el pesado rifle de su gancho. Abrió el mecanismo de un golpe y volvió a cerrarlo con otro.
Shotwell se estiró a por la toalla.
—¿Qué pasa? —preguntó.
—Un Cita se metió en el cultivo.
—¿Cita?
—Una especie de animal —dijo Duncan—. Se comió diez hileras de vua.
—¿Grande? ¿Pequeño? ¿Cuáles son sus características?
El nativo comenzó a poner el desayuno en la mesa. Duncan se acercó a la mesa, dejó el rifle en una esquina de la misma y se sentó. Vertió un líquido salobre de una gran olla en sus tazas.
Dios, pensó, lo que daría por una taza de café.
Shotwell acercó su silla.
—No me respondiste. ¿Cómo es un Cita?
—No te sabría decir —dijo Duncan.
—¿No lo sabes? Pero parece que vas a ir tras él, ¿y cómo vas a cazarlo si no sabes...?
—Rastreándolo. La cosa en que concluya el otro extremo del rastro seguro que es el Cita. Averiguaremos cómo es una vez que lo alcancemos.
—¿Averiguaremos?
—Los nativos enviarán a alguien para que rastree para mí. Algunos de ellos son mejores que un perro.
—Mira, Gavin. Te he metido en muchos líos y has sido amable conmigo. Si puedo ser de alguna ayuda, me gustaría ir.
—Dos hacen mejor tiempo que tres. Y tenemos que atrapar ese Cita rápidamente, o podría convertirse en una prueba de resistencia.
—Muy bien, de acuerdo. Háblame del Cita.
Duncan sirvió gachas de avena en su cuenco y le entregó la sartén a Shotwell.
—Es una especie de cosa especial. Los nativos le tienen un miedo cerval. Se oyen muchas historias al respecto. Se dice que no se puede matar. Siempre está en mayúscula, siempre es un nombre propio. Se le ha avistado en diferentes momentos desde lugares muy separados.
—¿Nadie ha cazado uno?
—No que yo sepa. —Duncan palmeó el rifle—. Déjame tenerlo en el punto de mira.
Comenzó a comer, llenándose la boca con las gachas y masticando el pan de maíz rancio que había sobrado la noche anterior. Bebió un poco de la bebida salobre y se estremeció.
—Algún día —dijo—, voy a juntar suficiente dinero para comprar una libra de café. Pensarás...
—Es el coste del flete —dijo Shotwell—. Te enviaré una libra cuando regrese.
—No al precio que cobrarán por enviarla —dijo Duncan—. No quiero ni oír hablar de ello.
Comieron en silencio un rato. Finalmente Shotwell dijo:
—No voy a ninguna parte, Gavin. Los nativos están dispuestos a hablar, pero todo acaba en nada.
—Intenté avisarte. Podrías haberte ahorrado el tiempo.
Shotwell negó obstinadamente con la cabeza.
—Hay una respuesta, una explicación lógica. Es bastante fácil decir que no se puede descartar el factor sexual, pero eso es exactamente lo que ha pasado aquí en Layard. Es fácil exclamar que un animal asexuado, una raza asexuada, un planeta asexuado son imposibles, pero eso es lo que tenemos. En algún lugar hay una respuesta y tengo que encontrarla.
—Espera ahora un minuto —protestó Duncan—. No sirve de nada enfadarse. No tengo tiempo esta mañana para escuchar tu sermón.
—Pero no es la falta de sexo lo único que me preocupa —dijo Shotwell—, aunque es el factor central. Hay situaciones subsidiarias derivadas de ese hecho central que son de lo más intrigantes.
—No lo dudo —dijo Duncan—, pero, por si fuera poco...
—-Sin sexo, no hay base para la familia, y sin familia, no hay base para una tribu; y, sin embargo, los nativos tienen una estructura tribal elaborada, con tabúes a modo de leyes. En algún lugar debe haber algún factor unificador básico y subyacente, alguna lealtad común, alguna relación extraña que explique con detalle la hermandad.
—Nada de hermandad —dijo Duncan, riendo—. Ni siquiera sororidad. Debes cuidar tu terminología. La palabra que quieres es «cosidad».
La puerta se abrió y un nativo entró tímidamente.
—Zikkara dijo que el señor me quiere —les dijo el nativo—. Soy Sipar. Puedo rastrear cualquier cosa menos gritones, pájaros zancudos, cornilargos y donovanos. Esos son mis tabúes.
—Me alegra oír eso —respondió Duncan—. Entonces, no tienes ningún tabú de Cita.
—¡Cita! —gritó el nativo—. ¡Zikkara no dijo nada de Cita!
Duncan no prestó atención. Se levantó de la mesa y fue hacia el pesado cofre que estaba contra una pared. Rebuscó en él y volvió con un par de binoculares, un cuchillo de caza y un tambor extra de municiones. En el armario de la cocina, rebuscó una vez más, llenando un saquito de cuero con un polvo arenoso de una lata que encontró.
—Sémola de maíz —le explicó a Shotwell—. Raciones de emergencia pensadas por los primitivos indios norteamericanos. Maíz tostado, molido fino. No es exactamente un festín, pero mantiene a un hombre en marcha.
—¿Crees que estarás fuera tanto tiempo?
—Quizás pasaré una noche fuera. No lo sé. No pararé hasta que lo cace. No puedo permitírmelo. Podría acabar conmigo en unos días.
—Buena caza —dijo Shotwell—. Cuidaré el fuerte.
Duncan le dijo a Sipar:
—Deja de lloriquear y ven.
Cogió el rifle y lo acomodó en el brazo. Abrió la puerta de una patada y salió.
Sipar le siguió dócilmente.
II
Duncan hizo su primer disparo a última hora de la tarde de ese primer día.
A media mañana, dos horas después de haber dejado la granja, sacaron al Cita de su lecho en un ancho barranco. Pero no había tenido oportunidad de disparar. Duncan no vio más que una enorme mancha negra desvanecerse en el monte bajo.
A lo largo de la tarde achicharrante, habían seguido sus huellas, Sipar rastreando y Duncan cubriendo la retaguardia, escaneando cada posible escondrijo, con el rifle recalentado por el sol siempre preparado.
Una vez habían sido retenidos durante quince minutos mientras un enorme donovano caminaba de un lado a otro, gritando, tratando de ganar el coraje para atacar. Pero después de un cuarto de hora de pavonearse, decidió comportarse y se fue al galope, arrastrando los pies.
Duncan lo vio irse con un gran alivio. Podía absorber una gran cantidad de plomo y, a pesar de su torpeza, era diestro con los pies una vez que se ponía en movimiento. Los donovanos habían matado muchos hombres en los veinte años transcurridos desde que los terrícolas llegaron a Layard.
Una vez que la bestia se había ido, Duncan buscó a Sipar con la mirada. Lo encontró profundamente dormido debajo de un arbusto hula. Despertó al nativo de una patada con algo menos que gentileza y siguieron adelante.
El monte bajo rebosaba de otros animales, pero no tuvieron problemas con ellos.
Sipar, a pesar de su reluctancia inicial, había trabajado bien en el rastreo. Un montón de hierba fuera de lugar, una ramita doblada hacia un lado, una piedra desplazada, la más leve marca chata eran los recursos de Sipar. Trabajaba como un sabueso ágil y bien entrenado. Este país de monte bajo era su provincia especial; aquí estaba en casa.
Habían subido una colina larga y empinada con el sol descendiendo hacia el oeste y, cuando se acercaron a la cima, Duncan siseó a Sipar. El nativo miró hacia atrás por encima del hombro con sorpresa. Duncan le hizo señas para que dejara de rastrear.
El nativo se agachó y, al pasar Duncan junto a él vio que una expresión de agonía retorcía su rostro. Y en la expresión de agonía creyó ver también un toque de súplica y un rastro de odio. Está asustado, como el resto de ellos, se dijo Duncan. Pero lo que pensaba o sentía el nativo no significaba nada; lo que contaba era la bestia que tenía delante.
Duncan recorrió las últimas yardas reptando, empujando el arma delante de él, con los binoculares golpeando su espalda. Insectos veloces y feroces salieron corriendo de la hierba y se arremolinaron en sus manos y brazos y uno se le subió a la cara y le picó.
Llegó a la cima de la colina y se quedó allí tendido, mirando la extensión de tierra que tenía ante sí. Era más de lo mismo, más de las abrasadoras y polvorientas marchas esforzadas, más espinas y barrancos enmarañados y un vacío espantoso.
Permaneció inmóvil, buscando un indicio de movimiento, una sombra intermitente, cualquier irregularidad en el terreno que pudiera ser el Cita.
Pero no había nada. La tierra estaba tranquila bajo el sol poniente. Lejos, en el horizonte, una manada de algún tipo de animales pastaba, pero no había nada más.
Entonces vio el movimiento, solo un destello, en la loma que tenía delante, a mitad de subida.
Dejó el rifle con cuidado en el suelo y pasó los prismáticos adelante. Se los llevó a los ojos y los movió lentamente de un lado a otro. El animal estaba allí donde había visto el movimiento.
Estaba descansando, mirando hacia atrás, hacia el camino por el que había venido, buscando la primera señal de sus perseguidores. Duncan trató de estimar el tamaño y la forma, pero se confundía con la hierba y el suelo pardo, y no podía estar seguro de qué aspecto tenía exactamente.
Dejó caer las lentes y, ahora que lo había localizado, podía distinguir su contorno a simple vista.
Extendió la mano y atrajó el rifle hacia sí. Se lo colocó en el hombro y movió el cuerpo para tener un contacto más estrecho con el suelo. El punto de mira se centró en el tenue contorno de la loma y luego la bestia se puso de pie.
No era tan grande como había pensado que podría ser, tal vez un poco más grande de tamaño que un león terrícola, pero ciertamente no era un león. Era una cosa cuadrada y negra y con tendencia a los abultamientos y tenía un aspecto desmañado, pero también había fuerza y ferocidad.
Duncan inclinó la boca del rifle de modo que la mira se centrara en el enorme cuello. Respiró hondo, contuvo la respiración y empezó a apretar el gatillo.
El rifle chocó con fuerza contra su hombro, y el ruido martilleó en su cabeza y la bestia desapareció. No se tambaleó ni cayó; simplemente se derritió y desapareció, escondido en la hierba.
—Justo en el centro —se reafirmó Duncan.
Accionó el mecanismo y el cartucho gastado salió volando. El mecanismo de alimentación dio un chasquido y el nuevo proyectil hizo «clic» mientras se deslizaba por la recámara.
Se quedó un momento mirando. Y en la loma en que había caído la cosa, la hierba estaba ondulándose como si estuviera soplando el viento, solo que no había viento. Pero a pesar de las ondulaciones de la hierba, no había ni rastro del Cita. No volvió a levantarse. Se quedó donde había caído.
Duncan se puso de pie, sacó el pañuelo y se secó la cara. Oyó el ruido sordo de pasos detrás suyo y volvió la cabeza. Era el rastreador.
—Está bien, Sipar —dijo—. Puedes dejar de preocuparte. Lo cazé. Ahora podemos iros a casa.
Había sido una persecución larga y dura, más larga de lo que había pensado que sería. Pero había tenido éxito y eso era lo que contaba. Por el momento, la cosecha de vua estaba a salvo.
Se guardó el pañuelo en el bolsillo, bajó la cuesta y empezó a subir la loma. Llegó al lugar donde había caído el Cita. Había tres pequeños jirones de piel y carne desgarrados y destrozados en el suelo, y no había nada más.
Se dio la vuelta y levantó el rifle. Cada nervio estaba gritando alerta. Giró la cabeza, buscando el menor movimiento, alguna forma o color que no fuese la forma o el color de los arbustos, la hierba o la tierra. Pero no había nada. El calor zumbaba en el silencio de la tarde. No había ni una pizca de aire en movimiento. Pero había peligro: una sensación de peligro con dientes serrados muy cerca de su cuello.
—¡Sipar! —llamó en un tenso susurro—, ¡cuidado!
El nativo permaneció inmóvil, sin prestar atención, poniendo los ojos en blanco, mientras los músculos se destacaban a lo largo de su garganta como tensos cables de acero.
Duncan giró lentamente, el rifle sostenido casi a lo que daba el brazo de sí, los codos ligeramente doblados, listo para poner el arma en acción en una fracción de segundo.
Nada se movía. No había más que vacío, el vacío del sol y el cielo fundido, de la hierba y los arbustos raquíticos, de una tierra parda y amarilla que se extendía hacia la eternidad.
Paso a paso, Duncan cubrió la ladera y finalmente volvió al lugar en que el nativo estaba sentado en cuclillas y gemía, balanceándose hacia adelante y hacia atrás, con los brazos cruzados firmemente sobre su pecho, como si tratara de acunarse en una especie de consuelo ilusorio.
El terrícola caminó hasta el lugar en quee había caído el Cita y recogió, uno a uno, los trozos de carne sangrante. Habían sido destrozados por su bala. Estaban flácidos y sin forma. Y era extraño, pensó. En todos sus años de cazador, en varios planetas, nunca había visto que una bala desgarrase trozos de carne.
Dejó caer los pedazos ensangrentados en la hierba y se limpió la mano en los muslos. Se levantó un poco rígido.
No había encontrado ningún rastro de sangre que surcara la hierba, y seguramente un animal con un agujero de ese tamaño debería dejar un rastro.
Y mientras estaba allí en la ladera, con las ensangrentadas huellas dactilares aún húmedas y relucientes sobre la tela de sus pantalones, sintió el primer toque frío del miedo, como si las puntas de los dedos del miedo pudiesen haber atravesado momentáneamente, casi casualmente, su corazón.
Se dio la vuelta y caminó hacia el nativo, se agachó y lo sacudió.
—Sal de ahí —ordenó.
Esperaba súplicas, acobardamiento, terror, pero no hubo nada.
Sipar se puso de pie rápidamente y se quedó mirándolo, y allí había, pensó, un brillo extraño en sus ojos.
—Ponte en marcha —dijo Duncan—. Todavía tenemos un poco de tiempo. Empieza en círculos y retoma el rastro. Te cubriré.
Echó un vistazo al sol. Todavía quedaba una hora y media, tal vez dos. Quizá todavía hubiese tiempo de terminar esto antes de que cayese la noche.
Media milla más allá de la loma, Sipar encontró el rastro de nuevo y siguieron adelante, pero ahora viajaban con más cautela, porque cualquier arbusto, cualquier roca, cualquier mata de hierba podía ocultar a la bestia herida.
Duncan se puso nervioso y se maldijo vilmente por ello. Había estado en apuros antes. Esto no era nada nuevo para él. No había ninguna razón para ponerse tenso. Era un asunto mortal, claro, pero se había enfrentado a otros tranquilamente y había salido con bien de ellos. Eran esos cuentos fronterizos que había oído sobre el Cita, el tipo de charla supersticiosa que uno siempre escucha en la frontera de una tierra desconocida.
Agarró el rifle con más fuerza y continuó.
Ningún animal, se dijo, era imposible de matar.
Media hora antes de la puesta del sol, hizo un alto cuando llegaron a un pozo de agua salobre. La luz pronto sería mala para disparar. Por la mañana, retomarían el rastro y, para entonces, el Cita estaría todavía en mayor desventaja. Estaría rígido, lento y débil. Incluso podría estar muerto.
Duncan recogió leña y encendió un fuego al abrigo de un matorral de espinos. Sipar se adentró en el pozo con las cantimploras y las metió a distancia bajo la superficie para llenarlas. El agua aún estaba tibia y tenía mal sabor, pero estaba bastante libre de suciedad y un hombre sediento podía beberla.
El sol se puso y la oscuridad cayó rápidamente. Sacaron más madera de los matorrales y la amontonaron cuidadosamente al alcance de la mano.
Duncan metió la mano en el bolsillo y sacó la bolsita de sémola de maíz tostado.
—Aquí —le dijo a Sipar—. Cena
El nativo alargó una mano ahuecada y Duncan vertió un pequeño puñado en su palma.
—Gracias, señor —dijo Sipar—. Dador de comida.
—¿Eh? —preguntó Duncan, luego comprendió lo que quería decir el nativo—. Sumérgete en ella —dijo, casi con amabilidad—. No es mucho, pero te da fuerza. Necesitaremos la fuerza mañana
Dador de comida, ¿eh? Tratando de dorarle la píldora, tal vez. Dentro de poco, Sipar comenzaría a quejarse para que terminara la caza y regresara a la granja.
Aunque, ahora que lo pensaba, realmente era él el que daba comida a este hato de maravillas asexuales. El maíz, gracias a Dios, crecía bien en la tierra roja y terca de Layard, bueno y viejo maíz de Norteamérica. Alimento de cerdos, convertido en pan de maíz para desayunar allá en la Tierra y aquí, en Layard, alimento básico para una pandilla de alimañas indolentes que todavía consideraban con cierto buen escepticismo sólido y asombro maravillado esa idea poco ortodoxa de que uno debería tomarse la molestia de cultivar plantas para comer en lugar de salir a recolectarlas.
Maíz de Norteamérica, pensó, creciendo al lado del vua de Layard. Y eso era lo que sucedía. Algo de un planeta y algo de otro y aún algo más allá de un tercero y así se construía a través de la amplia confederación social del espacio una cultura verdaderamente cósmica que, al final, en otros diez mil años más o menos, podría explicar detalladamente alguna forma de vida con más cordura y comprensión de lo que era evidente hoy.
Se sirvió un puñado de sémola de maíz tostado en su propia mano y guardó la bolsa en el bolsillo.
—Sipar.
—¿Sí, señor?
—No estabas asustado hoy cuando el donovano amenazó con atacarnos.
—No, señor. El donovano no me haría daño.
—Ya veo. Dijiste que el donovano era tabú para ti. ¿Podría ser que tú seas igualmente tabú para los donovanos?
—Sí, señor. El donovano y yo crecimos juntos.
—¡Oh!, así que es eso —dijo Duncan.
Se puso una pizca del maíz tostado y pulverulento en la boca y tomó un sorbo de agua salobre. Masticó reflexivamente el puré resultante.
Sabía que podía seguir adelante y preguntar por qué y cómo y dónde habían crecido juntos Sipar y el donovano, pero era irrelevante. Ese era exactamente el tipo de embrollo en el que Shotwell siempre se andaba metiendo.
La mitad del tiempo, se dijo a sí mismo, estoy convencido de que los pequeños apestosos no hacen más que tomarnos el pelo.
¡Qué fantástico grupo de idiotas! Ni hombres, ni mujeres, solo cosas. Y si bien nunca había bebés, había niños, aunque nunca de menos de ocho o nueve años. Y si no había bebés, ¿de dónde salían los de ocho y nueve años?
—Supongo —dijo—, que esas otras cosas que son tus tabúes, los zancudos y los gritones y cosas por el estilo, también crecieron contigo.
—Correcto, señor.
—Vaya patio de juegos debió ser —dijo Duncan.
Siguió masticando, mirando fijamente hacia la oscuridad más allá del anillo iluminado por el fuego.
—Hay algo en el arbusto espinoso, señor.
—No he oído nada.
—Unos golpecitos. Algo está correteando ahí.
Duncan escuchó atentamente. Lo que decía Sipar era cierto. Un montón de pequeñas cosas estaban correteando en el matorral.
—Lo más probable es que sean ratones —dijo.
Terminó su sémola de maíz tostado y tomó un trago extra de agua, que le dio una ligera arcada.
—Descansa —le dijo a Sipar—. Te despertaré más tarde para poder echar un sueñecito.
—Señor —dijo Sipar—, me quedaré contigo hasta el final.
—Bueno —dijo Duncan, algo sorprendido—, eso es decente por tu parte.
—Me quedaré hasta la muerte —prometió Sipar sobriamente.
—No te esfuerces —dijo Duncan.
Cogió el rifle y bajó hasta el pozo de agua.
La noche estaba tranquila y la tierra seguía teniendo esa sensación de vacío. Vacío excepto por el fuego y el pozo de agua y los pequeños animales miceliformes que correteaban en los matorrales.
Y Sipar, Sipar acostado junto al fuego, acurrucado y profundamente dormido ya. Desnudo, sin un arma en la mano, solo el animal desnudo, el humanoide básico y, sin embargo, con un propósito subyacente que a veces resultaba desconcertante. Asustado y temblando esa mañana ante la mera mención del Cita, pero sin vacilar en el rastreo; de puro bajón allá en la loma en que habían perdido el Cita, pero ahora listo para continuar hasta la muerte.
Duncan volvió al fuego y tocó a Sipar con la punta del pie. El nativo se despertó de inmediato.
—¿A la muerte de quien? —preguntó Duncan—. ¿A la muerte de quién te referías?
—¿Qué?, la nuestra, por supuesto —dijo Sipar, y volvió a dormirse.
III
Duncan no vio venir la flecha. Escuchó el silbido y sintió el viento que creaba en a la derecha de su garganta y luego se estrelló contra un árbol detrás suyo.
Saltó a un lado y se arrojó en busca de la protección de un montón de rocas caídas y casi instintivamente su pulgar movió el control de disparo del rifle a automático.
Se agachó detrás de las rocas amontonadas y miró hacia adelante. No había nada que ver. Los árboles hula brillaban bajo el resplandor del sol y el arbusto espinoso estaba gris y sin vida y lo único que se movía eran tres pájaros zancudos que caminaban gravemente a un cuarto de milla.
—¡Sipar! —susurró.
—Aquí, señor.
—Mantente agachado Todavía está ahí fuera.
Lo que quiera que sea. Todavía está ahí fuera y esperando para hacer otro disparo. Duncan se estremeció, recordando la sensación de la flecha volando más allá de su garganta. Una manera endemoniada de morir para un hombre: en mitad de la nada con una flecha en la garganta y un nativo asustado y rígido que vuelve a casa lo más rápido que puede.
Cambió el control del rifle a un disparo único, se arrastró alrededor del montón de rocas y corrió hacia un bosquecillo que crecía en un terreno más alto. Alcanzó los árboles y allí flanqueó el lugar desde donde debía haber partido la flecha.
Liberó los binoculares y escudriño el área. Siguió sin ver ninguna señal. Lo que fuera que les había disparado se había escapado.
Regresó al árbol del que aún sobresalía la flecha, con la punta clavada profundamente en la corteza. Agarró el asta y soltó la flecha.
—Ya puedes salir —le dijo a Sipar—. No hay nadie en las cercanías.
La flecha era increíblemente tosca. El asta sin plumas parecía como si hubiera sido golpeada para lograr la longitud adecuada con una piedra dentada. La punta de la flecha era pedernal sin tallar recogido de algún afloramiento o lecho de un arroyo seco, y estaba torpemente unida al asta mediante la dura corteza interior, pero flexible del árbol hula.
—¿Reconoces esto? —preguntó a Sipar.
El nativo tomó la flecha y la examinó.
Índice de contenido
Portada
El mundo que no podía ser [Clifford D. Simak]
El fogonero y las estrellas [John A. Sentry]
Pared de cristal, ojo nocturno [Algis Budrys]
Llamada de un planeta lejano [Tom Godwin]
Omnilingüe [H. Beam Piper]
Juventud [Isaac Asimov]
Hitos
Portada