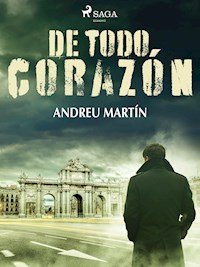
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Spanisch
Santiago Moltó, periodista caído en desgracia, olvidado por jefes y público, un famoso en horas bajas y desprovisto de todo glamour. Desesperado por volver a estar en el candelero, Santiago tiene un plan. Sin embargo, su plan jamás llegará a concretarse, pues su cadáver acaba de aparecer en medio de un campo de golf. En 'De todo corazón', Andreu Martín, maestro de la novela negra, construye una historia vertiginosa y veloz, donde nada queda al azar y donde el final se presenta tan sorprendente como extraordinario.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 369
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Andreu Martín
De todo corazón
Translated by Jordi Virallonga
Saga
De todo corazón
Translated by Jordi Virallonga
Original title: De tot cor
Original language: Catalan
Copyright © 2008, 2021 Andreu Martín and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726961942
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
1
—Cometí muchos errores —me dijo Tiaguín Moltó, borracho, deprimido, arruinado, los ojos vidrio sos, manos temblorosas de viejo desamparado—. Desde luego, cometí muchos errores, lo reconozco. Hice daño a mucha gente, pero lo he pagado caro, te juro que lo he purgado. Ya sé que no me castigaron por lo que os hice, a vosotros y a tantos otros, pero el caso es que me han puteado muchísimo. Me destrozaron la vida por haber destapado aquel gran fraude de Finansa, donde estaba liada la Iglesia y el Gobierno y la oposición. Descubrí el pastel y me la juraron y, desde aquel día, poco a poco, durante quince horrorosos años, quince años, que se dice pronto, poco a poco pero de manera inexorable, me lo fueron quitando todo. Todo. Me echaron de la tele, me quitaron la cátedra de la universidad, me pusieron el primero en todas las listas negras, no tengo trabajo fijo en ningún periódico, tuve que venderme la casa. Tendrías que ver dónde vivo ahora, un almacén de mierda. Lo he pagado, te lo juro. He vivido en el infierno todos estos años y he tenido tiempo de arrepentirme de lo que hice. De la ingenuidad de haber destapado el caso Finansa y de todo lo demás. Quince años de condena dan para mucho. Son mucho peor que quince años de prisión.
“¿Qué más tendría que hacer para que me perdonarais mis pecados? ¿Y qué pecados eran, exactamente? ¿Qué delito cometí? No era correcto lo que hacía, de acuerdo, no era ético, no era humano, si quieres, ¡pero no cometí ningún delito! ¡Y no era el único que lo hacía! Muchos de mi colegas, periodistas de prensa escrita, radio y televisión, también lo hacían, y lo han continuado haciendo, y aún peor que yo, ¡y no los han puteado como a mí! ¿Qué más tengo que hacer para que vuelvan a mirarme como a una persona?”
“Yo sé lo que tengo que hacer —cambió de tono teatralmente, con la determinación y la firmeza de quien acaba de ver la luz—. Ahora lo sé. Este encuentro ha sido providencial. Todo el mundo tiene derecho a una segunda oportunidad y esta es la mía. Ahora sé que puedo reparar todo el mal que hice. Explicaré las cosas tal como fueron. El reportaje de mi vida. Resucitaré el caso Finansa pero de manera más astuta, disimuladamente, como quien no quiere la cosa. Son otros tiempos. Me lo quitarán de las manos, volveré a la tele, ganaré dinero, haré que vuelvan a reconocer mi profesionalidad y mi experiencia. ¡Todavía conservo los archivos que un día me hicieron poderoso! ¡Será un reportaje extraordinario, te lo juro! El reportaje que me liberará, que me redimirá, que me devolverá al lugar que me corresponde. Ahora veo la luz al final del túnel.
La reaparición de Tiaguín Moltó en la tele, siete días después, el martes 13 de marzo (¡martes y 13!), San Humberto Cazador y Obispo, fue fugaz, casi furtiva, un instante sin palabras, pero todos los programas del corazón pasaron y repitieron aquellas imágenes tantas veces que resultaría inolvidable.
Aurorita Linares saliendo de su casa con el pelo rubio recogido detrás, chaqueta y falda de cuero negro Dolce&Gabbana, una blusa de seda roja y una cadenita de oro con medalla, todo muy sobrio. Hablaba por el móvil e iba precedida por el portero, o criado, o mayordomo, lo que fuera, que arrastraba dos maletas como baúles.
Estaba esperándola un taxi, bueno, un taxi y una masa enloquecida de periodistas, fotógrafos, cámaras de televisión, todos con pollas en la mano, ya sabéis lo que quiero decir, pollas, los micrófonos con capuchones de todos los colores y con el logo de la emisora, que les encanta meter en la boca de cualquiera, trágate el capuchón, trágate el capuchón. Los flashes centellearon y se le tiraron encima. Que adónde iba, que si dejaba al marido, que si confirmaba la relación de su marido con una conocida depravada, que si habían discutido, que si le había perdonado, que si era cierto que estaba enganchado a la cocaína, con la polla en la mano, que te la comes, que te la comes, querían metérsela en la boca, y de pronto ella da contraorden, no, Fermín, o como se llamara, que no las metas en el taxi, que las metas en aquel otro coche.
Un coche que ya esperaba con el maletero abierto y un tipo al lado que de momento nadie reconoció. Una foca elefancíaca, un cuerpo hinchado por el alcohol que entorpecía sus movimientos, que le alborotaba el pelo grasiento, le ponía los ojos vidriosos y la boca fofa y le vestía de payaso con ropa barata y arrugada, la camisa por fuera, los pantalones caídos por debajo de una barriga como un mundo y deformados por rodilleras. Y, de repente, todo el mundo atónito, asombro general, la leche, ¿pero ese no es Tiago Moltó?, ¿qué hace este aquí? Quién le ha visto y quién le ve, hijo de puta. El último recuerdo que tenían de él era un busto parlante por la tele, bien peinado, con aquella media sonrisa torcida y ojos que jugaban a adivinar el color de los pezones de las señoras. Maestro de periodistas.
Enseguida se vio que estaban hablando por el móvil, los dos, Aurorita Linares y Moltó, uno con el otro, pues era él quien dirigía aquella operación. Y ella, como un corderito, Fermín, mete las maletas en el coche, Aurorita que no contesta ni una puta pregunta, que pasa de prensa y de pollas, y se mete en el coche. Un coche, por cierto, de un color horroroso, como de sangre coagulada y cubierto de polvo, con cristales tan pringosos que casi no se veía a través de ellos. Y, zas, ella que se mete en el coche, él que arranca y se pierden en el horizonte entre la polvareda que levantaban los cascos de sus caballos. Zas.
A partir de aquel momento se sabe que Tiaguín Moltó acompañó a Aurorita Linares hasta el aeropuerto y que después fue a comer al bar restaurante La Copa, del cual era asiduo, y había comido y bebido en abundancia, y había hablado de fútbol con el dueño y los parroquianos habituales, había hecho una larga sobremesa de dos o tres whiskys, había pedido que se lo apuntaran todo “en la cuenta”, había anunciado que se tenía que duchar y perfumar porque aquella noche tenía juerga y había salido de allí con más alcohol en la sangre del que aconsejaba la prudencia, teniendo en cuenta que tenía que conducir por una carretera llena de curvas hasta la urbanización Cerro del Bosque.
En su casa le estaba esperando un palo de golf.
Un palo de golf que le fracturó el tobillo y, a continuación, las piernas, y los brazos, y le reventó un cojón, y así fue subiendo hasta las costillas para romperle la segunda, la tercera, la cuarta, la séptima, la octava y la décima de la derecha, y la tercera, la cuarta, la quinta, la novena y la décima de la izquierda.
La primera sospechosa del asesinato fue Aurorita Linares, naturalmente, porque todos pensaban que era la última persona que le había visto con vida.
Solo faltaba esto. Primero la Pantoja al trullo por blanqueo de dinero y ahora Aurora Linares sospechosa de asesinato, es que es para cagarse. Decían que la prensa rosa se estaba volviendo crónica negra y, ya lo veis, aquí tenéis el ejemplo.
2
Entre aquel martes 13 y el jueves 29, Aurorita Linares desplazó las historias de amor descafeinadas de Rosa, la triunfita, que solo podía decir que continuaba siendo feliz con el novio, o las de Carolina Valenzuela, que se había vuelto a enamorar, y convivía con el nacimiento del hijo de Jesulín de Ubrique. Durante aquellos quince días en que los islamistas del Magreb se presentaban en sociedad con atentados terribles, George Bush paseaba por países sudamericanos para convencerles de que los neocons eran su salvación, se celebraba el juicio para desbaratar la teoría de la conspiración relacionada con los atentados del 11-M, la Operación Malaya destapaba el escándalo de corrupción política que había enriquecido Marbella durante años y años, moría el humorista José Luis Coll, “dame la manita Pepeluí”, se celebraban las Fallas en Valencia, Estados Unidos dialogaba educadamente con Corea del Norte porque Corea del Norte sí que tenía armas de destrucción masiva, cuatro mujeres eran asesinadas por sus compañeros sentimentales y ya llevábamos dieciséis en tres meses en lo que va de año, en Darfur los niños se morían de hambre y los adultos de injusticia, y entre el PP, ETA y los socialistas mataron el proceso de paz y él solito se murió, mientras Adams y Paisley nos ponían los dientes largos firmando la paz en el Ulster, e Irán capturaba a quince británicos y jugaba a los rehenes, mientras pasaba todo esto, los cráneos vacíos de la marujería nacional solo hablaron de la fuga de Aurorita Linares. Solo hablaban de ella, claro está, porque era la famosa. Tiaguín Moltó todavía interesaba solamente como comparsa, como el elemento misterioso de una desaparición protagonizada por la otra.
El día 20 ó 21, la revista OK publicó unas fotos de Aurora Linares por los pasillos de su casa, envejecida y encorvada, vestida con una bata, descalza, el pelo enmarañado, demacrada, sin maquillar, como un fantasma perdido que no supiera volver a la tumba. “Los estragos de la droga”. Y las declaraciones del marido, asegurando que Aurora Linares estaba enganchada a la cocaína, que el drama que habían vivido en su casa era monstruoso y que por fin había convencido a Aurorita de que se fuera a una clínica para desintoxicarse. Naturalmente, el marido repitió todo esto, con exhibición de fotos incluidas, en unos cuantos programas televisivos de máxima audiencia.
De momento, pues, la protagonista del misterio fue Aurorita Linares, claro está. De Moltó, ni caso. Moltó era un periodista veterano, el más listo de todos, y les había soplado la exclusiva y se la llevaba en su coche color de sangre coagulada y así acababa el reportaje y se daba paso a todo el corrillo de gallinas para que parlotearan a gusto.
Uno de esos días la pedorra soplagaitas Asun Perarnau, de Olor a chamusquina, comentó:
—... ¿Y visteis el mal aspecto que tenía Tiaguín Moltó?
Las garrapatas que compartían tertulia con ella dijeron a coro:
—¡Y que lo digas!
—¡Sí, desde luego!
—Yo ni le reconocí a primera vista.
—Dicen que bebe mucho.
—¿Y por dónde anda? Porque Aurorita y él desaparecieron juntos...
—¿Deben ser amantes?
Cacareo burlón de corral. ¡Qué tontería! ¿Aurorita y Moltó amantes? ¡Qué dices! ¿A quién se le ocurre?
Entonces, aquel mamarracho felador que se hace llamar Amadís Hernán, especialista en Aurorita Linares, pronunció por primera vez la palabra asesinato.
— ... ¡A mí me da miedo que la hayan asesinado!
En la tertulia todo el mundo calló, impresionado. Profesionales del escándalo, todos sabían que aquel loco acababa de abrir la caja mágica que aumenta las audiencias. No sé si ya lo tenían pactado con el realizador o si se le escapó oportunamente. De lo que no hay duda es que acertó y el share aumentó hasta cotas a las que hacía tiempo no había llegado.
—Asesinato.
—¿Que Moltó ha asesinado a Aurorita Linares?
—¡Solo digo que es muy posible!
—Pero, Amadís, tú no puedes decir algo así sin pruebas...
Esta primera reconvención podría hacernos pensar que la periodista conductora del programa le estaba aconsejando que se callara. Pero no. La profesional de la autopsia en vivo y en directo añadió:
—¿En qué te basas? —que quería decir: “continúa, continúa, no te cortes!”
—Tiaguín Moltó odia a Aurorita. Es un cobarde y un traidor, falso como un euro de madera. A la cara, todo sonrisas y palabras bonitas y a la espalda venenoso y mortal como una serpiente. Debéis saber que este Moltó, tan maestro de periodistas como decís que es, y tan admirable, se reía de los famosos y de la gente que iba a sus programas. Los despreciaba. Un día coincidí con él en una discoteca, antes de que yo fuera famoso, y le oí hablando con otros amigos periodistas. Y todos se reían. Le oí decir algo de Aurorita Linares tan asqueroso que ahora no repetiré, y no me corté ni un pelo. “Tú no eres capaz de decir esto en la calle porque te destrozo”, que vosotros no sabéis cómo soy yo cuando me pongo, que soy un bestia, que he roto más de una nariz y más de una pierna y más de dos. Lo cogí por la corbata y lo sacudí como hacíamos en mi pueblo con los olivos, para que cayeran las aceitunas.
La palabra asesinato contaminó otros programas, porque es muy excitante y trae clientela pero, antes de que los periodistas pudieran hinchar el globo al máximo, hizo su aparición estelar Aurorita Linares y se acabó la feria.
3
Aurora Linares renació de la nada, hop, como el muñeco de muelle que salta fuera de la caja, el día 30 de marzo, viernes, en el programa Habíame de ti, de Lisa Fuentes.
Había llegado la noche anterior, cuando en el aeropuerto y en la puerta de su casa ya no la esperaba nadie, y a la mañana siguiente, en aquella acera de donde huyó llevada por los diablos en compañía de Tiaguín Moltó dieciocho días antes, se encontró la limusina del programa que la transportó de incógnito a la sede central de la cadena, como en las pelis de espionaje, que es como se lo monta esta gente cuando les va en ello el share.
Admirable, con un vestido de punto de color tostado que le permitía lucir las piernas y unos zapatos y un cinturón dorados, delgada, rejuvenecida, simpática y desenvuelta, explicó lo que ya sabíamos todos porque se le había adelantado su marido: que era drogadicta, que había caído en la dependencia de la coca y que había tenido que hacer una cura de desintoxicación en la Clínica Tauro de Marbella (cuña de publicidad encubierta). Ahora estaba estupendamente, saltaba a la vista (qué buena es la Clínica Tauro de Marbella!), pues parecía que más que una cura de desintoxicación se hubiera hecho un lífting y una liposucción, y además había comprendido que esto de las drogas estaba muy mal, que eran una locura, un suicidio lento y absurdo en el que nadie debía caer, etcétera, ahora le tocaba hacer el papel de apóstol antidroga.
Fue durante aquel programa cuando Lisa Fuentes dejó caer la pregunta, casi sin querer, ya sabéis cómo es ella, que, cuando acaba de cagar, mira la taza y piensa que la mujer es la criatura más perfecta de la creación:
—¿Y qué hiciste con Tiaguín Moltó?
—¿Tiaguín Moltó? —la cantante arrugó la nariz, como si no conociera a ningún Tiaguín Moltó pero intuyera que había de apestar (como, efectivamente, ya olía, en aquellos momentos, si me permitís el chiste de mal gusto).
—Sí. La última vez que te vimos, ibas en el coche de Tiaguín Moltó —insistió Lisa Fuentes parpadeando estupefacta con dos pestañas postizas como dos abanicos egipcios.
—¿Ah, sí? —ni se acordaba. ¿Quizá fingía?—Ah, sí. Me acompañó al aeropuerto. Es tan amable... —haciéndose la loca—. No sé nada, de Moltó.
—Nosotros tampoco. Desde que se fue contigo, que no se le ha vuelto a ver.
—Ah... —a Aurorita Linares no le interesaba nada el tema. No quería que le robaran protagonismo—. Bueno, últimamente no se dejaba ver demasiado. No estaba en el periodismo activo, podríamos decir.
—¿De qué hablasteis aquel día mientras te acompañaba al aeropuerto?
—No lo sé. No me acuerdo —y cambió de tema para proceder a especificar todas y cada una de las torturas a las que había sido sometida por la droga diabólica y, después, por los angelitos deshabituadores de la Clínica Tauro de Marbella.
Fue como si alguien hubiera pensado en algún momento que Aurora Linares y Tiaguín Moltó habían de reaparecer juntos y cogiditos de la mano, él quizá tan restaurado y de buen ver como ella. Como no fue así, la atención del espectador giró hacia el elemento más misterioso del dúo, desviándose de la cantante, para reclamar la aparición del periodista del mismo modo que el público reclama la comparecencia del segundo actor para recompensarlo con una ovación. Y aquel fin de semana, el del 31 de marzo y el 1 de abril, creció un interés especial por Tiaguín Moltó que nadie podría haber adivinado.
No diré que lo buscaran desesperadamente, porque si lo hubieran buscado lo habrían encontrado, pero un buen observador de la vida me sabrá entender si digo que había vibraciones en el aire. Un detector Geiger-Müller habría empezado a vibrar, la luz de alarma estaría parpadeando, la aguja llegaría a la zona roja, la tropa sentiría un cosquilleo en el culo, a punto para saltar de la silla e iniciar el zafarrancho de combate.
El domingo, en Amores y amoríos, exhibieron la fachada del edificio suntuoso donde había vivido Tiaguín Moltó y aclararon que ya no vivía allí y lo compararon con la imagen andrajosa que habíamos visto en las pantallas días antes. Tan gordo, tan desgarbado, tan borracho. “Mirad de dónde viene y dónde ha ido a parar.” Después, compararían la casa rica con el habitáculo infecto donde lo encontraron pero, de momento, parecía que nadie lo conocía, aquel habitáculo infecto en medio de un bosque.
El periodista Eduardo D’Assís recibió una llamada anónima en su casa el atardecer del lunes 2 de abril.
¿Os recuerdo aquel día? El Reino Unido negociaba para liberar quince militares que los iraníes retenían como rehenes, un tsunami arrasaba las islas Salomón y se hablaba de la posible beatificación de Juan Pablo II.
Eduardo D’Assís lo explicó estupendamente el siguiente domingo en un reportaje muy completo que publicó en su periódico y que se titulaba “Encontré muerto a mi maestro”.
4
Encontré muerto a mi maestro
Tan pronto como oí sonar mi teléfono, a las 8.45 de aquel que ya ha quedado instaurado como lunes negro de mi vida, aquel sexto sentido que poseemos los periodistas me dijo que no eran buenas noticias.
Me agredió una voz masculina, de natural grave, que el nerviosismo y la crispación hacían aguda. Era una prolongación del mal agüero que me había provocado el timbre perentorio del teléfono.
—¿Es usted Eduardo D’Assís?
—Sí, yo mismo.
—Me parece que tendría que ir a ver a su amigo Santiago Moltó. Lo está pasando muy mal y yo diría que le necesita.
—¿Quién es usted?
—¿Sabe dónde vive Moltó? —dijo sin contestar a mi pregunta.
—Sí, tengo su dirección, ¿pero quién es usted?
—¿En la urbanización Cerro del Bosque?
—Sí, sí, sí, en la urbanización Cerro del Bosque, sí, ¡pero le exijo que me diga quién es usted! ¡No pienso hacerle ningún caso si no se identifica!
—Si no me hace caso, su amigo Moltó morirá.
Le habían dado todo el espacio del mundo, de manera que se permitía el lujo de detallar con toda minuciosidad y exactitud los diálogos y cada uno de los pasos que tuvo que dar. Y lo hacía convencido de que cada palabra era un documento histórico. Una cosa del estilo de “¡yo estaba allí, y tengo las fotos, hechas con el móvil (pero la policía no me las deja publicar)!”.
Tuve que buscar la dirección exacta del maestro, que se había traspapelado en algún rincón de los cajones de mi estudio o de mi agenda, improvisé explicaciones para tranquilizar a mi mujer, que seguía mis movimientos con la niña de meses en brazos. Al fin, salí de casa a las 9.15 y conduje, a más velocidad de la aconsejable, hasta la urbanización Cerro del Bosque.
Estaba oscuro y llovía con rayos y truenos. Me encontré en un lugar muy solitario en mitad de un bosque espeso. Una casa de dos pisos en la cual Tiaguín Moltó ocupaba la planta baja. Un lugar demasiado pobre para un maestro de periodistas como él. Por el camino pensé en la trayectoria del que fue mi maestro, en la Facultad de Periodismo, hace ya veintidós años. Santiago Moltó (Barcelona, 1955, hoy 52 años) era Jaime Moltó en sus inicios. Discípulo del ínclito Emiliano Pelegrín, trabajó en el periódico que este dirigía y allí aprendió las lecciones de un profesional que ya forma parte de la historia social y política de nuestro país con letras de oro.
Mientras trabajaba en Cataluña, Jaime Moltó Fornés firmó muchos artículos como Jaime Xai, y con este nombre se significó como investigador polémico con criterio propio, independiente e irreductible. Después, cuando se fue a Madrid, pasó a ser Santiago, o Santi, y finalmente Tiaguín Moltó, maestro de la investigación. Él creó la revista Vale durante la transición, donde los desnudos femeninos se alternaban con reportajes valientes que denunciaban corruptelas e injusticias y nos mostraban aquellos aspectos del mundo que los intereses económicos siempre tratan de ocultar. Justo cuando las televisiones privadas tuvieron su espacio entre los medios de comunicación de este país, en 1989, él fue el alma del programa Todo Vale, avanzándose a los tiempos, un precursor a quien Berlusconi no tuvo que enseñar nada...
Siguiendo este tono, el reportaje acababa convirtiéndose en hagiografía. Y qué bueno era Tiago Moltó, y ya no queda gente como él, y dale, bla, bla, bla, todo aquello que se dice de los muertos.
Después pasaba al tema más substancioso, el morbo del hallazgo del cuerpo. Como buen periodista, y como haría Pepe Baza más tarde en su novela Taquicardia, debía demostrar que había tenido acceso al informe de la autopsia, el que le daba categoría de periodista de primera línea:
La puerta estaba abierta y dentro había luz. Nadie se movía. Grité dos veces Tiaguín Moltó, y no hubo respuesta. Deseé que estuviera dormido, aunque fuera debido a los efluvios alcohólicos, pero una indefinible sensación interna me decía que no era así.
Volví a llamarle dos veces más antes de empujar la puerta. Nadie me respondió y, cuando al fin accedí a la pobre casa, me recibió una bofetada de tufo insoportable. Y la visión espantosa de una figura caída en el suelo, con los brazos y las piernas torcidos en un ángulo imposible, en medio del cuarto, en un adelantado estado de descomposición. Como diría el informe de la autopsia del doctor forense Juan José Clara, “hombre de raza blanca, de características aparentemente mediterráneas aunque la deformidad de tejidos blandos en la cara por causa de los fenómenos de putrefacción no permiten una precisión absoluta”.
La muerte, siempre injusta, siempre despiadada, se me metió en el cuerpo y forzó las lágrimas y la náusea y me expulsó de aquel panteón infernal y, durante unos minutos, impidió que pudiera usar el teléfono para pedir ayuda...
Y bla, bla, bla. También hablaba del palo de golf junto al cuerpo, y de la ventana trasera que tenía el vidrio roto, y no sé cuántos otros detalles pero, bah, sin importancia, porque la policía debía prohibirle que lo soltara todo por aquello del secreto de sumario.
El caso es que dejaba bien claro que el gran cerdo estaba muerto.
5
Con el tiempo, se escribieron dos novelas sobre el caso Moltó. Una, La luz del final del túnel, obra de una periodista joven y famosa, criminóloga presente en muchos foros de opinión, llamada Nuria Masclau. La otra, Taquicardia, la escribió el periodista de tribunales y sucesos Pepe Baza. Recurriendo a las dos, pellizcando un capítulo de aquí y otro de allá, creo que la verdadera historia queda bien explicada.
De la novela de Nuria Masclau, La luz del final del túnel, un crítico dijo que “sobrepasa el ámbito de la novela negra, es más, supera los límites del simple documento, adentrándose en la experiencia metaliteraria, prescindiendo de la realidad e incluso de la verosimilitud, y se interesa mucho más por un análisis casi freudiano de la sociedad y del carácter y el comportamiento humanos”.
Yo no sé si este rollo es verdad, ni siquiera sé si quiere decir algo, pero sí que os garantizo que Nuria Masclau refleja aspectos de la investigación mucho más reales de lo que parece. No sé qué debe haber de cierto en la historia de amor que relata, porque creo que la gente cada vez es más impúdica y me pregunto qué debe pensar el inspector jefe Pedro Miralles después de leer la obra, pero me parece imprescindible ofrecer también esta versión del caso Moltó para entender exactamente qué es lo que sucedió.
Y lo que no aclaren ni Pepe Baza ni Masclau, ya lo añadiré yo.
Al contrario que Pepe Baza, la criminóloga cambió en su novela el nombre de los personajes. El inspector de policía que investigó el caso no se llama Pedro Miralles sino Almirall, igual que Tiaguín Moltó no se llama así sino Jaime Xai, que es cómo firmaba sus textos cuando trabajaba en Barcelona. Pero yo, mediante la función del ordenador Restituir, me he permitido cambiar los Almirall por Miralles y los Jaime Xai por Tiaguines Moltó, para no confundirnos. La chica se obcecó en variar algo las cosas, pero se le entiende todo.
Esta es la presentación que hace de la familia del inspector Pedro Miralles y del caso Moltó:
6
(La luz al final del túnel)
Última hora de la tarde. Pedro Miralles entra en su piso oscuro, solo iluminado, al fondo del pasillo, en el salón, por la luz del televisor.
Se oyen chillidos estremecedores.
No es una película de terror en su momento más álgido, sino un programa del corazón. Dos periodistas desbocados, hombre y mujer, se divierten y se excitan tratando de acorralar a la presa, una hermosa modelo que se acostó dos o tres veces con un futbolista con la única finalidad de acceder al mundo de los famosos, luego posó desnuda para la revista Crónica y hoy le dan la alternativa en Olor a chamusquina, donde la despellejarán ante millones de telespectadores. La llaman lagartona y la tratan de prostituta trepadora. La presa, sin embargo, se resiste como gato panza arriba. Replica y contraataca con la energía de la desesperación, porque sabe que de este programa depende que la acepten o no en el paraíso de los que ganan dinero enseñando las manchas de sus bragas. Es un buen ejemplar. Los periodistas pueden estar satisfechos. Si no hubiera sido capaz de plantar cara, la modelo ya no estaría aquí. El toro ha de ser bravo para que haya espectáculo.
Luisa mantiene sobre la pantalla unos ojos mortecinos a causa del desinterés, la incredulidad, la tristeza y se escandaliza un poco por la escena vergonzosa que se desarrolla ante ella.
Miralles va encendiendo luces a su paso, en el recibidor, en el pasillo, por fin en el mismo salón, su presencia devuelve la vida a un piso que estaba muerto. Se ha quitado la chaqueta y la ha colgado en el armario, ha dejado la pistola en el cajón de la consola y ahora va sacándose a tirones el yugo de la corbata.
A Luisa no le da el beso que ella no esperaba.
—Llegas tarde —sin apartar la vista del acoso de la modelo.
—Mucho trabajo.
—¿Os ha entrado algún muerto?
Miralles es jefe del Grupo de Homicidios del Cuerpo Nacional de Policía.
—Cuando no entran muertos, nos entretenemos con los casos que aún no hemos resuelto. Si nos ven mano sobre mano, nos ponen en cualquier otro caso. Violaciones, atracos, lo que sea. ¿Qué hay para cenar?
—No lo sé.
Él no protesta porque la respuesta forma parte de la rutina conyugal.
—No sé cómo pueden gustarte estos programas.
Va hacia la cocina.
—Si no me gustan. Es que no me los puedo creer. No puedo creer que la gente vaya a exponer sus miserias de una forma tan impúdica. Son exhibicionistas patéticos.
—Cobran, eh.
—Y además, putas.
Hablan a gritos, de un lado al otro del piso y el vocerío del televisor interfiere en la comunicación.
—Pues a ti tendrían que gustarte porque cada vez hablan más de drogas y de todo eso que tenéis en la Prefectura todo el día.
Luisa se ha levantado y se reúne con su marido. No tiene ganas de hacer nada, como si el programa de los gritos la hubiera desanimado.
—A ti te gustan.
—Me hipnotizan. Como cuando ves un accidente en la autopista. Es horroroso, pero todo el mundo aminora la velocidad para verlo. Como si quisieras comprobar lo que te podría haber pasado a ti. O como si quisieras convencerte de que eres normal y de que vives muy bien, porque la vida de los otros es una mierda. La atracción del gore.
Los dos están abriendo y cerrando cajones, los armarios, el frigorífico, el lavavajillas, sacan cacharros, cubiertos, ingredientes, los manteles.
Suena un zumbido discreto en el móvil de él.
—¿Sí?
Ella se ha puesto en guardia. Las pupilas son relámpagos de alarma.
—Bien —él confirma todos los temores—. Ahora voy —cuelga. Sale de la cocina—: Un muerto.
—Vaya.
Indiferencia y disgusto de esposa del jefe del Grupo de Homicidios de la policía.
Miralles camina ya por el pasillo hacia el recibidor. Se cuelga la pistola del cinturón. Saca la chaqueta del armario y se la pone.
—Nunca adivinarías quién es el muerto.
—¿Quién?
—Uno de esos periodistas del corazón. Santiago Moltó, se llama.
—Ah, sí. El que había desaparecido.
—Pues ya lo hemos encontrado. Bueno, no sé cuándo volveré. Será una noche larga. Ya sabes cómo es esto.
Miralles abre la puerta del piso, sale y cierra sin que ni a él ni a Luisa se les haya ocurrido una fórmula de despedida, un beso, una sonrisa, no sé, cualquier cosa.
7
Es evidente que Pepe Baza, cuando escribió Taquicardia, tuvo acceso a información de primera mano, tanto de juzgados, porque disponía del informe de la autopsia, como de la policía que le reveló cómo había ido la investigación paso a paso.
Pero contra lo que podría parecer, y él insinúa, no creo que sus confidentes fueran Toni Lallana y Paco Huertas, dos de los inspectores que realmente condujeron el tema, a los cuales cita con nombres y apellidos. Si fueran ellos sus gargantas profundas, no habría hecho referencias tan explícitas a su vida íntima ni les habría hecho decir según qué cosas (que seguramente indispusieron a Huertas con su mujer y a Lallana con el inspector jefe Miralles), si no aceptamos que, o bien Pepe Baza ha decidido dejar tribunales y sucesos para dedicarse a la prensa rosa, o bien que es un inconsciente que se dejó llevar por la fiebre creadora sin saber prever las consecuencias de sus actos.
Yo opino que sus informadores fueron el inspector Eladio Ribera y Mika Adalid, que tuvieron acceso a los informes de todas las investigaciones, que conocían el proceder de los veteranos Lallana y Huertas, que podían transmitir los chismes que se explicaban de ellos y que en la novela salen mejor parados.
A continuación incluyo el capítulo en que Pepe Baza relata la llegada de la policía al lugar del crimen. Da a entender que estaba allí incluso antes que la policía. Pero no hace referencia, lo mismo que Nuria Masclau, al hecho que estaba diluviando, como hizo notar Eduardo D’Assís y así era, en efecto.
8
(Taquicardia)
Nunca me acostumbraré a la muerte.
Me produce taquicardia.
Como si mi corazón golpeara con fuerza el costillar por dentro, insistentemente, en un intento de hacerme saber que está vivo, que aún late, que no está muerto como el cuerpo muerto que nos espera en la escena del crimen.
Me había llamado una de mis gargantas profundas de la policía, cuyo nombre obviaré, naturalmente, y me había dicho que al fin habíamos tenido noticias del periodista Santiago Moltó.
Después de veinte días durante los que toda la prensa de este país se había lanzado a las más peregrinas elucubraciones.
Que se había fugado con Aurora Linares, que eran amantes, que la había matado, que se había suicidado, que Aurorita Linares le había matado a él.
Veinte días.
Nadie puede imaginarse cómo es una persona veinte días después de morir. La autopsia dice, lacónicamente: “el cadáver presenta una evolución notoria de fenómenos cromáticos”. Es un eufemismo. Y otro eufemismo: “El cuerpo presenta dos puntos de nidación de insectos, en la boca y en la oreja derecha, donde se pueden distinguir postas de moscas de como mínimo dos especies diferentes...”.
Al verle, una arcada de vómito agrio me llenó la boca y me dobló en dos como un puñetazo en el estómago. Soy duro, pero hay espectáculos que el ser humano no tendría que contemplar nunca.
Soy duro, pero en aquel momento pude comprobar, una vez más, que los representantes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado aún lo son más que yo.
Afortunadamente, porque ellos se encuentran cada día, con casos como este.
Yo, en cambio, solo voy en casos excepcionales. Y aquel era un caso excepcional. Porque el cadáver de Santiago Moltó era mucho cadáver.
Si imaginábamos que vivía en una mansión suntuosa, resultado de años y años de trabajo periodístico bien remunerado y de influencia política bien administrada, nos equivocábamos totalmente. Vivía en una barraca piojosa, en medio del bosque del Cerro, en un espacio de cinco por cinco metros, lleno de trastos de toda clase que habían asistido impasibles a su muerte horrible y dramática.
Era un pelele deteriorado en medio de la habitación, en decúbito supino, con los brazos y las piernas torcidos en ángulos imposibles y la cabeza girada hacia la puerta. Las larvas en ebullición le llenaban las cuencas de los ojos, las narices y el pozo desdentado de la boca, desprendiendo un hedor penetrante y repulsivo. El cuerpo, normalmente ya inflado, se había hinchado todavía más por efecto de los gases que lo transformaban en un muñeco de plastilina después de pasar por los dientes de un perro rabioso. Conservaba la forma humana pero el dibujante, o el escultor, se habían equivocado.
Tras recibir una llamada de alerta en que se comunicaba el luctuoso hallazgo, un coche del 091 se había personado en el lugar donde les esperaba un hombre que vomitaba convulsivamente. Apartaron a este testigo para que no estorbara ni contaminara el lugar del crimen y, mientras uno de los agentes lo interrogaba hábilmente sobre el motivo de su presencia y cada uno de los pasos que había dado por allí, el otro desenrollaba la cinta plástica que aislaría el escenario de los hechos y delimitaba el que, a partir de aquel momento, sería el camino sucio, es decir, el camino que tendrían que recorrer todos los que pasaran por allí sin borrar ninguna pista ni echar a perder ningún indicio que el asesino pudiera haber dejado.
El hombre que vomitaba y lloraba debía tener más de cuarenta y cinco años e iba vestido de un modo informal con ropa de marca. Declaró que se llamaba Eduardo D’Assís y que era periodista y acreditó sus afirmaciones con el DNI y el carné profesional y dijo, entre arcada y arcada, que sobre las ocho y media de la noche, una voz anónima le había hecho llegar hasta allí.
—Ve a ver a tu amigo Moltó, que no sé qué le pasa, me ha dicho.
—¿Voz de hombre o de mujer?
—De hombre.
El agente anotó en su cuaderno “Voz de hombre”.
—¿Qué creía que le podía haber pasado, a Moltó?
—No lo sé. Bebe mucho, bebía mucho, y quizás, no sé, se había caído y se había hecho daño.
—¿Eran muy amigos?
—Mucho, mucho, no.
—Pero le dicen que se ha hecho daño y usted va corriendo.
—Sabía que Moltó vivía solo. Si no venía yo, no se me ocurre quién podía venir. No sé si tiene, si tenía familia, o vecinos... Era una cuestión de conciencia.
La ambulancia se anunció con una sirena innecesaria en medio del bosque, y un médico y un ayudante sanitario llegaron a la casa como alma que lleva el diablo. Los agentes les salieron al encuentro.
—No corráis. Está muerto.
—Esto hemos de certificarlo nosotros.
Los agentes se pusieron firmes. Ambos tenían bastante experiencia para saber que a menudo el equipo sanitario contamina la escena del crimen manoseando el cadáver y el entorno. Da lo mismo que el muerto esté cubierto de gusanos y le falten los ojos y desprenda un olor inmundo. Como si el muerto tiene separada la cabeza del cuerpo, o si es un simple esqueleto; si se les da la más mínima oportunidad, el médico y el ayudante sacarán el desfibrilador y lo aplicarán al pecho de la víctima, no se diera el caso de que pudieran recuperarla.
Afortunadamente salvaron la situación los de la Científica, que llegaban en aquel momento. No es que simpatizaran mucho más con los sanitarios, pero por lo menos les dieron la réplica con más autoridad y educación.
Con ellos, se pusieron peúcos para proteger los zapatos y el escenario del crimen, y la bata blanca que les aislaba completamente de la atmósfera de aquel piso pequeño y caluroso.
La patrulla ya había llamado a la denominada comitiva judicial, formada por el juez, el forense y el secretario judicial.
Los policías de la Científica recorrieron el piso de Santiago Moltó sin tocar nada, solo haciendo fotos y grabando con una cámara de vídeo. Las estanterías que ocultaban las paredes del piso estaban repletas de libros, papeles y carpetas, de manera que se veía claramente dónde faltaba algo. Un objeto paralelepípedo del tamaño de una caja de zapatos. ¿Robo?
—Graba esto, tú.
—Ya va, ya va.
En la pared que estaba encarada hacia la puerta, había una ventana elevada, a duras penas ventanuco, la única forma de ventilación de la madriguera, con los cristales rotos. Los trozos de cristal habían caído hacia el interior del habitáculo, lo que permitía deducir que el asesino había entrado por allí.
Por el suelo, cerca del cadáver, había un palo de golf. Todo parecía indicar que era el arma del crimen. Más allá encontraron un baúl abierto en cuyo interior, entre muchos objetos viejos y deteriorados, había una bolsa de palos de golf. Parecía evidente que el arma del crimen había salido de allí.
El suelo estaba alfombrado de papeles, que seguramente estaban sobre la mesa del centro y se habían esparcido durante lo que se podía suponer que había sido un forcejeo o una pelea, eso sí, no muy violenta porque los destrozos no eran excesivos. Sobre unos cuantos papeles caídos, se podían observar huellas muy características de unas zapatillas de deporte. Cuando los policías de la Científica salieron al exterior y observaron detenidamente el suelo sin asfaltar que había bajo la ventana, encontraron huellas de las mismas zapatillas.
—Ya sabemos cómo iba calzado.
Por fin llegaron los hombres del Grupo de Homicidios. Primero el jefe, Pedro Miralles, elegante y creído, con traje cortado a medida, un poco por encima de todo el mundo. Después, sus hombres de confianza, los que realmente debían llevar el peso de la investigación: Antonio Lallana y Paco Huertas.
(...)
No llegaron al Cerro del Bosque conmovidos por la carga mediática del incidente. Ellos solo iban a ver a un muerto. Como siempre. Periodista o bombero, alcohólico o virtuoso famoso o anónimo, a ellos les daba lo mismo.
En el coche iban hablando de sus cosas.
El inspector Lallana, que conducía, acababa de confesar que hacía más de un año que no estaba con una mujer y el inspector Huertas no salía de su asombro.
—¿Pero por qué?
—No las entiendo a las mujeres. Es demasiado complicado. Al final, o haces daño o te hacen daño. No es un juego inofensivo. Unos disgustos terribles, que no valen la pena. No volveré con una mujer hasta que no traigan un manual de instrucciones.
—No se puede estar un año sin una mujer. Es imposible. ¡Te puedes morir!
—Nadie ha muerto por no follar.
—¡No poco! ¿Si no, por qué piensas que follan, los curas? ¡Y mira que ellos se condenan si folian! —Huertas se gira hacia la ventana para disimular la sonrisa. Pero, dominadas las comisuras, vuelve—. Te la debes machacar, como mínimo.
—Ahora no te explicaré mi intimidad —replica Lallana, muy serio.
—¿Y por qué no vas de putas? Ellas sí que llevan el manual de instrucciones. Todos sabemos cómo funcionan.
—Mira, no me agobies. Yo tengo mi vida montada así y me va bien. Si se me complica, ya te pediré consejo. Pero puedes estar seguro, te lo digo yo, que si evito a las mujeres, no se me complicará.
El Seat Toledo de color azul oscuro, sucio y destartalado, llegó a la casa de Santiago Moltó con el pirulo centelleando en el techo y la sirena conectada, quizás para asustar a las ardillas que se les pudieran cruzar por el camino del bosque. Se paró allí donde les indicó un agente que controlaba las idas y venidas, junto a los coches de los otros que habían llegado antes que ellos.
El único vehículo que había más allá de la cinta de plástico era el de Santiago Moltó, un Toyota viejo y sucio, de un absurdo color granate, con el guardabarros trasero sujetado con alambres.
Se abrieron paso con la autoridad que les otorgaban años de experiencia.
—Por favor, por favor.
Tanto uno como otro habían pasado de largo los cincuenta, pero eran policías de pura cepa que se resistían a abandonar la calle. Nunca se habían quejado de que los favoritismos y el politiqueo de las altas esferas les hubieran privado del cargo de inspector jefe o comisario, a ellos ya les iba bien vivir como vivían.
La imponente figura de Paco Huertas, maciza como un bloque de cemento armado, no se había reblandecido y solo se había deformado un poco a la altura de la tripa por culpa de la excelente gastronomía, a la cual era aficionado el policía.
Coronaba su cabeza una mata de pelo rizado y espeso, que ya no era rubio y brillante como años atrás, sino blanco como la lana.
Lallana, más bajito, se había engordado, se había redondeado y había perdido cabello pero conservaba el nervio y la mala leche indispensable para hacer bien su faena. Usaba gafas negras de Matrix para ocultar unas bolsas oscuras y enfermizas que siempre había lucido bajo los ojos, y ahora hacía poco que se había afeitado los cuatro pelos que le quedaban en la nuca y sobre las orejas para disimular la calvicie y adoptar un aire más juvenil.
Los dos se dirigieron primero al jefe de Homicidios, Miralles, que lo miraba todo desde lejos.
—¿Qué tenemos?
—El periodista que había desaparecido, Santiago Moltó, de la prensa del corazón.
—Esta mierda soltará mucha peste —sentenció Lallana, malhumorado.
—Ya la notarás, la peste, si hace veinte días que desapareció. El forense dice que fácilmente puede hacer veinte días que está muerto.
—Desconfía de los forenses que enseguida te dicen la hora exacta de la muerte.
—¿Quién es el juez?
—Muntaner.
—Bien —se conformó Huertas—. Este sabe de qué va la cosa y juega a favor. Vamos a ver qué tenemos.
Antes de llegar a su destino todavía se pararon para saludarme. Hace años que nos conocemos.
—¿Qué sabéis? —les pregunté.
—Seguro que ahora mismo sabes más tú que nosotros, que acabamos de llegar.
—¿Queréis que os lo explique? —bromeé.
—Déjalo correr. Que sea una sorpresa.
Me dieron un golpe amistoso en la espalda y, a regañadientes, se sometieron a las medidas de precaución que exigían los compañeros de la Científica. Batas blancas, peúcos protectores de los zapatos.
—De todo esto tiene la culpa la televisión. El CSI de los cojones.
Para contrarrestar el olor de la muerte se pusieron en la nariz inhaladores nasales Vicks que quedaron ocultos bajo las máscaras higiénicas que les cubrían la nariz y la boca. Por muy veterano que seas, no te acostumbrarás nunca al olor de la muerte.
—Parecemos astronautas, hostia —se quejaba Lallana—. Tan fácil que era antes.
Empezaron a pasear por el escenario del crimen sacando las propias conclusiones. Comentarios casuales.
—Entró por la ventana. O sea que no tenía llaves.





























