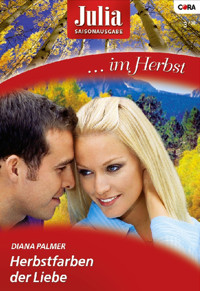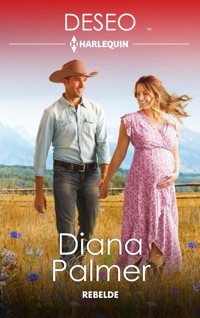4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Libro De Autor
- Sprache: Spanisch
Domando un corazón Diana Palmer Cappie Drake y su hermano decidieron trasladarse a Jacobsville para solucionar sus problemas económicos y para huir del ex novio de Cappie, que estaba a punto de salir de la cárcel. Ella pronto se sintió atraída por su nuevo jefe, el veterinario Bentley Rydel, un hombre duro que vivía el momento, que amaba con verdadera pasión… pero a quien todavía le faltaba la mujer adecuada. Aquel rudo texano poco sospechaba que estaba a punto de ser domado por una hermosa mujer. Corazón intrépido Diana Palmer Janie Brewster había ideado el plan perfecto para encandilar a Leo Hart: se convertiría en una mujer atrevida. Sin embargo parecía que lo único que había logrado la transformación era sacar aún más el mal genio de Leo. Pero quizás... solo quizás no fuera mal genio, sino pasión contenida lo que hizo que le brillaran los ojos de aquel modo cuando sus labios se juntaron bajo el muérdago.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 335
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2018 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
N.º 198 - marzo 2019
© 2010 Diana Palmer
Domando un corazón
Título original: Tough to Tame
Publicada originalmente por Mills & Boon®, Ltd., Londres.
© 2002 Diana Palmer
Corazón intrépido
Título original: Lionhearted
Publicada originalmente por Silhouette® Books.
Estos títulos fueron publicados originalmente en español en 2010 y 2003
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Dreamstime.com.
I.S.B.N.: 978-84-1307-908-0
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Domando un corazón
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Corazón intrépido
Prólogo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
CAPPIE Drake echó un vistazo a la consulta de veterinaria donde trabajaba. En sus ojos se reflejaba la preocupación. Buscaba a su jefe, el doctor Bentley Rydel. Últimamente estaba en pie de guerra y ella había sido el objetivo de la mayor parte de su sarcasmo y hostigamiento. Era la última contratada en la clínica. Su predecesora, Antonia, había dimitido y huido el mes anterior.
–Se ha ido a comer –le llegó un susurro desde detrás.
Cappie dio un brinco. Su compañera, Keely Welsh Sinclair, la miraba con una sonrisa. La chica, más joven que ella, tenía diecinueve años mientras que Cappie había cumplido los veintitrés, acababa de casarse con el atractivo Boone Sinclair, pero había mantenido el trabajo en la clínica a pesar de su fastuoso nuevo nivel de vida. Le encantaban los animales. Lo mismo que a Cappie. Pero se había estado preguntado si el amor por los animales era suficiente para soportar a Bentley Rydel.
–He perdido el albarán de entrega de la medicina de la dilofilariasis –dijo Cappie con una mueca–. Sé que tiene que estar por aquí, pera no hacía nada más que gritarme y me bloqueé. Me ha dicho cosas terribles.
–Es otoño –dijo Keely.
–¿Perdón? –Cappie frunció el ceño.
–Es otoño –repitió.
Cappie la miró sin expresión.
–Todos los otoños el doctor Rydel tiene peor carácter del habitual y desaparece una semana. No deja ni un número de teléfono en caso de emergencia, no llama y nadie sabe dónde está. Cuando vuelve jamás dice dónde ha estado.
–Ha estado así desde que me contrató –señaló Cappie–. Y soy la quinta auxiliar de veterinaria de este año, me ha dicho la doctora King. El doctor Rydel espantó a las demás.
–Tienes que gritarle tú o limitarte a sonreír cuando se pone así –dijo Keely en tono amable.
–Yo nunca grito a nadie
–Pues es un buen momento para empezar. De hecho…
–¿Dónde demonios está mi maldito impermeable?
–Decías que se había ido a comer… –dijo Cappie pálida.
–Evidentemente ha vuelto –dijo Keely haciendo una mueca mientras el jefe irrumpía en la sala donde dos señoras estaban sentadas al lado de dos portagatos.
El doctor Bentley Rydel era alto, sobre el metro noventa, con ojos azul claro que brillaban como el acero. Tenía el pelo negro como el azabache, espeso y normalmente revuelto porque se pasaba las manos por él constantemente en los momentos de frustración. Tenía los pies grandes, como las manos. La nariz tenía que habérsela roto en algún momento, lo que confería aún más carácter a su rostro anguloso. No era guapo en el sentido convencional, pero las mujeres lo encontraban muy atractivo. Él no las encontraba atractivas. Sería difícil encontrar a alguien más misógino que Bentley Rydel en el condado de Jacobs, Texas.
–¿Mi impermeable? –repitió mirando a Cappie como si fuese culpa suya.
Cappie alzó la cabeza, que apenas llegaba al hombro de Bentley, respiró hondo y dijo:
–Señor, el impermeable está en el armario en el que usted lo dejó.
El veterinario arqueó las cejas. Cappie carraspeó y sacudió la cabeza. El movimiento soltó el pasador que llevaba y su largo cabello rubio cayó suelto sobre sus hombros.
Mientras ella pensaba en su próxima respuesta que, seguramente, pondría fin a su trabajo allí, Bentley contempló su cabello. Siempre lo llevaba recogido en una estúpida coleta. No se había dado cuenta de que lo tuviera tan largo. La miró con los ojos entornados.
Keely, fascinada, consiguió no mirar embobada. Se volvió a las señoras y dijo:
–Señora Ross, si trae… –miró la ficha– a Luvvy, le echaremos un vistazo.
La señora Ross, una mujer menuda, sonrió y arrastró el portagatos con ruedas mirando de soslayo una escena que no quería perderse.
–¿Doctor Rydel? –dijo Cappie al ver cómo la miraba.
–Está lloviendo –dijo él frunciendo el ceño.
–Señor, eso no es culpa mía –replicó ella–. No controlo el tiempo.
–Seguramente –bufó, se dio la vuelta, abrió el armario, sacó el impermeable y salió por la puerta.
–¡Espero que se disuelva! –murmuró Cappie entre dientes.
–¡Lo he oído! –gritó Bentley sin darse la vuelta.
Cappie se ruborizó y se metió tras el mostrador tratando de no encontrarse con la mirada de Gladys Hawkins, porque la señora casi lloraba de aguantarse la risa.
–Ahí, ahí –dijo la doctora King, la veterinaria de más edad, con una sonrisa amable, dando una palmada en el hombro de Cappie–. Has hecho bien. Cuando llevaba aquí un mes, Antonia se encerraba en el baño a llorar al menos dos veces al día, y jamás respondió a Rydel.
–Nunca he trabajado en un lugar semejante –dijo Cappie–. Quiero decir, que la mayoría de los veterinarios son como usted… agradables y profesionales y no gritan al personal. Y, por supuesto, el personal tampoco grita…
–Sí, así es –dijo Keely con una risita–. Mi marido dice que yo soy una peluquera de animales excepcional, y que la próxima vez que venga aquí, le explicará bien clarito lo que hace una peluquera –sonrió–. Le abrió los ojos.
–Hacen mucho más que lavar y peinar –reconoció la doctora King–. Son nuestros ojos y oídos entre exploración y exploración. Muchas veces, las peluqueras salvan vidas notando pequeños problemas que podrían convertirse en mortales.
–Tu marido es un cielo –dijo tímida Cappie.
–Sí, lo es –se echó a reír–, pero es testarudo y temperamental.
–Apuesto a que pasó de bravo a manso –reflexionó King.
–No era ni la mitad de bravo que el doctor Rydel.
–Amén. Lo siento por la pobre mujer que se lo lleve.
–Créeme, aún no ha nacido –replicó Keely.
–Tú le gustas –suspiró Cappie.
–No le desafío –dijo Keely sencilla–. Y soy más joven que la mayoría del personal. Me ve como una niña –Cappie abrió mucho los ojos y Keely le dio una palmada en el hombro–. Alguna gente lo hace –su sonrisa se desvaneció al recordar que era así como la veía su madre, que fue asesinada por un conocido de su padre.
La ciudad entera había hablado de aquello. Keely lo había superado en los fuertes brazos de Boone Sinclair.
–Siento lo de tu madre –dijo Cappie sentida–. Todos lo sentimos.
–Gracias –respondió Keely–. Nos empezábamos a conocer cuando fue… asesinada. La confesión de culpabilidad de mi padre por su implicación en el suceso lo llevó sólo una corta temporada a la cárcel, pero no creo que vuelva a las andadas. Teme demasiado al sheriff Hayes.
–Ése sí que es un cielo –dijo Cappie–. Guapo, valiente…
–… suicida –cortó Keely.
–¿Perdón?
–Le han disparado dos veces, se metió en dos tiroteos –explicó la doctora King.
–Sin valor no hay gloria –dijo Cappie.
Sus compañeras se echaron a reír. Sonó el teléfono, entró otro cliente y la conversación volvió al trabajo.
Cappie volvió tarde a casa. Era viernes y hubo muchos clientes. Nadie pudo irse antes de las seis y media, ni siquiera la pobre peluquera que se había pasado la mitad del día con un husky siberiano. El animal tenía un pelo muy espeso y era mucho trabajo cepillarlo y lavarlo. El doctor Rydel había estado más sarcástico de lo habitual, mirando a Cappie como si ella fuera responsable de la afluencia de pacientes.
–¿Eres tú, Cappie? –gritó su hermano desde el dormitorio.
–Soy yo, Kell –respondió ella.
Se quitó el impermeable, dejó el bolso y entró en la habitación donde su hermano estaba rodeado de revistas, libros y un ordenador portátil. Su hermano le dedicó una sonrisa.
–¿Un mal día? –preguntó ella sentándose en la cama a su lado.
Él se limitó a sonreír. Su rostro estaba tenso, la única señal del dolor que lo devoraba todo el día. Periodista. Había estado destinado en el extranjero y allí había sido víctima de un fuego cruzado y alcanzado por la metralla. Ésta se había alojado en la columna, demasiado peligroso el sitio como para quitársela. Los médicos decían que algún día la esquirla podría moverse a un lugar de donde se pudiera extraer. Pero hasta entonces Kell estaba prácticamente paralizado de cintura para abajo. Curiosamente, la revista no le había dotado de ninguna clase de seguro médico, e igual de curiosamente, él había decidido no llevarlos a los tribunales para obligarles a pagar. Cappie se había sorprendido al principio de que su hermano hubiera elegido esa profesión. Había pasado varios años en el ejército. Cuando había salido, se había hecho periodista. Vivía extraordinariamente bien. Se lo había comentado a una amiga que trabajaba en un periódico y le había sorprendido. La mayoría de las publicaciones no pagaban así de bien a sus periodistas, había señalado viendo el Jaguar nuevo de Kell.
Bueno, al menos tenían sus ahorros para sobrevivir, aunque lo hicieran tan austeramente después de haber pagado la peor parte de los gastos médicos. Su escaso salario, aunque bueno, apenas daba para llenar de comida la nevera.
–¿Te has tomado los analgésicos? –preguntó ella y él asintió–. ¿No te han hecho nada?
–No mucho. Hoy no –forzó una sonrisa.
Era guapo, con un espeso cabello corto más rubio que el de ella y ojos grises plateados. Alto y musculoso, o lo había sido antes de la herida. Se movía en una silla de ruedas.
–Algún día podrán operarte –dijo ella.
–Espero que sea antes de morirme de viejo –sonrió.
–No digas eso –se inclinó a besarlo en la frente–. Tienes que tener esperanza.
–Supongo que sí.
–¿Quieres comer algo?
–No tengo hambre.
–Puedo hacer una sopa de maíz –era su plato favorito.
–Estoy destrozando tu vida –dijo él con gesto serio–. Hay lugares para ex militares donde podría quedarme y…
–¡No! –explotó ella.
–Hermanita, esto no está bien –hizo una mueca de dolor–. Jamás encontrarás un hombre que te quiera con este equipaje –empezó él.
–Ya hemos tenido esta discusión hace unos meses –señaló ella.
–Sí, desde que dejaste tu trabajo y te viniste aquí a vivir conmigo después de que… me hirieran. Si el primo no hubiera muerto y no nos hubiera dejado esta casa, ni siquiera tendríamos un techo bajo el que meternos. Me mata verte luchar con todo.
–No seas melodramático –le reprendió–. Kell, sólo nos tenemos el uno al otro –añadió sombría–. No me pidas que te eche a la calle para poder tener vida social. Ni siquiera me gustan mucho los hombres, ¿no te acuerdas?
–Recuerdo sobre todo por qué –su gesto se endureció.
–Kell –se ruborizó–, prométeme que no volveremos a hablar de esto.
–Podría haberte matado –apretó los dientes–. Tuve que amenazarte para que presentaras cargos.
Apartó la mirada. Su único novio había resultado ser un maniaco homicida. La primera vez que había sucedido, Frank Bartlett había agarrado el brazo de Cappie y le había hecho un hematoma. Kell le había dicho que lo dejara, pero ella había dicho que no se lo había hecho a propósito. Kell sabía que no era así, pero no había podido convencerla. En su cuarta cita, el chico la había llevado a un bar, tomado unas copas y cuando ella le había dicho con amabilidad que no bebiera más, la había sacado fuera y la había zarandeado. La gente del bar había salido en su defensa y una persona la había llevado a casa. El chico había aparecido después, llorando rogando que le diera otra oportunidad. Kell había metido la pata diciendo que no, porque Cappie estaba enamorada y no lo escuchaba. Estaban viendo una película en una casa alquilada cuando ella le había preguntado por sus problemas con el alcohol. Él había perdido los nervios y comenzado a golpearla. Kell se las había arreglado para subirse a su silla de ruedas y llegado al salón. Sin otra cosa que el pie de una lámpara como arma, había dejado inconsciente al agresor. Ella estaba aturdida y sangraba, pero él le había explicado cómo atar al tipo de los pulgares, lo que había hecho mientras Kell llamaba a la policía. Cappie había sido trasladada al hospital y el chico a la cárcel por agresión.
Con el brazo roto en cabestrillo, Cappie había declarado contra él, al lado de Kell como apoyo moral. La sentencia no había sido muy dura. El chico fue condenado a seis meses de cárcel y un año de libertad vigilada. Juró vengarse y Kell se tomó la amenaza más en serio que Cappie.
Tenían un primo lejano que vivía en Comanche Wells, Texas. Había muerto un año antes, pero los trámites del testamento se habían alargado. Tres meses antes, Kell y su hermana habían recibido una carta en las que les informaban que habían heredado una casita en un paisaje de postal. Al menos tenían un lugar donde vivir. Cappie había tenido dudas sobre desarraigarse de San Antonio, pero Kell había sido extrañamente insistente. Tenía un amigo en el cercano Jacobsville que conocía un veterinario con el que podría trabajar Cappie como auxiliar. Así que se habían mudado.
Ella no había olvidado al muchacho. Había sido algo muy doloroso porque había sido su auténtico primer amor. Por fortuna para ella, la relación no había pasado de algunos besos y caricias, aunque él había querido más. Ése había sido otro asunto complicado: la estricta moralidad de Cappie. Él le había acusado de comportarse de un modo que no tenía nada que ver con la vida moderna, de vivir con su sobreprotector hermano a pesar de su edad. Le había dicho que necesitaba soltarse el pelo. Resultaba fácil decirlo, pero Cappie no quería una relación informal y así se lo había dicho. Cuando bebía más de lo normal, decía que era ella la culpable de que bebiera y la golpeara, porque ella lo tenía muy frustrado. Cappie no compartía esa opinión. Le había parecido el hombre más dulce y caballeroso cuando lo había conocido. Su hermana había llevado un perro al veterinario donde ella trabajaba. Él se había quedado sentado en la camioneta, pero cuando había visto a Cappie, había saltado de su asiento y ayudado a su hermana que había quedado completamente sorprendida. Cappie no se había dado cuenta.
Después de que todo aquello terminó, Cappie se enteró de que al menos dos mujeres a las que conocía habían sufrido el mismo tipo de maltrato por parte de sus novios. Algunas habían tenido suerte como ella y se habían liberado de la relación. Otras estaban atrapadas por miedo en relaciones que jamás habrían querido. Era difícil saber por las apariencias cómo iba a ser un hombre cuando se estuviera a solas con él. Al menos el doctor Rydel resultaba evidente que era violento y peligroso, se decía. Claro, que ella no quería mantener ninguna relación con él fuera del trabajo.
–¿A qué viene eso? –preguntó Kell.
–Nada, pensaba en uno de mis jefes –confesó–. El doctor Rydel es un horror. Me da pánico.
–¿Seguro que no es como Frank Bartlett?
–No –dijo rápidamente–. No creo que jamás pegase a una mujer. No es de esa clase. Sólo gruñe y jura y maldice. Le encantan los animales. Una vez llamó a la policía porque un hombre trajo un perro lleno de cortes y heridas. El hombre había maltratado al perro y decía que se había caído por las escaleras. Luego testificó en contra del hombre y fue a la cárcel.
–Bien por el doctor Rydel –dijo con una sonrisa–. Si es así con los animales, no creo que sea la clase de persona que pega a una mujer –tuvo que reconocer–. Un amigo me dijo que su clínica era un buen sitio para trabajar –frunció el ceño–. Tu novio le dio una patada a tu gato en la primera cita.
–Y yo lo disculpé –dijo con un gesto de dolor.
Poco después el gato había desaparecido. Se preguntaba qué le habría pasado, pero reapareció cuando se separó del novio.
–Frank era tan guapo, tan… simpático –añadió tranquila–. Supongo que me sentí halagada porque un hombre así me mirara. No soy guapa.
–Lo eres en el interior.
–Eres un encanto de hermano. ¿Qué tal esa sopa?
–Me la comeré si la preparas –suspiró–. Siento estar como estoy.
–Como si pudieras ayudar –murmuró entre dientes y sonrió–. La prepararé.
La miró alejarse pensativo.
Apareció con una bandeja y la sopa de los dos. Sólo se tenían el uno al otro, nadie más en el mundo. Sus padres habían muerto hacía mucho, cuando ella tenía diez años. Kell, que era atlético y sano en esa época, sencillamente se había hecho cargo y sustituido a sus padres. Se había alistado al ejército y habían viajado por todo el mundo. Una buena parte de su educación había sido completada con cursos a distancia, pero había conocido mucho mundo. En ese momento, Kell pensaba que era una carga, pero ¿qué había sido todos esos años en que había renunciado a su vida social para hacerse cargo de una niña? Le debía demasiado. Sólo deseaba poder hacer más por él.
Lo recordaba con su uniforme, un oficial, tan digno. Había terminado prisionero en una cama y una silla de ruedas. Ni siquiera tenía una automática porque no se la podían permitir. Continuaba trabajando, a su modo, escribiendo una novela. Era una aventura, basada en algo de lo que había aprendido en su carrera militar y los amigos con los que había trabajado, decía, en las operaciones encubiertas.
–¿Qué tal va el libro? –preguntó ella.
–Creo que va bastante bien –dijo entre risas–. He hablado con un amigo de Washington sobre estrategia política e innovaciones en robótica militar.
–Conoces a todo el mundo.
–Conozco a casi todo el mundo –la miró y suspiró–. Me temo que la factura de teléfono de este mes va a volver a ser exagerada. Además tengo que pedir algunos libros más sobre África.
–No importa –lo miró orgullosa–. Haces mucho, mucho más que mucha gente en mejor forma física.
–No duermo tanto como la mayoría de la gente –dijo irónico–. Así que puedo trabajar más horas.
–Tienes que hablar con el doctor Coltrain para que te dé algo para dormir.
–Ya lo he hecho, me ha dado una receta.
–Que ni siquiera has comprado, me lo ha dicho Connie, la de la farmacia.
–Ahora no tenemos el dinero –dijo tranquilo–. Me las puedo arreglar.
–Siempre el dinero –dijo triste–. Me gustaría tener más talento y ser más lista, como tú. Quizá así podría conseguir un trabajo mejor pagado.
–Eres buena en lo que haces –replicó con firmeza–. Y te gusta tu trabajo. Créeme, eso es más importante que una buena nómina. Yo lo sé.
–Supongo que sí –suspiró–, pero ayuda poco a pagar facturas.
–Mi libro va a dar millones –dijo con una sonrisa–. Seré el más vendido en la lista del New York Times. Me llamarán para hablar en la tele y nos compraremos un coche nuevo.
–Optimista –acusó ella.
–Eh, sin esperanza, ¿qué nos queda? –miró a su alrededor–. Paredes sin pintar, con desconchones, un coche con trescientos mil kilómetros y un tejado con goteras.
–Maldita sea –murmuró ella mirando la mancha en el techo–. Seguro que otro de esos estúpidos clavos se ha salido de la chapa. Me encantaría poderme permitir sólo un tejado en condiciones.
–Bueno, la chapa es más barata y queda bien.
Ella lo miró escéptica.
–Es barata –insistió Kell–. ¿No te gusta el sonido de la lluvia en el tejado? Escucha. Es como música.
Era como un tamborileo, pero se echó a reír.
–Supongo que tienes razón. Mejor no desear tener más de lo que tenemos. Nos arreglaremos, Kell –aseguró ella–. Siempre lo hacemos.
–Al menos estamos juntos en esto, pero deberías pensar en la residencia militar.
–Cuando esté muerta y enterrada, podrás marcharte a una residencia –afirmó–. De momento, cómete tu sopa y calla.
–Vale.
Había dejado de llover cuando se levantó para ir a trabajar a la mañana siguiente. Se alegró. No había querido salir de la cama. Había algo mágico en quedarse tumbada mientras llovía, en esa seguridad y ese calor. Pero quería conservar su trabajo. No podía hacer las dos cosas.
Estaba metiendo el impermeable en el armario cuando un enorme brazo apareció por encima de su hombro y le dejó allí otro impermeable.
–Cuélgueme esto, por favor –dijo Rydel con un gruñido.
–Sí, señor.
Colgó la prenda, cerró y se dio la vuelta. El veterinario seguía mirándola.
–¿Algún problema, señor? –preguntó formal.
–No –frunció el ceño.
Pero parecía como si llevara el peso del mundo sobre los hombros. Sabía lo que era sentirse así porque quería a su hermano y no podía ayudarlo.
–Cuando la vida nos da limones, hacemos limonada –se aventuró.
Rydel soltó una carcajada.
–¿Qué demonios sabrá de limones a su edad? –preguntó.
–La edad no tiene nada que ver, doctor Rydel –dijo ella–, es el kilometraje. Como si fuera un coche. Tienen que decorarme con accesorios de oro macizo para conseguir sacarme del aparcamiento.
–Supongo que yo estaría en un desguace –dijo él suavizando un poco el gesto.
–Lo siento –dijo ella tras una breve risa.
–¿Por qué?
–Porque es difícil hablar con usted –confesó.
Respiró hondo y por un instante pareció extrañamente vulnerable.
–No estoy acostumbrado a la gente. Me relaciono con ella en la clínica, pero vivo solo –frunció el ceño–. Su hermano vive con usted, ¿no? ¿Por qué no trabaja?
–Estaba en el extranjero cubriendo una guerra y le explotó una bomba al lado. Tiene una esquirla de metralla en la columna y no se le puede operar. Está paralizado de cintura para abajo.
–Vaya una maldita forma de acabar en una silla de ruedas.
–Dígamelo a mí –se mostró de acuerdo–. Estuvo en el ejército durante años, pero se cansó de arrastrarme por todo el mundo, así que se dio de baja y empezó a trabajar para una revista. Decía que no estaría tanto tiempo fuera –suspiró–. Supongo que ahora es así, pero tiene mucho dolor y no se puede hacer nada –lo miró a los ojos–. Es duro verlo a diario.
Por un instante algún sentimiento brilló en sus ojos.
–Sí, es más fácil sufrir uno mismo que ver sufrir a quien se quiere –su gesto se suavizó cuando la miró a los ojos–. Usted cuida de él.
–Sí, bueno, lo poco que me deja. Se ocupó de mí desde que cumplí los diez años cuando nuestros padres murieron en un accidente. Quiere que le deje irse a una residencia militar, pero jamás lo haré.
Pareció muy pensativo. Y triste. Parecía como si necesitara a alguien con quien hablar y no tuviera a nadie. Ella conocía ese sentimiento.
–La vida es dura –dijo ella con suavidad.
–Y después te mueres –añadió él con una sonrisa torcida–. Vuelva al trabajo, Drake –dudó un momento–. Cappie. ¿De dónde sale ese nombre?
Ella dudó un momento. Se mordió el labio.
–Vamos –la animó.
–De Capella –respondió.
–¿La estrella? –alzó las cejas.
Cappie rió encantada, la mayoría de la gente no tenía ni idea de eso.
–Sí.
–Su padre o su madre eran astrónomos –adivinó.
–No. Mi madre era astrónoma, mi padre era astrofísico –corrigió–. Trabajaron una temporada para la NASA.
–Gente con cabeza –apretó los labios.
–No se preocupe, a mí no me dejaron nada, se lo quedó todo Kell. De hecho está escribiendo un libro, una novela de aventuras –sonrió–. Sé que va a ser un bombazo. Ganará mucho dinero y no tendremos que preocuparnos por el precio de las medicinas y el seguro médico.
–Seguro médico… –gruñó entre dientes–. Menuda broma. Gente sin comer para comprar pastillas, sin ropa para comprar gasolina, que tiene que elegir entre lo esencial y sin ninguna ayuda para poder cambiar las cosas.
Le sorprendió su actitud. La mayoría de la gente parecía pensar que el seguro médico estaba al alcance de todo el mundo. En realidad ella sólo podía pagarse la cobertura para sí misma. Si tuviera una urgencia vital, tendría que recurrir al sistema estatal. Esperaba que no sucediera nunca. Le seguía sorprendiendo que la empresa para la que trabajaba Kell no le hubiera proporcionado seguro médico.
–No vivimos en una sociedad perfecta –reconoció ella.
–No, ni siquiera nos acercamos a eso.
Deseó preguntarle por qué estaba tan hablador, pero antes de que pudiera superar su timidez, sonó el teléfono y tres nuevos pacientes de cuatro patas entraron por la puerta con sus dueños. Uno de ellos, un gran bóxer, se fue derecho por un perro faldero y a su dueño se le soltó la correa.
–¡Sujételo! –gritó Cappie.
El doctor Rydel agarró la correa. Dio un tirón con la fuerza justa para recuperar el control de la situación.
–¡Abajo! –dijo con tono autoritario–. ¡Sienta!
El bóxer se sentó de inmediato y lo mismo hizo su dueño. Cappie se echó a reír y el doctor le dedicó una mirada llena de sentido, se dio la vuelta y se llevó al bóxer a la consulta con una sola palabra.
Capítulo 2
CUANDO llegó a casa, le contó a su hermano la pelea con el bóxer y sus resultados. Rió a carcajadas, había pasado mucho tiempo desde la última vez que lo había visto reír así.
–Bueno, al menos puede controlar a los animales y las personas –dijo él.
–Ya lo creo que puede –recogió los platos de la cena–. ¿Sabes? Es muy categórico con el seguro médico. El de las personas. Me pregunto si tendrá a alguien que no puede permitirse ir al médico, las medicinas o el hospital. Nunca habla de su vida privada.
–Tú tampoco –dijo él escueto.
–No soy interesante. Nadie querría saber lo que hago en casa. Cocino y limpio y friego platos. ¿Qué tiene eso de excitante? Cuando estabas en el ejército, conocías a estrellas de cine y deportistas legendarios.
–Eran como tú y yo –dijo él–. La fama no garantiza un carácter especial. Tampoco la riqueza.
–Bueno, no me importaría ser rica –suspiró–. Podríamos arreglar el tejado.
–Un día –le prometió él–, saldremos del agujero.
–¿Lo crees de verdad?
–Los milagros suceden todos los días.
Ni siquiera soñaba con eso. En ese momento habría dado algo por un milagro que le hubiera permitido comprarse un impermeable nuevo. El que tenía, comprado por un dólar en una tienda de segunda mano, estaba gastado y desteñido y le faltaban botones. Le había cosido otros, pero no hacían juego. Sería tan bonito tener uno nuevo, con ese olor que tenía la ropa cuando se estrena.
–¿En qué piensas? –preguntó Kell.
–En impermeables nuevos –suspiró. Vio su expresión e hizo una mueca–. Lo siento. Sólo un pensamiento perdido. No me lo tomes en cuenta.
–Puede que Santa Claus te traiga uno –dijo él.
–Mira, Santa Claus encontraría esta casa si llevara GPS en el trineo. Y si llega, los renos se resbalarán en el tejado de chapa, se caerán y nos demandarán.
Kell seguía riendo cuando ella se metió en la cocina.
Se acercaban las navidades. Cappie buscó el viejo árbol artificial y lo puso en el salón donde Kell pudiera verlo desde la cama articulada. Había comprado una tira de luces y la puso como adorno. Cuando encendió el árbol oyó:
–Guau –dijo Kell.
Cappie se acercó a la puerta y sonrió.
–Sí. Guau –suspiró–. Al menos tenemos árbol. Me gustaría que fuera uno de verdad.
–A mí también, pero te pasabas todas las navidades en la cama hasta que me di cuenta de que eras alérgica a los abetos.
–Pesado.
–Ya sólo nos queda decidir qué vamos a poner debajo –dijo Kell entre risas.
–Supongo que regalos de mentira –dijo tranquila.
–Vale ya, no somos indigentes.
–Aún no.
–¿Qué voy a hacer contigo? Sí, Virginia, Santa Claus existe –la reprendió con el título del famoso editorial–. Sólo que tú aún no lo sabes.
Apagó las luces y se volvió para sonreírle.
–Vale, a tu manera.
–Y pondremos regalos debajo.
«Sólo si se pagan por adelantado y ya vienen envueltos», pensó cínica, pero no dijo nada. La vida era dura cuando se vive al margen de la sociedad. Kell tenía mejor actitud que ella. Su propio optimismo perdía consistencia cada día.
La semana empezó mal. Los doctores Rydel y King tuvieron una acalorada discusión sobre los posibles tratamientos de un precioso gato persa negro con fallo renal.
–Podemos hacerle la diálisis –dijo King.
–¿Quieres contribuir al programa «prolonguemos el sufrimiento de Harry» con algo de dinero?
–¿Perdón?
–Su dueña está jubilada. Sólo tiene su pensión estatal porque la privada se la ha llevado la crisis económica –dijo encendido–. ¿Cómo demonios te crees que va a poder permitirse dializar a un gato y, sobre todo, el par de semanas de agudo sufrimiento que le queda al animal por delante?
La doctora King le dedicó una mirada extraña y no dijo nada.
–Puedo inyectarle algunos medicamentos y mantenerlo vivo un mes más –dijo con los dientes apretados–. Y todo ese tiempo será una agonía. Puedo hacerle la diálisis y prolongarla aún más. ¿O te crees que los animales no sufren?
Ella seguía sin hablar, sólo lo miraba.
–¡Diálisis! –exclamó–. También quiero a los animales, doctora King y jamás desisto con uno que tiene la más mínima posibilidad de llevar una vida normal. Pero ese gato no va a tener una vida normal… va a pasar por un infierno. ¿O no has visto nunca a un ser humano en la fase final de una insuficiencia renal?
–No, no lo he visto –dijo King en un tono inusualmente tranquilo.
–Pues créeme si te digo que es lo más parecido al infierno en la tierra. Y no, repito, no, voy a meter a ese gato en diálisis. Y ése es el consejo que voy a dar a su dueña.
–De acuerdo.
–¿De acuerdo?
–Tiene que haber sido muy duro verlo –dijo ella con tranquilidad.
El rostro de él, por un momento, lo traicionó y mostró la angustia por la pérdida de un ser querido. Se dio la vuelta y entró en su despacho. Ni siquiera cerró la puerta. Cappie y Keely se colocaron a los dos lados de la doctora y la miraron desconcertadas.
–No lo sabéis, ¿verdad? –preguntó. Les hizo un gesto para que entraran en la sala y cerró la puerta–. Yo nunca os he contado esto –dijo y esperó hasta que las dos asintieron–. Su madre tenía sesenta años cuando le diagnosticaron una insuficiencia renal hace tres años. Le hicieron la diálisis y le dieron medicación, pero perdió la batalla un año después cuando le descubrieron un tumor inoperable en la vejiga. Fue una agonía terrible. Sólo tenía la seguridad social y derecho a asistencia en la beneficencia. Su marido, el padrastro del doctor Rydel, no le dejó ayudarlos. De hecho, tuvo que pelear para poder ver a su madre. Su padrastro y él eran enemigos desde hacía años y las cosas empeoraron con la enfermedad de la madre, primero porque el padrastro no la dejó ir al médico a hacerse las pruebas y después porque no dejó al doctor pagar los gastos del tratamiento. Elle vivía en una terrible pobreza. Su marido era demasiado orgulloso para aceptar ayuda de ninguna clase, trabajaba de vigilante nocturno en una fábrica.
No sorprendía que Rydel fuera tan contundente en sus opiniones sobre el seguro médico, pensó Cappie. Lo vio con distintos ojos. También comprendió su frustración.
–Tiene razón sobre la dueña de Harry –dijo la doctora–. A la señora Trammel no le queda mucho después de pagar sus propias medicinas y hacer la compra. Desde luego no tiene lo bastante para permitirse un caro tratamiento para un gato viejo al que no le queda mucho se haga lo que se haga –sonrió con una mueca–. Es maravilloso que existan estos nuevos tratamientos para las mascotas, pero no es bueno que nos hagan tomar decisiones que no son realistas. El gato es viejo y sufre dolor constantemente. ¿Le hacemos un favor prolongando su sufrimiento y haciendo que su dueña se gaste miles de dólares?
–El pastor alemán de Boone habría muerto si el doctor Rydel no lo hubiera operado –aventuró Keely.
–Sí, y también es viejo –dijo la doctora–, pero Boone se lo puede permitir.
–Eso es cierto –reconoció Keely.
–Ahora tenemos seguros médicos para mascotas –señaló Cappie.
–Es la misma duda moral –dijo la doctora King–. ¿Debemos hacer algo sólo porque podemos hacerlo?
Sonó el teléfono, las dos líneas a la vez y una señora llorosa con un gato en un manta entró por la puerta.
–Va a ser un día largo –dijo la doctora.
Cappie le contó a su hermano lo de la madre de Rydel.
–Supongo que no somos los únicos que deseamos que hubiera un sistema sanitario en condiciones –dijo sonriendo.
–Supongo que no. Pobre hombre –frunció el ceño–. ¿Cómo tomáis una decisión así sobre una mascota? –preguntó a su hermana.
–No la tomamos. Recomendamos lo que creemos que es lo mejor, pero dejamos que sea la señora Trammel la que tome la decisión. Ha tenido más sentido común que todos nosotros. Ha dicho que Harry había vivido diecinueve años como un rey, malcriado y mimado y nos reprochó pensar que la muerte fuera un final amargo. Piensa que los gatos van a un lugar mejor, un lugar con verdes campos y sin coches que los atropellen –sonrió–. Al final, ha pensado que era mucho más humano dejar hacer al doctor Rydel lo que tuviera que hacer. La gata de Keely acaba de tener gatitos. Le ha prometido uno a la señora Trammel. La vida sigue.
–Sí –dijo sombrío–. Así es.
–Un día de éstos habrá un gran descubrimiento médico y te podrán operar y podrás volver a andar.
–Y ganaré el Open de Gran Bretaña y se descubrirá el remedio contra el cáncer –añadió sarcástico.
–Los milagros de uno en uno –interrumpió ella–. ¿Cómo vas a ganar el Open sin no sabes jugar al tenis?
–No me confundas con hechos irrelevantes –se sentó con las almohadas y sonrió–. Además el dolor va a matarme antes de que se descubran esas milagrosas técnicas –cerró los ojos y suspiró–. Un día sin dolor –dijo tranquilo–. Sólo un día. Daría cualquier cosa por ello.
Sabía que el dolor crónico podía sumir a las personas en la depresión. Ninguno de los medicamentos que le habían dado había conseguido poner fin a ese dolor.
–Necesitas un batido de chocolate, patatas fritas y una hamburguesa llena de colesterol.
–¡Deja de atormentarme!
–Había pagado de más en la ferretería y me han devuelto diez dólares –dijo rebuscando en el bolso–. Iré al banco, sacaré el dinero y haremos cena especial esta noche.
–¡Maravilloso!
–Volveré antes de lo que esperas –miró su reloj–. Me voy corriendo, que me cierran el banco.
Se puso la chaqueta, agarró el bolso y salió por la puerta.
El viejo coche era un desastre. Tenía más de trescientos mil kilómetros y parecía una chatarra. Consiguió arrancarlo y sonrió al ver la aguja de la gasolina. Tenía más de un cuarto de depósito. Bueno, sólo había cinco minutos hasta Jacobsville desde Comanche Wells. Aún le quedaba gasolina para ir y volver al trabajo un día más. Entonces se preocuparía por la gasolina. El cheque de diez dólares le habría ido bien para eso, pero Kell necesitaba alguna alegría. Esos episodios de depresión eran muy malos y se estaban haciendo cada vez más frecuentes. Haría cualquier cosa para mantener su optimismo. Incluso ir andando a trabajar.
Consiguió cobrar el cheque dos minutos antes de que cerrara el banco. Después se acercó a un restaurante de comida rápida y pidió hamburguesas, patatas fritas y batidos. Pagó todo, le sobraron cinco centavos, y volvió a la carretera. Después sucedieron dos cosas a la vez: el motor se apagó y un coche salió de un desvío lateral y chocó contra la puerta del acompañante.
Cappie se quedó sentada temblando dentro del coche destrozado, con los vaqueros llenos de batido de chocolate y rodeada de trozos de hamburguesa. Había sido todo un impacto. No pudo moverse durante un largo minuto. Estaba paralizada pensando qué iba a hacer sin coche, porque su seguro sólo cubría los daños a terceros. No podía pagar la reparación, si podía repararse. Volvió la cabeza a cámara lenta y miró al coche que la había golpeado. El conductor salió, sorprendido. Se echó a reír. Eso explicaba por qué se había saltado una señal de stop. Se apoyó en su parachoques destrozado y siguió riéndose. Cappie se preguntó si tendría seguro.
De pronto su puerta se abrió de un tirón. Se volvió y se encontró con unos ojos azul acero.
–¿Está bien? –le preguntaron.
Parpadeó. Era el doctor Rydel. Se preguntó de dónde habría salido.
–Cappie, ¿está bien? –repitió con una voz muy suave.
–Creo que sí –dijo ella. El tiempo parecía haberse detenido–. Llevaba unas hamburguesas y unos batidos a casa para Kell. Está tan deprimido. Creí que le alegraría. Estaba preocupada por gastarme el dinero en tonterías en lugar de echar gasolina –se echó a reír sin fuerza–. Supongo que ahora no tendré que preocuparme por la gasolina –añadió mirando a su alrededor.
–Tiene suerte de no haber ido en uno de esos coches nuevos tan pequeños. Estaría muerta.
Cappie miró al otro conductor.
–¿Doctor Rydel, tiene una palanca de ruedas para prestarme? –preguntó en tono desenfadado.
–No querrá enfadar a la policía, Cappie –dijo viendo dónde miraba ella.
–No se lo contaré si usted no lo hace.
Antes de que Rydel pudiera decir nada, apareció un coche de la policía de Jacobsville. Alguien había llamado desde el restaurante de comida rápida.
El agente Kilraven se bajó del coche y fue hacia Cappie.
–Oh, Dios, es él –dijo Cappie–. Dará un susto de muerte al otro conductor.
–¿Está bien, necesita una ambulancia? –preguntó el agente inclinándose en el lado de ella del coche.
–No –dijo a toda prisa, ¡no podría pagarla!–. Estoy bien, sólo un poco zarandeada –hizo un gesto en dirección al risueño conducto–. El doctor Rydel no quiere dejarme una palanca, así que ¿podría dispararle en un pie por mí? No ha sido culpa mía, pero con mi seguro… gracias a él me va a tocar ir andando a trabajar.
–No puedo dispararle –dijo Kilraven con un guiño–. Pero si trata de golpearme, lo llevaré detenido en el maletero de mi coche, ¿vale?
–¡Vale! –dijo animada.
Se irguió y dijo algo al doctor. Un minuto después, se dirigió al conductor borracho, olió su aliento, hizo una mueca y le preguntó si quería hacerse una prueba de alcoholemia, el sujeto se negó. Eso suponía un análisis de sangre en el hospital. Kilraven le dijo que estaba detenido y lo esposó. Cappie lo oyó pedir una grúa.
–¿Una grúa? –rugió ella–. No puedo permitirme una grúa.
–No se preocupe ahora de eso. Vamos, la llevo a casa.
La ayudó a salir del coche de donde sacó su bolso.
–Espero que tenga una resaca del tamaño de Texas cuando se despierte mañana –dijo con frialdad viendo cómo Kilraven lo metía en el asiento trasero del coche.
–Espero que se quede embarazado –musitó Rydel–. De gemelos.
–Eso es incluso mejor –dijo ella riendo temblorosa.
–Espere aquí –la metió en su coche–, será sólo un minuto.