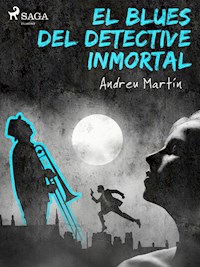
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Asesinatos en clave de jazz
- Sprache: Spanisch
Primera entrega de la original serie de crímenes y jazz del afamado autor Andreu Martín. Óscar Bruch, joven músico que va tirando como puede con su grupo de jazz en la Barcelona contemporánea, ve cómo su suerte cambia cuando una misteriosa mujer los contrata para tocar en su bar. Sin embargo, pronto Óscar se verá envuelto en la desaparición del detective privado Pepe Orvallo. Para salir del atolladero tendrá que hacer lo que mejor se le da: improvisar.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 420
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Andreu Martín
El blues del detective inmortal
Saga
El blues del detective inmortal
Copyright © 2006, 2021 Andreu Martín and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726962161
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
Agradezco de todo corazón la valiosísima aportación que el gran saxofonista Dani Nello ha hecho a esta novela. Sin él, sería una historia musical sin música.
Y la ayuda de Marta Muntada, que ha puesto a mi disposición fragmentos de geografía para mí desconocidos para que yo pudiera modelarlos a mi gusto y capricho.
Y el ojo crítico de Raúl Argemí, que, aun siendo colega, supo ser sincero y me aconsejó con tino que efectuara tantos cambios.
Y el entusiasmo y la profesionalidad de José Luis Gómez, que ha servido de combustible para sacar adelante este proyecto que desde hacía tanto tiempo me pedía el cuerpo.
Con amigos así, trabajar es mucho más fácil y el placer de la escritura está garantizado.
Ahora sólo falta que el placer que he experimentado como autor se traslade al lector.
Vamos a ver.
1
YO MATÉ A PEPE ORVALLO
Vestidos de negro y abrumados por la vergüenza, en una hermosa, húmeda, sombreada, vetusta plaza del Barrio Gótico, empezamos a tocar de repente.
Uno, dos, un-dos-tres, y arrancamos con vigor las primeras notas de On the Sunny Side of the Street, con Jordi Cerdaña a la guitarra, Pepín Orango al contrabajo, Ovidi Aliaga y su tabla de lavar, y un servidor de ustedes, Óscar Bruch, al saxofón.
La música nos trae a la cara el calorcillo de este sol de junio, paseando como millonarios sin nada que hacer, los cuatro juntos, sosegados y dichosos. Después de una breve introducción para situarnos, emerge el tema...: grab your coat and get your hat, leave your worries on the doorstep, life can be so sweet on the sunny side of the street, la vida puede ser muy dulce en el lado soleado de la calle.
Entre tanto, se va formando un corro de mirones tan apacibles como nuestro paseo, y entre el público, la sorprendente presencia de instrumentos como los nuestros, otra tabla de lavar, otro saxo tenor, un clarinete, un banjo. Y miradas contrariadas que nos quieren echar. «Eh, vosotros, ¿qué hacéis aquí?», no dicen con palabras pero sí con el gesto. «No os conocemos. Largo. Esta plaza es nuestra.» Nosotros también intercambiamos ojeadas mientras seguimos paseando por el lado soleado de la calle. «¿Quiénes son éstos? ¿Qué quieren? Nos van a echar. La calle no es suya. Nosotros llegamos primero. ¿Nos van a echar?»
Sí. El clarinetista, de más de cuarenta, nariz gruesa y roja punteada de barrillos, me lo está diciendo con la cabeza ladeada, el rictus torcido y las pupilas perdonavidas. Fuera de aquí. Ataco mi solo, empiezo suave pero seguro; después de ocho compases, añado firmeza a la segunda octava. Un paso al frente y una sonrisa de fanfarrón inconsciente y suicida: «Chúpate ésa, ahí tienes el rayo de sol más caliente de esta acera centelleando en mi saxo.» Lo mío es un desafío y lo suyo es una aceptación de tú lo has querido. Cuchichean entre ellos los músicos invasores y se ríen con suficiencia, porque entre todos deben de tener doscientos años más que nosotros, y «dónde van esos niñatos, qué pretenden, ahora verán».
Acabo el segundo coro y, cuando voy a dar entrada a la guitarra de Jordi Cerdaña, se nos suman el sonido de otro saxo, otra tabla de lavar, un clarinete, el contrabajo, el banjo, todos muy concertados, muy amigos, de pronto una orquesta de nueve músicos donde sólo había cuatro. Los ciudadanos convocados amplían sus expresiones de alborozo, premiados con el doble de felicidad de la que esperaban. Primeros aplausos. Ya hay pies que no pueden parar quietos. Mucha gente llega a la plazuela atraída por las vibraciones de este día soleado, se tiran de la manga, «eh, tú, mira esto, ven, vamos a ver».
Pero no todo es tan bonito. Ahora, estamos andando en mala compañía. Cuidado con estos veteranos, no pierdas de vista tu cartera. Esperadamente, sus instrumentos suenan mejor y más fuerte que los nuestros. El clarinete del narizotas brilla más, el swing de los dedales sobre la tabla de lavar es más firme, el banjo introduce un jolgorio contagioso que tapa la guitarra de Jordi y el sonido del contrabajo es tan contundente y seguro como un rinoceronte al galope.
Así que hay que contraatacar. Me vuelvo hacia mis compañeros, Jordi, Pepín, Ovidi, y frunzo el ceño para consultar si piensan lo mismo que yo. Sí: hay que dar más intensidad a ese ritmo, acelerarlo si hace falta. Allá vamos, con Jordi Cerdaña y su guitarra a la cabeza. Jordi tiene un sonido auténtico y sus dedos recorren el mástil a saltos de bailarina clásica. Su pequeño amplificador ruge descarado y sus glissandos de abajo arriba y de arriba abajo ponen a los espectadores de puntillas.
En ese momento, mi atención queda atrapada por unos ojos de mujer, sinceros pero duros, intransigentes pero sensibles, que me animan y exigen un esfuerzo más. Es una mujer de poco más de treinta, revestida de una firmeza y una seguridad en sí misma que excluyen cualquier tipo de coquetería y presunción. El cabello castaño recogido atrás le destaca las facciones sin vanas luces ni sombras, labios gruesos sin exagerar, mandíbula plena de resolución. Camisa masculina, chaleco de muchos bolsillos, vaqueros, zapatillas de deporte. No le son necesarios los tacones para ser más alta que los de su misma estatura.
Al notar su atención fija en mí, casi se me escapa la carcajada por debajo de la boquilla, aunque sé que no tenemos ganada la partida. Ni mucho menos. El paseo por esta agradable acera se convierte de pronto en carrera enloquecida, demasiado enloquecida para nuestras limitadas posibilidades. Jordi y yo nos miramos de reojo y empezamos a improvisar un riff que nada tiene que ver con el tema original. Voy siguiendo a Jordi, no sé dónde voy a parar pero lo sigo. Nos alejamos a toda máquina de la ortodoxia y dejamos atrás a la banda rival, desconcertada. Pero, lo sé, nos hemos metido en un sembrado desconocido y peligroso, no ensayado, una corriente de música que nos arrastra como los rápidos de un río, plagados de escollos mortales. La cabeza va mucho más deprisa que nuestros dedos, y los rivales lo saben, se dan cuenta, y nos dan carrete como se da carrete al tiburón que picó el anzuelo. Lo malo es que no somos ni tiburones. Nos estamos quedando en sardinitas. Nuestro talón de Aquiles está precisamente en el genial Jordi Cerdaña, porque él sabe lanzarse a la piscina, siempre se lo decimos, pero no sabe cómo salir de ella. Es como el delantero de fútbol que hace regates de más. Le encanta improvisar pero olvida que se ha formado a base de metrónomo y papel pautado y que sin ellos pronto tropieza con sus propios cordones. Eso es lo que está sucediendo ahora. Le faltan horas de vuelo y se está yendo de bruces para gran alegría de nuestros oponentes. Ahora interrumpen el solo todos a la vez. Empiezan a improvisar en la más pura tradición de Nueva Orleans, melodías y contramelodías tejen un himno triunfal y festivo, como si celebraran nuestra llegada a la meta al mismo tiempo que nos arrebatan el trofeo. Su entrada arranca una ovación del público, nos roba miradas y admiración, y ahora ya son ellos los protagonistas, los dueños de la plaza, los mejores. Hasta yo les aplaudiría, de no tener las manos ocupadas en mi saxo.
Estamos llegando al final totalmente desfondados. Nos hemos convertido en comparsas del adversario, meros acompañantes de su lucimiento. Prolongar esta situación sólo puede terminar en humillación, así que, por nuestra parte, ponemos el freno de mano. Educadamente, con un remate generoso que descarta la rendición incondicional, seguimos tocando pero ya sin ningún tipo de intensidad. Acabamos el asalto en pie pero con el sonido de K.O. saliendo de nuestros instrumentos. Dejamos en manos de los veteranos la conclusión del tema y ellos lo asumen sin ensañarse. Un último coro correcto, muy bien dicho, potente pero sin estridencias, volviendo al arreglo original, y consiguen que el sol deje de quemar y nos acaricie de nuevo con su calidez aterciopelada. Y fin.
Aplausos entusiasmados. Deferentes con nosotros, agradecidos como se es agradecido con el camarero que nos ha servido un menú suculento, amables como se debe ser amable con el mayordomo que nos ha abierto la puerta del palacio; pero enfervorizados con los ganadores del duelo, suplicándoles más, a ellos, no a nosotros. «Continuad con este concierto que ha empezado tan bien. Aquí, en vuestra plaza, donde siempre estamos acostumbrados a encontraros.» A ellos, no a nosotros.
Sólo una persona nos premia con palmadas lentas y sonoras, y con su mirada firme. La mujer del cabello castaño recogido, la de camisa masculina y mandíbula voluntariosa. Nos aplaude a nosotros. No a ellos.
Adivino que se acercará para hablar conmigo. Lo deseo. Pero primero se acercan los del otro grupo para ponernos en nuestro lugar, para echarnos del rincón usurpado.
–Es que éste es nuestro sitio.
–No lo sabíamos.
–No pasa nada. Ha sido divertido. Tocáis muy bien. ¿De dónde salís?
–De aquí y de allí. El contrabajista es el que tiene más experiencia. El resto: uno del conservatorio, otro estudia en una escuela de música... Yo también iba al conservatorio, pero lo dejé. Llevamos un tiempo ensayando y hoy, por fin, nos hemos animado a salir.
–Bien, bien. Pues buscaos otro rincón. La ciudad es muy grande.
Me desprendo de él para acercarme a ella. La sonrisa le achica los ojos y hace que el sol continúe siendo benévolo y cálido.
–Muy bien –dice, mientras asiente con la cabeza–. Muy bien.
Asentimos y sonreímos los dos. Me gusta que le haya gustado, pero qué se dice en estos casos.
–El de la tabla, ¿toca batería?
–Sí, sí, claro.
–¿Tiene batería?
–Sí, en su casa.
–Bien. ¿Y tú...?
–Hago lo que puedo.
–Es que... Oye... –no sabe cómo empezar–. Oye, tengo un pequeño bar musical aquí cerca. Y ando buscando un grupo. ¿Os gustaría?
No sé qué decir. No sé si creerla.
–¿Un bar musical?
–Hace muy poco que lo he abierto. De momento, yo toco el piano, pero me gustaría ampliar la oferta. Hay sitio y, bueno, no sé...
No sé si implicar a los otros del grupo en la conversación. Pedirles opinión.
–No sé. ¿Por qué no contratas a estos otros, que son mejores?
Su mirada es muy sabia. Y bastante dura.
–No hagas nunca ese tipo de preguntas –me replica, demasiado adulta–. ¿Tú qué prefieres? ¿Que os contrate a vosotros, y tener así un lugar para ensayar siempre que queráis, y una plataforma para daros a conocer; o que los elija a ellos? Limítate a aceptar la suerte como te viene. Si es que os queréis dedicar a esto y no vais de aficionados sin ambiciones...
Yo me columpio en sus puntos suspensivos, indeciso, desconfiado. Ella, que no está acostumbrada a insistir mucho, añade:
–Además, éstos del otro grupo ya tienen trabajo. Todos tocan en orquestas profesionales. El clarinete es músico del Liceu.
Les echo una ojeada, un poco rencorosa, y considero que la categoría de los vencedores en el duelo aumenta nuestra propia categoría.
Ya tenemos que apartarnos del espacio donde los otros van a arrancar su segundo tema, y me llevo a mis amigos hacia un rincón de la plaza. La mujer me sigue. Les cuento que hay una oferta, un bar musical para ensayar y tocar algunos días de la semana...
–¿Cuánto pagan? – dice Ovidi.
–¿Es ésa? –dice Pepín, mirando por encima de mi hombro, hacia mi espalda. E, imprudente como siempre–: Está buena.
–Será por el dinero –protesto a Ovidi–. Estábamos dispuestos a tocar en medio de la calle por unas monedas...
–Si queréis conocer el bar –nos ofrece la mujer–, podemos ir ahora mismo. Está cerca. Os invito a unas cervezas y hablamos.
Nos miramos y dudamos, como adolescentes superados por la vida.
–Bueno –decido yo–. Sí, de acuerdo. Aceptamos la invitación.
Yo me llamo Óscar. Él es Pepín, el guitarra es Jordi Cerdaña y el batería se llama Ovidi.
Nos estrechamos las manos y, si hay algún gesto que sugiere beso en la mejilla, todos lo ignoramos, quizá porque ella podría ser nuestra madre, quizá porque estamos cerrando un negocio y los negocios se cierran con firmes apretones de manos y no con besitos melindrosos.
–Yo me llamo... Llamadme Zabala.
–¿Chavala? –se sorprende Pepín, siempre en voz demasiado alta.
–Me llamo O, pero no me gusta que me llamen sólo O.
–¿O? –decimos los cuatro, casi a coro.
–O, sí. O. María de la O, en el DNl. Pero no me gusta ni O, ni María de la O, de manera que todos me conocen por mi apellido. Zabala.
Aquí ya no hay quien converse porque los ganadores del duelo están emitiendo una versión ruidosa, eufórica y euforizante de If You Knew Suzy que nos va desplazando sin piedad hacia el extremo de la plaza.
Echamos a caminar, guiados por Zabala, O Zabala, que va a mi lado y me da conversación.
–Me ha gustado cuando os habéis acelerado, bueno, cuando has empezado a improvisar con el guitarra –dice–. Os habéis perdido, pero sonaba fresco y divertido.
–Sin querer –puntualizo.
–Bueno, a veces las obras geniales salen por casualidad. Sea como sea, me ha parecido muy interesante. Tenéis que continuar profundizando por ese lado. Estabais aportando algo original. Si te pones con una versión de un tema tan, tan conocido, tienes que inventarte algo nuevo; si no, es mejor que no lo hagas.
–Será por eso por lo que nos han echado de la plaza –murmuro, dolido.
–Os han echado porque tocan mejor, bueno, ¿y qué? Hace mil años que se dedican a reproducir esa serie de canciones, siempre igual, aspirando únicamente a sonar como las versiones originales. Es muy respetable, sí, pero lo vuestro, no sé, tenía algo.
–Supongo que nos ha salido el espíritu roquero. El blues y el jazz tradicionales, bueno, están bien, pero Ovidi iba más bien para heavy antes de que escuchase a Gene Krupa y se colgara del swing; y a Pepín le encantan el blues y el rock’a’billy. Y Jordi es un caso: estudiaba guitarra clásica, bueno, y todavía la estudia, pero hace un año conoció a un guitarrista gitano francés en la Costa Brava que le enseñó un poco de manuche, de gipsy-jazz, y la verdad es que se le da muy bien. A mí me vuelven loco los saxofonistas de rythm’n blues y rock’n’roll de los años cincuenta. Ésos sí que sabían tocar.
–El sí es feo –me recrimina Zabala–. Decir «ésos sí que sabían tocar» es como decir que vosotros no sabéis. Y sabéis. Sabéis tocar más de lo que creéis.
O Zabala quiere incluir a los otros en la charla, sobre todo a Jordi Cerdaña, a quien busca con la vista aunque para ello deba rezagarse. Le dice:
–Me ha gustado mucho tu toque, tienes unos dedos muy rápidos.
–Lástima que me haya desinflado enseguida –dice él, asumiendo sus limitaciones–. Siempre me pasa lo mismo. Echo a correr, echo a correr, y luego... –se ha puesto colorado, pobre Jordi Cerdaña.
–Cuestión de práctica –lo anima ella.
Le cuento que nos hemos conocido en exámenes del conservatorio. Ni a Jordi, ni a mí, ni a Ovidi nos gustaban los instrumentos que nuestros padres nos obligaron a aprender. A mí, al principio, el saxofón me parecía instrumento de payasos de circo, y Jordi odiaba la guitarra clásica; hasta se había llegado a dormir en clase. Entonces todavía no conocíamos la auténtica guitarra de Django Reinhart, o el saxo de Charlie Parker, o la batería de Gene Krupa. El que siempre ha estudiado (y hecho) lo que ha querido es Ovidi, Ovidi Aliaga, que quería ser batería desde su más tierna infancia y ha conseguido su objetivo a fuerza de enloquecer a sus padres. Son familia de posibles, con mansión de lujo en Vallvidrera, y allí es donde ensayamos, en una caseta que tienen en el jardín, apartada del edificio principal, donde no molestamos a nadie. Allí podemos grabar nuestras maquetas, en un equipo de grabación impresionante que al chico le trajeron los Reyes del año pasado. Al principio Ovidi, para fastidiar a su padre, tocaba rock, metal, vamos, caña. Pero su padre, el señor Aliaga, es un fanático del jazz y nos acogió con entusiasmo, y nos contagió su gusto por los clásicos. Cuando hablo de clásicos, me refiero a Ellington, claro, y Fitzgerald, y Count Basie, y Johnny Hodges, Billie Holiday y demás, «ya me entiendes».
–Claro, claro –acepta O Zabala–, faltaría más –y se ríe.
El señor Aliaga sabía que su hijo necesitaría un grupo de músicos para realizarse como batería y que nosotros necesitaríamos un lugar donde ensayar y un batería para nuestros conciertos, de manera que no le costó nada convencernos. Y, además, resulta que Ovidi es un batería fantástico, o sea que todos hemos salido ganando.
–El señor Aliaga conoce a los ejecutivos de una discográfica, que ya tienen una grabación de lo que hacemos. Dice que estuvo escuchándola con ellos y que pareció que les gustaba, pero de momento no han dicho nada...
–¿Y Pepín, el contrabajo?
–Ése estudió acordeón.
En segundo término, Pepín Orango sacude un brazo y salta gesticulando y haciendo muecas para recriminarme el chivatazo, «serás bocazas, ¿tenías que decírselo?»
–Es muy bueno con el acordeón, pero lo odia. Yo le he oído tocar porque le obligamos a hacernos un concierto si quería entrar en la banda. Un poco cursi y pachanguero, pero controla. Sabe mucho de música, de solfeo, de armonía y todo eso, es un músico estupendo. Y es bueno con el contrabajo como lo sería con la guitarra, o con el banjo, o el violín, o la zambomba, si se lo propusiera.
Atravesamos las Ramblas y el bar de O Zabala está allí mismo, entrando por el Carrer Nou, doblando la primera esquina a la derecha.
Es una puerta de cristales cuadrados, a la antigua, nada pretenciosa, entre un bazar de «Todo a 1 €» y un restaurante pakistaní llamado Punjab que se anuncia especializado en tandoori. Un rótulo de neones, que ahora está apagado, anuncia que estás entrando al Oz Blues Bar, Oz porque son las iniciales de O Zabala pero también porque alguna vez existió un lugar llamado Oz donde vivía un mago.
Un mostrador a la derecha y una hilera de mesas a la izquierda, y detrás del mostrador, un negro enorme, voluminoso tirando a gordo, con rastas, rostro brutal, labios gruesos como almohadones, ojos de malo peligroso, camiseta imperio que deja al descubierto unos músculos sólidos como de mármol negro. Nos recibe con una mirada feroz y celosa que debe de ahuyentar a más de uno y más de dos clientes. Inevitablemente, despierta mi desconfianza y vuelvo a temer una trampa mortal que se va a cerrar sobre nosotros en cuanto nos descuidemos. Inevitablemente también me pregunto si este gigante negro será el amante de la mujer misteriosa, O Zabala.
–Hola, Roque –dice ella mientras pasa de largo.
Queda claro que el gigante, que no responde y no deja de observarnos amenazador, se llama Roque.
Al fondo, al otro lado de una cortina de tela gruesa, el local se ensancha. Es una trastienda remodelada con mesas y sillas, pósters de festivales de jazz de todo el mundo (de Montreux a Terrassa), la ampliación descomunal de una foto de Ella Fitzgerald saludando agradecida a su público agradecido, y una tarima de madera con una batería vieja y polvorienta y un modesto piano de pared. Es un antro oscuro, más desinfectado que limpio, que no parece muy ventilado, con polvo y olor de tabaco y de lejía en suspensión. A la luz gélida de los neones del techo, no resulta ni misterioso ni atractivo. En las paredes hay pinceladas torpes en distintos tonos de gris, en el suelo hay manchas imborrables que un día fueron pegajosas y aún pueden continuar siéndolo, y las mesas y las sillas parecen recuperadas de contenedores y mercadillos varios, y restauradas con muy mala pata.
–¿Qué os parece? –pregunta Zabala.
No se vuelve hacia nosotros para recibir el comentario halagador porque sabe que no será muy fervoroso. Continúa caminando hasta llegar a la tarima, al piano. Se sienta ante él y levanta la tapa, y su mirada baja me hace pensar que no está orgullosa del local, como si pensara que ella se merece algo mucho mejor, como si en algún momento hubiera tenido la mayor sala de conciertos del mundo al alcance de la mano y la hubiera dejado escapar. Entonces me pregunto de dónde sale esta mujer, cuál es su origen, cuál es su pasado. Su sonrisa mesurada, sus movimientos armónicos, su manera de andar disimuladamente coqueta, la delicadeza con que deposita los dedos sobre el teclado, todo me habla de buena familia de las de toda la vida, con grandes salones y profesor de piano particular, y colegio de uniforme y monjas, y me dispongo a escuchar algo así como la Sonata al claro de Luna o Para Elisa.
Lo que me llega, sin embargo, es un andante agradable que mete un rayo de sol en el tugurio. Y enseguida está paseando tranquilamente por el lado soleado de la calle, con los cabellos revueltos por un vientecillo primaveral y tarareando una cancioncilla de felicidad.
Me asalta la necesidad de sacar el saxo de la funda y sumarme al paseo imaginario.
–Así lo ibais tocando –dice ella, recordándonos dónde estamos, y quiénes somos y de dónde venimos–. Pero, de pronto, habéis hecho algo con el ritmo. ¿Cómo era? Algo así...
Trata de reproducir nuestra versión de On the Sunny Side of the Street en la competición con la banda de la plazuela. Aquellos dedos que parecían tan delicados echan a correr. Lo que había comenzado tan tranquilo y bonachón se convierte en un swing contagioso y sincopado. Nos mira sin dejar de tocar, consultando con los ojos: «¿Era así?» Sí, nos miramos los unos a los otros y asentimos, sí, era así, conscientes de que su reinterpretación tiene peso y experiencia. Su discurso pide a gritos el apoyo del contrabajo y de la batería, que entran inevitablemente en acción. O Zabala empieza a cantar, como si nada: «Grab your coat and get your hat...» Su voz tiene presencia, con un ligero toque rasgado que la hace callejera, barriobajera. Es evidente que entona sin hacer el menor esfuerzo, que detrás de ese timbre hay muchas noches de conciertos nada apoteósicos, de cantar para decirse cosas a sí misma, para descubrir aspectos de sí misma. Nos invita, en inglés, a que nos pongamos el sombrero y el abrigo y salgamos a estirar las piernas y a tomar un rato el sol del lado más cálido de la calle y, en ese momento, intuyo lo que esta sala puede ser por la noche, cuando toquemos aquí, con ella. Preveo una penumbra de fluorescentes apagados y de apliques de pared amarillentos, mucho humo de cigarrillos, tintineo de copas, risas, murmullos, y nosotros allí, en la escena, reteniendo las miradas y los alientos de todos los presentes, metiéndoles el ritmo en los pies, en las manos, en el corazón.
–¿Cómo era...? –insiste ella.
Nos está invitando a participar.
Y participamos, ya lo creo que participamos.
Empezamos a ensayar el mismo día que nos conocimos y una semana después, al mediodía del viernes 23, víspera de San Juan, parece que no hayamos dejado de tocar ni para tomarnos un respiro.
Aunque Zabala sólo nos ha contratado para que toquemos tres días a la semana, martes, viernes y sábados, insistí en que, antes de nuestro apoteósico debut, debíamos ensayar cada día, y mis amigos estuvieron de acuerdo conmigo.
Hay que aprenderse el repertorio de Zabala al dedillo. Algunos de los temas ya los conocemos, incluso los habíamos tocado en algún momento, pero tenemos que sonar más compactos, más seguros y, sobre todo, investigar en nuestro propio lenguaje. Estamos excitados. Después de tantos ensayos en casa de Ovidi, nos es necesario tomar contacto con el mundo real, cotejar nuestro nivel, salir y tocar delante de un público de verdad. No es que el público de la calle no sea de verdad, pero nunca será tan exigente como la audiencia nocturna de un club de jazz. Ahora sí que tenemos la sensación de estar saliendo del local de ensayo de amateurs para convertirnos en profesionales.
Y a mí, además, esta dedicación obsesiva me sirve para salir del pozo en que caí.
Adelante con las confesiones sentimentales, exhibamos nuestros sentimientos, fuera el pudor, cuidado que me voy a bajar los pantalones.
La música me rescata del mar de angustias, me ayuda a volar, devuelve aire a mis pulmones y claridad a mi mirada. Mientras toco, me parece que viajo lejos de Ana, finjo que la olvido, y me creo capaz de recordarla con sosiego y sin rencor.
Ana se lió con un tal Roberto. Y me lo dijo. Habíamos quedado en que siempre nos lo diríamos todo y me lo dijo. Ya lo creo que me lo dijo.
En lo que no habíamos quedado era en lo que yo diría cuando ella me lo dijera.
Roberto era un tipo de nariz larga, muy sobrado, arrogante con los tíos y seductor casi caricaturesco con las tías. Le llamábamos Rigoberto y, luego, Rigo, y por fin yo acabé llamándolo hijo de puta y estuvimos a punto de partirnos la cara. Pero no fue eso lo malo. A él le perdoné, como el odioso machista del tango Amablemente que pensaba que «el hombre no es culpable en estos casos» y acababa apuñalando a su esposa infiel. Yo también me revolví contra Ana y metí la pata hasta el fondo.
Habíamos dicho que entre nosotros no debían existir los celos, que nuestra relación se basaba en la confianza aunque no nos exigiéramos exclusividad. Si aparecía alguien que nos atraía irresistiblemente, no debíamos reprimirnos. La naturaleza es sabia, ella manda, ella decide, debíamos seguir su dictado porque los dos sabíamos que nuestro amor estaba por encima de toda mezquindad. La única condición era que nos lo contáramos. Hablar: eso era esencial para nuestra relación. El diálogo, la conversación, compartir secretos y sentimientos. Eso decíamos. Eso habíamos dicho. Yo no quería que siguiera conmigo si ella descubría que amaba a otro, de manera que no la iba a obligar a dejar de amar a otro para que me amara sólo a mí. Ella creía que amor y obligación están reñidos, no se puede obligar a nadie a querer ni a dejar de querer, y en eso debía fundamentarse nuestra confianza y nuestra relación. Eso decíamos. Eso habíamos dicho. Y, súbitamente, me encontré gritando como un energúmeno que, si prefería a otro, que se fuera a la mierda, a tomar por saco; que si iba de mierda y de facilona por la vida, a mí no me gustaban las mujeres fáciles ni me gustaba tocar mierda. Ni siquiera la apuñalé amablemente sino salvajemente, de la manera más primitiva y ciega que supe. Y ella también enrojeció, congestionada como cuando estábamos haciendo el amor y chilló sin placer.
Le dije que no quería volver a verla, «hija de puta».
Me dijo que me fuera a la mierda, «hijo de puta cabrón». Y me ofendió.
Eso fue lo que terminamos diciendo.
Terminamos.
Y ahora, cuando muerdo y soplo en la boquilla del saxo, me parece que estoy escupiendo fuera de mí el regusto amargo que me traen los recuerdos. Y el veneno recorre el alma del instrumento y se convierte en música.
La telefoneé dos días después. ¿Cómo pudimos aguantar dos días enteros sin vernos ni llamarnos? Maldita llamada telefónica, suplicante, humillante, abyecta, que jamás, jamás, jamás debí efectuar. Me disculpé, me arrastré como un gusano. ¿A quién le puede enamorar un gusano que se arrastra, suplica, se humilla, se rebaja, se disculpa?
Ana me dijo que gracias, que se lo estaba pensando, que ya no estaba segura de nada, que me veía inmaduro, inconsistente, vago, perdido por la vida. Eso dijo: «perdido por la vida».
Entonces, la envié a tomar por saco.
Y se acabó.
Mientras me emborracho de música, pienso que se acabó. Y me lo creo.
Aaaagh, basta ya. Se acabó.
Durante los ensayos buscamos ese giro musical, ese plus de personalidad con el que tropezamos por casualidad, que a Zabala tanto le gustó y que ahora parece que somos incapaces de recuperar y asimilar. Fue algo intuitivo, uno de los arrebatos geniales de Jordi Cerdaña provocado por la necesidad, que los demás seguimos y que funcionó. Me doy cuenta de que estas inspiraciones de nuestro guitarrista no son infrecuentes, pero nunca les habíamos dado real importancia. Hasta el momento, nos han servido para divertirnos un rato y hacer improvisaciones que considerábamos disparatadas antes de volver al trabajo en serio. Aquello que tocábamos al final del ensayo cuando estábamos saturados de música ajena. Casi siempre empezaba Jordi y pronto se le añadía uno, y otro, y otro, mi saxo, la batería de Ovidi, el dum-dum-dum de Pepín, en una especie de reacción en cadena. Necesitábamos la presencia de alguien con mucho oído como Zabala que descubriera y aplaudiera el mérito de aquellas locuras. Lo cierto es que, desde que empezamos a tocar con nuestra pianista, Jordi Cerdaña está mucho más despierto y entusiasmado. Es el que más sufre cuando parece que la nueva manera de tocar se nos escapa de entre los dedos. Cada vez que le cedemos protagonismo para que nos arrastre a sus delirios, en cuanto siente nuestra atención posada sobre él, se corta, se paraliza, no sirve para nada. Es un tipo raro, no aguanta la presión; bueno, él es así, qué le vamos a hacer.
Pero lo importante es que esté ahí. Así es como lo dice Zabala, y todos lo sabemos: está ahí, ese ritmo trepidante, un espíritu que vibra en nosotros, en nuestro cerebro, en nuestro corazón, nuestros dedos, donde sea. Más que un nuevo estilo es una actitud, una manera de afrontar los arreglos y los solos. Una especie de vocabulario rudimentario pero honrado con el que hablamos sin palabras desde algún lugar de nuestro más profundo interior. Es un ritmo, un tono, un acento, un qué sé yo que nos está esperando, nos tienta y juega con nosotros. De momento, él es quien más se divierte, pero acabaremos por atraparlo. Hay días, como el martes, en que lo pillamos. Ah, sí, lo acorralamos y le echamos el guante, le miramos a los ojos y fuimos nosotros quienes jugamos con él y no él con nosotros. Y aquel día fuimos felices, tocamos el cielo con las palmas de las manos. Pero al día siguiente se nos había escapado. Si pensamos lo que estamos haciendo o queremos explicarnos cómo lo estamos haciendo, lo perdemos. Nos sale algo que suena parecido pero que no es eso, no lo es de ninguna de las maneras. Como si quisiéramos contar un chiste buenísimo pero muy conocido y no consiguiéramos exprimirle la gracia.
El repertorio aún está cojo. Según Zabala, no está equilibrado. Ella se apoya básicamente en versiones de las grandes damas del blues y del jazz: recordamos el Fever de Peggy Lee, el Cry me a River de Dinah Washington o el Good Rockin’Daddy de Etta James. Por ahí va la cosa. Se trata de combinar temas cantados con algunos instrumentales, pero aún mantenemos discusiones al respecto.
Desde el piano, Zabala pone orden en nuestras discusiones apasionadas. Nos riñe y nos recuerda con frecuencia quién manda aquí, pero también sabe relajarse y bromear y, sobre todo, cuando toca conectamos de maravilla, se crean complicidades que nosotros, el grupo original, nunca habíamos experimentado con nadie más.
Poco a poco, vamos ganando público. Ensayamos a primera hora de la tarde, cuando acaban de abrir el bar, antes de la llegada de la clientela más numerosa. Lo hacemos en la sala del fondo, la sala de conciertos, ocultos tras la cortina.
El primer día, atraído por la bulla que armábamos, se asomó Roque el Negro, con cara de pasmo, y desapareció inmediatamente, como si renunciara a entendernos y a redimirnos. Zabala le encargó que impidiera a los clientes que pasaran a la trastienda hasta que hubiéramos terminado los ensayos, pero Roque se negó. Es muy especial, el negro.
–No, no, absoluto no, anuncio abstengo aparte, no apuro es mío.
Habla así porque está aprendiendo castellano con un diccionario y aún se encuentra en la letra «a». «Amor propio», suele repetir obsesivamente, pensando quién sabe en qué. Amor propio.
Así que nadie impide que se vayan asomando parroquianos, atraídos por la música, y se quedan ahí, primero en el umbral de la puerta, después sentados a las mesas con el vaso en la mano, encantados de la vida. El primer día Zabala intentó ahuyentarlos con buenos modos: «Por favor, estamos ensayando, no os preocupéis, podréis vernos y escucharnos a partir del 4 de julio, la semana que viene.» Renunció al fin porque tantas interrupciones nos cortaban la concentración y la inspiración. Y, después de todo, mientras no molesten, que hagan lo que quieran. Así tenemos ahora un público complacido y complaciente. Nos inhiben un poco cuando discutimos o no nos sale algún tema, y seguramente nos bloquean a Jordi Cerdaña más de lo que nos gustaría, pero sus aplausos también nos sirven para fijar algún aspecto brillante.
A veces, vienen las chicas de Ovidi y Pepín para aplaudirnos a rabiar. Jordi Cerdaña no tiene chica. Ana no viene, claro. Me parece que Berta y Lola me miran con lástima, o quizá sea odio, o tal vez resentimiento, echándome a mí la culpa de no sé qué. Las saludo, claro, con besitos en las mejillas y todo, mua-mua, pero me siento incómodo cuando ellas están, como un funambulista con el público en contra; quiero irme de aquí.
Zabala nunca pregunta nada al respecto.
Uno de los habituales es un periodista que se parece a Groucho Marx, con un bigotazo, gafas de pasta, un puro descomunal y una sonrisa de dientes enormes. Viste siempre extravagantes camisas hawaianas y se hace llamar Thelonious, en honor al gran pianista y compositor Thelonious Monk. Hace tiempo que conoce a Zabala, la admira como pianista, y siempre está diciéndole que la hará rica y famosa con un reportaje estupendo en su diario. Desde que llegamos nosotros, nos advierte de que Zabala nos está explotando y utilizando para ocultar sus carencias, pero todos entendemos que son bromas. Zabala no lo toma en serio y es evidente que simpatiza con él.
Ahora mismo, Thelonious está ahí, en primera fila, jaleándonos y perfumándonos con su puro de palmo y medio. Acaba de decir una de sus gansadas y Zabala sonríe y asiente, resabiada, buscando una respuesta ingeniosa. Pero la respuesta no llega. Ni ingeniosa ni de ninguna otra clase. Se le ha enganchado la vista en el fondo de la sala, en la cortina, y su expresión se vuelve sombría y peligrosamente impasible. Sus ojos se le recubren de nada y se le tensan los labios. Es tal su reacción que incluso Thelonious se vuelve para mirar hacia la puerta para comprobar quién ha entrado.
Todos nos fijamos en dos tipos de gesto terrible, que parecen muy satisfechos de ser tan populares y tan impresionantes.
Son dos jóvenes de aspecto canallesco, mal afeitados, envueltos en el aura de la trasgresión, con sonrisas provocadoras de dientes mellados a puñetazos y actitud de quien espera con impaciencia un aplauso simplemente por ser como es. Uno, alto y delgado, tiene el pelo muy negro, rizado, largo y alborotado. El otro, más bajo y mucho más joven, casi lleva el cráneo afeitado. La atmósfera se agria a su alrededor.
Evidenciando su fastidio, Zabala abandona el piano y la tarima y camina resuelta hacia ellos. Me parece muy valiente.
–Qué bien os lo montáis –grazna el de los rizos enmarañados–. ¿A qué nos invitas?
–A nada –dice Zabala–. Venid.
Los agarra del brazo con resolución de institutriz irreductible y dispuesta a meter en cintura a dos chiquillos revoltosos y malcriados. Ellos aceptan condescendientes la situación aunque quieren que quede claro que podrían aplastarla con una sola mano si se lo propusieran.
–Oye, guapa –dice el alto, como en broma, ja ja, pero en voz bastante alta para que nos enteremos todos–, a ver si te enteras de quién es el dueño de este garito y quién manda aquí.
–Que vengáis conmigo.
Salen al bar cruzando la cortina.
El periodista Thelonious hace un gesto de frívola despreocupación, «ya han venido éstos a aguarnos la fiesta». No sé si Zabala corre peligro. En todo caso, me parece que Roque no haría nada por defenderla y el periodista tampoco parece ansioso por salir corriendo a ver qué le hacen.
Me apeo de la tarima y pregunto:
–¿Quiénes son?
–Al alto le llaman Terrones –rezonga el periodista envuelto en aromático humo de habano–. Mala gente.
Espero que me diga algo más. No sé si tengo que agarrar una silla y precipitarme a salvar a nuestra pianista. Thelonious suspira y suspira.
–Es de la familia del tío Reyes. ¿No habéis oído hablar del tío Reyes?
No, no he oído hablar del tío Reyes, por extraño que parezca. Y mis compañeros de banda, por lo visto, tampoco saben nada. Creo que todos estamos un poco sobrecogidos. El periodista suspira y suspira, y sonríe con cinismo y sacude la cabeza.
–Jo, tíos –dice–. ¿Pero de dónde os habéis caído? ¿Qué habéis venido a hacer aquí? No sabéis dónde os habéis metido.
La sensación de peligro nos estremece y horripila pero también viene acompañada de una estimulante excitación. Es como si, en estos días, se hubiera abierto ante mí una puerta que me permite ver, por primera vez en mi vida, el mundo de verdad.
Nos miramos, Ovidi, Pepín, Jordi y yo, y el terror nos pone una carcajada de felicidad en el pecho.
Zabala nos dijo:
–Disfrutad de la verbena de San Juan porque, si esto va bien, a partir de ahora ya no disfrutaréis de ninguna fiesta más. Los músicos siempre trabajan mientras los demás se divierten.
Así que disfrutamos de la verbena con parientes y amigos, tocando música pero gratis, y pasé el día siguiente en mi casa, celebrando la onomástica de mi padre, que se llama Juan, y el día 25 fue domingo y prolongamos la fiesta, y el lunes no sé qué pasó, rutina, supongo, y de pronto llegó el martes 27. Por sorpresa.
En el exterior, un cielo espeso y pesado truena como las tripas de un gigante hambriento y la atmósfera vibra electrizada. Ovidi está ensimismado ante la batería y no puede parar quieto arrancándole ahora un redoble, o un chistido de platillos, un golpe de bombo. Pepín Orango no para de hablar sobre una película que acaba de ver, en blanco y negro, Con faldas y a lo loco, donde sale una orquesta de señoritas cuya vocalista es ni más ni menos que una Marilyn Monroe estupenda. Pepín se enamoró de ella. Me insiste para que añadamos a nuestro repertorio I wanna be kissed by you, el tema que canta Marilyn en el film como si la música tuviera el poder de hacer que la bellísima compareciera ante nosotros en carne y hueso. Jordi está sentado, abrazado a su guitarra, y le escucha mirando al infinito, como si pensar en la mítica rubia platino le hiciera profundamente desgraciado. Yo escucho los desvarios a medias fantaseando con una Zabala convertida en Marilyn y llevando ese vestido transparente que trae de cabeza al contrabajo.
Y Zabala que no viene. Sabemos que está ahí, en el bar, al otro lado de la cortina, probablemente hablando con Roque, pero no viene. ¿Qué le está pasando?
–Espera –le digo a Pepín, que ya está describiendo por tercera vez las transparencias de aquel vestido y las redondeces que transparentaba–. Voy a ver qué está haciendo Zabala, que se nos va a hacer tarde.
Thelonious y un par de parroquianos más también se están impacientando, pero no pueden protestar porque ya quedó claro que los ensayos no son espectáculo y están aquí a pesar nuestro; de manera que les parece muy bien mi iniciativa.
–Espera –repito.
Salgo al bar cruzando la cortina.
Roque está sirviendo dos cubatas. Ya ha puesto los cubitos, el limón y la ginebra en los vasos y ahora le añade la Coca-Cola. No hay más que dos personas en el local, en una mesa apartada, de manera que tienen que ser para ellas. Una de las personas es Zabala, que está de cara a mí, y la otra, que me da la espalda, es una señora gorda, muy mayor, que podría ser mi abuela. Parece una folclórica, con moño y vestido escandalosamente estampado, demasiado ajustado y corto para su edad y el volumen de sus muslos.
–Déjame –le digo a Roque–, ya los llevo yo.
Tomo los vasos, que demuestran que Zabala tiene la intención de prolongar la conferencia un buen rato más, y me acerco a las dos mujeres en el papel de camarero. La señora mayor habla con vehemencia, con mucho aspaviento y lamento agudo. Yo me acercaba con la intención de atraer la mirada de Zabala y reclamar su presencia con discreto movimiento de cejas o de cabeza, pero la pianista no había reparado en mí, está pendiente de lo que la gorda le cuenta y trata de interrumpirla para calmarla. Entonces, justo cuando me dispongo a abrir la boca y a pronunciar las palabras «te estamos esperando», oigo que la mujer está diciendo:
–...Pero es que, además, el día que desapareció Napo, Liliana encontró todo su piso revuelto y un paquete de medio kilo de coca en el armario.
–¿Quieres decir –le pregunta Zabala– que fueron a su casa, se la revolvieron toda y le metieron medio kilo de coca?
–Ella dice que eso fue lo que pasó, pero lo que parecía era que alguien había estado buscando algo, por ejemplo ese paquete de coca, y no lo había encontrado. Medio kilo de coca es mucho dinero para irlo dejando por ahí.
–O sea –a Zabala le sale un escepticismo muy próximo al sarcasmo–, lo que parecía era que ese novio de tu amiga, Napo, era un traficante de coca y su desaparición tenía algo que ver con el tráfico.
–Eso es lo que parecía, pero mi amiga dice que no es así.
–El caso es que tu amiga no fue a la policía.
Zabala se va distanciando de la angustia de la folclórica.
–La policía fue a mi amiga –dice la mujer cada vez con más vehemencia–. De alguna manera les llegó el chivatazo, y la fueron a ver, y la interrogaron. Ella se hizo la loca, que su novio no estaba, pero que era muy propio de él desaparecer unos días...
–No les dijo nada de la coca.
–No, claro.
–Y ella se quedó la coca.
–Bueno, pues sí...
–Y a lo mejor hasta se la vendió y sacó un buen precio por ella.
–Que no, Oíta, que no son traficantes, te lo juro, que yo conozco a esa chica, Liliana, y sé que no –para sustraerse al desasosiego, la mujer se agarra a la mano de Zabala y recurre a las grandes palabras–: A ver si me entiendes, Oíta, me da igual el rollo de Liliana con su novio. Lo que yo te estoy diciendo es que yo maté a Pepe Orvallo...
Los cubitos de hielo tintinean en los vasos que tengo en las manos.
–...Yo lo maté, no me digas que no, porque yo le obligué a aceptar aquel caso, y no sé cómo soportar la pena tan grande, el remordimiento...
–Rosario... –Zabala trata de salirle al paso.
–Que sí, Oíta. Yo lo metí en el lío...
–Rosario, que no –insiste Zabala–. Que no, Rosario, que no, escúchame...
–Oíta, escúchame tú...
–Si ya me lo has dicho.
–...Yo lo metí en ese caso. Él no quería aceptarlo. «Gratis», decía, «ni hablar». «Un argentino desaparecido», decía, «¿qué tiene de raro un argentino desaparecido?, todos los argentinos son desaparecidos, ocultos, jugando al escondite con su propio país.» Ya sabes cómo hablaba. Y yo: «Venga, Pepiño, hazlo por mí, por mi amiga Liliana, que está que no vive...» Y, por fin, se metió. Se metió de cabeza y se la han cortado, estoy segura de que se la han cortado. La cabeza, digo.
Por fin, Zabala se fija en mí.
Reacciono mostrándole los vasos y depositándolos sobre la mesa que hay entre las dos mujeres. Aprovecho el movimiento para echar una ojeada al rostro de la mujer mayor, que se llama Rosario, de apariencia tan vulgar y circunstancia tan mítica, al menos para mí. ¿Es ella? ¿Es posible que sea la amante del mundialmente famoso detective privado?
Se le adivina la belleza que tuvo y que retiene a duras penas, a pesar del exceso de grasa, las arrugas y la imposibilidad de pagarse una restauración en una clínica estética. Los ojos son espectaculares, por grandes, por expresivos y por el brillo de las lágrimas. Son esos ojos que vienen avalados por un alma sincera. Las uñas largas y rojas, el escote descarado, la gesticulación, el acento y el tono de voz advierten de una horterez empedernida y recalcitrante, cultivada a propósito, para provocar a los bienpensantes.
–Éste –me presenta Zabala– es Óscar, el saxo tenor de este grupo que te digo que he contratado. Ella es Rosario García López, una buena amiga.
–Por los buenos tiempos, Oíta –le toma la palabra–, por esos buenos tiempos te lo suplico. Ayúdame.
–Pero yo no puedo hacer nada –se resiste Zabala.
–¿Cómo que no?
–¿Qué quieres que haga yo?
–Vamos, mujer. Este local es del tío Reyes, ¿no?
–¿Y qué tiene que ver el tío Reyes en todo esto?
–El tío Reyes es el rey, el rey de este barrio y de todos los barrios. En cada bareto de esta ciudad donde haya un pellizco de coca, manda el tío Reyes, no me fastidies. Y en el asunto de Liliana y Napo había coca de por medio. Medio kilo de coca. El tío Reyes puede saber lo que le han hecho a mi Pepiño.
–El tío Reyes... –murmura Zabala con fastidio–. Si a tu Pepiño lo han matado...
–¿Y si no? –salta la folclórica (Dios mío, nunca habría podido imaginar que su amante tuviera pinta de folclórica)–. Yo vi cómo le daban aquellos dos pájaros, que le dieron una y buena, y luego se lo llevaron. Era clarísimo que lo iban a matar, pero ¿y si no? ¿Y si se salvó? De peores se había librado.
–Te habría llamado. Habría llamado a Cuatrolatas.
–¡Por favor, Oíta!
Zabala busca excusas y más excusas aunque sabe que no vencerá el acoso con la razón, porque Rosario no está abocando razón ante ella sino sentimientos en ebullición. Está poniendo sobre la mesa todas sus visceras.
–¿Y la policía?
Ése es el último recurso.
Da la sensación de que Zabala ha tenido que hacer un esfuerzo muy grande para pronunciar estas palabras, y no resultan bienvenidas ni por ella misma. Rosario parpadea como si su interlocutora la hubiera escupido y precisara medio segundo para entender que el salivazo ha sido involuntario. La palabra «policía» parece caer al suelo como un fardo pesado y ruidoso, inoportuno, incómodo. A pesar de lo cual, hay que considerar todas las posibilidades, claro.
–La policía ya está investigando. Un tal inspector Carrasco. ¿Pero qué esperas tú de la policía? Pepe nunca simpatizó con ellos, y para ellos, no es más que un huelebraguetas que debería haberse jubilado hace años. Se metió en un jaleo y lo han hecho desaparecer. Punto pelota. Y, además, Liliana tampoco quiere acudir a la policía.
–Pues entonces no sé –dice Zabala–. No sé qué me estás pidiendo. No me voy a poner a buscar a Pepe por toda Barcelona. Yo no soy detective.
–Pero... –exclama Rosario desasosegada.
Y, al mismo tiempo, yo, sin poder evitarlo, también he murmurado «¡Pero...!» y presiono con mis dedos el antebrazo de Zabala. «Pero no te precipites, ¡no perdamos esta oportunidad de oro!»
Ella me mira de reojo porque no puede creer ni mi «pero» ni mi contacto.
No sé qué ve en mí. Tal vez a un joven entusiasta e inconsciente, con restos de adolescencia pegados aún a la piel, para quien meterse en una novela policíaca resultaría un privilegio maravilloso. Están hablando de la desaparición de un detective famoso y de la necesidad de investigar su asesinato, ¿y vamos a dejar escapar esa oportunidad? No sé qué puede estar expresando mi rostro, pero es posible que en mis ojos estén explotando fuegos artificiales de mil colores. Zabala ha dejado de mirarme de reojo para contemplarme de frente muy asombrada por lo que ve. Como si mi rostro se hubiera vuelto verde, o como si estuviera haciendo muecas enloquecidas o como si mis cabellos se hubieran vuelto blancos de repente, algo así. Se ríe como si no pudiera creer lo que está viendo.
–¿En qué estás pensando?
–¿Yo? En nada. Bueno, sí. Bueno, no sé. Pienso lo mismo que tú. Que podríamos ayudarla, ¿no?
–No –exclama Zabala–. No, no –repite–. No. Quítatelo de la cabeza.
Pero Rosario ya se ha lanzado sobre mi mano y su antebrazo, y nos los estrecha y sacude con fervor de beata que suplica un milagro.
–Ay, sí, sí, sí, por favor, por favor. Sólo se trata de hacer unas preguntas, sólo unas pocas preguntas, por favor. Necesito saber qué ha sido de mi Pepiño.
A mí me parece que Zabala también lo está deseando. Me parece que, aun a sus años, también tiene jirones de adolescencia pegados a la piel.
Rosario se bebe el cubata de un tirón, glugluglú, con avidez grotesca, y acto seguido, bizqueando un poco, se pone en pie y se aleja apresuradamente con mucho meneo de carnes embutidas.
Yo tartamudeo cuando me vuelvo hacia Zabala:
–¿Decía Pepe Orvallo? ¿Un detective llamado Pepe Orvallo? ¿Y ella se llama Rosario? ¿Rosario y la llaman Charo?
–No la llaman Charo –replica ella con fastidio–. ¿Pero tú de qué vas? ¿De detective? A mí no me líes.
–¿De qué conoces a esa mujer? –yo, sordo.
–De la cárcel –dice Zabala, fingiendo que la respuesta no tiene ninguna importancia–. ¿Vamos a ensayar?
Me quedo boquiabierto. Torpe:
–¿Y por qué... –desvío el tiro–, ...por qué estuvo Charo en la cárcel?
–No se llama Charo. Se llama Rosario García López. La usaron de chivo expiatorio en un asunto de evasión de impuestos y blanqueo de dinero. Le ofrecieron un cargo importante en un hotel de Andorra, pusieron no sé cuántas propiedades y cuentas corrientes a su nombre y, cuando la policía tiró de la manta, la que se quedó en pelotas fue ella. Dio nombres y dicen que aún están persiguiendo a los que la manipularon, y todo el mundo, incluido el juez, se dio cuenta de lo que había ocurrido, pero a Rosario nadie le quitó un añito de cárcel.
La otra pregunta era «¿y por qué estuviste tú en la cárcel?», pero me da corte formularla y, además, ya hemos llegado a la tarima y tanto nuestros compañeros de banda como el público están exclamando que ya era hora y debo entregarme a mi instrumento como un poseso.
Me parece que hoy la banda suena mejor que nunca.
Decido que la liaré. Seré su doctor Watson, si se deja. O que ella sea mi doctor Watson, si lo prefiere. Pero ésta es una oportunidad que no podemos perder.





























