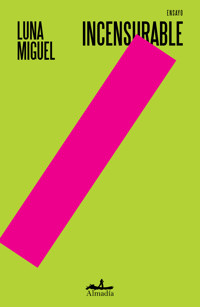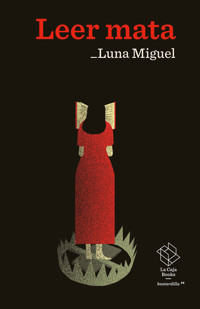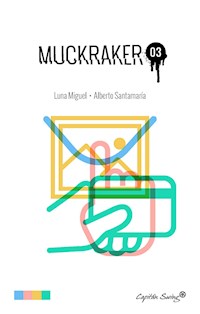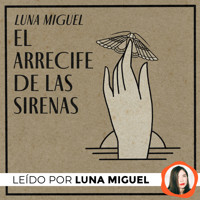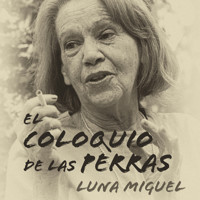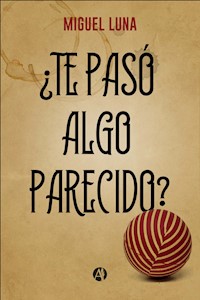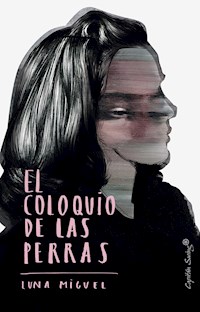
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CAPITÁN SWING LIBROS
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Ensayo
- Sprache: Spanisch
Recuperando el título de un pequeño cuento con el que la puertorriqueña Rosario Ferré analizó la misoginia literaria en los años 90, este 'El coloquio de las perras' pretende ser un homenaje a las escritoras hispanohablantes que sortearon todo tipo de obstáculos para hacer su literatura. Desde populares figuras como Elena Garro, Gabriela Mistral o Alejandra Pizarnik hasta otras más desconocidas como Alcira Soust Scaffo, Agustina González López o María Emilia Cornejo, la periodista y poeta Luna Miguel entabla una conversación llena de ladridos con una docena de mujeres, con la voluntad de que sus obras sean leídas y reivindicadas, y tal vez con la esperanza de que la egoísta y peligrosa raza del "escritor macho" quede de una vez por todas extinguida.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 234
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
01
Tiempo de amazonas
(a modo de prólogo)
«Soy analfabeta. ¡Cómo podría publicar este texto!
¡Qué editorial lo recibiría! Creo que sería imposible,
a menos que suceda un milagro. Creo en los milagros.»
SILVINA OCAMPO
Escribo esto con un poco de prisa
Saber que escribo esto entre los meses de septiembre y noviembre de 2018 es importante. Lo es porque los dedos que teclean lo hacen desde una rabia y un entusiasmo imposibles de comprender sin el desgarro de lo temporal. Hay rabia, porque lo que me trae hasta aquí es un catálogo de ausencias. Un ajuste de cuentas con eso que la novelista estadounidense Joanna Russ llamaba elegantemente «represión» de la escritura hecha por mujeres, pero que hasta hoy se me ha antojado más como un pisoteo. Como una burla. Como un asesinato a todo cuanto las escritoras tuvieron que contar. Dicho esto, también hay entusiasmo: porque si bien muchas de las mujeres —su escritura, entiéndase, pero también su vida— a las que he dedicado mis lecturas en los últimos años han sido machacadas por varios y muy diferentes motivos, es igualmente cierto que la niebla que las ocultaba al fin parece estar —poco a poco, poco a poco, poco a poco…— desvaneciéndose. No se trata de una revancha, sino más bien de una aproximación a esa justicia que merecen. No se trata tampoco de algo casual: es el trabajo de editoras, periodistas y lectoras que en la última década se han esforzado en releer con una mirada feminista nuestros cánones, provocando así la recuperación de voces, en un empeño transnacional y transversal. Escribir estas palabras entre septiembre y noviembre forma parte de ese retrato urgente. De esa tensión ilusionada a la que me invitan algunos de los hechos recientes que, aunque a priori parezcan inconexos, son como la más hermosa de las alineaciones planetarias.
Los hombres seguían hablando entre ellos
Me refiero, en primer lugar, a la manifestación del 23 de septiembre de 2018 en la I Feria Internacional del Libro en Barranquilla, Colombia, cuando un grupo pacífico de estudiantes feministas autodenominadas «amazonas» irrumpieron en el homenaje a Marvel Moreno, de cuyo nacimiento se cumplían precisamente setenta y nueve años. Moreno, narradora colombiana muerta prematuramente en la ciudad de París, era el reclamo por el que buena parte del público había asistido a aquella charla. En el escenario, uno de los ponentes resultó ser su exesposo, y el otro un periodista que, a juzgar por los comentarios recogidos posteriormente por la prensa, no tuvo ningún atino en sus opiniones sobre la escritora. Lo contaba así la narradora Gloria Susana Esquivel en sus redes sociales un día después de la manifestación: «Los hombres seguían hablando entre ellos, indiferentes a lo que pasaba, relamiéndose en frases como “ella era muy hermosa, reina del carnaval y a pesar de eso leía” o “yo [su esposo] siempre le corregí todo lo que escribió”. Es una vergüenza que el discurso que se haya armado sobre Marvel Moreno haya quedado en manos de ese señor que se ha dedicado a crear un personaje frívolo y que siempre le ha dado la espalda a una obra con preguntas que atraviesan el feminismo, el clasismo de la sociedad colombiana y el psicoanálisis». De acuerdo con la autora de Animales del fin del mundo, mientras ellos hablaban, «lo que pasaba» era que un grupo de mujeres, en silencio, se posicionaron frente al escenario con unas camisetas que llevaban el mensaje escrito de «El tiempo de las amazonas». Este grito mudo, este eslogan, hacía referencia a la única novela inédita de Marvel Moreno, quien murió cuando todavía estaba terminando de escribirla. A juicio de su exesposo, la novela póstuma de Moreno sería un texto «menor» y carecería de interés, mientras que para otros expertos ese último texto es la prueba de que la colombiana estaba trabajando en una obra más polémica todavía que sus cuentos recopilados por Alfaguara en 2018 o que su novela En diciembre llegaban las brisas. La novela, según información ofrecida por la editorial, se ha convertido desde 2014 en un longseller que indiscutiblemente ha pasado a formar parte del canon colombiano. Pero entonces, si la figura de Marvel Moreno era cada vez más leída, estudiada y reclamada por las nuevas generaciones de lectoras en Colombia, ¿por qué sus herederos se negaban a publicar El tiempo de las amazonas? ¿Por qué no se procuraba la difusión de una obra que podría poner a Moreno otra vez en el centro y tal vez en las librerías del resto de América? Menos mal que llegaron las amazonas. Menos mal que inesperadamente saltaron de la ficción a la realidad y dieron a un evento literario que de otro modo no hubiera trascendido la entidad de debate nacional. Menos mal que ese día, en Barranquilla, el nombre de Marvel Moreno estaría después de mucho tiempo en la primera línea de batalla. Porque fue entonces cuando muchos lectores extranjeros, ajenos a la historia de Moreno, pudimos preguntarnos por los espejos de su figura. Es decir, por todas las mujeres de la literatura latinoamericana que estarían en ese momento encerradas en un cajón, esperando a que alguien con menos egoísmo y más inquietudes que sus albaceas las recuperara, las mencionara en los libros de texto, las recitara en los festivales y en las aulas, y les concediera el espacio que antes se les había negado.
Cómo acabar con la escritura de las mujeres (hispanas)
Nos encontramos a finales de 2018, decía, y mientras procuro retratar con ansia la reivindicación de Marvel Moreno, también veo cómo en sucesivas semanas, escenarios y pantallas, otro montón de grietas desconocidas comienzan a abrirse y a proyectar luz. Tras el septiembre de las amazonas, de hecho, llega el octubre de las Escritoras: en las redes sociales el hashtag #leoautorasoct se convierte en tendencia por tercer año consecutivo. Un poco más tarde, el día 15 y en territorio español, se celebra el III Día de las Escritoras, una propuesta cada vez más internacional gracias al impulso de colectivos como Clásicas y Modernas. Durante esa misma jornada, las editoriales Barrett y Dos Bigotes lanzan por primera vez en nuestro idioma la publicación de Cómo acabar la escritura de las mujeres, de Joanna Russ, ese manual sobre la «represión» de la literatura hecha por mujeres que tardó en desembarcar en nuestras librerías más de cuarenta años desde su publicación original. El ensayo de Russ, quizá desactualizado hoy en algunos aspectos —tal vez por la obviedad de algunos de los casos recogidos, que hoy tenemos algo más interiorizados: Dickinson, Plath, las Brontë—, supone una descorazonadora puesta en escena de cómo la crítica literaria y la academia han ignorado, subestimado, prohibido y mancillado la voz de las mujeres. Russ se centra principalmente en el panorama anglosajón y en el prólogo de la reedición de 2018 Jessa Crispin da cuenta de cómo a pesar de la especificidad temporal y espacial del texto, muchas de las estrategias descritas siguen utilizándose hoy. Tanto es así que algunos críticos en nuestro país han asumido el debate que abre Cómo acabar con la escritura de las mujeres como un gesto quejica y autocomplaciente, asociado a la «era del #MeToo», un hashtag que en octubre de 2018 también cumple un año desde su definitiva viralización. Referirnos a estos cuestionamientos desde España como algo autocomplaciente o quejica tiene aún menos sentido si nos paramos a pensar en el modo en que el canon literario hispano ha obviado a sus autoras. Sería hipócrita deslegitimar la necesidad de estudios como el de Russ sin atender antes a lo que históricamente ha ocurrido con nuestra lengua. Porque sin tales reivindicaciones, para quién quedaría estos días la relectura de Marvel Moreno. Cómo podríamos revisar la producción literaria de las mujeres de la Generación del 27, ahora un poco más tangibles gracias a las recientes ediciones de Torremozas, Renacimiento o de La Bella Varsovia. En qué espacios debatiríamos sobre la necesidad de exigir la dignidad de las vidas y obras de grandes escritoras latinoamericanas, como la eternamente infantilizada Gabriela Mistral, la eternamente tergiversada Alejandra Pizarnik, la eternamente manipulada Rosario Ferré o incluso la eternamente demonizada Elena Garro, cuyos poemas al fin podemos leer en España gracias al trabajo de La Moderna Editora junto a Patricia Rosas Lopátegui. Por cierto, que en el prólogo de Cristales de tiempo —la única selección poética existente de Garro también a nivel internacional— Rosas Lopátegui no teme alzar la mano y señalar con el dedo los grandes problemas que golpearon a la mexicana: «Escribió poemas desde niña. Pero al parecer su marido, el Premio Nobel Octavio Paz, siempre se opuso a su publicación. La vida de Elena a menudo fue desdichada. Se comprometió con la causa de los indígenas y se involucró en la defensa de los campesinos desposeídos de sus tierras hasta que el gobierno mexicano la expulsó del país. Vivió en Nueva York, en Madrid, en París. Escribía con hambre e insomnio mientras su hija dormía a su lado».
Un árbol genealógico
Hambre e insomnio. Ansia y revancha. Otra vez: una oscilación entre la rabia y el entusiasmo. Porque no sé qué día es hoy, pero mientras tecleo las horas corren entre septiembre, y octubre, y noviembre de 2018. En este trimestre han pasado cosas tan desordenadas e ilusionantes como que, al menos en mi pequeño país, los libros que lideran las listas de ventas y que son más comentados y celebrados en la prensa están escritos por mujeres jóvenes: Eva Baltasar, Samanta Schweblin, Sara Mesa, Cristina Morales, Carmen María Machado, Valeria Luiselli. Como que el año en el que no se celebra el Premio Nobel de Literatura —precisamente por esa cosa rancia de institución que nunca supo denunciar los abusos sexuales que venían ocurriendo varias décadas en sus pomposos salones— sea la guadalupeña Maryse Condé quien, un 12 de octubre, reciba en reconocimiento el Nobel Alternativo por su obra pero también por su lucha antirracista y feminista. Cosas como que el 25 de octubre el suplemento literario más leído de España y buena parte de América Latina, Babelia, dedique su portada a la nueva ola de escritoras africanas que junto con Chimamanda Ngozi Adichie están descubriéndonos la desconocida escena de un gran continente. Como que el 10 de noviembre Gabriela Wiener y Diego Salazar reciban un importante premio de periodismo en Perú gracias a un reportaje sobre el poeta violador Reynaldo Naranjo —y consiguieran que el Gobierno peruano le quitara el Premio Nacional—. O incluso como que en los últimos días del penúltimo mes del año, mientras pongo en orden todos estos datos —que, lo sé, parece que no tengan nada que ver, pero en verdad sí lo tienen—, dos de las charlas con más afluencia del Hay Festival Arequipa a las que he asistido virtualmente por las fotos de Instagram hayan sido la de la artista Paula Bonet y su rompedor libro sobre el aborto espontáneo, así como la mesa redonda en la que la profesora Ingrid Bejerman presenta a Joanna Walsh y Cherie Dimaline, siendo la primera la creadora en 2014 del movimiento #readwomen, y la segunda una de las autoras y activistas indígenas más importantes de América. ¿Lo veis? Hay ilusión por un ladrido. Por un cambio palpable. Así que permitidme que ahora aparque la atención en el idioma desde el que escribo. Que me detenga en esos cuantos libros de América Latina y España que tanto nos costó desempolvar. Que me crea por un segundo discípula de Russ —o de Patricia de Souza, o de María Moreno, o de Clara Janés, o de Tània Balló— y reivindique la necesidad de nuestra genealogía.
Permitídmelo y pasad página.
Ahora os hablaré de ellas.
02
Todo el mundo tiene
una opinión sobre la vida
de Elena Garro
«Aquí la ilusión se paga con la vida.»
ELENA GARRO
Lo de la locura maravillosa
«Pobre estúpida», «exagerada», «traidora», «frívola», «burguesa», «distraída», «dramática», «mitad loca linda, mitad loca de mierda», «autodestructiva», «envidiosa», «ignorante», «pordiosera». Con todos estos generosos apellidos se bautizó en vida y después de muerta a Elena Garro.
Lo sabe el periodista mexicano Rafael Cabrera, que en su profundo reportaje Debo olvidar que existí. Retrato inédito de Elena Garro, lo expone así en la primera página: «Conozco bien los arrebatos que la figura de Elena enciende, el desprecio que escupe sobre su nombre o el afecto que adultera la razón al hablar de ella».
Lo sabe igualmente la escritora peruana Patricia de Souza, que en el ensayo Descolonizar el lenguaje dedica un capítulo a la autora de Los recuerdos del porvenir, donde asegura que su caso «podría hacernos reflexionar sobre por qué una autora con una obra tan ambiciosa sigue siendo poco leída en su idioma, por qué no formó parte de ningún boom, por qué siempre se quejó de estar marginada, por qué, como otras autoras de su generación, siguen siendo piezas sueltas y raras, a pesar de estar publicadas en su país de origen».
Lo sabe, en definitiva, cualquiera que le haya dedicado una mínima lectura a todo lo que se ha escrito sobre Garro, especialmente desde que en 2016 se celebrara, no sin polémicas dentro y fuera de México, el centenario de su nacimiento. Sin embargo, que tantos trataran de ponerle apellidos ofensivos no quiere decir que no haya tenido grandes defensores desde las primeras y más privilegiadas líneas del panorama literario. Si anteriormente Jorge Luis Borges llegó a asegurar que ella era la «Tolstói de México» —y la incluyó como dramaturga en la segunda edición de la mítica Antología de la literatura fantástica que coordinaba junto a Adolfo Bioy Casares y Silvina Ocampo—; y si más tarde, para Elena Poniatowska, Garro fue una autora «adictiva», que supo ser «un icono, un mito, una mujer fuera de serie, con un talento enorme que a nadie deja indiferente»; a día de hoy es César Aira quien se define públicamente como uno de sus mayores defensores. En una entrevista con Pablo Duarte concedida a Letras Libres en 2009, el argentino es así de tajante: «Me parece que como escritora es genial, una de esas que aparecen una vez cada cien años. Creo que es la más grande novelista del siglo XX». Y en otra con Gerardo Lammers publicada en 2017 en El Universal, reformula: «Hace mucho que no la releo. Pero todas sus novelas para mí fueron, no sé, una revelación de una gran escritora con ese grado de nivel patológico que debe tener un escritor para no ser uno más». Aira añade a continuación que para él Garro estaba loca, sí, pero de una «locura maravillosa», muy distinta de aquella con la que sus detractores han pretendido siempre desautorizarla. Porque a pesar de las palabras amables, a pesar de los reconocimientos tardíos, a pesar de que, cada vez y en mayor medida, se le empiece a considerar como esa «madre del realismo mágico» que sin duda fue, «Garro, quien falleció en agosto de 1998, no fue reconocida nunca a plenitud».
Así lo dice Geney Beltrán Félix en el prólogo de los Cuentos completos de la escritora: «Ninguno de sus premios mayores del país o de la lengua llegó a sus manos. Un galardón como el Premio Nacional de Ciencias y Artes le fue negado sin más […]. Es decir: su vida fue un itinerario de derrotas que se trasfiguraron oblicua y deslumbrantemente en sus obras, y esta, su escritura y nada más su escritura, la que pervive y ha de estar en el nodo de la conversación crítica». Y lo reitera Patricia Rosas Lopátegui en el texto introductorio de Cristales de tiempo, la primera y única antología de la poesía de la mexicana que existe, y donde se nos regala una introducción hermosa y reveladora que viene a corregir todos los apellidos desagradables que se le habían puesto a Garro hasta nuestros días. Aquí, Rosas Lopátegui solo tiene una descripción muy precisa de quién fue la autora de Los recuerdos del porvenir: «Porque Elena Garro no era solo una Tolstói, ni una loca maravillosa, ni tampoco la madre de una corriente literaria por la que únicamente se celebró a un grupo de hombres. Elena Garro era Odiseo. En su brillantez y en su miseria. En su deambular y en su inteligencia. Elena Garro era un Ulises, y como tal, su viaje no pudo ser más estremecedor».
Alguien la leía, pero no tenía isla
Igual que Odiseo, la mexicana tuvo que viajar mucho para regresar a esa hostil isla de origen en la que su vida pondría fin.
La escena es la siguiente: Elena Garro vuelve a México después de décadas en el exilio y la prensa se arremolina en su hogar para entrevistarla. Visiblemente emocionada, pero también incómoda —y por momentos algo desorientada, como empequeñecida por la euforia de los demás— asegura que está contenta, pero que eso no le quita el miedo de haber regresado a su país natal. Garro tenía muchos motivos para sentir pánico en aquel lugar y en aquel instante. Sus más de setenta años pesaban tanto en su cuerpo como en su mente. «Yo leía a los escritores, pero los escritores no me leían a mí», asegura en un momento ante esos micrófonos y grabadoras que se acercan demasiado a su boca temblorosa. «¿Esto le ha molestado?», le insiste un periodista al que no vemos la cara. «No…, no tienen por qué leerme», asegura Garro, haciendo después un pequeño gesto con los ojos, como de resignación, o como si quisiese que alguien la corrigiera, pero en verdad nadie lo hace porque a la que buscan tal vez es a la Elena Garro de las habladurías. A la loca, a la demente, a la viejita cascarrabias que los decepcionó a todos y que poco después morirá sola, pobre y rodeada de media docena de gatos como en los cuentos de terror.
Entonces, ¿para qué regresó a México?
Hacerlo era una cuestión de necesidad.
Por un lado, la necesidad de querer verse reconocida como escritora, o en palabras de Poniatowska: «Cuando la invitaron a regresar a México, creyó que el gobierno le iba a poner casa. No fue así. La verdad, el gobierno habría podido hacerlo […]. Le fue otorgada la beca de creadores eméritos, y a su hija, poeta, otra beca. A lo largo de los años, Octavio Paz nunca dejó de enviarles su pensión. Sari Bermúdez, al frente del Conaculta, se convirtió en su hada madrina y cuidó de su salud, pero Elena tuvo que arreglárselas sola en el departamento de su hermana Estrella, recién muerta. ¡Qué tristeza todo!». Por otro lado, la necesidad de volver al lugar que una vez fue querido como para contradecir al destino: un destino que la quería viajera, fugaz y huidiza, al igual que fueron viajeras, fugaces y huidizas las mujeres que siempre protagonizaron las obras que escribió.
No sin ironía, esta «reina marginada de México» —de esa manera la llamaba Juan Pablo Villalobos en una entrevista con Eudald Espluga para PlayGround— nos dio títulos como Andamos huyendo, Lola, un libro de cuentos en el que nadie tiene casa, en el que todas las mujeres y niños andróginos están perdidos —literal o metafóricamente, como Aude y Karin que «se sentían dichosas» antes de abandonar la que siempre había sido su ciudad; o como la voz narradora de El mentiroso, cuando se lamenta «en el rincón, viendo mi sombra sobre la pared de adobe, con las rodillas y los brazos muy cansados»—.
Porque ¿de dónde huir si Elena Garro tampoco tuvo hogar?
¿Y a dónde hacerlo si como a Odiseo pocos reconocerían sus facciones al desembarcar muchas tempestades después en su añorada isla?
La intimidad de una mujer no podía ser universal
Una de las cosas que más se repiten en el estudio y en la crítica de la obra de Elena Garro tiene que ver con el carácter autobiográfico de su literatura y con el esfuerzo que muchos lectores hacen por encontrar esos detalles, esas metáforas y esos sentimientos de su escritura que puedan trasladarse a su vida. Es cierto que ella misma aireó las múltiples similitudes entre su ficción y su intimidad, pues no parecía temer que una se filtrara en la otra, y viceversa. Por ello es casi imposible encontrar un texto sobre su obra que no haga referencia a los momentos vitales en los que fue escrita, incluso aunque algunas veces esas maneras de referirse al mismo recuerden a recriminaciones.
Ahí está la introducción a Reencuentro de personajes de la editorial Drácena, por ejemplo, donde se especifica que la novela solo pudo nacer del rencor que sentía su autora hacia su exmarido, Octavio Paz, «un rencor que se extendió a toda una clase social […] que no podía ser sino una torturadora obsesión que, para poder desfogarse en plenitud, tuvo que envolverse en las máscaras de este insólito relato». Ocurre que apreciaciones como esta son a veces acertadas: absolutamente nadie puede negar la enemistad que se forjó entre la antigua pareja de escritores. Pero también ocurre con la escritura rabiosa de Garro lo que pasó con propuestas estéticas como la de una Sylvia Plath en el mundo anglosajón o la de una Marguerite Duras en Francia, que la sinceridad con la que escribieron, lo aparentemente autobiográfico de sus reclamos, se usó en su contra para deslegitimar la universalidad de cuanto mostraran. En vez de repensar a los personajes de Garro como víctimas de una sociedad misógina que querían rebelarse incluso si no sabían cómo, lo que hacemos es poner su guerra contra Paz ante el espejo. En vez de destacar su poesía como una de las más lúcidas en temas como la violencia de género o la desagradable experiencia del divorcio, preferimos alimentar el cotilleo sobre el día y la hora en la que Garro y Paz decidieron separar sus caminos. ¿Qué es lo que nos impide identificarnos con los sentimientos de su obra? ¿Por qué a su sufrimiento y a sus sombras nos cuesta concederles el carácter de lo universal? ¿Por qué buscamos excusas para tratarla aún más de chalada? ¿Cómo vamos a empezar a leerla en condiciones si desde el envoltorio la queremos pisotear?
Garro y Paz
«Llegó el momento de desenterrar los poemas que permanecieron en las profundidades intrincadas de sus baúles. Octavio Paz le prohibió incursionar en su terreno, pero estos objetos mágicos los resguardaron y la poeta habla con la libertad de su voz creadora». Con estas palabras se refiere Patricia Rosas Lopátegui a la poesía de Elena Garro en la introducción de su antología Cristales de tiempo. Su insistencia en que Octavio Paz fue uno de los más grandes censores de Garro ha sido puesta en duda en muchas ocasiones. En algunos de los documentales que pueden encontrarse en su memoria destaca el breve capítulo que el programa Historias de vida, de Canal Once, le dedicó, donde varios de los entrevistados y expertos suavizan la turbulenta relación que mantuvo con su exmarido. Esta relajación del discurso para con el premio Nobel ha sido uno de los motivos por los que durante mucho tiempo no se ha podido hablar abiertamente de la violencia que se ejerció y se ejerce todavía con la memoria de Elena Garro.
Por no manchar la figura del Gran Poeta de México, a quien se puso en duda fue a ella, incluso si a día de hoy se tiene más conciencia de cómo él en particular y la misoginia de la cultura mexicana en general la machacaron. De hecho, Elena Poniatowska, en una reseña publicada en 2006, en La Jornada Semanal, a propósito de un ensayo muy polémico —El asesinato de Elena Garro— firmado por la misma Rosas Lopátegui, asegura que la supuesta censura del esposo no fue tal. Y afirma: «Como Patricia no vivió los acontecimientos, solo puede verlos a través de Elena. La información que Elena le da es un amasijo de contradicciones, cuando no de falsedades, lo cual hace que su trabajo sea sesgado y tendencioso porque las inexactitudes se vuelven imposturas».
A pesar de esto, Poniatowska destaca la «lealtad admirable» y excesivamente apasionada de la investigadora para con Garro como motivo principal de sus ataques a Paz. Y aunque agradece que una firma como la suya haya dedicado tal entrega a preservar la memoria de la autora de Andamos huyendo, Lola, insiste: «Octavio Paz admiró a su mujer que no dejaba de asombrarlo, mejor dicho, de inquietarlo y desazonarlo hasta despeñarlo al fondo del infierno. Ella es la que brilla, la estrella, la de los propósitos que Paz festeja y necesita». Por su parte Patricia Rosas Lopátegui prefirió acudir al testimonio de Helena Paz Garro, hija de los dos escritores, que deambuló con su madre por el mundo —estaba fuertemente unida a ella, sobre todo durante los años en los que se peleó con su padre— y que fue filósofa y escritora —publicó un único libro de poemas, La rueda de la fortuna, en la colección del Fondo de Cultura Económica, además de unas memorias inacabadas—.
De Paz Garro se ha dicho que le tocó ser siempre adulta, vivir «entre dos fuegos», y que gracias a ella Elena estuvo acompañada. En algunas biografías y retratos que se han publicado de su madre, de hecho, parece que el cordón umbilical que un día las unió jamás se hubiera desprendido. Solo hace falta leer las pocas entrevistas que concedió para entender la admiración que tenía a Garro, pero también a Paz, quien supuestamente «decía que mi mamá era don Quijote y yo Sancho Panza». En una de esas entrevistas, concedida a Patricia Rosas Lopátegui y reproducida en la introducción de Cristales de tiempo, la antóloga quiere saber si para Helena Paz Garro es cierto que Octavio Paz ejerció censura sobre su madre.
«Me respondió sin titubeos». Recuerda que le dijo: «Mi papá le prohibía escribir todo. No solo poesía. Todo. No la dejaba expresarse. Recuerdo que un día yo lo fui a ver y le dije que la dejara expresarse. Y él me preguntó: “¿Crees que así se le quite la locura?”. Yo le repliqué: “La locura no, porque mi mamá no está loca, lo que se le va a quitar es la depresión”».
Un burro para el realismo mágico
Algunos lo llaman «una historia de amor y envidia». Otros se refieren a la relación de Paz y Garro como un cuento «sin posibilidad de final feliz». Algunos achacan las turbulencias a la locura de ella. Otros sugieren que toda locura existe porque alguien la alimenta.
Más allá de los datos biográficos y de las declaraciones que podrían arrojar certezas, lo cierto es que la obra de Elena Garro es un reflejo constante de la complejidad de la vida en pareja, de la cárcel que es el matrimonio y del dolor de saberse insultada, acosada por la persona a la que se ama.
Las voces narradoras de sus obras de ficción se expresan en esos términos: «Lola no se quejaba de su triste sino; miraba las estrellas que señalaban rutas abiertas en los azules del gran cielo y a las cuales llegaría alguna vez purificada por el sufrimiento. Para Lola, el sufrimiento era natural». Igual que en sus poemas: «Todas las sombras avanzan contra mí. / Mi corazón da un salto y sale del pecho. / Oigo su carrera por el cuarto, / abre la puerta, sale. / Me alcanza su galope por la calle. / Huyo por el pasillo largo. / Abro una puerta. / Qué loca tan estúpida te has vuelto. / Estoy con vida en el espejo».
Pero de donde más dolor y desesperación se extrae a propósito del matrimonio es de algunas de las declaraciones que facilitaba. Como esa que dijo a Gabriela Mora y que luego algunos han intentado convertir en una involuntaria poética de la autora: «Yo vivo contra él, estudié contra él, hablé contra él, tuve amantes contra él, escribí contra él y defendí a los indios contra él. Escribí de política contra él, en fin, todo, todo, todo lo que soy es contra él. Mira, Gabriela, en la vida no tienes más que un enemigo y con eso basta. Y mi enemigo es Paz».
O como esa otra que Garro pronuncia con picardía y ternura en el documental La cuarta casa, de José Antonio Cordero, y que tal vez podemos tomar como el resumen perfecto del imaginario íntimo y también del literario de Elena Garro: «Cuando era jovencita soñé que iba subiendo una colina de la mano de mis primas, y todas íbamos vestidas como de organdía, así muy monas, y llegábamos a lo alto de la colina, y allí estaba una mesita y un cura. Y decían: es que te vas a casar. Y yo: ¡ay no! ¡No me quiero casar! Decían: sí, aquí está tu novio. Y me volvía yo, y era un burro».
Habla la madre del realismo mágico, por si quedaban dudas.