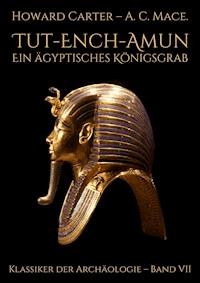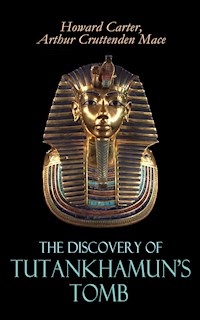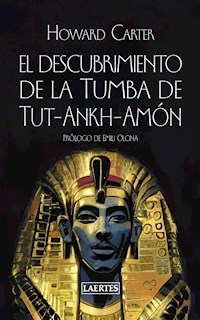
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Laertes
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Nan-Shan
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
«Habíamos estado excavando (en el Valle de los Reyes) durante seis temporadas enteras... habíamos trabajado durante meses en una franja de tierra sin encontrar nada y solo un excavador sabe lo desesperantemente deprimente que eso puede resultar... nos estábamos preparando para dejar el Valle cuando en un último esfuerzo desesperado hicimos un descubrimiento que sobrepasaba con mucho nuestros sueños más audaces.» Este descubrimiento, equiparable por su importancia a otros descubrimientos de islas y nuevos continentes exploraciones de ríos y valles, escaladas de montañas y vueltas al mundo... es el que nos narra Howard Carter jefe de la expedición que financiada por lord Carnarvon descubrió la tumba de Tut-Ankh-Amón. Recordemos que dicho descubrimiento causó un gran impacto social en los felices años veinte creando, o relanzando, una moda egipcia de vestimenta, cinematográfica, operística, que no excluía la novela de misterio a la que la muerte por picadura de mosquito el 6 de abril de 1923 de lord Carnarvon contribuyó en gran manera a la creación de la leyenda de la maldición de la momia, claro que eso es otra historia y en cualquier caso otro libro.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 311
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
El descubrimiento de la
Título original:The discovery of the Tomb of Tutankhamen
Primera edición: abril, 1983
Séptima edición: noviembre 2022
©del prólogo: Emili Olcina
©de la traducción: Marta Pérez
©de esta edición: Laertes S.L. de Ediciones, 2022
www.laertes.es
Diseño y composición: JSM
ISBN: 978-84-18292-97-2
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de los titulares de la propiedad intelectual, con las excepciones previstas por la ley.Diríjase acedro(Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) sinecesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Nota a la edición
Si bien Howard Carter ya aporta explicaciones históricas todavía válidas sobre el tiempo de Tutankhamón, hoy se conocen detalles que permiten redondearlas. El prólogo de esta edición, elaborado con datos fácilmente asequibles para el no especialista, ofrece una visión general de lo que fue el turbulento período de la historia egipcia en el que se sitúa el reinado de Tutankhamón.
En los nombres propios del Egipto Antiguo, la cuidada traducción de Marta Pérez respeta fielmente las grafías del original inglés. El prólogo de esta edición utiliza grafías hoy más usuales (Akhenatón por Ekhnatón, Ay por Aye, etcétera). En el índice alfabético a final de volumen los nombres se remiten, las pocas veces que así corresponde, a grafías hoy más usuales.
Se evita, por razones obvias, la grafía «Tutanjamón», y por unidad de criterio se emplea siempre, para los nombres egipcios, el dígrafo «kh» en vez de la jota o la ka.
Para la cronología del Egipto Antiguo, en el prólogo y el índice se adopta la empleada por Aidan Dodson en sus estudios sobre el período de Amarna.
Prólogo Emili Olcina
Las tumbas de los faraones, atestadas de oro y joyas, fueron casi todas saqueadas y rebañadas hasta la desnudez de sus paredes a lo largo de milenios. En noviembre de 1922, por primera vez, un equipo arqueológico encontró en el Valle de los Reyes la tumba intacta de un rey egipcio, Tutankhamón. Pese a ser la de un faraón poco ilustre, la tumba era de los tiempos de máximo esplendor del Egipto Antiguo, los tiempos de Tutmosis III y Ramsés II, los del Imperio Nuevo, entre los siglos xvi y xi a.d.C., y la riqueza del ajuar funerario era extraordinaria. El primer vistazo al interior de la tumba fue, dice Carter, de «cosas maravillosas»: oro, mucho oro, «animales extraños, estatuas», y seres «monstruosos». Por primera vez en el mundo moderno, se veía en directo un escenario del Egipto Antiguo tal como había sido en su tiempo. El hallazgo despertó tanto entusiasmo que su protagonista, Howard Carter, escribió esta memoria antes incluso de que se abriesen todos los recintos de la tumba.1
El libro es ante todo la evocación de las peripecias y las emociones de la búsqueda y el descubrimiento, y se integra así a la literatura de tesoros enterrados. Ahora bien: en El escarabajo de oro, La isla del tesoro o Las minas del rey Salomón, los imaginarios tesoros consisten en mezclas desordenadas de joyas y monedas. El tesoro de la tumba de Tutankhamón está, en cambio, culturalmente organizado: las escenas y los personajes representados en las pinturas y esculturas, el arte con que están trabajados los objetos, los materiales que los componen, los textos inscritos en ellos, su distribución selectiva en diferentes cámaras, están cargados de significados simbólicos, estéticos, históricos, religiosos. El contenido de la tumba no tendría precio aunque los objetos fuesen de barro; y su abundancia en oro, marfil, maderas nobles y piedras preciosas iguala o supera el esplendor de los tesoros de novela. El ajuar funerario de Tutankhamón es no ya el mayor tesoro enterrado jamás encontrado, sino siquiera imaginado.
Es lógico que según el descubridor de su tumba lo más importante que hizo Tutankhamón en su vida fuese «morirse y ser enterrado». Desde luego, no tuvo tiempo ni ocasión de hacer demasiado por propia iniciativa. Subió al trono en la niñez y murió en la primera juventud tras reinar nueve años bajo la férrea tutela, sin duda, de los magnates de la corte. Su figura y su reinado, sin embargo, ocupan un puesto crucial en el par de décadas en que el Egipto faraónico conoció su más formidable convulsión intelectual, política y artística.
Carter califica el arte del período en cuyo tramo final se sitúa el reinado de Tutankhamón como «el más interesante de la historia del arte egipcio». En el curso de las turbulencias que, en la segunda mitad del siglo xiv a.d.C., marcaron el comienzo del fin de la poderosa Dinastía XVIII, se produjeron obras maestras de una naturalidad y expresividad quizá sin paralelo en la antigüedad lejana; y ese arte extraordinario no fue sino la faceta artística de un movimiento político y religioso que al cabo de treinta y cuatro siglos tiene una fuerte incidencia en la cultura contemporánea: la revolución del «rey hereje», Akhenatón, ha inspirado, entre millares de libros, José y sus hermanos, de Thomas Mann, Moisés y la religión monoteísta, de Sigmund Freud o, en lo que hace al acceso a públicos extensos, el best-seller de Mika Waltari Sinuhé el egipcio; la tumba de Tutankhamón, un espacio de encuentro entre la sensibilidad actual y la de los tiempos finales del período de Amarna,2 ocupa portadas de diarios y revistas y atrae ríos de visitantes; o, en años recientes, causó sensación la posibilidad de que, más allá de una de las paredes de esta tumba, se abriese la de Nefertiti, la reina que compartió con el «rey hereje» el protagonismo de la revolución solar de Atón.
Entre las deidades del Egipto Antiguo, el Sol, divinificado como Re, Horus o Amón, tenía una especial asociación con la sucesión en el trono. Cada rey muerto, compañero del Sol nocturno en su peligroso recorrido por las cavernas del submundo, se asociaba a Osiris, el dios muerto que al amanecer resucitaba en su hijo Horus, el Sol diurno, el rey vivo, el faraón reinante. El Sol como cuerpo astral, sin embargo, el disco solar físico, el Atón, no tuvo entidad divina hasta que fue adquiriéndola, matiz tras matiz, entre los siglos xvi y xiv a.d.C., bajo los reyes de la Dinastía XVIII. Y Amenhotep III, a su muerte, se identificó con Atón, el ya plenamente divino disco solar.
El hijo y sucesor de Amenhotep III, Amenhotep IV, reinante entre 1337 y 1321 a.d.C., rompió bruscamente con el prudente gradualismo cultural del Egipto Antiguo: a los pocos años de reinado, se hizo llamar Akhenatón (grato a Atón) y proclamó a Atón «el Dios único, junto al cual no hay ningún otro»:3 las antiguas divinidades desparecían todas de golpe; unas fueron pasivamente toleradas por las instancias del poder, y otras, como el dios solar Re, o Shu, un dios aéreo, encajaron en la teología del atonismo como aspectos o denominaciones de Atón; pero a todas dejó de rendirse culto independiente y oficial y sus templos y sus sacerdocios dejaron de percibir financiación pública. Sí se persiguió con dureza al dios Amón, y a veces se sugiere que un conflicto entre su poderoso cuerpo sacerdotal y la corona pudo tener algo que ver con la revolución de Akhenatón;4 pero, hubiese o no conflicto, la magnitud de esta revolución no tiene común medida con un forcejeo por cuotas de influencia política.
Se cometió lo que Akhenatón consideró «una grave ofensa» contra su dios, Atón: hubo sin duda resistencia a abandonar por Atón a las viejas divinidades. Akhenatón se desentendió en enorme medida de los asuntos tanto internos como internacionales y levantó una nueva ciudad capital en el desierto, Akhetatón, «Horizonte de Atón», máximamente alejada de las viejas capitales, Menfis y Tebas. En Akhetatón, en un templo construido sin techo para que lo inundasen los rayos solares de Atón, el rey y la reina, Nefertiti, eran los dos únicos oficiantes de su culto, con sus hijas como séquito; y plebeyos y nobles adoraban a Atón a través de la veneración al rey y a la reina.
El dios Atón, el disco solar, era materialmente visible y su luz y su calor se percibían físicamente. Y ese dios físico rige un mundo físicamente real. Atón, según proclama el Gran Himno que le dedica Akhenatón, es «la fuente de toda vida» y sólo tiene existencia aquello que es tocado por su luz. En la ausencia de la luz de Atón, en la noche y el inframundo, sólo hay muerte, no existencia. El Más Allá se disuelve en la nada de las tinieblas y existe sólo el Más Acá. El muerto está muerto solamente de noche, en la oscuridad de su sepulcro, y al amanecer su alma se reanima bajo la luz de Atón y en la superficie de la tierra disfruta entre los vivos de la «inmensa variedad» del mundo real «que [Atón] ha creado»: el de los humanos, los animales, las plantas y las rocas.5
Y el arte de Amarna celebra el mundo de la realidad sensible. Atón, el disco solar, se tiene a sí mismo como su propio símbolo: una esfera de la que emanan rayos de luz terminados en pequeñas manos que acarician a las criaturas terrestres. Desaparecen las entidades fantasmales de la noche y el mundo invisible. El artista de Amarna subraya su estricta adherencia a la realidad mediante una exageración caricaturesca que acentúa los rasgos físicos distintivos. A los hombres, mostrados con el torso al descubierto, se los ve delgados o gordos, jóvenes o viejos y mejor o peor parecidos según fuesen al natural. Y el artista muestra una y otra vez al divino faraón con la cabeza apepinada, flaco pero barrigón, estrecho de hombros, con los pechos caídos y las caderas y los muslos demasiado voluminosos en proporción al resto del cuerpo. Si Nefertiti resiste las caricaturas sin que se pierda la armonía de su figura y sus facciones, si su imagen, en el famoso busto encontrado en las ruinas de Amarna, es un icono internacional de la belleza femenina al cabo de treinta y cuatro siglos, debe ser por mérito de la naturaleza y no por adulación de los artistas, aunque también es cierto que las mujeres, en ese arte, suelen salir bien paradas: una túnica les tapa el cuerpo desde los hombros hasta los pies y disimula lo que según los cánones fuesen excesos o escaseces; y si el artista o la modelo quieren exhibir una figura esbelta, la túnica se pega tanto al cuerpo y es de un tejido tan fino que transparenta hasta la desnudez.
El tiempo de ese arte ya no es el tiempo cíclico de las crecidas del Nilo, de las siembras y las cosechas, de la vida repitiéndose a sí misma; no es tampoco el tiempo inmedible de los dioses y los muertos en el Más Allá. Atón es el disco solar: sus puestas y salidas delimitan los días y las noches, su curso en el cielo señala el paso de las horas, su elevación la sucesión de las estaciones. El tiempo de Atón es cronológico, y el arte de Amarna refleja el tiempo lineal de la biografía: Nefertiti va pasando de la juventud a la madurez; las princesas crecen, algunas mueren y se las llora con desconsuelo. Fuera de las escenas de culto ceremonial, el rey y la reina no son representados en el hieratismo de una majestad intemporal, sino en la animación de la vida cotidiana, como amantes o como padres: con el cielo como techo, bajo los rayos del divino disco solar, disfrutan de su amor recíproco y de la intimidad familiar; en una escena, Nefertiti está sentada en las rodillas de su marido; en otra, con ambos desnudos, él la abraza por los hombros y ella le acaricia la cara; y a menudo sostienen a sus hijas en brazos, juegan con ellas, las besan.
Dice Carter que en el arte de la tumba de Tutankhamón «las ideas dominantes son el amor a lo casero y la tendencia solar»: el espíritu del arte de Amarna empapa toda la tumba, irradiando a partir de su obra de arte más maravillosa: el panel de oro, plata, gemas y vidrios de colores del dorso del trono; de nuevo, el rey y la reina, bajo los rayos del disco solar, muestran su mutuo afecto en la intimidad. Sólo que, en ese panel, y en el resto de la tumba, los nombres con que subieron al trono, Tutankhatón y Ankhesenpaatón, han sido cambiados por Tutankhamón y Ankhesenamón, en honor de Amón, el dios poco antes maldito. Y en las pinturas de las paredes, en pectorales, en vasos canopos, en estatuillas, proliferan los seres maravillosos y mostruosos: Anubis, el dios chacal, preside los infiernos, el rey muerto es acogido en el mundo subterráneo por Osiris, el dios momia cuya esposa, la lunar Isis, ampara el sarcófago real junto con las diosas Neith, Serket y Neftis; y también están ahí Sekhmet, la diosa león, Taueret, la diosa hipopótamo, Uadjet, la diosa cobra, Bes, el dios contrahecho... Pocos años después de la muerte de Akhenatón, las viejas deidades han vuelto en tromba.
La explicación de Carter de cómo se abandonó la religión de Atón y se volvió al antiguo orden conserva su validez general, pero al cabo de un siglo se puede redondear. Quizá para asegurar la continuidad de la religión de Atón después de su muerte, Akhenatón hizo corregente a su hermano menor, Smenkhkare, el cual, sin embargo, murió antes que él; ya en sus últimos tiempos, Akhenatón hizo faraón a Nefertiti, su mujer, que, con el nombre de Neferneferuatón, le sobrevivió y reinó sola dos o tres años. Ya durante su reinado se inició el regreso al antiguo orden: reapareció a la luz pública, en particular, el sacerdocio de Amón. Quizá los leales a Atón odiaron al faraón mujer como traidora, quizá los partidarios de la vuelta al antiguo orden la viesen como un lastre atonista, quizá sucedieron ambas cosas; el caso es que si, según parece probable, su momia es la conocida como la de la Dama Joven, Nefertiti murió de un tremendo golpe que le destrozó la cara. La enterraron sin los honores de faraón, y gran parte de su ajuar funerario se destinó, unos años más tarde, a la tumba de Tutankhamón.6
Tutankhamón fue entronizado, sin duda, de muy niño, ya durante el reinado de Nefertiti-Neferneferuatón, como Tutankhatón: como fiel a Atón. Se creyó, y así lo cree Carter, que accedió al trono por estar casado con Ankhesenpaatón, una hija de Akhenatón y Nefertiti. Pero hoy es casi seguro que también Tutankhatón era hijo de Akhenatón y, posiblemente, también de Nefertiti. Tutankhatón y su esposa y hermana debían ser, a ojos de los partidarios del regreso al antiguo orden, idóneos para ocupar el trono, al añadirse a su legitimidad dinástica la circunstancia de que eran niños de ocho a diez años.
No pudo ser por decisiones del rey niño, pero sí en su nombre, que se volvió al orden tradicional. Se restablecieron los cultos de las viejas divinidades, sus templos volvieron a cuidarse, sus sacerdocios volvieron a gestionar subvenciones estatales, ofrendas y sacrificios; la nueva capital, Akhetatón, fue engullida por el desierto, Menfis y Tebas recuperaron la doble capitalidad, los reyes niños pasaron a llamarse Tutankhamón y Ankhesenamón, y los rastros de la revolución de Akhenatón se borraron tan a conciencia que no volvió a saberse nada de ella hasta treinta y tres siglos más tarde.7
Había sin duda poderosas razones políticas para la restauración del orden faraónico tradicional. Carter expone cómo debía ser el estado del país, con sus supremos gobernantes centrados en rendir homenaje a un extraño dios en mitad del desierto, con los templos abandonados, con las coordenadas culturales desquiciadas. El desinterés de Akhenatón por los asuntos internacionales había costado a Egipto la pérdida de alianzas e influencias en beneficio de su mayor rival, el imperio hitita. El momento debía exigir energía y sentido práctico. Los sucesores de Tutankhamón no fueron refinados príncipes de sangre real sino curtidos generales: primero Ay, después Horemheb.8
Pero, junto a la conveniencia política, hubo, sin duda, razones más profundas para recuperar a las viejas divinidades. Atón era diurno: excluía la noche, los sueños, el cielo estrellado, las fantasmagorías de la luz lunar, las cavernas del submundo. Atón, como dios racionalmente concebido del mundo tangible, satisfacía al intelecto. Pero las viejas divinidades lunares, nocturnas, celestes o infernales seguían respondiendo a los miedos y deseos y, activadas por amuletos y sacrificios, protegían los cultivos, la salud, los amores o los partos, o acogían a los muertos en el mundo subterráneo.
En el culto a Atón, Nefertiti había representado la presencia de lo femenino, pero la reina consorte era tan sólo la tercera y última persona de la trinidad divina integrada, junto con ella, por dos figuras masculinas dominantes: el dios único y el faraón reinante. La religión de un dios masculino, solitario en el cielo, ajeno a lo lunar, no recogía los anhelos de acceso a la intimidad femenina, ni la vivencia de la mujer de su propia feminidad.
La religión de Atón prometía una vida póstuma en la superficie de la tierra bajo una constante luz diurna: no respondía ni siquiera al modesto anhelo, consciente o latente, de, por así decirlo, descansar de la vida, en la oscuridad y la tranquilidad de la tumba.
Atón fue eliminado. En el reinado de Tutankhamón, sin embargo, durante la transición de la nueva religión a la antigua, Atón y las viejas divinidades coexistieron por breve tiempo. Y la tumba de Tutankhamón refleja ese momento: en ella, el arte revolucionario de Amarna coexiste con el arte sujeto a las convenciones tradicionales. El azar ha preservado el que es, y fue ya sin duda en su tiempo, el único monumento del Antiguo Egipto en cuyo arte el dios único, Atón, cohabita con incontables diosas y dioses del mundo invisible; el único en el que las luces diurnas de Atón se combinan con las sombras de la noche y el inframundo.
Con el absoluto beneplácito de mi colaborador, el señor Mace, dedico este relato del descubrimiento de la tumba de Tut-Ankh-Amón a la memoria de mi querido amigo y colega
LORD CARNARVON,
que murió en la hora de su triunfo.
De no ser por su inagotable generosidad y su constante aliento, nuestro trabajo nunca habría estado coronado por el éxito. Su juicio en arte antiguo rara vez ha sido igualado. Sus esfuerzos, que tanto han contribuido a extender nuestros conocimientos de Egiptología, serán para siempre honrados por la historia, y su memoria siempre será entrañable para mí.
Prefacio
Esta narración del descubrimiento de la tumba de Tut-Ankh-Amón es únicamente preliminar; algún día se realizará un estudio definitivo de naturaleza puramente científica, el cual no podrá hacerse de forma adecuada hasta que la labor de investigación, tanto de la tumba como de su vasto material, haya sido completada. No obstante, en vista del interés público por nuestro descubrimiento, comprendimos la urgente necesidad de un relato, por breve que fuera; y tales el motivo de la publicación de este libro.
Nos encontramos por vez primera con una sepultura real muy poco profanada, a pesar del atropellado saqueo sufrido en manos de los ladrones de tumbas antiguas, y creo que, dentro del sagrado recinto de la cámara mortuoria, el faraón yace intacto en toda su real magnificencia.
Ciertos egiptólogos han sugerido que escribamos en verano para publicar de inmediato todo lo que hemos hecho en el invierno. Pero existe, excluyendo la tensión del trabajo y otros deberes, una fuerte razón en contra. Nuestra labor requerirá varias temporadas de esfuerzo concentrado en nuestro descubrimiento: la tumba, sobre cuyo contenido vamos a hacer una descripción lo más fiel posible. Si, siguiendo el consejo de nuestros críticos, tuviésemos que detallar por escrito nuestros progresos antes de que nuestro trabajo quedase compulsado en su totalidad, necesariamente surgirían errores que, una vez cometidos, serían difíciles de rectificar. Por lo tanto nos atrevemos a esperar que el método que hemos adoptado se ciña más a la exactitud científica, y quede por lo tanto menos expuesto a originar impresiones erróneas. Y además, no faltan las advertencias contra la prisa indebida. Por ejemplo, tenemos presente la bóveda que contenía la cámara secreta de Ekhnatón, encontrada en este Valle. El relato de este descubrimiento tan interesante e importante fue publicado y anunciado apresuradamente, como si se tratara del hallazgo de la tumba de la reina Tiy, mientras que, tras una investigación más minuciosa, sólo un objeto del magnífico hallazgo, el así llamado palio, que aparentemente había ejercido una influencia extraordinaria en las mentes de sus descubridores y cronistas, podía ser reivindicado como perteneciente a aquella reina. Esos son los errores que queremos evitar. Además, como hasta ahora sólo hemos visto una cuarta parte del contenido de la tumba, en esta narración preliminar nos atrevemos a exigir la indulgencia del lector. Él comprenderá que nuestras palabras están sujetas a posibles correcciones futuras, de acuerdo con la naturaleza de los hechos revelados por el progreso posterior de nuestro trabajo.
Cuando, a la tenue luz de una vela, realizamos el primer examen superficial de la antecámara, creímos que uno de los cofres contenía rollos de papiro. Pero luego, bajo los rayos de una potente luz eléctrica, resultaron ser rollos de lino, que incluso entonces guardaban cierto parecido con los de papiro. Desde luego fue decepcionante, y generó la sugerencia de que la cosecha histórica, comparada con el valor artístico de nuestro descubrimiento, sería insignificante debido a la carencia de evidencia literaria acerca del rey Tut-Ankh-Amón y la confusión política de su tiempo.
También se ha afirmado que esas cámaras no representan la tumba real del rey, sino el hecho que Hor-Em-Heb, segundo sucesor de Tut-Ankh-Amón, había usurpado probablemente su tumba real y se había apresurado a depositar sus muebles en las cámaras de la bóveda. Y eso no es todo. También se ha dicho que no era más que una cámara secreta, e incluso se ha conjeturado, con menos visos aún de probabilidad, que los objetos hallados en su interior eran una colección de muebles palaciegos, pertenecientes a la dinastía y escondidos allí porque Tut-Ankh-Amón fue el último de esa estirpe real, asegurándose que muchos de esos muebles eran de origen mesopotámico. Quizá se me disculpe si hago constar que estas críticas han sido planteadas por autores que nunca vieron la tumba, dejando ya aparte su contenido.
Como réplica a esas objeciones, diré que hasta donde hemos llegado no hemos encontrado nada que no tuviera porque no pertenecer al aparato funerario del rey. Todos los objetos concuerdan perfectamente con la evidencia y conocimientos recabados a partir del material fragmentario de las tumbas reales del Imperio Nuevo descubiertas en este valle, y son, en todos sus aspectos, puramente egipcios, de la XVIII dinastía.
Del hecho que este descubrimiento es la auténtica tumba de Tut-Ankh-Amón, creo que no puede haber duda; pero hay que recordar que, como la tumba de Eye, su sucesor inmediato, pertenece al tipo semireal y semiprivado. En realidad constituye más el sepulcro de un posible heredero al trono que el de un rey.
Una comparación del plano de la tumba con los de las tumbas de las madres, las esposas y los hijos de reyes, en el Valle de las Reinas, así como con las tumbas de sus predecesores y sucesores del Valle de los Reyes, confirmará, creo, esta opinión.
Por su estilo de trabajo y ciertas idiosincrasias visibles, no es del todo improbable que fuera realizada por las mismas manos que cavaron la bóveda que contenía el sepulcro transportado de Ekhnatón, sita en su proximidad. El plano de esa bóveda se asemeja muchísimo a la tumba de Tut-Ankh-Amón, y ambas son a su vez variantes del plano y los principios de las tumbas de los monarcas tebanos del Imperio. La aparente reducción de diseño en la bóveda de Ekhnatón —pues contiene sólo la cámara completa—, se debe probablemente al hecho que fue construida como cámara secreta destinada a recibir más que la momia reverenciada, con unos pocos objetos esenciales pertenecientes a su sepulcro. Quizá sea por eso por lo que encontramos sólo la primera cámara —la antecámara— preparada y decorada para la recepción de restos. También conviene señalar que en el muro derecho de esa única cámara el antiguo mampostero egipcio inició una segunda estancia, que ahora, en su estado inconcluso, sugiere un nicho; pero comparándola con la sepultura de Tut-Ankh-Amón, la idea y la intención se hacen patentes: debía ser un vestíbulo mortuorio. En otras palabras, existe cierta afinidad de diseño entre la tumba de Ekhnatón en El Amarna, y la bóveda destinada para cámara secreta del Valle del así llamado rey hereje, y entre estas dos y las tumbas de Tut-Ankh-Amón y Eye, todas ellas peculiares de la rama El Amarna de la dinastía. En ellas encontramos también el más refinado arte de la Era Imperial en Egipto, además del germen de su decadencia, que se hizo manifiesto en la XIX dinastía, sucesora de esta.
Fue el rey Eye, sucesor de Tut-Ankh-Amón, quien debió enterrar a nuestro monarca, pues en los muros interiores de la cámara tumbal de Tut-Ankh-Amón, Eye está representado como rey en escenas religiosas, oficiando delante del citado Tut-Ankh-Amón, escenas sin precedentes en las tumbas reales de esta necrópolis.
Quizá convenga decir en este punto algo concerniente a la mentalidad de los antiguos egipcios, manifestada a través de su arte a su vez estrechamente asociado con la religión. Si estudiamos las ideas religiosas de los antiguos egipcios, es probable que nos absorba la curiosa miscelánea de su mitología, pero al final sabremos que hemos progresado más que ellos. No obstante, una vez hayamos adquirido la capacidad de admirar y comprender su arte, no podremos, en conjunto, mantener esa seguridad de progreso y superioridad estéticos. Quizá lo hagamos en detalles insignificantes, pero ninguna persona sensata se imaginará nunca que ha superado las esencias que su arte materializa. Con todo nuestro progreso, no podemos sobrepasar esas esencias. El arte egipcio expresa sus metas con un convencionalismo augusto y sencillo, quedando así dignificado por su propia serenidad, nunca carente de respeto.
Sin duda la falta de perspectiva en su arte implica limitación, y no es poco lo que hay que rendirle a esa limitación; pero, con su convencionalismo, el mejor arte egipcio encarna el refinamiento, el amor a la simplicidad, y la paciencia en la ejecución, sin descender nunca a convertirse en una copia servil de la naturaleza. La simplicidad es en arte un signo de grandeza, y los egipcios nunca se esforzaron por ser originales ni sensacionalistas. Dentro de las trabas de este convencionalismo, cada egipcio contemplaba la naturaleza con sus propios ojos, y de ese modo confería carácter a su obra a través de su personalidad subjetiva, desde un punto de vista tanto religioso como estético. Es por eso por lo que el retrato egipcio parece adolecer a menudo, para el ojo inexperto, de una cierta uniformidad, e incluso de monotonía. No obstante, eso se debe en realidad a las convenciones de la época, mediante las cuales los trazos individuales eran suavizados de acuerdo con los ideales de las convenciones egipcias. Estos hechos se manifiestan en el material que se encuentra en la tumba de Tut-Ankh-Amón. Quedamos perplejos ante el inmenso despliegue de arte de ese período que contiene, pero al estudiarlo más de cerca, se nos insinúa un aspecto inesperado del carácter y aficiones domesticas del rey. Los gustos de Tut-Ankh-Amón parecen ser más los de un noble que los que cabe asociar con el arte religioso y oficial dominante en el cementerio real tebano. En el arte de su tumba las ideas dominantes son el amor a lo casero y la tendencia solar, en vez de las austeras convenciones religiosas que caracterizan a todas las otras tumbas reales del Valle.
En la inmensa cantidad de material de la tumba de Tut-Ankh-Amón, como en el exhibido en los hermosos relieves sobre su reinado de la gran sala hipostilar del templo de Luxor, encontramos una extrema delicadeza de estilo, así como muestras del más alto refinamiento. En el caso de una escena pintada, una vasija o una estatua, resulta obvia una idea primaria del arte; pero en los objetos utilitarios como bastones, varas o tamices de vino, el arte, como tan bien sabemos en la actualidad, no es una necesidad. Aquí, en la tumba, el valor artístico parece haber sido siempre la primera consideración.
No es este el lugar apropiado para discutir la cuestión del arte egipcio antiguo, ya que nuestro libro trata principalmente del hallazgo de la tumba. Pero no puede pasarse por alto el Valle, y creemos útil incluir algunos comentarios generales sobre su impresionante historia, así como relatar ciertos acontecimientos inesperados que genera el descubrimiento.
Después de numerosos años de trabajo estéril, un avance repentino de gran magnitud le pilla a uno desprevenido. Por ejemplo, hay que afrontar la cuestión de la asistencia adecuada y competente. En este caso la ayuda necesitada comprendía obviamente la importantísima constancia en el papel, fotografías, planificación y la salvaguarda de los objetos, requiriendo esto último nociones de química. Pero las necesidades más inminentes y apremiantes eran la fotografía y el dibujo. Nada podía contemplarse hasta que se hubiera realizado una reproducción pictórica completa del contenido de la antecámara. Eso no sólo suponía la toma de fotografías de la disposición general del interior y del ordenamiento del mismo, sino que además esta tenía que ser sucedida por documentos diagramáticos donde figurasen las posiciones relativas vistas desde arriba, tarea que exigía, además de pericia fotográfica en alto grado, la presencia de un topógrafo experto. A continuación surgió la consideración de su salvaguarda, su desplazamiento y su descripción, labores adecuadas para un químico, un hombre versado en el tratamiento de las antigüedades, y por fin un arqueólogo.
Este problema se resolvió en seguida gracias a la generosidad de nuestros colegas de la expedición americana del Metropolitan Museum of Art de Nueva York. En respuesta a mi Hamada, mi amigo y colega más estimado, el señor A. M. Lythgoe, conservador del Departamento Egipcio de este museo, cuya amable oferta fue seguidamente confirmada muy generosamente por sus fiduciarios y su director, me telegrafió poniendo a mi disposición, en detrimento de su trabajo, a todos los miembros de su personal que necesitásemos.
No me había atrevido a esperar una suerte como aquella. Su ayuda suponía los servicios de A. C. Mace, uno de sus conservadores asociados, de Harry Burton, su experto en documentos fotográficos, y de los señores Hall y Hauser, dibujantes de su expedición: un grupo de hombres de campaña muy capacitados, todos ellos con vastos conocimientos de arqueología. Permítaseme dejar aquí constancia del sacrificio realizado por el señor Mace, director de sus excavaciones en el campo de pirámides de Lisht, en nuestro interés, al abandonar sus numerosos años de investigación; y debo añadir que la preparación de este libro ha pesado en gran medida sobre sus hombros. Al mismo tiempo quiero expresar nuestro reconocimiento más sincero y agradecido a los fiduciarios del Metropolitan Museum of Art de Nueva York, a su director, el señor Edward Robinson, al señor Lythgoe, y también a H. E. Winlock, cuya expedición a Tebas quedó por esta causa considerablemente desbaratada.
Mientras tanto en El Cairo se produjo un golpe de suerte. El señor Lucas, director del Departamento Químico del Gobierno egipcio, quedaba en aquel momento libre de sus deberes oficiales, y nos ofrecía la valiosa ayuda de sus conocimientos químicos.
Ya antes, cuando comprendí la probable magnitud del descubrimiento, A. R. Callender, que me había prestado su ayuda en ocasiones anteriores, vino en seguida en mi auxilio desde Erment. El doctor Alan Gardiner también puso muy amablemente a nuestra disposición su sin igual erudición filológica. Y el profesor James H. Breasted, de la Universidad de Chicago, eminente historiador del Antiguo Egipto, entonces en este país, me dio su valioso consejo y me instruyó sobre los datos y evidencia históricos que nos proporcionaban las inscripciones de las cuatro entradas selladas encontradas, en diversas condiciones, en la tumba.
A lo largo de toda nuestra empresa recibimos la esmerada cortesía y amabilidad de todos los funcionarios del Departamento de Antigüedades del Gobierno egipcio, y quiero, en relación con ellos, expresar mi agradecimiento a Monsieur Lacau, Directeur Général au Service des Antiquités. Quizá deba mencionar aquí que estoy asimismo en deuda con los miembros del personal de The Times, por su presta colaboración en todos los asuntos, incluso en los que se apartaban de su campo de interés.
Doy también encarecidas gracias a lady Burghclere, la abnegada hermana de lord Carnarvon, por la introducción biográfica con la que tan amablemente ha contribuido, porque no había nadie más indicado que ella para realizar esta tarea.
Tengo que dar también las gracias a mi querido amigo Percy White, novelista y catedrático de Literatura Inglesa en la Universidad egipcia, por su animosa ayuda literaria.
Y por último deseo expresar mi reconocimiento a los servicios de mi grupo de trabajadores egipcios, que han llevado a cabo, leal y conscientemente, todos cuantos deberes les he confiado. La carta de la página, que, en su inglés peculiar, muestra su celo durante mi ausencia, quizá debería ser reproducida.
HOWARD CARTER
Agosto, 1923
Capítulo I EL REY Y LA REINA
Unas palabras preliminares acerca de Tut-Ankh-Amón, el rey cuyo nombre conoce todo el mundo, y que en ese sentido necesita menos introducción que ningún otro personaje histórico. Era yerno, como es de todos sabido, del más traído y llevado, y probablemente más sobrestimado, de todos los faraones egipcios: el rey hereje Ekhnatón. Nada sabemos de su ascendencia. Quizá tuviera sangre real, y por lo tanto algún derecho indirecto al trono por cuenta propia. Y quizá fuera simplemente un hombre común. Eso carece de importancia porque, al casarse con una hija del rey, se convirtió de forma automática, según la línea egipcia de sucesión, en el heredero potencial del trono. La suya debió ser una posición arriesgada e incómoda de ocupar, en aquella etapa específica de la historia de su país. En el exterior, el imperio fundado en el siglo v a. de C. por Tutmosis III y continuado, con dificultad, cierto, pero continuado al fin, por monarcas sucesivos, había saltado por los aires como un globo pinchado. En casa la insatisfacción era el factor dominante. Los sacerdotes de la antigua fe, que habían visto a sus dioses escarnecidos y sus propias vidas comprometidas, trataban de sacudirse el yugo, esperando sólo el momento más oportuno para quitárselo por completo; la clase de los soldados, condenada a una inactividad mortificante, bullía de descontento y estaba a punto para cualquier forma de excitación: el elemento extranjero harim, mujeres que habían sido introducidas en gran número en la corte y en las familias de los soldados a raíz de las guerras de la conquista, eran ahora, en una época de debilitación, un foco seguro y evidente de intriga: los fabricantes y mercaderes, como el comercio exterior disminuía y el crédito interno se había desviado hacia un área local y extremadamente circunscrita, estaban cada vez más hoscos y descontentos; y el populacho, intolerante con los cambios, llorando en su mayoría la pérdida de sus viejos dioses familiares, y muy predispuesto a atribuir cualquier pérdida, privación o desgracia, a la celosa intervención de las deidades ofendidas, estaba evolucionando lentamente del aturdimiento al resentimiento activo contra el nuevo cielo y la nueva tierra que habían decretado para ellos. Y mientras tanto Ekhnatón, Galión de Galiones, se pasaba la vida soñando en Tell el Amarna.
La cuestión del sucesor era vital en todo el país, y podemos estar seguros de que la intriga lo dominaba todo. No había ningún heredero varón, y el interés se centró en un grupo de muchachitas, la mayor de las cuales no podía sobrepasar los quince años en el momento de la muerte de su padre. A pesar de su juventud, esta princesa primogénita, llamada Mertatón, llevaba ya un tiempo casada, porque en los últimos dos años del reinado de Ekhnatón encontramos al yerno asociado con el faraón como co-regente, en un vano intento de prevenir una crisis que incluso el archisoñador Ekhnatón debió comprender que era inevitable.
Poco saboreó la muchacha la realeza, porque Smenkh-Ka-Re, su esposo, murió poco después que Ekhnatón. Incluso es posible, como parecen demostrar algunos indicios en su tumba, que le antecediera, al hallar la muerte en manos de una facción rival. En cualquier caso desapareció, y su esposa con él, y el trono quedó abierto para el siguiente aspirante.