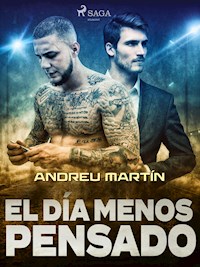
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Spanisch
Un delincuente de baja estofa roba un paquete de droga a una red de narcotráfico internacional. Las consecuencias de su robo resonarán en las más altas esferas, hasta el punto de que un joven de la alta sociedad se vea involucrado en la sucesión de venganzas y tiroteos que se desencadenarán a continuación. Andreu Martín nos vuelve a regalar una trama tan rápida y mortal como un disparo al corazón, una novela electrizante y vertiginosa.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 298
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Andreu Martín
El día menos pensado
Saga
El día menos pensado
Copyright © 1986, 2021 Andreu Martín and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726962055
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
Madrugada
0:36
El vuelo 294 había llegado con retraso y casi todos los viajeros de México y Lisboa que habían hecho escala en Madrid coincidían ahora en el vestíbulo del aeropuerto con los pasajeros del 434 de Valencia y del 410 de Alicante. Lo que había sido quietud y silencio desde antes de la medianoche, acababa de convertirse en un ajetreado ir y venir de gente cansada que abrazaba a familiares, o acarreaba maletas, o buscaba con desesperación a alguien que le informase de algo.
El taxista que había fingido estar durmiendo abrió los ojos, consultó el reloj, bostezó, se desperezó, miró alrededor y bajó del taxi.
—Ahí va —anunció Daniel.
Lo vieron atravesar la calzada a paso rápido, avanzando hacia la multitud que levantaba los brazos y movía los dedos, compitiendo por conseguir taxis.
En el oscuro anonimato de aparcamiento, perdidos entre cientos de vehículos dormidos, el Indio dijo «Venga»y, a disgusto porque no le gustaba quedar desarmado, entregó a Daniel la anticuada automática Astra. Cristín montó la recortada que se había fabricado él mismo y metió en ella dos cartuchos del 12. Inmediatamente, los dos hermanos Consol bajaron de la furgoneta y se fueron decididos tras el taxista.
El Indio observó con inquietud cómo se perdían entre la gente. Masticaba la boquilla del cigarrillo sin poder evitarlo. Hubiera dado cualquier cosa por estar en lugar de los dos jovenzuelos, pueblerinos brutotes y obedientes, capaces de cualquier cosa (incluido el disparate que lo echara todo a rodar). Pero el Indio sabía perfectamente que, con un físico como el suyo, no podía andar poniendo la jeta así como así. El Indio era gitano. Gracias a su piel oscura, a su nariz aguileña, a sus ojos rasgados, pequeños y de mirada fija, y a su boca de labios gruesos curvada hacia abajo en una mueca de soberbia y desprecio, había trabajado durante muchos años en Almería haciendo de indio en películas americanas. Aún conservaba la melena, negra, brillante, lacia, larga hasta los hombros. Y le gustaba vestir cazadoras de vaquero y camisas de cuadros, y lucir cadenas de las que colgaban águilas metálicas con las alas desplegadas y demás. De ahí le venía su apodo: el Indio. De ahí y de que se llamaba Indalecio.
Vio cómo Cristín avivaba el paso tras su hermano Daniel que andaba muy de prisa, como siempre. Los dos llevaban anoraks de nailon de color azul con rayas blancas y rojas. Pasarían fácilmente por viajeros recién llegados o por familiares que hubieran ido a recibir a alguien.
El Indio masticaba el filtro de su cigarrillo.
0:38
Daniel y Cristín Consol entraron en el vestíbulo cuando todo el mundo pugnaba por salir de él precipitadamente. Se diría que todos los viajeros habían tenido muy mal viaje y querían escapar de allí cuanto antes. Los dos hermanos procuraban apresurarse sin demostrar ansiedad. Miraban entorno con cara de nada, casualmente, como buscando al tío Fermín que viene de Portugal. Cristín, el más joven de los dos, tenía miedo de que se le cayera la recortada al suelo. Quizá sí fuera demasiado grande para su corta estatura. Daniel avanzaba dando zancadas inmensas, dejándole atrás, como desentendiéndose de él, como si quisiera demostrarle que aquello no era un juego de niños.
Allí estaba el taxista. Dirigiéndose hacia los lavabos, como había previsto el Indio. En el mismo vistazo, Cristín descubrió a los dos maderos que se paseaban, aburridos, entre la gente que recogía maletas. Policía. Si se le caía la recortada, si se escapaba un tiro, si el taxista se ponía a gritar, allí tenían a la policía para lo que desearan pedir. Cristín miró la nuca de Daniel, esperando descubrir alguna reacción de susto, un poco de humanidad, para identificarse con él y aliviarse al saber que los hombres también tienen miedo, y sudan y tiemblan de pies a cabeza, y se ponen como enfermos, con una especie de bola en la boca del estómago. «Sólo faltaría que ahora me pusiera a vomitar.» Pero Daniel no parecía haber visto a los policías, no se detenía, ni titubeaba, ni temblaba. Daniel ya había estado en la trena un par de veces y no se inmutaba por nada. Si había que salir pegando tiros, lo haría sin dudar.
Porque Daniel era un hombre y muy valiente. De Daniel no se reía nadie. Había gente que creía que los campesinos son tontos y que se les podía tomar el pelo impunemente, pero Daniel ya le había demostrado a más de uno que no era así. Daniel le había partido la cara a más de uno que pensaba que haber nacido en la ciudad le daba derecho a burlarse de cualquiera. Daniel era tan valiente y tan hombre que se había dejado convencer por el Indio para meterse en aquel fregado. «¿Que se la iban a jugar a Erguimbau? Pues a Erguimbau como a cualquier otro, ¿por qué no? ¿Quién es Erguimbau?»
—Ningún mangui de Barcelona se ha querido meter en esto —había explicado el Indio—, al enterarse de que nos vamos a meter con Erguimbau.
—A mí los manguis de Barcelona me la chupan — había asegurado Daniel en la masía—. A mí, que vengan a buscarme y les explicaré lo que quieran. —Daba palmaditas a la gran escopeta de caza del abuelo. Nunca se separaba de ella y siempre había dos cartuchos en los cañones—. Que vengan —repetía, tan tranquilo.
Tan tranquilo llegaba hasta la puerta de los lavabos. Tan tranquilo se metía en ellos, y comprobaba que había dos tipos lavándose las manos. Ninguno de ellos era el taxista. Tan tranquilo iba Daniel a buscar en los retretes, una mano dentro del anorak azul, sujetando la automática del Indio.
Tan tranquilo.
Y Cristín tras él.
0:39
El Indio tenía que confiar en que los hermanos Consol supieran hacer bien su trabajo. Le hubiera gustado contar con otros, claro, pero nadie del ambiente se fiaba de un tío que en una ocasión había querido pegársela a los grandes.
La gente es cobarde. La gente desprecia a los valientes porque siente envidia hacia ellos.
«¿Robarle la pasta y el jaco a Erguimbau? Qué disparate», decían todos con sonrisa de superioridad. Y murmuraban entre ellos: «¿El Indio? Ese tío está loco. Ese tío no es de fiar. Es de los que no escarmientan. Hace un porrón de años, cuando Erguimbau no era lo que es ahora, ya trató de meterle una pirula. Erguimbau lo pilló y le dio una buena lección. Y, además, el Indio se chupó sus buenos años de trullo. Y ahora dice que quiere hacerle tragar a Erguimbau lo que le hizo. Está loco, que te lo digo yo.» Muertos de miedo, querían pasar por seres inteligentes y superiores. Lo miraban con desprecio y se negaban a echarle una mano como quien niega limosna a un pobre. «No, no, Indio, ni hablar. Yo no estoy tan loco como tú.»
Ahora les enseñaría él a todos. Ahora les iba a enseñar. (Si los Consol cumplían, claro.) Todo estaba calculado, planeado de antemano hasta el último detalle, ya todo había quedado claro, así que no tenía por qué haber fallos de ninguna clase.
Miró de reojo a Merche, la tercera de los Consol, la niñata que se chupaba el pulgar en la trasera de la Siata. Llevaba un vestido de flores que parecía una bata de andar por casa. No era eso lo que había dispuesto el Indio. Nadie creería que aquella criaja acababa de bajar de un avión. Nadie diría que había viajado nunca en avión. Pero, bueno, parecía imbécil, y a lo mejor las imbéciles cuando viajan en avión lo hacen con la bata que usan para dar de comer a los cerdos.
Merche estaba dando de comer a los cerdos, y probablemente llevaba puesta aquella bata, cuando el Indio fue a ver a los Consol a Argantosa. Daniel y él se habían conocido en la cárcel. Hicieron planes, muchos planes. En la trena, se habla por hablar. No hay otra cosa que hacer y es gratis. Lo de Daniel eran los bancos. Se había comprado un tractor, una cosechadora y un buen montón de tierras a base de golpes a bancos. Cuando lo atraparon, los civiles se cargaron a su compañero. Pero Daniel confiaba en que su hermano Cristián («lo llamamos Cristín») tendría agallas para sustituirlo. «Un par de años más y estará maduro.» De momento, sólo tenía dieciséis.
El Indio tuvo que conformarse. No le quedaba más remedio. Si Daniel decía amén era porque no conocía a Erguimbau. Así que les expuso el plan.
—Cojonudo —dijo Daniel—. Merche hará de clienta.
—No me gusta que venga la cría.
—Pues no queda más remedio —respondió Consol, muy gallito, siempre con la mano sobre la escopeta de caza—. Donde voy yo, van mis hermanos.
—Hay algo que tiene que quedar claro, Consol — advirtió el Indio, impaciente—. Y es que aquí mando yo.
—De acuerdo, aquí mandas tú, pero mis hermanos vienen conmigo.
—Anda, vamos —rezongó el Indio, dirigiéndose a la cría que se chupaba el dedo a su lado.
Se apeó de la Siata accionando la manija con brusquedad y ruidosamente para demostrar quién mandaba allí. Aquella noche, sobre su camisa de cuadros, vestía una sahariana de color azul que lo convertía en taxista a primera vista. Abrió las puertas de atrás, para que pudiera salir Merche.
—Vamos, vamos —repitió, como si se estuviera cabreando por momentos.
0:40
Tan tranquilo, Daniel Consol trató de abrir la puerta de un retrete y no pudo. Era la única que estaba cerrada.
—Ocupado —dijo el taxista desde dentro.
A lo mejor, al mismo tiempo que había ido a recoger el paquete, aprovechaba para hacer de cuerpo.
Cristín se subió al peldaño de los urinarios y fingía mear. Miró a Daniel. Éste hizo un gesto con la cabeza que lo mismo podía significar «Sigue, lo estás haciendo bien» que« Ven aquí inmediatamente». Cristín lo consultó con otro gesto mudo, demasiado evidente quizá, y Daniel decidió dejarlo por imposible.
En ese momento, se descorría el cerrojo del retrete, se abría la puerta, Daniel buscaba la pistola dentro del anorak y Cristín dejaba de fingir que meaba. Uno de los señores que se había lavado las manos acababa de salir. El otro se peinaba, se arreglaba el nudo de la corbata.
El taxista casi chocó de frente con Daniel. Chascó la lengua para demostrar su enojo, en lugar de pedir perdón. Llevaba un paquete envuelto en plástico verde. Daniel siseó rápidamente algo que Cristín no pudo oír. El taxista se quedó agarrotado, presa del pánico.
Ahora, Cristín tenía ganas de mear de verdad.
0:41
El Indio remoloneó hasta colocarse bien cerca del taxi vacío, del que salía la voz monótona de un locutor leyendo las últimas noticias. El Ayuntamiento de Arbúcies había convocado un referéndum para aprobar el ensanchamiento de un puente; sólo el 33 por ciento de los vecinos acudió a las urnas. El Indio abrió la puerta de atrás del taxi y con un cabezazo le indicó a Merche que montara. La chica obedeció y se quedó allí, hundida en el asiento, enfurruñada, chupándose el dedo pulgar y pensando muy fuerte, muy fuerte, que nadie le hacía caso, que todos la odiaban y que quería matarlos a todos, y que lo haría en cuanto le dejaran un arma.
El Indio se puso al volante. Los vecinos de Arbúcies opinaban que el alcalde había convocado aquel referéndum porque estaba directamente implicado en el ensanchamiento del puente. Al Indio le traían sin cuidado Arbúcies, sus puentes y sus alcaldes. El taxista no se había dejado las llaves en el contacto. A los Consol igual no se les ocurría quitarle las llaves al taxista. No importaba: haría el puente y así lo tendrían todo a punto para salir cagando leches. El puente de Arbúcies. En lugar de hacer el puente, el Indio rebuscó en torno al asiento hasta encontrar el arma de aquel taxista. Todos los taxistas van armados, por si los manguis. Encontró una barra de hierro que debía de medir más de un metro y que terminaba en un gancho afilado. Parecía el extremo de una de esas manivelas con que se sacan los toldos de las tiendas, sólo que alguien la había aserrado y había afilado la punta para convertirla en arma peligrosa. Le habían puesto también un mango de cuero que se amoldaba a la mano, con una abrazadera en torno a la muñeca para que el arma nunca cayera al suelo. Al Indio le gustó y decidió quedársela. Se había creado un consorcio integrado por el Institut Català de la Salut (ICS), el Hospital de la Santa Cruz y el Ayuntamiento de Vic para salvar a una residencia de la Seguridad Social. El Indio se puso la barra de hierro sobre los muslos, sacó su navaja automática, la abrió, chasc, con aquel chasquido que tanto lo emocionaba, se extasió un segundo ante su hoja limpia, brillante y afilada, y procedió a cortar los hilos, bajo el volante, para hacer el puente.
0:42
—Dame ese paquete y no intentes nada, que llevo una fuscax—había dicho Daniel.
El taxista dudó, y en ese instante de duda se jugó la vida, pero por fin prevaleció el buen sentido, tal como había previsto el Indio. Por un segundo, debió de preguntarse si aquel tipo era un estupa. Evidente que no. Eso quería decir que era un mangui. ¿Un mangui robándole a Garrido? La puta de oros, un mangui capaz de robar caballo a Garrido es capaz de cualquier cosa, incluso de organizar un tiroteo en medio del aeropuerto. ¿Qué más podía hacer? ¿Llamar a la policía, llevando lo que llevaba en las manos?
Así que entregó el paquete, mirando nerviosamente a un lado y a otro, tembloroso e irritado. Sin perder la sonrisa de suficiencia, la expresión que equivalía a «Tú haz lo que quieras, pero a mí me parece que te estás metiendo en un marrón que ya veremos cómo sales».
—Ahora, ven con nosotros —siguió susurrando Daniel, mostrándole un asomo de Astra por la abertura del anorak.
—¿Para qué?
—¡Sscht! No te quiero ni oír. Pasa delante y ve a tu taxi sin correr. Tú no te preocupes por mí, que yo ya voy. Te juro que no me importa una mierda pegarte un tiro. ¿Te lo crees? —No iba a moverse de allí hasta que el taxista contestara. Por fin, el taxista afirmó con la cabeza—. Pues andando.
Se hizo a un lado. El taxista echó a andar y Daniel le fue detrás, muy pegado, como si le estuviera hablando al oído. Y Cristín más atrás, sombra de los dos, convidado de piedra, «por si acaso», como había dicho el Indio.
Atravesaron el mundo de luz y ajetreo del vestíbulo del aeropuerto, voces llamando en distintos idiomas al pasajero Fulano de Tal, «que se presente en Información de Iberia», ancianos apabullados por su propio equipaje, corriendo de un lado para otro como si alguien les hubiera fijado un límite de tiempo muy concreto para que salieran de allí. Las puertas de cristal se abrieron automáticamente, dándoles acceso al mundo más oscuro, frío y camuflado del exterior. Allí, el taxista ya se atrevió a dar su opinión.
—Pero... —balbució el taxista con una media sonrisa—. Pero tú estás loco… Tú no sabes lo que te juegas...
—Te mataré como sigas hablando —anunció Daniel.
0:43
Se había acercado al taxi una pareja de ancianos despavoridos que sólo hablaban inglés. Habían visto el taxi parado, alejado de los otros, y se habían pasado de listos arrastrando sus maletas hasta él y adjudicándoselo sin tener que esperar turno como los demás.
—No, señores, ¿no ven que tengo un cliente? —les gruñó el Indio, señalando a Merche.
Los otros seguían con su retahíla en inglés. Creían que el Indio era un gandul que prefería pelar la pava con su novia antes que cumplir con su deber.
—Que se vayan a la mierda, señores —exclamaba el Indio, tratando de hacerles comprender por el tono el significado de sus palabras.
Y ellos que nada, duro, y seguramente estaban diciendo que llamarían a un guardia si se negaba a echarles una mano.
Entonces, salieron del edificio el taxista, Daniel y Cristín, y avanzaban directamente hacia allí.
—¡La madre que parió a los guiris!
El Indio deseaba golpear a los viejos con la barra de hierro terminada en gancho. En lugar de eso, se sumergió bajo el volante, conectó los hilos arrancando un rugido al motor, y puso el coche en marcha. Se detuvo diez metros más allá. Miró a Daniel y a Cristín para asegurarse de que lo habían comprendido todo, y siguió su camino, más tranquilo, satisfecho de que todo hubiera salido como él esperaba. De pronto, se echó a reír, cosa asombrosa en él. Su risa era un ruido que recordaba al golpeteo sordo de un martillo mecánico y detrás iba Merche chupándose el dedo.
Los Consol montaron en la Siata. En la sombra del aparcamiento, Cristín se había dado a conocer y mostraba la recortada. Se sentó en la trasera de la furgoneta, con el taxista, y le clavó a éste los cañones de su arma en el vientre. Por muy mal tirador que fuera, no podía fallar. Daniel se puso al volante. Arrancó. Siguieron al taxi.
Cristín miraba fijamente a los ojos del taxista, para convencerlo de que era capaz de disparar, que a él no le importaba cargarse a un mamarracho. El taxista le devolvía una mirada llena de suficiencia. Como benevolente. Paternal. Lamentándolo por ellos.
—Pero ¿quiénes sois vosotros? No tenéis ni idea de la que os estáis ganando...
—Que te calles la boca, coño —le cortó Daniel.
Había sido muy fácil. Los grandes hombres suelen cometer este tipo de errores. Creen que son los más listos, que lo tienen todo previsto y que, en todo caso, nadie se atreverá a atentar contra ellos. Y se equivocan de medio a medio. Se equivocan en los tres puntos. No son los más listos, no lo tienen todo previsto y nunca faltará un gallo con un buen par de espolones que les demuestre quién manda en el corral.
Eso pensaba Daniel Consol, muy orgulloso de sí mismo.
1:29
Sonó el teléfono justo cuando Erguimbau iba a quitarse el batín y meterse en la cama. Había estado leyendo, disfrutando del silencio de su mansión acogedora, cómplice y amiga, y había dado una cabezadita solitaria, llena de dulces sueños. La presión de la cabeza de una chica hermosa apoyada en la suya, la deliciosa aspereza de una larga melena contra su sien, el perfume tenue e inocente. Había abierto los ojos, feliz, y había decidido que era hora de dormir. Entonces, el repiqueteo del teléfono despertó a Luisa.
—¿Quién puede ser a estas horas? —se extrañó ella.
Él respondió al aparato.
—Sí.
—Erguimbau —afirmó una voz contundente.
—¿Sí? —desconfió él, intuyendo problemas.
—Soy el Indio. Indalecio Monge. ¿Te acuerdas de mí?
Indalecio Monge. Por fin. Erguimbau ya se había hecho a la idea de que el Indio se habría rajado, pero Garrido era eficiente, después de todo. Si Garrido decía que venía el Indio, el Indio llegaría tarde o temprano. En un relámpago instantáneo, se le apareció el pasado, un montón de años atrás, cuando era propietario de aquella discoteca de San Andrés que tan mal funcionaba. Cuando, para levantarla, hacía méritos ante Pradera-Ortiz. Cuando se encargaba de recoger los paquetes calientes de Frankfurt, cuando aún trataba personalmente con gente como el Indio.
El Indio había querido engañarlos fingiendo que lo habían atracado, que le habían quitado el paquete que tenía que distribuir. Lo pescaron tratando de venderlo. Y le tocó a él, a Erguimbau, castigarlo.
—No se preocupe —le había dicho a Pradera-Ortiz—. Déjelo de mi cuenta.
Él mismo le dio los cien zurriagazos con una fusta de hípica. Luego, echó vinagre en las heridas. Más tarde, el Indio fue detenido por tráfico de estupefacientes y, si hubiera cantado el nombre de Erguimbau, a éste nadie podría haberle hecho nada. De aquella manera, Erguimbau había querido demostrar a sus superiores y a sus inferiores que era prácticamente invulnerable. Sin embargo, el Indio no cantó su nombre, y eso tendría que haber resultado significativo. Erguimbau lo interpretó como un dato favorable: «Ni siquiera un tipo como el Indio se atreve a denunciarme. Hasta los tipos como el Indio me tienen miedo y me respetan. »Quizá debiera haber entendido: «Un tipo como el Indio no se chiva a la policía. Un tipo como el Indio considera que la venganza es algo personal e intransferible.»
Y allí estaba el Indio. Ya había cumplido condena y ahora quería saldarle las cuentas. Garrido había informado de ello a Erguimbau hacía más de seis meses.
—Señor Erguimbau, ¿se acuerda del Indio? —No. En aquel momento no lo recordaba y Garrido tuvo que proporcionarle muchos datos antes de que Erguimbau dijera «Ah, sí»—. Bueno, pues anda por ahí buscando personal para atacarlo a usted. Dice que quiere hacerle pagar lo que le hizo hace ya tiempo.
—Vaya por Dios —dijo entonces Erguimbau, sin inmutarse lo más mínimo.
«Vaya por Dios», pensó medio año después, al teléfono.
—¿Te acuerdas de mí? —insistió el Indio, impaciente.
—Sí, me acuerdo de ti. Lo que no recuerdo es haberte dado permiso para que me tutees. ¿De dónde has sacado mi número de teléfono?
—No te preocupes por eso. Hay cosas que tendrían que preocuparte más. Por ejemplo, un amigo tuyo está con nosotros...
—Yo no tengo amigos.
—Un tal Salvador Romans. Taxista.
—No lo conozco. —Y era verdad que no lo conocía.
—Bueno, pues tenemos un paquete tuyo. Un piloto de Iberia lo ha dejado en un váter del aeropuerto y tu amigo Romans, el taxista, lo ha recogido. Creo que debe de pesar un kilo. Una buena morterada, ¿no? —Erguimbau respiraba y pensaba. Luisa había encendido la luz de la mesilla y lo miraba con curiosidad, con su media sonrisa confiada. Luisa no se enteraba de nada. El Indio siguió—. Bueno, sólo queremos diez millones de pelas. Pasaremos por tu casa a buscarlos dentro de tres horas...
—¿Dentro de tres horas? —protestó Erguimbau, para ganar tiempo—. Ahora es la una y media. ¿Tú crees que puedo conseguir diez millones antes de las cuatro y media? ¿Qué te crees? ¿Que tengo en casa diez millones? ¿O que puedo salir al jardín y cogerlos en los árboles?
—Ahora me estás hablando de tus problemas, Erguimbau. Y no me interesan.
—Está bien. ¿Y qué haréis si me niego?
—De momento, despellejaremos a tu amigo Romans. Muerte lenta. Luego, iremos a por ti.
Erguimbau pensaba. Luisa lo miraba, ahora con interés. Erguimbau le dedicó una sonrisa tranquilizadora y le envió un beso. Ella se tranquilizó y respondió con otro beso y un gesto interrogativo que significaba «¿Quién es?». Erguimbau hizo una mueca para demostrar que no era nada, una minucia. A continuación suspiró.
—Está bien —dijo—. Dame hasta las ocho de la mañana...
—Ni hablar...
—Vamos, hombre. Es la hora en que abren los bancos. Conseguiré que abran una hora antes especialmente para ti. Pero tenéis que prometerme que no le haréis nada a Romans... —Luisa fruncía el ceño—. ¿Dónde os puedo encontrar a las ocho?
—Nosotros te encontraremos a ti en tu casa...
—Lo dudo, porque no estaré. No se encuentran tantos millones quedándose en casa.
—Estará tu mujer. Estarán tus hijos...
—Te equivocas. Están fuera de Barcelona. Basta ya, Indalecio. Me propones un trato. Yo lo acepto. Donde quieras en las condiciones que quieras. Di tú.
El Indio reflexionó.
—Bueno. Te advierto que estaremos armados y dispuestos a cualquier cosa. Lo sé todo sobre ti. ¿Sabes quién me lo contó? ¿Te acuerdas de Paula? ¿Una chica que fue secretaria tuya cuando tenías la discoteca de San Andrés? Acabó liada contigo, eso me ha contado. Y te sacó un buen pellizco cuando os separasteis, ¿verdad? Sólo por callarse la boca. Pues ya ves. No bastó con aquella morterada. Ni siquiera tuve que ponerle la mano encima. Conservaba agendas y dietarios de cuando trabajasteis juntos... —Erguimbau cerró los ojos. Suspiró. No le gustaban las traiciones. Tragó saliva. Y siguió el Indio—: Ahora, ya sé que llevas espectáculos, que eres el dueño del Fox-Trot y del Kilimanjaro, y que tienes una cadena de restaurantes. Eso significa muchos camareros, muchos empleados y mucha gente que puede irse de la lengua. Así que fui sacando datos, de Paula a un tal Loren, ya sabes quién te digo, y Loren resulta que es muy amigo de azafatas y de pilotos de Iberia... En fin, vale ya, que esto es conferencia. Que me sé hasta la forma de tu masía en ese pueblo del Ampurdán. Que me sé hasta la edad de tus hijos, catorce años la nena y nueve el nene.
—¿Qué tratas de decirme con todo esto?
—Que a las ocho tienes que estar en tu casa. Te llamaré y te diré dónde has de llevarme los diez kilos. Y, si me traicionas, lo pagarán tu mujer y tus hijos. ¿De acuerdo?
—De acuerdo —rezongó Erguimbau. Y colgó el auricular.
—¿Quién era? —preguntó Luisa.
—Nada —respondió él. Y mintió con toda la soltura que le daba la práctica de años y años—. Garrido, que tiene problemas con una letra, fíjate tú qué horas de presentar una letra. Claro, como está en un nightclub, la gente se cree que hace los negocios de noche. Nada, una tontería. La resuelvo en un minuto. Tú duerme.
Anudó de nuevo el cinturón del batín y salió del dormitorio olvidándose automáticamente del rostro de Luisa.
1:32
Bajó al despacho experimentando un molesto temblor interno. Hacía mucho tiempo que no se veía directamente implicado en un conflicto. Y, al menos, la última vez fue con Martinard, una persona educada y sensata. Descubrió que había perdido el hábito de dar por supuesta la violencia, de coquetear con ella, de echarse un pulso de vez en cuando y asumir que, después de todo, una bofetada no duele tanto y que es tan importante saber encajar como devolver.
Como Luisa no estaba presente, no tenía que aparentar ninguna clase de seguridad en sí mismo. Así que se permitió una mueca, una maldición sorda entre dientes, y marcó los números del Kilimanjaro como con ganas de romper el dial. Preguntó por Garrido. Dijo que era de parte de Erguimbau.
—¿Garrido? Me ha telefoneado el Indio.
—Cooño —se asombró el otro, siempre espontáneo—. ¿Dónde está usted?
—En Gerona. Para todos los efectos, en Gerona. — Garrido ya sabía que «para todos los efectos» significaba que Erguimbau estaba en Barcelona.
—¿Y de dónde ha sacado ese mangui su teléfono?
—Un tal Loren, camarero de los nuestros. Se ve que habla mucho, ese chico. Localízalo y péinalo de mi parte. No te lo cargues, que no está el horno para bollos, pero asegúrate de que vaya cojo el resto de su vida. Quiero que se acuerde de mí a cada paso que dé.
—Descuide.
—Y... referente al Indio... Cuando estuvo haciendo preguntas, lo controlasteis un poco, ¿verdad?
—Sí. Tengo por aquí los informes... —Se oyó cómo revolvía papeles mientras hablaba—. Estuvimos vigilándolo, porque nunca se sabe. Sé que habían alquilado un piso cerca de la Meridiana y que le habían comprado herramientas al Bolo...
—¿De dónde sacan las pelas?
—Han dado un par de palos por la provincia de Lérida. Aquí está. Se ha liado con unos desgraciados de un pueblo de montaña que se llama Argantosa. Se llaman Consol. Daniel Consol ha estado en el trullo. Éstos han atracado un par de bancos, pero, sobre todo, durante una temporada estuvieron asaltando a los contrabandistas que pasaban la frontera por los Pirineos. Luego, parece que robaron vacas y corderos. Estuvieron en aquello del matadero clandestino que se encontró en Tárrega.
—Y dices que han alquilado un piso.
—Sí, señor. Un principal. Más allá de San Andrés, por la Trinidad Nueva, o ya para Torre Baró...
—Dame esa dirección.
—¿Quiere que me encargue yo de todo, señor Erguimbau?
—No. Ya tengo quien me lo haga. Dame esa dirección.
1:40
El teléfono sonó varias veces, muchas, tantas que Erguimbau temió que Balboa no estuviera en casa. No corría prisa movilizarlo, tenían tiempo hasta las ocho de la mañana, pero Erguimbau pensaba que, cuanto antes lo dejara todo listo, antes podría acostarse y descansar tranquilamente.
Por fin, contestó Balboa con un berrido infrahumano.
—¡Qué!
—Balboa. Soy Erguimbau.
—¡La madre que lo parió, Erguimbau! ¿A usted le parece que son horas de telefonear?
—Te necesito, Balboa.
—¡Que me...! —calló Balboa, tropezando seguramente con sus angustias particulares. Calló como si le hubieran golpeado en el estómago con un paquete de pagarés, deudas de juego, antiguas cuentas pendientes que años atrás Erguimbau había fingido romper en pedazos. «No te preocupes por esto, Balboa, somos amigos, hoy por ti mañana por mí.» Una larga amistad de juergas y cenas pagadas, y favores sin importancia, y «si te gusta esa rubia, dilo, que yo hablo con ella», y aquellas terribles fotos pornográficas en las que Balboa era el principal protagonista. Qué borrachera la de aquel día, qué risas, jugando a ver quién la tenía más larga, y el tipo aquel fotografiando. ¿Recuerdas, Balboa? Cómo no lo vas a recordar si Erguimbau te enseñó todo el paquete, envuelto en celofán y adornado con un lacito, el día de la inauguración del Fox-Trot.
—Ven —te dijo—. Sube un momento a mi despacho, que tengo algo para ti...
Pagarés y fotos y cartas personales. Precisamente hacía dos días que la foto de Balboa había aparecido en un par de revistas de actualidad, celebrando su reciente ascenso y mostrándose como modelo de virtudes e intachable representante de la evolución española hacia la democracia.
—¿Sabes? —le dijo Erguimbau con su odiosa sonrisa angustiada, mirándolo con sus ojos muertos—. Soy el director gerente de este local. Y me gustaría contar con tu ayuda.
—Se lo advierto —masculló Balboa, tan agarrotado que le costaba esfuerzos mover las mandíbulas—. Nunca haré nada que esté contra la ley...
—Ni yo te lo pediría —protestó Erguimbau, jugando a escandalizarse, mientras se abanicaba con pagarés de juego clandestino, con fotos escandalosas y con cartas impublicables.
Y nunca le había pedido nada ilegal, eso era cierto. Pero también era cierto que cada vez que le pedía algo, cualquier cosa, la nadería más inofensiva, Balboa recordaba el paquete de fotos, pagarés y cartas, y se lo comía la rabia y el orgullo.
—Te necesito, Balboa.
—¿Qué pasa ahora? ¿No puede esperar a mañana?
—No, Balboa. Ahora mismo. Te ofrezco en bandeja un servicio de los buenos, de un par de medallas como mínimo... Un kilo de heroína y una banda de atracadores. Los pescarás in fraganti, tendrás montones de pruebas contra ellos...
El silencio, el suspiro, casi el gruñido a regañadientes. Bueno, no era la primera vez que hacía algo parecido.
—De qué cojones me está hablando. —Los «cojones» puestos como convencional protesta para salvar el honor, escupitajo involuntario, instintivo, a la cara del opresor.
—Tengo la dirección de tres tipos que tienen un cargamento de heroína —subrayó Erguimbau, paciente y convincente—. Un kilo de heroína. Y son autores de numerosos atracos en Lérida. Dos de ellos acaban de salir de la cárcel. Toma nota. Indalecio Monge, alias el Indio, y un tal Consol, creo que Daniel Consol. Te estoy haciendo un favor, ¿no?
—Usted no le ha hecho un favor a nadie en su puta vida. ¿Qué espera de mí?
—Nada, Balboa. Nada en absoluto. Que te cuelgues esa medalla, y nada más. En todo caso, que actúes cuanto antes, claro, porque esos tipos no se van a quedar en ese piso esperando que llegues... Tienes que neutralizarlos antes de las seis.
—Antes de las seis no habré podido dar parte, no habré conseguido la orden judicial.
—Ni falta que te hace, Balboa. ¿Cuántas veces le has dado lo suyo a más de uno sin cobertura legal? Si tienes pruebas de que es un mangui, de momento puede que te llamen la atención, pero entre bastidores te felicitan, Balboa. ¿Es así o no? —Balboa no decía nada. Su respiración era como un ronquido por el auricular. Fiera vencida que no se resignaba a perder la dignidad. Erguimbau carraspeó. Siguió—: Ah, sólo una cosa, Balboa, un detalle sin importancia... —«Ahora viene la parte fea del asunto»—. Están armados. Y son peligrosos. No creo que se rindan sin oponer resistencia. Así que llévate hombres duros y con las armas a punto...
—¿Me está diciendo que tengo que matarlos?
—Te estoy diciendo que probablemente no te quede más remedio. Que ofrecerán resistencia. Y que, en todo caso, si mueren, no se perderá nada. Sólo unos jodidos atracadores traficantes de heroína...
—Señor Erguimbau, una vez le dije...
—Balboa. —La amenaza. La voz autoritaria que equivale a un grito, o a una palmada sobre la mesa, o incluso a un soplamocos. A continuación, el silencio. Sobran más palabras—. Así que has comprendido bien mi mensaje, ¿verdad, Balboa? Pues adelante, que para luego es tarde. Toma nota de la dirección donde encontrarás a esos caballeros. Es cerca de la Meridiana, muy apartado, más allá de Trinidad Vieja, por Torre Baró...
Erguimbau cortó la comunicación pensando que había hecho justo lo que tenía que hacer. Era descabellado pensar que los hombres de Garrido pudieran ir a enfrentarse con el Indio y los otros. Seguro que habría un tiroteo, detenciones, preguntas. ¿Para qué complicarse la vida si Balboa podía sacarlos del atolladero de manera tan sencilla y legal?
Erguimbau se imaginaba que había interrumpido al gordinflón de Balboa en medio de un polvo. Y lo veía ahora, blasfemando como un hereje, dando puñetazos a las paredes, vistiéndose precipitadamente, soltándole un tortazo a la mujer que estaba con él, masticando la rabia, poniéndose los correajes y viendo a un desgraciado en el espejo.
Pero cuidado. Aún existía la posibilidad de que las cosas se torcieran. Aplastó sin piedad el cigarrillo contra el cenicero y salió muy decidido del despacho. Trepó los escalones de tres en tres, entró en el dormitorio y prendió la luz, reemprendiendo la conversación con Luisa como si no la hubieran interrumpido.
—Este, Luisa, ¿sabes qué se me ha ocurrido? —Ella rezongaba «Eh, qué», violentamente arrancada del sueño—. Que a primera hora nos vamos todos a Gerona a pasar una semana. Seguro que a los chavales les hace una ilusión loca eso de no ir al colegio.
—Pero ¿por qué? —gimió Luisa, restregándose los ojos.
Erguimbau se quitó el batín, se tumbó sobre la cama de matrimonio, junto a ella, parodiando la pose de un seductor.
—Porque acabo de darme cuenta de que presto más atención a mi trabajo que a mi mujer y mis hijos, porque hace siglos que no hacemos el amor, que no tomamos el sol cogidos de la mano, que no nos reímos a la vez de un chiste. Siempre me los cuentan a mí y luego yo te los cuento a ti, o al revés... —Y le suplicó, frívolo—: Anda, por favor, no seas mala, no seas así, olvidemos el trabajo, las obligaciones y todo lo demás. Volvámonos locos y huyamos de este laberinto. Volvamos a ser novios, Luisa, ¿qué te parece? ¿Recuerdas cuando éramos novios y teníamos todo el tiempo del mundo para nosotros?
Luisa no lo recordaba, pero eso no tenía importancia, porque su marido ya le estaba acariciando los pechos, buscándole los pezones, besándole el cuello, mordisqueándole los lóbulos de las orejas, y eso hacía siglos que no lo hacía, y se entregó apasionadamente al amor porque amaba y admiraba a su marido. Y no creía ni una sola de sus mentiras, pero prefería pasar por tonta y ayudarlo a resolver sus problemas que aturullarlo haciéndole preguntas difíciles de responder. Si era preciso huir precipitadamente a la masía del Ampurdán, ella sería la primera en hacer las maletas. Y si Ernesto había de sentirse más seguro provocándole un orgasmo, aquella noche le dedicaría el orgasmo más sonoro y gratificante de todo su repertorio.
3:19
Miguel se sirvió las últimas gotas de Chivas en un vaso que había usado otra persona. Durante la operación, dio dos pasos atrás, uno adelante, pensó: «Dioses, estoy bebido»y se maldijo discretamente, al recordar cuánto le había costado la última cura de desintoxicación a orillas del mar Muerto. Brindó por ello y apuró de un trago los restos de whisky.
Miró alrededor, desalentado.





























