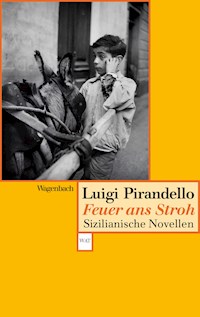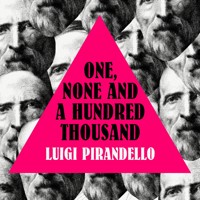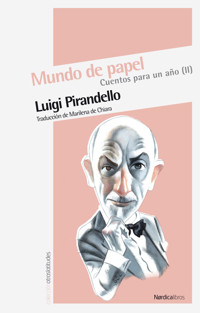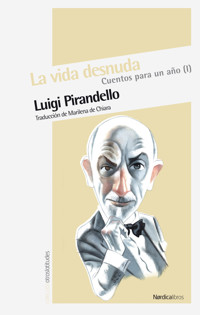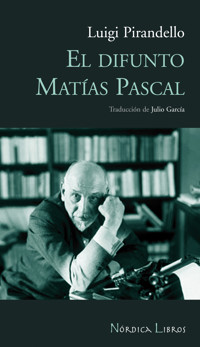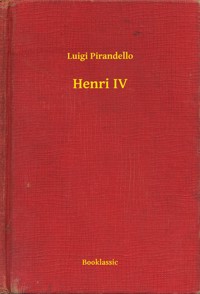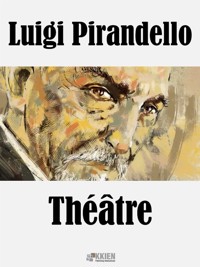1,90 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lebooks Editora
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
El difunto Matías Pascal de Luigi Pirandello es una obra que examina las crisis de identidad y la naturaleza ilusoria de la libertad personal. A través de la historia de Matías Pascal, un hombre que finge su propia muerte para escapar de las obligaciones y frustraciones de su vida anterior, Pirandello cuestiona las nociones de individualidad y destino. La novela plantea preguntas profundas sobre si la libertad es realmente posible en un mundo estructurado por normas sociales y la inevitabilidad del pasado. Desde su publicación, El difunto Matías Pascal ha sido aclamada por su análisis de la alienación y la búsqueda de sentido en un mundo en constante cambio. Su exploración de la identidad fragmentada y el conflicto entre el individuo y la sociedad ha influido en numerosas interpretaciones filosóficas y psicológicas. La obra sigue siendo relevante hoy en día, ofreciendo una reflexión sobre los desafíos de la autoidentificación y la ilusión de que el escape de las normas sociales puede otorgar verdadera libertad. Al exponer los conflictos internos de su protagonista, Pirandello nos invita a reconsiderar los límites de la identidad y el papel que el pasado desempeña en la construcción del yo.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 446
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Luigi Pirandello
EL DIFUNTO MATÍAS PASCAL
Título original:
“Il Fu Mattia Pascal”
Sumario
PRESENTACIÓN
EL DIFUNTO MATÍAS PASCAL
1. Premisa
2. Premisa segunda (filosófica). A modo de disculpa
3. La casa y el topo
4. He aquí cómo fue
5. Madurez
6. TAC, TAC, TAC…
7. Transbordo
8. Adriano Meis
9. Un poco de niebla
10. La pila del agua bendita y el cenicero
11. De noche, mirando al río
12. El ojo y Papiano
13. El farolillo
14. Las proezas de Max
15. Yo y mi sombra
16. El retrato de “Minerva”
17. Reencarnación
18. El difunto Matías Pascal
PRESENTACIÓN
Luigi Pirandello
1867-1936
Luigi Pirandello fue un destacado escritor y dramaturgo italiano, reconocido como uno de los principales exponentes del teatro moderno. Nacido en Agrigento, Sicilia, Pirandello exploró en sus obras la fragmentación de la identidad, la naturaleza de la realidad y la relatividad de la verdad. Su enfoque innovador, especialmente en el teatro, le valió el Premio Nobel de Literatura en 1934, y su influencia sigue siendo significativa en la literatura y el teatro contemporáneo.
Vida temprana y educación
Pirandello nació en el seno de una familia acomodada. Su padre era un empresario que trabajaba en la industria del azufre, lo que le permitió a Pirandello tener una educación privilegiada. Estudió en la Universidad de Roma y más tarde en la Universidad de Bonn, donde obtuvo un doctorado en filología. Su interés por la literatura y el teatro comenzó temprano, pero fue a través de sus estudios de lenguas y literatura que empezó a desarrollar sus teorías sobre la psicología y la naturaleza humana.
Carrera y contribuciones
Pirandello es conocido por su exploración de la multiplicidad de la identidad y la subjetividad de la verdad. En su obra más famosa, "Seis personajes en busca de autor" (1921), Pirandello introduce el concepto del "teatro dentro del teatro", presentando personajes que buscan a un autor que pueda completar sus historias, lo que desafía las convenciones dramáticas y expone la relatividad de la realidad y la ficción. Otras obras importantes incluyen "Así es (si así os parece)" (1917) y "Enrique IV" (1922), que exploran las complejidades de la percepción individual y colectiva de la verdad.
El estilo de Pirandello, conocido por su mezcla de humor y tragedia, y sus temas sobre la ilusión y la locura, revolucionaron el teatro contemporáneo. Su enfoque en los dilemas psicológicos y existenciales, junto con su habilidad para manipular las estructuras narrativas, lo consolidaron como un pionero del teatro moderno.
Impacto y legado
Luigi Pirandello dejó una profunda huella en la literatura y el teatro del siglo XX. Su obra influyó en dramaturgos como Samuel Beckett y Eugène Ionesco, y contribuyó al desarrollo del teatro del absurdo. La exploración de Pirandello sobre la alienación, la incertidumbre y la crisis de identidad resuena fuertemente con las preocupaciones modernas, anticipando muchas de las corrientes filosóficas del existencialismo y el postmodernismo.
Sus personajes, a menudo atrapados en situaciones de desorientación y crisis personal, reflejan la lucha humana por encontrar un sentido en un mundo de verdades fragmentadas y contradictorias. A través de su obra, Pirandello desafió las nociones tradicionales de verdad y realidad, mostrando que estas son, en última instancia, construcciones subjetivas y relativas.
Muerte y legado
Luigi Pirandello falleció en 1936 a los 69 años de edad. A lo largo de su vida, fue un autor prolífico, produciendo novelas, relatos cortos y una vasta cantidad de obras teatrales. Aunque su obra fue controversial en su tiempo, especialmente por sus innovaciones formales, hoy es considerado una figura central en la evolución del teatro moderno. Su legado perdura en la continua relevancia de sus temas y en la influencia que su trabajo sigue ejerciendo en el teatro y la narrativa contemporáneos.
Sobre la obra
El difunto Matías Pascal de Luigi Pirandello es una obra que examina las crisis de identidad y la naturaleza ilusoria de la libertad personal. A través de la historia de Matías Pascal, un hombre que finge su propia muerte para escapar de las obligaciones y frustraciones de su vida anterior, Pirandello cuestiona las nociones de individualidad y destino. La novela plantea preguntas profundas sobre si la libertad es realmente posible en un mundo estructurado por normas sociales y la inevitabilidad del pasado.
Matías Pascal, al adoptar una nueva identidad tras su supuesta muerte, se enfrenta a la paradoja de que, aunque logra evadir las responsabilidades que lo oprimían, también pierde su sentido de pertenencia y propósito. El protagonista descubre que no puede existir en una realidad completamente desligada de su pasado, subrayando así el dilema existencial que enfrenta.
Desde su publicación, El difunto Matías Pascal ha sido aclamada por su análisis de la alienación y la búsqueda de sentido en un mundo en constante cambio. Su exploración de la identidad fragmentada y el conflicto entre el individuo y la sociedad ha influido en numerosas interpretaciones filosóficas y psicológicas.
La obra sigue siendo relevante hoy en día, ofreciendo una reflexión sobre los desafíos de la autoidentificación y la ilusión de que el escape de las normas sociales puede otorgar verdadera libertad. Al exponer los conflictos internos de su protagonista, Pirandello nos invita a reconsiderar los límites de la identidad y el papel que el pasado desempeña en la construcción del yo.
EL DIFUNTO MATÍAS PASCAL
1. Premisa
Hubo un tiempo en que una de las pocas cosas, quizá la única, que yo supiera de cierto era ésta: que me llamaba Matías Pascal. Y de ello me aprovechaba. Siempre que algún amigo o conocido mío daba muestras de haber perdido el bien de la inteligencia, hasta el punto de venir a pedirme consejo o indicación alguna, me encogía de hombros, entornaba los ojos y respondía:
— Yo me llamo Matías Pascal.
— Gracias, querido amigo; pero ya lo sabía.
— ¿Y te parece poco?
Alguno se dignará compadecerme — ¡cuesta tan poco! — imaginándose el atroz sentimiento de un desventurado al cual le ocurra descubrir, de repente, que…, sí, nada, en fin: ni padre, ni madre, ni cómo fue o cómo no fue; y se dignará también indignarse — lo cual cuesta todavía menos — de la corrupción de las costumbres, y de los vicios, y de la plaga de los tiempos, que tanto mal pueden ocasionar a un pobre inocente.
Que hagan lo que gusten. Mas es deber mío advertirles que no es ése mi caso, que no se trata precisamente de eso que se figuran. Podría exponer aquí, en un árbol genealógico, el origen y descendencia de mi familia, y demostrarles que no sólo he conocido a mis padres, sino también a mis antepasados y sus hazañas en un largo período de tiempo, no por cierto todas ellas verdaderamente laudables…
¿Y entonces?
Pues ahí está el quid; mi caso es muy distinto y extraño; tan distinto y peregrino que por eso me pongo a contarlo.
Por espacio de dos años, poco más o menos, fui no sé si más cazador de ratas que guardián de los libros en la biblioteca que cierto monseñor Boccamazza, en 1803, tuvo a bien dejarle en herencia, al morir, a nuestro Municipio. Indudablemente, no debía el tal monseñor estar muy al tanto de la índole y aptitudes de sus paisanos, o abrigaba la esperanza de que con el tiempo y la comodidad inflamaría con su legado el amor al estudio en sus favorecidos. Hasta ahora puedo certificar que no se les ha inflamado; lo cual hago constar en alabanza de mis paisanos. El Municipio mismo mostróse tan poco agradecido al monseñor por su presente, que ni siquiera se dignó erigirle un busto, por lo menos, y tuvo los libros arrumbados mucho tiempo en un destartalado y lóbrego almacén, de donde los sacó luego, ya podéis figuraros en qué estado, para colocarlos en la iglesuca trasconejada de Santa María Liberal, donde, no sé por qué razón, no se celebra. Allí se los encomendó a tontas y a locas, a título de beneficio y como prebenda, a un gandulazo con buenas aldabas, que por dos liras al día había de tomarse la molestia de aguantar por algunas horas el tufo de la humedad y la vejez.
La misma suerte hubo de tocarme a mí también; y desde el primer día concebía tan menguada estima por los libros, así impresos como manuscritos — sin excluir algunos antiquísimos de nuestra biblioteca — que nunca en la vida me hubiera puesto a escribir, según he dicho, si no considerase verdaderamente extraño mi caso y tal como para poderle servir de enseñanza a algún curioso lector que por ventura, cumpliéndose finalmente la antigua esperanza de aquel buen hombre de monseñor Boccamazza, hubiese de caer por esta biblioteca, a la cual lego mi manuscrito, con la obligación, sin embargo, de que nadie pueda abrirlo hasta pasados cincuenta años de mi tercera, última y definitiva muerte.
Ya que, por ahora — y sólo Dios sabe si me pesa — he muerto dos veces; dos, así, como suena: la primera por error, y la segunda… ¡prepárense a escuchar!
2. Premisa segunda (filosófica). A modo de disculpa
La idea, o más bien, el consejo de que cogiese la pluma débolo a mi reverendo amigo don Eligio Pellegrinotto, que actualmente está encargado de los libros de monseñor Boccamazza, y al cual le haré entrega de mi manuscrito no bien le haya dado remate, si es que lo consigo.
Lo escribo aquí, en la iglesita secularizada, a la luz que entra del farol de allá arriba, de la cúpula; aquí, en el ábside, reservado al bibliotecario, y cerrado por una cancela baja de madera con columnitas, mientras don Eligio echa el bofe cumpliendo la misión que heroicamente se ha impuesto de poner un poco de orden en esta verdadera Babel de libros. Me temo que no llegue a lograrlo nunca. Ninguno hasta él habíase preocupado de indagar, por lo menos a bulto, echando una ligera mirada a los lomos, qué clase de libros dejárale Monseñor al Municipio; suponíase buenamente que todos, o casi todos ellos, tratarían de asuntos religiosos.
Pero hete aquí que Pellegrinotto ha descubierto, para mayor consuelo suyo, una grandísima variedad de materias en la biblioteca de Monseñor; y como los libros los cogieron a ojo acá y allá en el almacén y los fueron apilando aquí, según se venían a las manos, la confusión es indescriptible. Por razón de vecindad se han establecido entre estos libros amistades sobremanera extrañas; y en una ocasión costó a don Eligio no poco trabajo apartar de un tratado harto licencioso: Del arte de amar a las damas (libros tres de Antón Muzio, del año 1571), una Vida y muerte de Faustino Materucci, benedictino de Polirone, que algunos llamaban beato (biografía editada en Mantua, 1625). Por causa de la humedad habíanse unido fraternalmente unas con otras las pastas de entrambos volúmenes, siendo de notar que en el libro ii del tratado se diserta largo y tendido acerca de la vida y lances monacales.
Don Eligio Pellegrinotto, encaramado todo el día en una escalera de lampistero, suele pescar en las tablas de la biblioteca no pocos de estos libros curiosos y amenísimos. Cuando da con uno así, lo arroja desde lo alto sobre la mesa grande que hay en el centro. Al choque retumba la iglesia entera y se levanta una nube de polvo de la cual salen huyendo azoradas dos o tres arañas. Yo acudo desde el ábside, saltándome a piola la cancela; empiezo por darles caza con el libro mismo a las arañas, a lo largo de la polvorienta mesa, y luego abro el libro y me pongo a hojearlo.
De esta suerte, poco a poco, he ido cobrándoles afición a estas lecturas. Ahora don Eligio me dice que debería pergeñar mi libro siguiendo el modelo de los que él va desenterrando en la biblioteca; esto es, dándoles su mismo particular sabor. Pero yo me encojo de hombros y le respondo que ésa no es empresa para mí. Y que me importan más otras cosas.
Todo sudoroso y cubierto de polvo, baja don Eligio de la escalera, y, por lo común, sale a respirar un poco de aire al huertecillo que se ha dado maña en apañar aquí, a espaldas del ábside, sostenido a trechos por estacas y puntales.
— Reverendo amigo — dígole yo, sentado en el poyo, con la barba apoyada en el puño del bastón, mientras él anda cuidando sus berzas — no me parece que sea ya tiempo el que corre de escribir libros, ni siquiera de escribirlos por broma. En relación con la literatura, como con todo lo demás, tengo que repetir mi habitual estribillo: ¡Maldito sea Copérnico!
— Hombre, ¿y qué tiene que freír en esto Copérnico? — exclama don Eligio, irguiendo el busto, con la cara que le echa fuego bajo el sombrero de paja.
— Pues sí que tiene que freír, don Eligio. Porque, cuando la Tierra no giraba…
— ¡Y dale! ¡Pero si ha girado siempre!
— No, señor, no ha girado, porque el hombre no lo sabía, y, por lo tanto, era como si no girase. Además, que usted no puede poner en tela de juicio lo de que Josué detuvo al Sol. Pero dejemos esto a un lado. Digo que, cuando la Tierra no giraba, y el hombre, vestido de griego o de romano, hacía en ella tan gallarda figura y tenía tan alta opinión de sí mismo y se recreaba tanto en su propia dignidad, me parece lógico que pudiese encontrar gusto en la lectura de una narración minuciosa y llena de pormenores ociosos. ¿Dice o no dice Quintiliano, como usted mismo me ha enseñado, que la Historia, debía escribirse para contar y no para probar nada?
— No lo niego — responde don Eligio — mas también es verdad que jamás se han escrito libros tan prolijos y hasta minuciosos en los más recónditos pormenores como desde que, según usted dice, rompió la Tierra a girar.
— ¡Y tanto como es así! “El señor conde levantóse temprano, a las ocho y media en punto… La señora condesa se puso un traje lila con rica guarnición de encaje en el descote… Teresita moríase de hambre… Lucrecia sentía vértigos de amor…”. ¡Por Dios vivo! ¿Qué puede importarle a uno todo eso? ¿Vivimos o no vivimos encima de una peonza invisible, a la que da cuerda un hilo de sol; en un granito de arena enloquecido que da vueltas y más vueltas, sin saber por qué, ni llegar nunca a ninguna parte, cual, si tuviese gusto en girar así, para hacernos sentir ya un poco más de calor, ya un poco más de frío, y hacernos morir — por lo general con la conciencia de haber cometido una serie de menudas simplezas — a la cincuenta o sesenta de sus volteretas? Copérnico, Copérnico, don Eligio mío, ha echado a perder a la Humanidad irremisiblemente. Ahora ya todos nos hemos ido acomodando poco a poco al nuevo concepto de nuestra pequeñez infinita, acostumbrándonos a considerarnos poco menos que si no pintáramos nada en el Universo, con todos nuestros flamantes descubrimientos e invenciones; ¿y qué valor quiere usted que tengan las noticias, no digo ya de nuestras particulares miserias, sino hasta de las públicas calamidades? Historias de gusanillos son ahora las nuestras. ¿Se enteró usted de aquel desastre sin importancia de las Antillas? La Tierra, harta la pobre de dar vueltas sin objeto alguno, hizo un ligero movimiento de impaciencia y echó un poquito de fuego por una de sus numerosas fauces. ¡Quién sabe por qué causa se le habría formado aquella bilis! ¡Quizá por culpa de la necedad de los hombres, que nunca como ahora fueron molestos! El caso es que hubo muchos miles de gusanillos torrados; pero no pasó más. Y todo siguió adelante.
Don Eligio Pellegrinotto me observa que, sin embargo, por más esfuerzos que hagamos con la mira cruel de borrar, de destruir las ilusiones que la próvida Naturaleza nos ha infundido para nuestro bien, no lo conseguiremos. Por fortuna, el hombre olvida fácilmente el concepto de su pequeñez.
Así es la verdad. Nuestro Municipio, ciertas noches marcadas en el calendario, no manda encender los faroles, y con frecuencia, cuando está nublado, nos deja a oscuras.
Eso quiere decir, en el fondo, que a veces también nosotros, los de este pueblo, seguimos creyendo que la Luna no está en el cielo para otra cosa sino para alumbrarnos de noche como el Sol de día, y las estrellas para recrearnos la vista con su magnífico espectáculo. Sí, señor. Y solemos olvidarnos con gusto de que somos átomos infinitesimales para tirarnos los trastos a la cabeza por una pulgada de terreno o lamentarnos de cosas que, si verdaderamente estuviésemos penetrados de lo que somos, deberían parecernos menudencias incalculables.
Pues bien; en atención a ese olvido providencial, a más de la singularidad de mi caso, voy a hablar de mí, aunque lo más brevemente que me sea posible, no exponiendo otros pormenores que los que juzgue necesarios.
Algunos de ellos, seguramente, no han de hablar mucho en mi favor; más yo me encuentro ahora en una situación tan excepcional que puedo considerarme como borrado ya del mundo de los vivos, y, por consiguiente, sin los miramientos ni escrúpulos de rúbrica.
Empecemos.
3. La casa y el topo
Muy pronto dije que conocía a mi padre, siendo así que no lo he conocido. Tenía cuatro años y medio cuando murió. Habiendo ido con un barco suyo a Córcega a ciertos negocios que allí tenía, no volvió a casa, falleciendo allá de unas calenturas perniciosas a la edad de treinta y ocho años. Murió dejando en cierta holgura a su viuda y a los dos hijos: Matías, que había de serlo y lo fui yo, y Roberto, que me llevaba a mí dos años.
Todavía andan por el pueblo viejos que se empeñan en dar crédito al rumor de que la riqueza de mi padre, que no les debía hacer sombra, puesto que hace tiempo pasó a otras manos, procedía de orígenes, digámoslo así, misteriosos.
Según los tales, mi padre se agenció sus caudales jugando a los naipes en Marsella, con el capitán de un buque mercante inglés, el cual, después de perder todo el dinero que llevaba encima, y que no debía de ser poco, hubo de jugarse también un considerable cargamento de azufre que había tomado a bordo en la lejana Sicilia por cuenta de un comerciante de Liverpool — ¡hasta esto saben los indinos! (pero ¿y el nombre?) — de un comerciante de Liverpool que tenía alquilado el vapor; arrojándose luego, desesperado, al mar, donde se ahogó, al zarpar el barco. De esa forma hubo de arribar el buque a Liverpool, aliviado hasta del peso del capitán. Suerte que tenía por lastre la malignidad de mis viejos paisanos…
Poseíamos tierras y casas. Sagaz y aventurero, no tuvo nunca mi padre una residencia fija para sus trapicheos, sino que siempre andaba de acá para allá con aquel barco suyo, comprando donde las hallaba más baratas, y a punto para revenderlas en seguida, toda clase de mercancías, y, para no dejarse arrastrar de la tentación de meterse en empresas harto considerables y arriesgadas, iba invirtiendo poco a poco sus ganancias en casas y tierras aquí, en su terruño, donde hacía cuenta de retirarse, sin tardar, a disfrutar pacíficamente de una holgura lograda a costa de tantos tramojos, en el amor y compaña de su mujer y sus hijitos.
Así adquirió primero el predio de Dos Ríos, rico en olivos y moreras; luego, el cortijo de La Cabaña, también muy plantado de árboles y con un buen manantial, que luego se aprovechó para el molino; luego, el collado de El espolón, que era el mejor viñedo de toda la comarca, y, por último, San Roquito, donde edificó una “villa” deliciosa. En el pueblo, además de la casa en que vivíamos, compró otras dos, amén de todo aquel descampado donde ahora han hecho el arsenal.
Su muerte, casi repentina, fue la causa de nuestro desastre. Mi madre, incapaz para gobernar una casa, hubo de fiarse de un individuo que por haber recibido de mi padre tantos beneficios, como para salir de pobre, parecía deber sentirse obligado a un poco de gratitud siquiera, la cual, a más del celo y la honradez, no le hubiera costado ningún sacrificio del otro jueves, puesto que mi madre le remuneraba con largueza.
¡Qué mujer tan santa era mi pobre madre! ¡Arisca y tontona de suyo, tenía harto poca experiencia de la vida y de los hombres! Oyéndola hablar hacía el efecto de una niña. Hablaba con acento nasal y se reía con la nariz, porque siempre, como si se avergonzase de reír, mordíase los labios. Muy endeble de complexión, jamás volvió a levantar cabeza desde la muerte de mi padre, aunque no se quejaba jamás de sus achaques, ni creo que ella misma los llevase a mal; antes bien, los sufría con resignación, como natural consecuencia de su mala ventura. Quizá creyó que iba a morirse de la pena de quedarse viuda y diese gracias a Dios, en su fuero interno, al ver que, aunque tan achacosa y atribulada, la dejaba vivir para bien de sus hijitos.
A mí me tenía un cariño enteramente morboso, salteado de sobresaltos y sustos; siempre nos quería tener pegados a sus faldas, como si temiese perdernos, y solía mandar a la criada a buscarnos por toda la casa en cuanto nos perdía de vista a alguno.
Había vivido abandonada como una ciega a la tutela del marido; y, muerto éste, sintióse extraviada en el mundo. Y ya no volvió a poner los pies en la calle, aparte los domingos, muy de mañana, para ir a misa a la cercana iglesia en compañía de las dos criadas viejas, a las que trataba como si fueran de la familia. Y hasta dentro de casa redújose a no ocupar más de tres habitaciones, abandonando las demás que no eran pocas, a los someros cuidados de las criadas y a nuestras diabluras.
Trascendía el aire, en aquellas habitaciones, a ese tufo especial de las cosas viejas, que parece como el aliento de épocas pasadas, y que allí procedía de los muebles de estilo antiguo y de los descoloridos tapices; y recuerdo que más de una vez hube yo de esparcir la vista a la redonda, presa de una extraña consternación, que tenía su raíz en la silenciosa inmovilidad de aquellos trastos, que llevaban allí tantos años sin servir para nada, privados de vida.
Una de las personas que con mayor frecuencia iban a visitar a mi madre era una tía mía, hermana de mi padre, solterona, de mal genio, con un par de ojos como los de los hurones, cetrina y adusta. Llamábase Escolástica. Pero no solía parar mucho tiempo en casa, pues a lo mejor, hablando, hablando, montaba de repente en cólera y tomaba el portante sin despedirse siquiera. A mí, de pequeño, me infundía un gran pavor. La miraba con ojos tamaños, sobre todo cuando la veía saltar del asiento furiosa y la oía proferir aquellos gritos, encarándose con mi madre y dando rabiosas pataditas en el suelo:
— ¿Pero no notas que está hueco? ¡Si es el topo! ¡El topo!
Aludía a Malagna, el administrador, que nos estaba cavando la sepultura a nuestros pies.
Tía Escolástica — esto lo he sabido después — estaba empeñada en que mi madre se volviera a casar. Por lo general, no suelen las cuñadas pensar así ni dar tales consejos. Pero es que mi tía tenía de la justicia un concepto duro y desabrido, y por esto, más todavía, sin duda, que por el cariño que a nosotros nos profesara, no llevaba a bien que aquel hombre nos robase tan descaradamente y a mansalva. Y atendidas la absoluta incapacidad y la ceguera de mi madre, no discurría otro remedio al mal que un segundo marido, que, por cierto, hasta lo tenía elegido ya en la persona de un infeliz que se llamaba Jerónimo Pomino.
Este tal era viudo, con un hijo, que vive todavía y se llama Jerónimo, como su padre, siendo, por cierto, muy amigo mío, y hasta más que amigo, como luego diré. Desde pequeñito iba con su padre a nuestra casa, y era mi desesperación y la de mi hermano Berto.
Su padre había sido de mozo aspirante a la mano de tía Escolástica, la cual no le había hecho el menor caso, como tampoco a ningún hombre. Y no porque no se hubiese sentido inclinada al querer, sino porque la más leve sospecha de que el hombre de sus ansias pudiera traicionarla, ni aun con el pensamiento, la hubiera impelido, según decía, a cometer un crimen. Para ella todos eran unos falsos, pícaros y traidores; todos menos Pomino. Sólo que de esto se había convencido demasiado tarde. De cuantos hombres le habían hecho el amor, casándose luego con otra, sabía alguna traición, que la regocijaba ferozmente. Pomino era el único de quien no podía decir nada sobre el particular; antes, al contrario, Pomino había sido un mártir de su esposa.
¿Y por qué entonces no se casaba ella con él ahora que estaba viudo? ¡Vaya ocurrencia! Pues por eso mismo de que estaba viudo. Porque había pertenecido a otra mujer en la cual, acaso, habría pensado alguna vez que otra. Y, además, porque…, ¡vaya!, porque a cien leguas se veía, no obstante, su cortedad, que el pobre Pomino estaba enamorado… ¡ya comprenderéis de quién!
¡Figuraos si mi madre le hubiera dado nunca el sí! Le habría parecido un verdadero sacrilegio con todas las de la ley. Aunque quizá no pasase a creer la pobre que tía Escolástica hablara seriamente, y se reía con aquel modo suyo tan particular de los arrechuchos de cólera de la cuñada y de las exclamaciones del pobre señor Pomino, que se hallaba presente en aquellas discusiones, y al que la solterona adjudicaba los más desaforados elogios.
¡Cuántas veces exclamaría él, removiéndose en el asiento como en un potro de tortura!: “¡Pero, Escolástica, por el bendito nombre de Jesús!”.
Era un hombrecillo barbilindo, muy apañadito, con unos ojos azules muy llenos de mansedumbre. A mí me daba en la nariz que se ponía polvos y hasta que tenía la debilidad de aplicarse un poquitín de colorete en las mejillas; y no podía negar que estaba muy ufano de haber conservado, con la edad que tenía, abundante el pelo, que se peinaba con esmero, prolijo a ondas, y que continuamente se estaba alisando con las manos.
No sé cómo habrían andado nuestros negocios si mi madre, no por ella, sino en atención al porvenir de sus hijos, hubiera seguido el consejo de tía Escolástica y contraído matrimonio en segundas nupcias con el señor Pomino. Está fuera de duda, sin embargo, que no hubieran podido andar peor de lo que anduvieron en manos del Malagna “el topo”.
Cuando Berto y yo empezamos a tener uso de razón, ya gran parte de nuestros bienes habíase convertido en humo. No obstante, habríamos podido salvar siquiera de las garras de aquel bandido lo que todavía quedaba, y que nos hubiera permitido, si no vivir con desahogo, como hasta allí, sí a cubierto de apuros. Pero tanto mi hermano como yo éramos unos solemnes gandules, y no queríamos aplicarnos a nada, sino vivir como hasta entonces, a lo grande, según nuestra madre nos acostumbrara desde chicos.
Ni siquiera se había preocupado de mandarnos a la escuela. En cambio, nos dio por ayo y preceptor a un tal Pinzone, cuyo verdadero nombre era Francisco o Juan, del Cinque; sólo que todo el mundo lo conocía por Pinzone, y él se había hecho de tal suerte al remoquete que ya lo consideraba como su apellido legítimo.
Pinzone era de una delgadez repulsiva, altísimo de estatura, y aun hubiera sido más alto de no habérsele doblegado el busto por debajo del cuello, como harto de subir tan arriba y tan delgado, en una discreta joroba, de la que parecía sacar a duras penas el cuello cual pollo desplumado, con una nuez tamaña que se le veía subir y bajar. Solía esforzarse Pinzone por tener los labios metidos entre los dientes como para morder, comprimir y esconder una risita tajante que le era muy peculiar; sólo que, en parte, resultaba vano el esfuerzo, porque la tal risita, visto que no podía salir por los labios, aprisionados de esa suerte, escapábasele por los ojos más aguda y burlona todavía.
Con aquellos sus ojuelos debía de ver en nuestra casa cosas que ni mi madre ni nosotros veíamos. No hablaba quizá por creer que no debiera hacerlo, o bien — y a mí esto me parece lo más verosímil — porque su silencio le proporcionaba un gozo secreto y venenoso.
Mi hermano y yo hacíamos de él cuanto queríamos; todo nos lo consentía, aunque luego, como para ponerse a bien con su conciencia, cuando menos nos lo esperábamos iba y descubría nuestras diabluras.
Cierto día, por ejemplo, le mandó nuestra madre que nos llevara a la iglesia. Era alrededor de la Pascua y teníamos que confesarnos. Después de la confesión, a hacer una visita a la mujer del Malagna, que estaba enferma, y luego a casita. ¡Figuraos qué diversión! Pero apenas nos vimos en la calle propusimos a Pinzone hacer novillos, diciéndole que le pagaríamos un buen litro de vino si en vez de llevarnos a la iglesia nos dejaba ir a La Cabaña a buscar nidos. Aceptó muy contento, restregándose las manos y echando lumbre por los ojos. Se bebió su vinillo, vínose al cortijo con nosotros y estuvo admirablemente por espacio de cerca de tres horas, ayudándonos a encaramarnos a los árboles y marineándose él también. Pues bueno; a la noche, al volver a casa, apenas le preguntó mi madre si habíamos cumplido con la iglesia y héchole la visita a la mujer del Malagna, faltóle tiempo para contestar:
— Le diré a usted… — y fue y contóle, con pelos y señales, cuanto habíamos hecho.
Y no servían de nada las venganzas que nos tomábamos de estas traiciones suyas; y eso que no eran grano de anís. Cierta noche, por ejemplo, Berto y yo, sabiendo que él solía descabezar un sueño encima del banco del recibimiento mientras le servían la cena, nos levantamos furtivamente de la cama, donde nos habían zampado como castigo antes de la hora de costumbre; acertamos a encontrar una lavativa de estaño de dos palmos de larga; la llenamos de agua sucia en la artesa de la colada, y así pertrechados nos fuimos a él despacito, le pusimos la lavativa en las narices y… ¡ziff! El pobre dio un brinco tal que llegó con la cabeza al techo.
Fácil será imaginar los adelantos que con semejante preceptor haríamos en el estudio. Pero la culpa no la tenía toda Pinzone, que, muy al contrario, con tal de meternos una cosa en la mollera no reparaba en método y disciplina y echaba mano de mil expedientes para fijar de algún modo nuestra versátil atención. Lográbalo a veces conmigo, que era muy impresionable por naturaleza. Sólo que él tenía una erudición enteramente suya muy particular, curiosa y peregrina. Así, por ejemplo, era muy docto en retruécanos; conocía la poesía fidenziana y la macarrónica, la burchiellesca y la leporeámbica y citaba aliteraciones y antinominaciones y versos correlativos y concatenados y retrógrados de todos los poetas haraganes, siendo él mismo autor de no pocas rimas caprichosas.
Recuerdo que, en San Roquito, cierto día, nos hizo repetir frente a la loma no sé cuántas veces este eco suyo:
¿Cuánto dura el amor en las señoras?
(…Horas).
¿Y cómo yo la amé, nunca me amó?
(…No).
Mas tú, ¿quién eres que suenas a hueco?
(…Eco).
Y nos daba a resolver todos los enigmas en octava rima de Julio César, Croce y los en soneto de Monetti, y otros enigmas, también en soneto, de otro gandulazo que había tenido el valor de ocultar su verdadero nombre bajo el de Catón de Utica. Habíalos copiado con una tinta tabacosa en un cuaderno muy viejo de hojas amarillentas.
— ¡Oíd, muchachos! ¡Oíd este otro verso de Stigliani, que es cosa rica!
Soy una y dos a un tiempo mismo,
Y hago dos de lo que era uno antes.
Con sus cinco me aferra la una,
Contra infinitos que piensa la gente.
Toda soy boca de cintura arriba,
Y más muerdo sin ellos que con dientes.
Tengo en sitios contrarios dos guerreros,
Los ojos en los pies y en los ojos los dedos
Me parece que lo estoy viendo recitar el versito con la cara radiante de placer, entornados los ojos y llevando el compás con la mano.
Estaba convencida mi madre de que a nosotros nos bastaba con lo que nos enseñaba Pinzone, Y puede que se creyese también, al oírnos recitar los enigmas de Croce o de Stigliani, que estábamos ya muy adelantados. Mas no le pasaba lo mismo a tía Escolástica, la cual, no habiéndose salido con la suya en lo de casar a mi madre con su predilecto Pomino, habíala tomado con nosotros; aunque en esto se llevaba chasco, pues amparados en la protección de nuestra madre no le hacíamos caso, con lo que cogía tales berrenchines que, de haber podido hacerlo sin que la viesen ni sintieran, seguramente nos hubiera azotado de lo lindo hasta arrancarnos la piel. Recuerdo que una vez, al irse de casa de estampía, como de costumbre, en uno de sus venates de cólera, hubo de tropezarse conmigo en una de las habitaciones abandonadas, y cogiéndome por la barbilla me la apretó muy fuerte, muy fuerte, con los dedos, diciéndome: “¡Rico! ¡Rico! ¡Rico!”, y acercando cada vez más, según hablaba, mi cara a la suya y mirándome a los ojos de hito en hito, se estuvo así un rato, hasta que por último lanzó una suerte de gruñido y me soltó, refunfuñando: “¡Mala pieza!”.
La tenía tomada especialmente conmigo, y eso que era yo, sin disputa, quien más atendía a las extravagantes lecciones de nuestro preceptor. Sería quizá por mi cara plácida y oronda y por aquellos lentes que me habían puesto con el fin de enderezarme un ojo que propendía a mirar por su cuenta a otra parte.
Aquellos lentecitos eran para mí un verdadero suplicio. Hasta que, por fin, un día fui y los tiré, dejando al ojo dichoso en libertad de mirar para donde le viniese en gana. Que, aun supuesto que lo hubiera tenido como debía ser, no habría sido un chico guapo. A mí me bastaba con serlo saludable.
A los dieciocho años invadióme la cara una barbaza pelirroja y rizada, en desproporción con la nariz, que más bien la tengo pequeña, y que vino a quedar como perdida entre tanto pelo y la frente, espaciosa y grave.
Quizá si estuviera en nuestra mano elegir nariz acomodada a la cara, o si al ver un pobre hombre agobiado por unas narizotas harto grandes para su cara enjuta, pudiéramos decirle: “Esta nariz me estará a mí de perilla; venga acá”, acaso, si así fuese, yo hubiera cambiado de buena gana la mía, y puede que también los ojos y otras muchas partes de mi persona. Pero como sé que eso no puede ser, me resignaba con mi fatalidad, y no paraba mientes en ella.
Berto, en cambio, con ser agraciado de cara y garboso de cuerpo — cuando menos, comparado conmigo — no acertaba a apartarse del espejo, y se pulía y resobaba, y gastaba la mar de dinero en corbatas nuevas, y en esencias exquisitas, y en ropa blanca y trajes. Yo, un día, para hacerle rabiar, fui y tomé de su armario una americana nueva, flamante, un chaleco elegantísimo, de terciopelo negro, y la mochila, y en esa guisa fuime de caza.
En tanto, Malagna iba a quejarse a mi madre de las malas cosechas, que lo obligaban a contraer deudas onerosísimas para proveer a nuestros gastos excesivos y a los múltiples trabajos de reparación que siempre estaban necesitando las fincas.
— ¡Acabamos de recibir otro golpe! — decía siempre al entrar.
La niebla había destruido, al nacer, la aceituna en Dos Ríos, cuando no la filoxera las viñas en El Espolón. Había que proceder a la plantación de cepas americanas, capaces de resistir al mal. Pero esto equivalía a contraer nuevas deudas. Luego empezó a aconsejarle a mi madre que vendiese El Espolón, a fin de quitarse de encima a los usureros que lo asediaban. Y de esa suerte fuimos enajenando El Espolón, primero; luego, Dos Ríos, y, finalmente, San Roquito. Nos quedaban las casas y el cortijo de La Cabaña, con el molino. A mi madre no le hubiera cogido de sorpresa que un día hubiera ido Malagna a decirle que el manantial se había cegado.
Cierto que nosotros éramos unos haraganes y que gastábamos sin tasa; pero no lo es menos que nunca se verá en este mundo ladrón más ladrón que el tal Malagna. Y es lo menos que puedo decir, en atención al parentesco que más tarde me vi obligado a contraer con él.
Diose Malagna traza de hacer que no nos faltase nunca cosa alguna mientras nos vivió nuestra madre. Sólo que aquella liberalidad, aquella manga ancha, rayana en la licencia, de que nos dejaba gozar, servía para esconder el abismo que luego de muerta nuestra madre hubo de tragarme a mí solo, ya que mi hermano tuvo la suerte de contraer a tiempo un matrimonio ventajoso.
El mío, en cambio…
— ¿Será menester, don Eligio, que saque a relucir mi matrimonio?
Encaramado en lo alto de su escalera de lampistero, don Eligio Pellegrinotto me responde:
— ¿Cómo no? ¡Claro que sí!… Aunque con pulcritud…
— ¿Cómo con pulcritud? De sobra sabe usted que…
Don Eligio suelta la carcajada, y toda la iglesita secularizada ríe con él. Luego me aconseja:
— Si yo estuviese en su pelleja, señor Pascal, antes de emprender ese relato me leería algún cuento de Boccaccio o de Bandello. Lo digo por el tono, por el tono que en él conviene emplear…
La tiene tomada con el tono, don Eligio. Pero, ¡bah!, yo digo las cosas tal y como me salen.
Así que ¡ánimo y adelante!…
4. He aquí cómo fue
Un día, yendo de caza, me detuve, extrañamente impresionado, delante de un pajar enano y panzudo que tenía por remate una olla.
— Yo te conozco — le dije — Me parece que te conozco… — Luego, de pronto, exclamé — ¡Concho! ¡Si eres Batta Malagna!
Cogí una horquilla que había allí cerca en el suelo, y se la metí por la panza con tan buena voluntad, que estuvo en poco no se viniera abajo el pucherete que le servía de remate. Parecía enteramente Batta Malagna cuando, sudoroso y resoplando fuerte, llevaba el sombrero echado hacia adelante.
Temblaba todo él de arriba abajo: le temblaban en la cara, entrelarga, las cejas y los ojos; temblábale la nariz por sobre los bigotes y la pechera; temblábanle los hombros desde su encaje con el cuello; temblábale la enorme y mustia panza, casi hasta tocar en tierra, porque, atendido lo que le sobresalía por encima de las piernas, muy cortas, habíase visto obligado el sastre a hacerle unos pantalones muy holgados; así que desde lejos parecía como si llevase puesta una americana muy larga y la barriga le llegase hasta el suelo.
Cómo con semejante cara y semejante cuerpo podía ser tan ladrón el tal Malagna, cosa es que no me explico; porque hasta los ladrones, según yo me imagino, deben de tener cierta planta, que él no creo tuviese. Andaba despacito, con su tripa colgando, siempre con las manos a la espalda, y sacaba del cuerpo, con grandes apuros, una vocecilla blanda y lastimera. Me gustaría saber cómo justificaría él ante su conciencia los hurtos que continuamente perpetraba en nuestro daño. No teniendo, como he dicho, necesidad alguna de cometer tales rapiñas, seguramente tendría que darse a sí mismo alguna razón, alguna excusa. Quizá el pobrecillo robara por distraerse de algún modo.
Porque, efectivamente, debía de sufrir infinito en su casa, por culpa de una de esas mujeres que se hacen respetar.
Había cometido el error de elegir compañera en una clase social superior a la suya, que era muy humilde. Y, naturalmente, aquella mujer, que casada con hombre de su condición no habría sido quizá tan insufrible, a él trataba de demostrarle, con el menor motivo, que ella se había criado en buenos pañales y que en su casa las cosas se hacían así y asá. Y hete al Malagna obediente, haciéndolo todo así y asá, como ella le decía, por parecer él también un señor.
Pero ¡cuántos apuros pasaba! ¡Siempre estaba sudando!
Por si era poco, doña Guendalina, a poco de casada, hubo de enfermar de un achaque del que ya nunca se volvió a ver libre, puesto que para curar de él hubiera tenido que imponerse un sacrificio superior a sus fuerzas: nada menos que privarse en absoluto de ciertos pastelillos de criadillas rellenas, que de sólo verlos se le hacía la boca agua, y de algunas otras gollerías, y principalmente del vino. Y no es que empinara mucho el codo. ¡Quiá! ¡Con lo bien criada que estaba! Sólo que no hubiera debido ni catarlo.
A mí y a Berto, que éramos unos grandullones, solía invitarnos Malagna de cuando en cuando a su mesa. Y era cosa rica oírle echar, con los debidos miramientos, un sermoncillo a su coima acerca de la templanza mientras él embaulaba a más y mejor los más suculentos manjares.
— No paso a comprender que por el gusto momentáneo que experimenta el gaznate al paso de un buen bocado, como éste, por ejemplo — y se lo engullía — haya de estarse nadie luego sufriendo todo el día. ¿Qué se saca de eso? Yo de mí sé decir que estaría después corrido y avergonzado. Rosina — decía llamando a la criada — deme un poquito más de este plato. ¡Está muy rica esta salsa a la mayonesa!
— ¡Cerdo! — gritaba entonces la mujer, enfurecida — ¡Basta, y no tragues más! ¡Dios debía castigarte, para que supieras lo que es andar mal del estómago! ¡Así aprenderías a tener consideración con tu mujer!
— Pero, ¡cómo, Guendalina! ¿Acaso no la tengo? — exclamaba Malagna, escanciándose un vasito de vino.
La mujer, por toda contestación, levantábase del asiento, quitábale de las manos el vaso y tiraba su contenido por la ventana.
— Pero, mujer, ¿por qué haces eso? — gimoteaba él.
Y la mujer replicaba:
— ¡Porque para mí es veneno! ¿Me ves alguna vez que yo me eche un dedito siquiera en el vaso? Si me vieres hacerlo alguna vez, desde ahora te autorizo para que me lo quites y lo tires por la ventana, como acabo yo de hacer. ¿Lo entiendes?
Malagna miraba, mortificado, aunque sonriente, a Berto y a mí, a la ventana y al vaso, y luego decía:
— ¡Dios santo! Pero ¿eres una chiquilla? ¿Qué necesidad hay de que yo emplee nunca la violencia? Pues igual tú, hija mía, con la razón, deberías imponerte el freno…
— ¿Y cómo? — clamaba la mujer — ¿Teniendo la tentación ante los ojos? ¿Viéndote a ti, que bebes de esa manera y te lo saboreas y lo miras al trasluz para darme dentera? ¡Quita allá! Otro hombre, por no hacerme sufrir…
Y Malagna acabó por no catar el vino, para dar ejemplo de templanza a la mujer y no hacerla sufrir.
En consecuencia…, se entregó al robo… ¡Qué diantre! ¡Algo tenía que hacer!
Sólo que de allí a poco vino a saber que doña Guendalina seguía bebiendo, aunque a hurtadillas. Como si para que el vino no le hiciera daño bastase que el marido no se lo viese beber. Y entonces fue Malagna y volvió a darse a la bebida, aunque fuera de casa, por no mortificar a la mujer.
Y, dicho sea, en honor a la verdad, continuó con sus rapiñas. Mas yo sé que él deseaba que la mujer le concediese cierta compensación a los disgustos sin cuento que le daba; a saber: que algún día se decidiese a traerle a este mundo un hijito. ¡Ahí está! Entonces sus robos hubiesen tenido un objeto, una disculpa. ¿Qué no hará un padre por el bien de sus hijos?
Pero la mujer íbase desmejorando de día en día, y Malagna no se atrevía siquiera a expresarle aquel su ardentísimo deseo. Puede que también fuese ella estéril de suyo. Además, ¡había que tratarla con tanto miramiento, atendidos sus achaques! ¿Y si después se le moría de parto? Y había también el riesgo de que no se lograse el vástago.
Así que Malagna se resignaba.
¿Era sincero? No lo demostró bastante con ocasión del tránsito a mejor vida de doña Guendalina. Cierto que la lloró, y mucho, y que siempre la recordó con devoción tan respetuosa, que no quiso poner a otra mujer de calidad en su puesto — ¡eso nunca! — y muy bien habría podido hacerlo, rico como era; sino que metió en su casa a la hija de un aperador, sanota, garrida, lozana y despierta, y eso únicamente para que no cupiese la menor duda de que podría darle la anhelada prole. Si se adelantó un poquitín el hombre…, hágase cuenta, sin embargo, de que no era ya un pollito, y, por lo tanto, no tenía tiempo que perder.
***
A Oliva, la hija de Pedro Salvoni, nuestro aperador de Dos Ríos, conocíala yo mucho desde pequeña.
¡Cuántas esperanzas no le hice yo concebir a mi madre, por culpa de Oliva, de que iba a sentar la cabeza y a aficionarme a las cosas del campo! ¡La pobre no cabía en el pellejo de puro alegre! Pero un día tía Escolástica le abrió los ojos.
— Pero ¿no ves, so tonta, cuánto va tu hijo a Dos Ríos?
— Sí, ¡claro! Va para la cosecha de la aceituna.
— A lo que va, so boba, es a la busca de una sola: ¡de Oliva!
Mi madre entonces me echó una reprimenda, diciéndome que me guardase mucho de cometer el pecado mortal de hacer caer en tentación y perder para siempre a una pobre muchacha…
Pero no había cuidado. Oliva era honrada, de una honradez inexpugnable, porque tenía su raíz en la conciencia del mal que a sí misma se haría cediendo. Esta conciencia llegaba hasta privarla de todas esas insulsas timideces de los pudores postizos, haciéndola atrevida y arriscada.
¡Cómo se reía! Dos cerezas enteramente eran sus labios. Pues ¡y los dientes! Pero aquellos labios no daban ni un beso. Los dientes, sí, solían arrear algún mordisco; más era cuando yo la cogía de un brazo y me empeñaba en no soltarla hasta no darle un beso, por lo menos, en el pelo.
Y una moza tan joven y lozana y garrida se había unido con Batta Malagna… Pero ¿quién tiene valor para volver la espalda a los caudales? Sin embargo, Oliva sabía de sobra cómo Malagna se había hecho tan rico. Recuerdo que un día, hablando de esto, lo puso como hoja de perejil, y, no obstante, precisamente por haberse enriquecido se casó con él.
Pasó un año y pasaron dos, y no había ni señales del vástago. Malagna, que estaba firmemente convencido hacía mucho tiempo de que el no haber tenido hijos de la primera mujer debíase a ser ella estéril o a estar siempre achacosa, no tenía ni remotamente el menor recelo de que la cosa pudiese depender de él. Y empezó a darle la matraca a Oliva.
— ¿Nada?
— Nada.
Esperó otro año, el tercero, ¡y que si quieres! Y entonces ya la emprendió con ella a grescas sin miramiento alguno; hasta que por fin, pasado otro año y perdida ya toda esperanza, llegado nuestro hombre al colmo de la desesperación, dio en la flor de maltratarla sin el menor respeto, diciéndole en su cara que con aquella aparente lozanía habíale engañado y requeté engañado; que sólo por tener en ella un hijo habíala encumbrado hasta aquel puesto, que antes ocupaba una señora, una verdadera señora, a cuya memoria, a no ser por eso, nunca hubiera faltado.
La pobre Oliva callaba a todo, sin saber qué decir, y solía venir a casa a desahogarse con mi madre, la cual la consolaba con buenas palabras, exhortándole a no perder del todo la esperanza. ¡Era tan joven!
— ¿Veinte años?
— Veintidós…
— Pues ya ves. Además, se dan muchos casos de tener hijos hasta diez y quince años después de casada.
Pero ¿y él? Eso era lo peor; él no era ya un pollo, y quizá él…
Oliva, ya en el primer año de casada, había concebido la sospecha de que, entre él y ella — ¿cómo decirlo? — la falta podía ser antes de él que suya, por más que Malagna porfiase tan tozudamente, diciendo que no. Pero ¿no se podría hacer la prueba? Era difícil, porque Oliva, al casarse, habíase jurado a sí misma mantenerse honrada, y ni siquiera por asegurar la paz de su casa transigiría con la idea de faltar a ese juramento.
¿Qué cómo sé yo todas estas cosas? ¡Tiene gracia! ¿No he dicho que la moza venía a desahogarse con mi madre, que yo la conocía desde pequeña, y que ahora la veía lamentarse por la indigna conducta y la necia e indignante fatuidad de aquel vejancón?… Y ¿habré de decirlo todo? Pues eso: hubo un “no” muy clarito y muy redondo.
No tardé en consolarme del desaire. ¡Tenía yo entonces — o creía tener, que es lo mismo — muchas cosas en la cabeza! Y tenía también dinero de sobra, que — amén de otras cosas — también sugiere ciertas ideas que sin él no se tendrían. Dicho sea de pasada, me ayudaba muy bien a gastarlo Jerónimo Pomino, que jamás andaba bien de fondos, debido a la prudente parsimonia paterna.
Mino era como nuestra sombra, de Berto y mía, alternativamente, y su ser cambiaba con maravillosa facultad simiesca, según que anduviese con Berto o conmigo. Cuando se apegaba a Berto, convertíase como por ensalmo en un pisaverde, y entonces su padre, que también tenía humos de elegancia, aflojaba un poco la bolsa. Sólo que con Berto no hacía muy buenas migas. Al verse imitado hasta en el modo de andar, mi hermano perdía enseguida la paciencia, quizá por temor al ridículo, y empezaba a tratar con malos modos a Pomino, hasta que se lo quitaba de encima. Y entonces Mino volvía a pegárseme a mí, y volvía su padre a echarle un nudo a la bolsa.
Yo lo aguantaba con paciencia, porque con frecuencia me daba por tomarlo de zarandillo. De lo cual me arrepentía luego. Reconocía haberme excedido por su culpa en alguna empresa, o violentado mi temperamento, o exagerado mis sentires, por el afán de deslumbrarlo y hacerle caer en algún mal paso, del cual sufría yo después, naturalmente, las consecuencias.
Ahora bien: cierto día, estando de caza, Mino, a propósito de Malagna, cuyas proezas con la costilla habíale yo contado, me dijo que él había visto una moza, hija de una prima del tal Malagna, por la cual sería muy capaz de hacer alguna burrada. Como capaz, ¡sí que lo era! Tanto más cuanto que la chica no parecía arisca. Lo malo era que hasta entonces no había encontrado medio ni siquiera de hablarle.
— ¡Eso será que te ha faltado valor! — le dije yo riendo.
Mino replicóme que no era así; pero se puso muy colorado.
— He hablado, sin embargo, con la criada — apresuróse a añadir — y ¡me ha contado unas cosas, chico!… Me ha dicho que el Malaño está siempre metido en su casa, y que le da eso mala espina, y que no tendría nada de particular que anduviera tramando alguna bellaquería contra la muchacha, de acuerdo con su prima, que es una bruja.
— ¿Qué quieres decir?
— Pues, hombre, cuenta la criada que el tío va allí a lamentarse de lo desgraciado que es con la falta de sucesión. Y la vieja, que tiene muy mal genio, le replica que le está muy bien empleado. Según parece, al quedarse viudo Malagna hubo de metérsela a la vieja en la cabeza la idea de casarlo con su hija, haciendo cuanto pudo y estuvo en su mano para salirse con la suya, y que luego, al verse chasqueada, empezó a ponerlo de chupa de dómine, llamándole zopenco, enemigo de los parientes y traidor a su propia sangre, emprendiéndola también con la hija por no haber sabido echarle el gancho. Por fin, ahora que el viejo se muestra tan arrepentido de no haber hecho feliz a la sobrina, ¡quién sabe qué otra perfidia traerá entre manos esa bruja!
Yo me tapé los oídos con las manos y dije a Mino:
— ¡Calla, hombre!
Aunque no aparentemente, en el fondo, ya veis si era yo ingenuo en aquel tiempo. Sin embargo — enterado como estaba de las escenas de que había sido y seguía siendo teatro la casa de Malagna — pensé que no tendría nada de extraño que no anduviese descaminada la recelosa criada, y formé propósito de procurar enterarme a fondo de todo, por el bien de Oliva. Pedíle a Mino las señas de la bruja. Diómelas él, rogándome que le sirviese de valedor con la moza.
— ¡No lo dudes! — respondíle — La chica es para ti, ¡qué diantre!
Y al otro día, con el pretexto de una letra de cambio que por casualidad había sabido aquella mañana de labios de mi madre que vencía aquel día mismo, fuíme a ver si encontraba a Malagna en casa de la viuda de Pescatore.
Llegué allá corriendo, y entré en la casa todo sofocado y sudoroso.
— ¡Malagna, esta letra!
Si no hubiera yo sabido que él no tenía la conciencia tranquila, indudablemente lo habría comprendido aquel día, al verlo ponerse en pie de un salto pálido, demudado, y balbuciendo:
— ¿Qué… qué… letra?
— Pues ésta, que vence hoy… Me mandó a buscarle mi madre, que se hallaba muy preocupada con ella.
Batta Malagna dejóse caer en la silla, desahogando en un “¡Ah!” interminable todo el susto que por un instante sintiera.
— ¡Caramba…, si ya está arreglado!… ¡Caramba, y qué sobresalto!… Está renovada, ¿eh?, por tres meses, pagando los réditos, como es natural. ¿Y por tan poca cosa has dado esta carrera?
Y se echó a reír, con aquella su risa acompañada del temblequeo de la tripa; me invitó a sentarme y me presentó a las mujeres.
— Matías Pascal. Mariana Dondi, viuda de Pescatore, mi prima. Romilda, mi sobrina.
Se empeñó en que bebiese algo para que se me pasase el sofocón de la carrera.
— Romilda, haz el favor, hija…
Como si estuviese en su casa.
Romilda se levantó, mirando a su madre para consultarla, y luego, no obstante, mis protestas, salió de la sala y volvió a poco con una bandeja, en la que traía un vasito y una botella con vermú. De pronto, al ver aquello, levantóse enojada la madre, diciéndole a la chica:
— ¡No, hija! ¡No me has comprendido! Dame acá.
Quitóle la bandeja de las manos y fuese, volviendo a poco con otra, de laca, nueva y flamante, y en ella una magnífica jarra de rosoli representando un elefante plateado, con un frasquito de cristal en la grupa y muchos vasitos pequeños colgándole todo alrededor y armando un alegre tintineo.
Yo hubiera preferido el vermú; pero apechugué con el rosoli. Bebieron también Malagna y la madre. Romilda se abstuvo.
No estuve allí mucho tiempo aquella primera vez, a fin de tener un pretexto para volver por la casa. Dije que tenía prisa por ir a tranquilizar a mi madre, tocante a la letra, y que ya volvería por allí dentro de unos días a disfrutar con más espacio de la compañía de las señoras.
A juzgar por el talante con que me saludó, no me pareció que a Mariana Dondi, viuda de Pescatore, la hiciese muy feliz el anuncio de otra visita mía; apenas me dio la mano, una mano seca, sarmentosa y amarillenta, a la vez que bajaba los ojos y apretaba los labios. De todo ello compensó me la hija con una simpática sonrisa, prometedora de acogida cordial, y con una mirada, dulce y triste a un tiempo, de aquellos ojos suyos, que no bien la vi al entrar, hicieron tanta mella en mi ánimo; ojos de un extraño color verde, intensos, profundos, sombreados por larguísimas pestañas; ojos nocturnos, entre dos crenchas de pelo negro como el ébano, a ondas, que le bajaban por la frente y las sienes, como para que resaltase más la viva albura de la tez.
La casa era modesta; pero ya entre los muebles viejos se veían otros nuevecitos, presuntuosos e hinchados en la ostentación de su novedad harto llamativa, como, por ejemplo, dos grandes quinqués de mayólica, todavía intactos, con pantallas de cristal esmerilado, de extraña traza, encima de una humildísima ménsula del piano, de mármol amarillento, sobre el cual campeaba un tétrico espejo de marco redondo, lleno de desconchones, y que parecía, en medio de la sala, abrirse cual bostezo de hambriento. Había, además, delante del diván aquél tan derrengado, una mesita con las cuatro patas doradas, y el piano, de porcelana de vivos colores, y también un armario de pared, de laca japonesa. Malagna fijaba la vista en estos trastos nuevos con evidente placer, cual antes la fijara en la magnífica resolera llevada en triunfo por su prima.