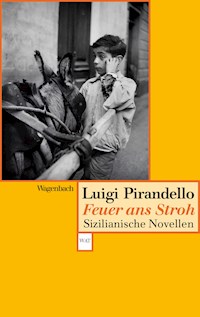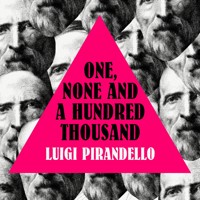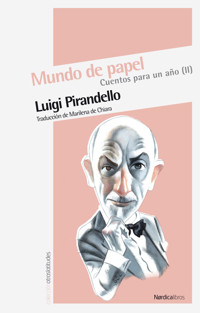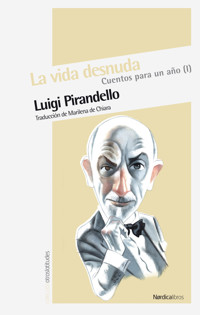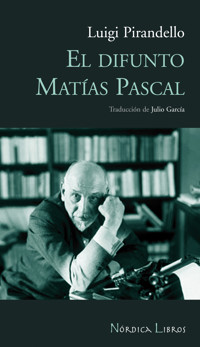1,90 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lebooks Editora
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Uno, ninguno y cien mil de Luigi Pirandello es una profunda exploración de la identidad, la percepción y la fluidez del yo. En esta novela, Pirandello presenta a un protagonista, Vitangelo Moscarda, quien comienza a cuestionar su sentido de identidad tras un comentario casual sobre su apariencia. Este evento aparentemente trivial lleva a Moscarda a darse cuenta de que es percibido de manera diferente por cada persona que encuentra, lo que provoca una crisis de identidad. La novela aborda temas de existencialismo, destacando la disparidad entre cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo nos perciben los demás. El viaje de Moscarda ilustra la fragmentación de la identidad, mientras lucha con la noción de que no es un individuo único y fijo, sino más bien una multiplicidad de yos moldeados por las perspectivas de los demás. El título mismo — Uno, ninguno y cien mil — refleja esta idea, señalando las muchas versiones de una persona que existen en la mente de los demás, así como la naturaleza esquiva del autoconocimiento verdadero.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 257
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Luigi Pirandello
UNO, NINGUNO Y CIEN MIL
Título original:
“Uno, nessuno e centomila”
Sumario
PRESENTACIÓN
UNO, NINGUNO Y CIEN MIL
LIBRO PRIMERO
LIBRO SEGUNDO
LIBRO TERCERO
LIBRO CUARTO
LIBRO QUINTO
LIBRO SEXTO
LIBRO SÉPTIMO
LIBRO OCTAVO
PRESENTACIÓN
Luigi Pirandello
1867 - 1936
Luigi Pirandello fue un dramaturgo, novelista y cuentista italiano, ampliamente considerado como una de las figuras más influyentes de la literatura del siglo XX. Nacido en Agrigento, Sicilia, Pirandello es conocido por su exploración de temas como la identidad, la realidad y la ilusión, desdibujando a menudo las fronteras entre ficción y realidad en sus obras. Su enfoque innovador del teatro, en particular el uso del meta-teatro, le valió un reconocimiento internacional que culminó con el Premio Nobel de Literatura en 1934.
Primeros años y educación
Luigi Pirandello nació en una familia próspera de Sicilia. Estudió inicialmente en la Universidad de Palermo antes de trasladarse a la Universidad de Roma y luego a la Universidad de Bonn, donde completó una tesis doctoral sobre el dialecto de su región natal. La formación de Pirandello tanto en literatura como en lingüística influyó profundamente en su estilo de escritura, dotando sus obras de una profunda comprensión de la psicología humana y las complejidades del lenguaje.
Carrera y contribuciones
Los primeros años de la carrera de Pirandello estuvieron marcados por la publicación de varias novelas y cuentos, muchos de ellos ambientados en Sicilia y que reflejaban las luchas sociales y culturales de la región. Sin embargo, fue en el teatro donde Pirandello dejó su huella más duradera. Sus obras, como Seis personajes en busca de autor (1921) y Enrico IV (1922), rompieron con las formas narrativas tradicionales, explorando la naturaleza inestable de la identidad y los límites difusos entre la apariencia y la realidad.
En Seis personajes en busca de autor, Pirandello presenta a un grupo de personajes ficticios que interrumpen un ensayo teatral, afirmando que están buscando a un autor que termine su historia. Esta obra es un poderoso comentario sobre la fluidez de la identidad humana y la relación compleja entre la vida y el arte. De manera similar, Enrico IV profundiza en las preguntas sobre la locura y la realidad, contando la historia de un hombre que, tras sufrir una crisis mental, cree ser el emperador alemán Enrique IV.
El concepto de la "máscara" es fundamental en la obra de Pirandello, donde los individuos a menudo llevan máscaras metafóricas para navegar los roles sociales, dejando oculta e inalcanzable su verdadera esencia. Este tema recorre gran parte de su obra, revelando el conflicto existencial entre la identidad personal y las expectativas sociales.
Impacto y legado
Las contribuciones de Pirandello al teatro moderno fueron revolucionarias, en particular su desafío a las formas narrativas convencionales. Se le considera uno de los padres del teatro moderno y del teatro del absurdo, abriendo el camino a dramaturgos posteriores como Samuel Beckett y Eugène Ionesco. Su exploración del yo fragmentado y la incertidumbre de la realidad influyó no solo en el teatro, sino también en la psicología y la filosofía, contribuyendo al pensamiento existencialista.
El Premio Nobel que recibió en 1934 consolidó su lugar en el canon literario. Las obras y novelas de Pirandello continúan representándose y estudiándose en todo el mundo, ofreciendo una reflexión atemporal sobre la condición humana, donde la verdad es a menudo esquiva y el yo nunca completamente conocido.
Muerte y legado
Luigi Pirandello murió en 1936 en Roma, poco después de completar una de sus últimas obras, Los gigantes de la montaña, que quedó inconclusa. De acuerdo con sus deseos, su funeral fue un evento modesto, reflejando el carácter introspectivo de su vida y su obra.
Hoy en día, el legado de Pirandello perdura en su profunda exploración de la realidad, la identidad y la ilusión. Sus contribuciones innovadoras al teatro han dejado una marca imborrable en el drama moderno, y sus obras siguen provocando profundas reflexiones sobre la naturaleza de la existencia.
Sobre la obra
Uno, ninguno y cien mil de Luigi Pirandello es una profunda exploración de la identidad, la percepción y la fluidez del yo. En esta novela, Pirandello presenta a un protagonista, Vitangelo Moscarda, quien comienza a cuestionar su sentido de identidad tras un comentario casual sobre su apariencia. Este evento aparentemente trivial lleva a Moscarda a darse cuenta de que es percibido de manera diferente por cada persona que encuentra, lo que provoca una crisis de identidad.
La novela aborda temas de existencialismo, destacando la disparidad entre cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo nos perciben los demás. El viaje de Moscarda ilustra la fragmentación de la identidad, mientras lucha con la noción de que no es un individuo único y fijo, sino más bien una multiplicidad de yos moldeados por las perspectivas de los demás. El título mismo — Uno, ninguno y cien mil — refleja esta idea, señalando las muchas versiones de una persona que existen en la mente de los demás, así como la naturaleza esquiva del autoconocimiento verdadero.
Pirandello critica la tendencia humana a aferrarse a definiciones rígidas de uno mismo, enfatizando la naturaleza caótica y cambiante de la existencia. Su obra explora la tensión entre la libertad individual y las expectativas sociales, sugiriendo que la búsqueda de una identidad singular y estable es, en última instancia, inútil.
Desde su publicación, Uno, ninguno y cien mil ha sido reconocida como una obra maestra de la literatura modernista, influyendo en pensadores existencialistas y absurdistas. Su exploración de la identidad, la percepción y el yo fragmentado sigue resonando en los lectores, convirtiéndola en una reflexión atemporal sobre las complejidades de la existencia humana.
UNO, NINGUNO Y CIEN MIL
LIBRO PRIMERO
I. Mi Mujer y Mi Nariz
— ¿Qué haces? — me preguntó mi mujer al ver que me entretenía de manera inusitada delante del espejo.
— Nada — le respondí — me estoy mirando dentro de la nariz, en esta aleta. Al apretarme, noto un dolorcillo.
— Creía que te mirabas de qué lado la tienes torcida.
Me volví como un perro al que hubieran pisado el rabo.
— ¿La tengo torcida? ¿Yo? ¿La nariz?
A lo que mi mujer repuso tan tranquila:
— Pues sí, querido. Míratela bien: la tienes torcida hacia la derecha.
Tenía yo veintiocho años y hasta entonces siempre había considerado mi nariz, si no propiamente bonita, al menos muy presentable, igual que el resto de partes de mi persona. Por ello me había sido fácil admitir y sostener lo que acostumbran a admitir y sostener todos aquellos que no han tenido la desgracia de recibir en suerte un cuerpo deforme, es decir, que es de necios envanecerse de las propias facciones. Por eso, el descubrimiento imprevisto e inesperado de aquel defecto me irritó como si fuera un castigo inmerecido.
Quizá mi mujer vio mucho más profundamente que yo en aquella irritación mía y se apresuró a añadir que, si me preciaba de no tener el menor defecto, no tardaría en desengañarme, porque, así como la nariz la tenía torcida hacia la derecha, del mismo modo...
— ¿Qué más?
¡Ah, más, más cosas! Mis cejas parecían, sobre los ojos, dos acentos circunflejos, mis orejas estaban como mal pegadas, sobresaliendo una más que la otra; y otros defectos...
— ¿Más aún?
Pues sí, más aún: en las manos, el dedo meñique; y en las piernas (¡no, torcidas no!), la derecha, un poquito más arqueada que la izquierda: hacia la rodilla, un poquito.
Tras un atento examen hube de reconocer que todos estos defectos eran ciertos. Y sólo entonces mi mujer, tomando sin duda por dolor y humillación el asombro que sentí inmediatamente después de la irritación, con el fin tic consolarme me exhortó a que no me afligiera demasiado por ello, pues incluso con estos defectos seguía siendo, a fin de cuentas, un hombre apuesto.
Desafío a no irritarse a quien reciba como concesión graciosa lo que antes le ha sido negado como derecho. Solté un venenosísimo “gracias” y, convencido de no tener ningún motivo para sentirme afligido ni humillado, no di ninguna importancia a esos leves defectos, pero sí una grandísima y extraordinaria al hecho de que durante muchos años había vivido sin cambiar nunca de nariz, siempre con ésa, y con esas cejas y esas orejas, esas manos y esas piernas, y que tenía que haber esperado a lomar mujer para darme cuenta de que las tenía defectuosas.
— ¡Uh, pues vaya sorpresa! ¿No sabemos todos cómo son las mujeres? Están hechas que ni pintadas para descubrir los defectos del marido.
Sí, claro, las mujeres, no lo niego. Pero también yo, sí me lo permitís, en aquella época era de tal manera que, ante cualquier palabra o mosca que volara, me sumía en abismos de reflexión y de consideraciones que me minaban por dentro y perforaban mi espíritu por el derecho y por el revés, como una topera; sin dejar que nada de ello se trasluciera.
— Se ve — diréis vosotros — que tenías todo el tiempo del mundo que perder.
No, no. Era por el estado de ánimo en que me encontraba. Pero, por lo demás, sí, también por mi ociosidad, no lo niego. Rico como era, dos amigos de confianza, Sebastiano Quantorzo y Stefano Firbo, se ocupaban de mis asuntos tras la muerte de mi padre; el cual, por más que lo había intentado, por las buenas y por las malas, no había conseguido hacerme terminar nunca nada, excepto, eso sí, casarme muy joven, acaso con la esperanza de que al menos tuviera pronto un hijo que no se me pareciera en nada; y, pobre hombre, ni siquiera esto pudo conseguir de mí.
Pero, cuidado, no es que opusiera yo resistencia a seguir el camino por el que mi padre me encaminaba. Los seguía todos. Pero avanzar, lo que se dice avanzar, no lo hacía. Me detenía a cada paso; me ponía primero de lejos, luego cada vez más cerca, a dar vueltas en torno a cualquier piedrecita que encontrara, no sin gran asombro de que los demás pudieran pasar de largo sin prestar atención a esa piedrecita que, para mí, mientras tanto, había adquirido las proporciones de una montaña insuperable, o mejor dicho, de un mundo en el que hubiera podido quedarme sin duda a vivir.
Y así me había quedado parado al comienzo de muchos caminos, con mi mente rebosante de mundos, o de piedrecitas, que viene a ser lo mismo. Pero no me parecía en absoluto que aquellos que se me habían adelantado y recorrido todo el camino supieran sustancialmente más que yo. Se me habían adelantado, de eso no cabe duda, y briosos cual potrillos; pero luego, al final del camino, habían encontrado un carro: su carro, al que les habían uncido con mucha paciencia, y ahora tiraban de él. Yo, en cambio, no tiraba de ningún carro, y por eso no llevaba ni riendas ni anteojeras; tenía mucha más vista que ellos; pero ir, no sabía adónde ir.
Ahora bien, volviendo al descubrimiento de esos leves defectos, me sumí, así pues, de inmediato, en la reflexión de que no conocía bien — ¿era posible? — ni siquiera mi propio cuerpo, todo aquello que me pertenecía de forma más íntima: la nariz, las orejas, las manos, las piernas. Y volvía a mirármelas para someterlas a un nuevo escrutinio.
Y así comenzaron mis males. Esos males que en poco tiempo habían de reducirme a un estado mental y físico tan deplorable y desesperado, que sin duda me hubiera muerto o vuelto loco de no haber encontrado (como contaré) el remedio que había de curarme.
II. ¿Y Vuestra Nariz?
Ya en seguida me figuré que todos, puesto que mi mujer los había descubierto, todos debían de darse cuenta de mis defectos físicos y que no advertían en mí nada más.
— ¿Qué, me miras la nariz? — le pregunté de sopetón ese mismo día a un amigo que se me había acercado para hablarme de no sé qué asunto de su interés.
— 'No. ¿Por qué? — me dijo él.
Y yo, sonriendo nerviosamente, respondí:
— La tengo torcida hacia la derecha, ¿no lo ves?
Y le obligué a una detenida y atenta observación, como si aquel defecto fuera una avería irreparable que se hubiera producido en el mecanismo del universo.
Mi amigo me miró un tanto asombrado; luego, sospechando sin duda que había sacado tan de repente y sin venir a cuento la cuestión de mi nariz porque no consideraba digno de atención y de respuesta el asunto del que él me hablaba, se encogió de hombros e hizo ademán de largarse para dejarme plantado. Yo le cogí por un brazo y le dije:
— No, quiero que sepas que estoy dispuesto a hablar contigo de ese asunto; pero en este momento debes disculparme.
— ¿Piensas en tu nariz?
— Nunca había advertido que la tenía torcida hacia la derecha. Esta mañana, mi mujer ha hecho que me diera cuenta de ello.
— ¿De veras? — me preguntó entonces mi amigo; y en sus ojos se reflejó una incredulidad que tenía también algo de burla.
Me quedé mirándolo igual que a mi mujer por la mañana, es decir, con una mezcla de humillación, de irritación y de asombro. Entonces, ¿también él hacía tiempo que lo había notado? ¡Y quién sabe cuántos con él! Y yo no lo sabía, y al no saberlo, creía que para todos era yo un Moscarda con la nariz recta, cuando, por el contrario, para todos yo era un Moscarda con la nariz torcida; y quién sabe cuántas veces había hablado, inocentemente, de la nariz defectuosa de Fulanito y de Menganito y cuántas veces por eso no habría hecho reír a los demás y pensar:
“¡Pero mira a ese pobre hombre que habla de los defectos de la nariz ajena!”
Verdad es que hubiera podido consolarme pensando que, al fin y al cabo, mi nariz era normal y corriente, lo cual venía a demostrar una vez más un hecho archisabido-do, o sea, que notamos fácilmente la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el propio. Pero el primer germen del mal había comenzado a echar raíces en mi espíritu y no pude consolarme con esta reflexión.
En cambio, me obsesioné pensando que yo no era para los demás aquel que hasta entonces, para mí, me había figurado ser.
Por el momento pensé sólo en el cuerpo y, como aquel amigo seguía plantado delante de mí con aquel aire de burlona incredulidad, para vengarme le pregunté si él, por su parte, sabía que tenía en la barbilla un hoyuelo que se la dividía en dos partes no del todo iguales; una más prominente de un lado y otra más rehundida del otro.
— ¿Yo? ¡Qué va! — exclamó mi amigo. Ya sé que tengo el hoyuelo, pero no como tú dices.
— Entremos en esa barbería y verás — le propuse al instante.
Cuando mi amigo, una vez que hubo entrado en la barbería, advirtió asombrado el defecto y reconoció que era cierto, no quiso dar muestras de irritación por ello; dijo que eso, a fin de cuentas, era una nimiedad.
Sí, claro, una nimiedad, sin duda; sin embargo, vi, siguiéndole de lejos, que se detenía primero delante de un escaparate, y acto seguido delante de otro; y más allá aún y durante más rato, por tercera vez, ante el espejo de una puerta cristalera para mirarse la barbilla; y estoy seguro de que, apenas llegar a su casa, se fue corriendo hasta el armario de luna para tomar nueva conciencia más cómodamente delante de aquel otro espejo de ese nuevo defecto. Y no me cabe la más mínima duda de que, para vengarse a su vez, o bien para seguir con una broma que le pareció merecía una más amplia difusión en la ciudad, tras haber preguntado a algún amigo (como yo a él) si había notado alguna vez aquel defecto en su barbilla, debió de descubrir él algún otro defecto en la frente o en la boca de ese amigo suyo, el cual, a su vez... — ¡pues sí!, ¡pues sí! — me atrevería a jurar que durante varios días seguidos en la noble ciudad de Richieri1 yo vi (si es que no eran imaginaciones mías) a un número muy considerable de conciudadanos míos pasar de un escaparate a otro y pararse delante de cada uno de ellos para observarse, en la cara, uno un pómulo, otro la comisura de un ojo, un tercero el lóbulo de una oreja y otros una aleta de la nariz. E incluso al cabo de una semana se me acercó uno con aire perdido para preguntarme si era cierto que, cada vez que se ponía a hablar, contraía sin advertirlo el párpado del ojo izquierdo.
— Sí, amigo — le respondí yo precipitadamente. Y, ¿ves?, yo la nariz la tengo torcida hacia la derecha; pero lo sé por mí mismo; no hace falta que tú me lo digas. ¿Y qué me dices de las cejas? ¡Las tengo en forma de acento circunflejo! Las orejas, mira, tengo ésta más salida que la otra; y aquí tienes las manos, planas, ¿eh? Y la juntura deformada de este meñique. ¿Y qué me dices de mis piernas? ¿Te parece que ésta es como la otra? No, ¿eh? Pero lo sé por mí mismo y no necesito que tú me lo digas. Que te vaya bien.
Le dejé plantado y me fui. A los pocos pasos oí que me llamaba de nuevo:
— ¡Pss!
De lo más tranquilo, con el dedo, me pedía que me acercara para preguntarme:
— Perdona, ¿tuvo tu madre, después de ti, algún otro hijo?
— No, ni antes ni después — le respondí yo. Soy hijo único. ¿Por qué lo dices?
— Porque — -me respondió él — si tu madre hubiera tenido otro hijo, habría sido sin duda otro varón.
— ¿Ah, sí? ¿Y tú cómo lo sabes?
— Porque dicen las mujeres de pueblo que cuando a un recién nacido le terminan los pelos del cogote en una coletita como la que tú tienes aquí, el que nazca a continuación será varón.
Me llevé la mano al cogote y con una sonrisa maliciosa le pregunté:
— ¡Ah, así que tengo una...! ¿Cómo has dicho?
Y él me contestó:
— Una coletita, así la llaman en Richieri.
— ¡Oh, pero sí esto no es nada! — exclamé yo. ¡Puedo hacérmela cortar!
Él negó primero con el dedo y luego manifestó:
— Por más que te la hagas cortar, siempre queda la señal, amigo.
Y esta vez fue él quien me dejó plantado a mí.
III. ¡Bonita Manera de Estar Solos!
A partir de aquel día ardí en deseos de estar solo, al menos durante una hora. Pero lo cierto es que, más que de un deseo, se trataba de una necesidad: una necesidad aguda, apremiante, desazonante, que la presencia o proximidad de mi mujer exasperaba hasta la rabia.
— ¿Oíste, Gengé,2 lo que dijo ayer Michelina? Quantorzo ha de hablar contigo urgentemente.
— Dime, Gengé, si se me ven las piernas al ponerme la laida así.
— Se ha parado el reloj de péndulo, Gengé.
— Gengé, ¿no sacas ya a la perrita? Luego dices que te ensucia las alfombras y la riñes. Pero el pobre animalito bien tiene que..., digo yo..., no pretenderás que... No sale desde ayer por la tarde.
— ¿No temes, Gengé, que Anna Rosa pueda estar enferma? No la vemos desde hace tres días, y la última vez le dolía la garganta.
— Ha venido el señor Firbo, Gengé. Dice que volverá más tarde. ¿No podrías verle fuera? ¡Dios mío, qué latoso es!
O bien la oía cantar:
Y si me dices que no,
querido mío, mañana no vendré;
mañana no vendré...
mañana no vendré...
Pero, ¿por qué no te encerrabas en tu habitación, aunque fuera con dos tapones en los oídos?
Señores, eso quiere decir que no comprendéis las ganas que tenía de estar solo.
Encerrarme sólo podía hacerlo en mi despacho, pero allí sin poder echar el pestillo, para no hacer concebir malas sospechas a mi mujer, pues era, no diré que malpensada, pero sí muy recelosa. ¿Y si, al abrir la puerta de improviso, me descubría?
No. Y, además, habría sido inútil. En mi despacho no había espejos. Yo necesitaba un espejo. Por otra parte, el solo hecho de pensar que mi mujer estaba en casa me impedía evadirme de mí mismo, y justo era esto lo que yo no quería.
Pero, para vosotros, ¿qué quiere decir estar solo?
Permanecer en compañía de vosotros mismos, sin ningún extraño alrededor.
¡Ah, sí!, os aseguro que ésta es una bonita manera de estar solos. Se abre en vuestra memoria una querida ventana, por la que asoma risueña, entre un tiesto de claveles y otro de jazmines, Titti, que está haciendo a ganchillo una bufanda roja de lana, ¡oh Dios mío!, como la que lleva al cuello ese viejo insoportable del señor Giacomino, para quien no habéis escrito todavía la carta de recomendación para el presidente de la Congregación de Caridad, que es un buen amigo vuestro, pero también él pesadísimo, sobre todo si se pone a hablar de las calaveradas de su secretario particular, quien ayer... no, ¿cuándo fue?, el otro día que llovía y la plaza parecía un lago con todo aquel centelleo de gotitas al asomar un alegre rayo de sol, y en plena carrera, Dios mío, qué lío de cosas, la taza de la fuente, aquel quiosco de prensa, el tranvía que, al cambiar de vía, chirriaba despiadadamente al hacer el viraje, aquel perro que escapaba: pues bien, os metisteis en una sala de billares, donde estaba él, el secretario del presidente de la Congregación de Caridad; y qué risitas por debajo de sus grandes bigotes de color pimienta cuando os pusisteis a jugar con vuestro amigo Carlino, llamado Lunallena. ¿Y luego? ¿Qué pasó luego al salir de la sala de billares? Bajo un farol que difundía una tenue luz, en la calle húmeda y desierta, un pobre borracho melancólico trataba de cantar una vieja canción napolitana, que hace muchos años oíais cantar casi todas las noches en aquel pueblo de montaña entre los castaños, adonde fuisteis a veranear para estar cerca de la querida Mimi, que posteriormente se casó con el viejo comendador Della Venera, y que falleció un año después. ¡Oh, querida Mimi!, ahí la tenéis asomada a otra ventana que se abre en vuestra memoria...
¡Sí, sí, queridos amigos, os aseguro que es ésta una bonita manera de estar solos!
IV. De Cómo Quería Estar Yo Solo
Yo quería estar solo de un modo absolutamente insólito, nuevo. Todo lo contrario de lo que pensáis vosotros, es decir, sin mí y precisamente con un extraño alrededor.
¿Os parece ya esto un primer signo de locura?
Tal vez porque no reflexionáis bien.
La locura podía estar ya en mí, no lo niego; pero os ruego que creáis que el único modo extraño de estar de verdad solos es este que yo os digo.
La soledad no está nunca con vosotros; está siempre sin vosotros, y sólo es posible con un extraño alrededor: no importa el lugar o la persona, con tal de que os ignoren totalmente, que vosotros los ignoréis totalmente, de manera que vuestra voluntad y vuestro sentimiento permanezcan en suspenso y perdidos en una incertidumbre angustiosa y, al cesar toda afirmación de vosotros mismos,' cese a su vez la intimidad misma de vuestra conciencia. No hay soledad verdadera más que en un lugar que vive para sí mismo y que para vosotros no tiene ni rasgos ni voz, y donde por tanto el extraño sois vosotros.
Así quería estar yo solo. Sin mí. Quiero decir sin ese yo que ya conocía, o que creía conocer. Solo con un cierto extraño, que sentía ya oscuramente que no podría apartar nunca más de mi lado y que era yo mismo: el extraño inseparable de mí.
¡Entonces sólo advertía uno! Y este uno, o la necesidad que sentía de permanecer sólo con éste, de ponerle delante de mí para conocerlo bien y conversar con él, me turbaba sobremanera, con una sensación entre de rechazo y de espanto.
Si para los demás no era aquel que hasta entonces había creído ser. ¿quién era yo para mí?
Viviendo, nunca había pensado en la forma de mi nariz; en su tamaño, grande o pequeño, o en el color de mis ojos; en la estrechez o amplitud de mi frente, y así sucesivamente. Ésa era mi nariz, ésos mis ojos, ésa mi frente, cosas inseparables de mí, en las que, dedicado a mis asuntos, enfrascado en mis ideas, abandonado a mis sentimientos, no podía pensar.
Pero ahora pensaba:
“¿Y los demás? Los demás no están en absoluto dentro de mí. Para los demás, que miran desde fuera, mis ideas, mis sentimientos tienen una nariz. Mi nariz. Y tienen un par de ojos, mis ojos, que yo no veo y que ellos ven. ¿Qué relación existe entre mis ideas y mi nariz? Para mí, ninguna. Yo no pienso con la nariz, ni me preocupo de ella al pensar. Pero, ¿y los demás? ¿Los demás que no pueden ver dentro de mí mis ideas y ven desde fuera mi nariz? Para los demás, la relación entre mis ideas y mi nariz es tan íntima, que si aquéllas, supongamos, fueran muy serias y ésta por su forma muy ridícula, se echarían a reír.”
Así, siguiendo con este razonamiento, caí en esta otra preocupación angustiosa: que no podía, viviendo, representarme a mí mismo en los actos de mi vida; verme como los demás me veían; ponerme delante de mi cuerpo y verlo vivir como si fuera de otro. Cuando me ponía delante de un espejo, se producía como un parón en mí; se acabó la espontaneidad, cada uno de mis gestos se me antojaba a mí mismo fingido o un remedo.
Yo no podía verme vivir.
Tuve la prueba de ello en la impresión que, por así decirlo, me asaltó cuando, unos días después, mientras caminaba y charlaba con mi amigo Stefano Firbo, sucedió que de improviso me sorprendí en un espejo por la calle, espejo en el que no había reparado con anterioridad. Una impresión que no duró más que un instante, porque en seguida se produjo el parón, cesó la espontaneidad y dio comienzo el estudio. Al principio no me reconocí a mí mismo. Tuve la impresión de ver a un extraño que pasaba por la calle charlando. Me detuve. Debía de estar muy pálido. Firbo me preguntó:
— ¿Qué te pasa?
— Nada — respondí yo. Y dentro de mí, embargado por un extraño espanto que era al propio tiempo repugnancia, pensaba:
“¿Era realmente mi imagen la que he entrevisto en un relámpago? ¿Soy así realmente, yo, desde fuera, cuando, mientras vivo, no pienso en mí? Así pues, para los demás soy ese extraño que he sorprendido en el espejo; ése, y ya no yo tal como me conozco; ese que yo mismo al principio, al verlo, no he reconocido. Soy ese extraño al que no puedo ver vivir sino así, en un instante impensado. Un extraño que pueden ver y conocer sólo los demás, y yo no.”
Y a partir de aquel día me propuse este objetivo desesperado: ir persiguiendo a ese extraño que estaba en mí y que escapaba a mi conocimiento; ese al que no podía detener delante de un espejo porque en seguida se volvía yo tal como me conocía; ese que vivía para los demás y que yo no podía conocer; que los demás veían vivir y yo no. También yo quería verlo y conocerlo, igual que los demás lo veían y conocían.
Repito, creía aún que ese extraño era uno solo, uno solo para todos, igual que creía ser yo uno solo para mí. Pero pronto mi terrible drama se complicó con el descubrimiento de los cien mil Moscarda que yo era no sólo para los demás, sino también para mí, todos con este único nombre de Moscarda, feo a más no poder, todos dentro de este pobre cuerpo mío, que también era uno, uno y ninguno, ¡ay!, si lo ponía delante del espejo y lo miraba fijo e inmóvil a los ojos, aboliendo en él todo sentimiento y toda voluntad.
Cuando así mi drama se complicó, empezaron mis increíbles locuras.
V. Persecución del Extraño
Hablaré, por ahora, de las chiquilladas que empecé a hacer a modo de pantomimas, en la alegre infancia de mi locura, delante de todos los espejos de casa, mirando adelante y atrás para no ser descubierto por mi mujer, en la ansiosa espera que ella, al salir para ir de visita o de compras, me dejara finalmente solo durante un buen rato.
No es que quisiera ya como un comediante estudiar mis gestos, adaptar mi cara a la expresión de los distintos sentimientos e impulsos anímicos, sino que lo que por el contrario quería era sorprenderme en la naturalidad de mis actos, en las súbitas alteraciones del rostro debidas a cada impulso anímico; a un asombro repentino, por ejemplo (y enarcaba por cualquier fútil motivo las cejas hasta el arranque del pelo y abría los ojos y la boca, poniendo una cara larga como si un hilo interior tirase de ella]; a un profundo pesar (y fruncía la frente, imaginando la muerte de mi mujer, o bien entornaba tristemente los párpados como queriendo incubar aquel pesar); a una rabia feroz (y hacía rechinar los dientes, pensando que alguien me había abofeteado, y arrugaba la nariz, estirando la mandíbula y fulminando con la mirada).
Pero, en primer lugar, ese asombro, ese pesar, esa rabia eran fingidos, y no podían ser verdaderos, porque, de haberlo sido, no habría podido verlos, pues habrían cesado en seguida por el mero hecho de que los veía; en segundo lugar, los asombros que podían dominarme eran muchos y de muy distinta índole, y sumamente imprevisibles también las expresiones que adoptaban, infinitamente variables también dependiendo del momento y de mis estados de ánimo, y lo mismo ocurría en lo que se refiere a todos los pesares y rabietas. Y por último, aun admitiendo que por un solo y determinado asombro, por un solo y determinado pesar, por una sola y determinada rabieta, hubiera adoptado yo de verdad esas expresiones, éstas eran tal como yo las veía y no como las habrían visto los demás. La expresión de aquella rabia mía, por ejemplo, no hubiera sido la misma para alguien que la hubiese temido, para otro dispuesto a disculparla, para un tercero dispuesto a tomársela a risa, y así sucesivamente.
¡Ah!, tenía aún el suficiente buen sentido para entender todo esto, pero de nada me valió para sacar de la reconocida inviabilidad de mi loco propósito la natural consecuencia de renunciar a esa empresa desesperada y contentarme con vivir para mí, sin verme ni preocuparme de los demás.
La idea de que los demás veían en mí a alguien que no era yo tal como me conocía; alguien que sólo ellos podían conocer mirándome desde fuera con ojos que no eran los míos y que me daban un aspecto destinado a resultarme siempre extraño, pese a estar en mí, pese a ser el mío para dios (¡un “mío”, por tanto, que no era para mí!); una vida en la que, pese a ser la mía para ellos, yo no podía penetrar, esta idea, digo, ya no me dio tregua.
¿Cómo soportar en mí a ese extraño, a ese extraño que era yo mismo para mí? ¿Cómo no verlo? ¿Cómo no conocerlo? ¿Cómo permanecer para siempre condenado a llevarlo conmigo, dentro de mí, a la vista de los demás y sin embargo fuera de la mía?
VI. ¡Por Fin!
— ¿Sabes qué te digo, Gengé? Que han pasado otros cuatro días. Ya no cabe duda: Anna Rosa debe de estar enferma. Iré a verla.
— Pero, ¿qué dices, Dida mía? Pero, ¿a ti te parece? ¿Con este tiempo de perros? Manda a Diego, manda a Nina a pedir noticias. ¿Quieres coger algo? Me niego, me niego en redondo.
Cuando no queréis algo de ninguna de las maneras, ¿qué hace vuestra mujer?
Dida, mi mujer, se plantó el sombrerito en la cabeza. Luego me alargó el abrigo de piel para que se lo sostuviera.
Sonreí. Pero Dida descubrió mi sonrisa en el espejo:
— ¿Te ríes?
— Querida, ya veo lo mucho que se me obedece...
Y entonces le rogué que, al menos, no se entretuviera mucho en casa de su querida amiga, si de veras le dolía la garganta:
— Un cuarto de hora, no más. Te lo juro.