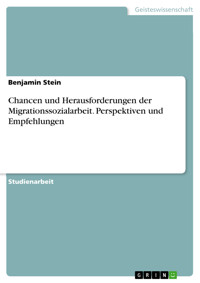Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Adriana Hidalgo Editora
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: narrativas
- Sprache: Spanisch
El lienzo se basa en un hecho real: el escándalo del que fue protagonista Benjamin Wilkomirski, quien en los años noventa falsificó sus memorias como si hubiera sido víctima del Holocausto. Aquí se cuentan dos historias, una de cada lado del libro. Basada en un hecho real: el escándalo de Binjamin Wilkomirski, que en los años 90 falsificó sus memorias como si hubiera sido víctima del Holocausto. La novela trata del valor del recuerdo, de la credibilidad y de la construcción de una identidad en un juego donde falsificación y verdad aparecen como dos posibles caras de una misma moneda. Sucede en tiempos actuales. Dos historias que comienzan de uno y otro lado del libro para encontrarse exactamente en el medio, que tienen como protagonistas a los narradores: Amnon Zichroni y Jan Wechsler. El primero posee un sexto sentido: el don de sumergirse en los recuerdos de otras personas. Se trata de un psicoanalista que vive en Zúrich. Allí conoce al luthier Minsky, a quien incitará a escribir sus memorias como prisionero en los campos de concentración nazis. La existencia de ambos se pondrá en juego cuando el escritor Jan Wechsler afirme que el libro de Minsky es pura ficción.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 544
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Stein, Benjamin
El lienzo / Benjamin Stein. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Adriana Hidalgo editora, 2021.
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: descarga
Traducción de: Claudia Baricco.
ISBN 978-987-8388-44-1
1. Narrativa Alemana. I. Baricco, Claudia, trad. II. Título.
CDD 833
narrativas
Título original: Die Leinwand
Traducción: Claudia Baricco
Editor: Fabián Lebenglik
Diseño: Gabriela Di Giuseppe
1a edición en Argentina
© 2010 Verlag C.H. Beck
by VERLAG C.H.BECK oHG, München
www.chbeck.de
Este libro fue negociado a través de Ute Körner Literary Agent, S.L., Barcelona - www.uklitag.com
© Adriana Hidalgo editora S.A., 2021
www.adrianahidalgo.com
Maqueta original: Eduardo Stupía
ISBN Argentina: 978-987-8388-44-1
Queda hecho el depósito que indica la ley 11.723
Prohibida la reproducción parcial o total sin permiso escrito de la editorial. Todos los derechos reservados.
La traducción de esta obra fue subsidiada por el Goethe-Institut, que cuenta con el apoyo financiero del Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania.
Dos senderos principales y senderos secundarios que van entrecruzándose nos conducen a través de esta novela. Detrás de cada portada se halla un posible punto de partida de la trama. Queda, pues, librado a usted o al azar por dónde comenzar a leer. Puede usted seguir la historia hasta la mitad del libro, luego darlo vuelta y continuar desde el otro lado. Para tomar alguno de los senderos secundarios no tiene más que dar vuelta el libro al cabo de cada capítulo y retomar la lectura de la otra línea narrativa allí donde usted había dejado antes. También, por supuesto, puede usted elegir libremente su propio camino.
Zichroni
No sabemos qué es verdad,
dices tú. Lo único que podemos decir
es qué es lo que cuenta.
1
Durante mucho tiempo creí que yo tenía algo así como un sexto sentido. No es que viera muertos o algo parecido que se hubiese podido considerar sobrenatural. Más bien lo contrario. Me parecía que poseía una capacidad para percibir aquello verdaderamente vital en las personas, una capacidad para percibir aquello que las movía o que les impedía hacer algo, ese núcleo que quizás ellos mismos en un momento de franqueza hubieran denominado su yo.
La esencia de una persona no está escrita en su rostro. No se puede percibir en el sonido de su voz. No se puede oler y ni siquiera se siente su sabor en la gota de sudor en la sien en el instante del miedo. Si uno pretendiera confiar en el tacto, estaría completamente perdido, pues el que toca y el que es tocado se confunden en el contacto, y uno no puede decir nunca si en ese momento uno no percibe más de uno mismo que del otro que es a quien uno aspira a conocer. Y tampoco es una mezcla de todo esto.
No, aquello de lo que hablo no se puede percibir por medio de los sentidos habituales. Es una combinación de todas las percepciones táctiles, todos los olores, sonidos, imágenes y sabores con los que se han cruzado nuestros sentidos a lo largo del tiempo y que no hemos olvidado. Nuestros recuerdos son los que hacen de nosotros lo que somos. Nuestra memoria es el verdadero asiento de nuestro yo.
Los recuerdos, empero, son mudables; están siempre dispuestos a cambiar. Cada vez que recordamos algo modificamos, filtramos, separamos y unimos, añadimos, dejamos algo de lado y así paulatinamente con el transcurso del tiempo vamos reemplazando aquello que fuera originalmente por el recuerdo del recuerdo. ¿Quién podría decir entonces qué ocurrió realmente una vez?
El olvido, afirma a la ligera alguno de mis colegas, es la costra de la psiquis. Pero así como debajo de la costra crece nueva piel para completar el proceso de curación, también debajo del olvido surge algo nuevo. He podido observar esto una y otra vez en mis clientes. Pues aquel sexto sentido que constituyó la base de mi éxito como psicoanalista y en el que siempre pude confiar fue: un sentido de los recuerdos.
Yo podía oler, gustar, sentir y ver los recuerdos de otras personas, y no estoy seguro de si debo llamarlo un don. Pues de hacerlo debería preguntarme: ¿un don otorgado por quién? Y allí de donde vengo sólo existe una respuesta a esta pregunta: Ha-kadosh Baruj Hu –el Santo, bendito sea Él– o si no Satán, el eterno Tentador, y estaría sólo en mí ofrecer la evidencia del verdadero origen de este don. Pues todo don, me dirían, contiene tanto un dejo de bien como de mal y en última instancia está en manos de quien lo recibe convertirlo en una bendición o en una maldición.
Yo tenía quince años cuando una marea de imágenes, sonidos, olores y sentimientos penetró en mí como un metal al rojo vivo extinguiendo de mi ser todo rastro de rasgo infantil y todo vestigio de mi infancia. Yo estaba sentado frente a mi padre, con la cabeza gacha, esperando que me impusiera una penitencia que bien podía presumir que cambiaría violenta e irrevocablemente mi vida.
Pero creo que debo volver un poco atrás en la historia para que se pueda comprender la naturaleza de ese instante en el que probablemente se haya decidido mi vida, y para poder transmitir una sensación del tipo de castigo que yo esperaba en ese momento. Cuando digo violentamente, no me refiero con ello a ningún castigo corporal. Era más bien la violencia del corazón, el que, al partir de la absoluta convicción de estar haciendo lo único correcto, sofoca dentro de sí todo sentimiento encontrado.
Nací en el barrio de Meah Shearim, en Yerushalayim. El primer varón después de tres niñas y cinco años y medio menor que mi hermana mayor. Aquello no era algo inusual en nuestro vecindario. Sólo la edad de mis padres podía haberse considerado llamativa, pues ambos pasaban ya bastante la treintena. En un lugar como aquel sólo había tres explicaciones posibles para esto. O bien habían tardado en casarse porque en sus familias había habido algo no del todo kosher: el fatídico influjo de un mal de ojo, por ejemplo, sinónimo de una perniciosa melancolía; o si no irrefrenables teives que, líbreme Dios, habían apartado a un miembro de la familia del único camino verdadero de la Torá. La segunda posibilidad que entraba en consideración era que no fuera su primer matrimonio. La tercera explicación posible, esto es, que sus raíces judías no pudieran rastrearse hasta los pies mismos del Monte Sinaí, no hubiera constituido mácula menor.
En una sociedad donde rigen las más estrictas normas basta con apartarse mínimamente de lo que se espera para que ya se sospeche de uno. Y quizás era por eso que yo a menudo tenía la sensación de que mis padres siempre hacían un poco más de lo que parecía necesario, que siempre estaban un poco más dispuestos que los demás a ceñirse a la estricta línea de lo que se esperaba; para de este modo ser, si no reconocidos, al menos aceptados.
El apartamento de mis padres era pequeño. Había tres cuartos. Uno era el de las niñas. El segundo pertenecía a mis padres y estaba cerrado con llave. En el tercero, el más grande, apenas si cabían una alacena, un estante con las ediciones de los comentarios de Rashi y la Guemará, una mesa extensible para comer y el número justo de sillas para los miembros de la familia y uno, dos huéspedes. Allí se desarrollaba la vida familiar, pues las cocinas –había incluso dos, la cárnica y la láctea, a un lado y otro del pasillo– eran tan minúsculas que apenas si cabían allí un fregadero, una cocina y una angosta mesada.
Mi nacimiento constituyó una bienvenida ocasión para buscar un nuevo apartamento. Era impensable que yo compartiera el cuarto con mis hermanas; y el cuarto de mis padres era tabú. Permaneció cerrado con llave. Incluso si hubiesen querido colocar mi cama allí, hubiera sido sólo una solución de corto plazo, pues no estaba permitido que los niños durmieran más de un año, quizás dos, con sus padres.
El nuevo apartamento quedaba a pocas cuadras del viejo. Para la mudanza mis padres pidieron prestado un carro de carga de madera. Dos muchachitos de la casa de al lado ayudaron a cargar las cosas. Y esto aunque los vecinos desaprobaban abiertamente que nos fuésemos del barrio. Es que la nueva casa, si bien no quedaba a más de doscientos metros de la otra, pertenecía ya a otro mundo.
Nos mudamos a la Rechov Malkei Israel, en el barrio de Geula, nombre que significa algo así como redención. Al hacerlo no sólo cruzamos una frontera lingüística –allí no se hablaba ídish, sino ivrit–, sino que también hicimos un viaje en el tiempo de aproximadamente cien años y descargamos nuestro mobiliario y nuestros enseres del hogar en otro continente del mundo judío. En Geula no se veían sólo sombreros negros. Y el hecho de que mi padre abriera un negocio y de que en lugar de pasarse de la mañana a la noche inclinado sobre los libros sagrados lo hiciera sólo una o dos horas al atardecer no era allí motivo para romper una amistad.
Desde aquel instante previo a que me comunicaran mi castigo sé que aquella mudanza salvó no sólo mi vida, sino también la de mis padres. Ya sólo a unos pocos cientos de metros del centro de la santidad deben haberse sentido infinitamente más a gusto, mucho menos bajo la presión de tener que demostrar algo y, como lo sé desde aquel instante, de tener que fingir.
Durante años, sin embargo, no tuve ni la menor idea de esto. Es que no fue que mi padre se liberara, por ejemplo, del caftán. Y obviamente a mí me envió a la cheder de nuestro antiguo barrio, donde aprendí a leer y también los distintos tipos y el orden de los sacrificios en el antiguo templo. Y como yo aprendía bien y no llamaba la atención, no fue menos obvio que luego no entrara en consideración ninguna otra yeshivá que la que quedaba junto a aquella cheder. Y seguramente se asumía que cuando tuviera diecinueve o veinte años y estuviera casado y acabara de ser padre, estudiaría en el mismo kollel en el que lo hacía mi padre por las tardes luego de cerrar el negocio. Todo como era debido y como si no hubiera cambiado nada, salvo que el Eterno no había querido hallar ninguna vivienda adecuada para mi familia en Meah Shearim y por eso nos había enviado fuera a Geula; ¿como una prueba quizás?, ¿quién podía saberlo?
Más fácil de resolver fue el interrogante de qué era lo que se escondía detrás de la puerta permanentemente cerrada del cuarto de mis padres. La respuesta fue literalmente puesta a mis pies, bajo la forma de una de las dos llaves que mis padres solían llevar siempre consigo.
Al principio no supe de quién era esa llave que un día encontré directamente delante de la misteriosa puerta. Pero moría por averiguarlo, pues no podía creer que después de tantos años hubiese caído en mis manos por descuido. Cuando finalmente, tras hesitar unos instantes, abrí la puerta y entré en la habitación prohibida, menos lo podía creer aún. Al cabo de unos breves segundos de apresuradas miradas y sin haber cambiado nada de lugar en el cuarto, ni haber tocado siquiera, descubrí cuál era el secreto.
Era diciembre. El cielo flotaba, fresco y claro, sobre los portales del barrio, y la luz del sol penetraba en la pequeña habitación a través de las ventanas que daban a la calle. Iluminando lo oculto hacia lo que me condujo directamente. Lamiendo las paredes, el armario, la cama, dirigió mi mirada hacia una angosta estantería, alta hasta el techo y llena de libros... libros goy, libros prohibidos.
Era una estantería de ensueño, llena de un conocimiento que yo había anhelado, un conocimiento que hacía estallar los límites del cosmos de las estrechas calles y callejuelas de nuestro barrio y podía transportarme más allá de las estrictas fronteras dentro de las que yo vivía. En las hileras de libros que tenía delante había libros de autores sobre los que mi padre me había contado unos pocos días atrás, como si se hubiera sentido urgido de ponerme sobre la pista, de incitarme a develar el misterio y abrir esos libros como una puerta a un espacio hasta ese momento prohibido y cuidadosamente cerrado con llave que durante mucho tiempo le había estado reservado sólo a otros.
Los nombres –de Freud, Jung, Poe y Wilde– habían surgido en una conversación que habíamos tenido sobre el tratado del Talmud que yo estaba estudiando en ese momento en la yeshivá, el Berajot. Casi lo estaba terminando cuando, al cabo de muchos grandes folios llenos de astutas deducciones de leyes, me había topado con uno de esos pasajes agádicos que eran los que más me gustaban, pues eran pasajes plenos de emoción: nada de leyes, nada de cálculos sino: historias; e historias sobre sueños, su interpretación y su significado; dos cosas que, como yo había aprendido en la Guemará, eran dos cosas absolutamente diferentes.
Con la frase inicial de aquel pasaje había tenido problemas: Un sueño no interpretado, decía allí, es como una carta no leída. Y luego decía: Todos los sueños siguen la boca. No importaba, enseñaban los sabios, qué viéramos en un sueño, este sólo alcanzaría significado a través de su interpretación. Ahora bien, una vez pronunciada la interpretación, esta cobraba existencia y se cumpliría.
¿Pero por qué había que abrir la carta?, le había preguntado yo a mi padre. Y si debía ser así, ¿por qué había que dejar que otro lo hiciera, cuando la interpretación podía imprimir a nuestra vida un rumbo fatal que no habría tomado de no haber uno soñado o al menos de no haberse interpretado el sueño?
Yo tampoco entendía por qué, si un sueño en sí carecía de valor, luego, siguiendo la boca de su exégeta, tendría la potencia para transformar nuestras vidas, para traernos fortuna o desventura; así como así, como si Dios hubiera lanzado los dados sin importarle en lo más mínimo cómo cayeran. Y si al final de todo esto era efectivamente así, había preguntado yo, entonces: ¿es que realmente debíamos soñar o no?
Claro que sí, dijo mi padre. Los sueños, insistió, tenían absolutamente el poder de transformar nuestras vidas. Pruebas de ello había de sobra y también buenas razones para confiar a otros la interpretación de nuestros sueños. Nosotros sólo éramos capaces de ver en ellos lo que nuestro yo estaba dispuesto a ver. Y lamentablemente algunas almas estaban condicionadas a ver catástrofes en cada señal, como remolinos de tinta en las aguas más cristalinas, mientras que otros, en cambio, no verían ni la sombra de un peñasco gigante, ni siquiera cuando esta se cerniera sobre ellos y todo a su alrededor se sumiera en la oscuridad.
¿Pero qué tipo de pruebas debían ser?, pregunté. Le pedí que me diera ejemplos más concretos que los del Talmud, que me parecían demasiado de otra época como para poder tomarlos como referencia. Y mi padre me contó sobre “El pozo y el péndulo” de Poe y relacionó esta historia con las curaciones de los psicóticos en la cueva de serpientes, con el hombre lobo y con El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde, una novela en la que la puñalada al corazón asestada a un retrato mata al hombre pintado en él.
Yo no tenía ni idea de cómo sabía mi padre todo aquello. Poe y Wilde no aparecían ni en la Torá ni en el Midrash y de poesía se hablaba en la yeshivá a lo sumo cuando se trataba de himnos a los querubines y serafines que rodeaban el trono del Eterno.
Yo escuchaba con atención a mi padre. Cuán importante era soñar, había dicho al final alzando las cejas, eso ya lo sabíamos por Isaías. Según el profeta, la palabra sueño no significaba otra cosa más que la expresión de un deseo: ¡que me fortalezcas!
¡Que me fortalezcas...!, dije entonces susurrando para mis adentros. Me encontraba frente a un estante lleno de sueños y no tenía más que extender la mano para dejar que me fortalecieran; no quería esperar un segundo más. Mi mirada se desplazó agitada por los lomos de los libros. Conteniendo el aliento extendí la mano y tomé un delgado volumen que supuse me resultaría fácil de esconder.
En la viñeta de la tapa se veía a un joven dandy. Estaba sentado en un sillón de cuero delante de un caballete, fumando. Tenía el cigarrillo colocado en una larga boquilla de plata; entre sus dedos parecía como si sostuviera con gracia irreverente un pincel. Pero no estaba pintando. Lo que hacía era contemplar un ligero paño negro que cubría la pintura que estaba en el caballete dejando así abierto a la fantasía del observador imaginarse qué era lo que estaba pintado en el lienzo que había detrás.
Ese libro, pensé, era para mí. Estaba absolutamente convencido de haber hecho la elección correcta. Robaría El retrato de Dorian Gray, y esperaba que mi falta sólo se hiciera visible como un purpúreo resplandor sobre un lienzo cuidadosamente cubierto y no en mi rostro, de modo que nadie pudiera descubrir en él mi delito.
Oculté el libro debajo de mi camisa, me aseguré de no haber tocado nada ni haber cambiado nada de lugar y salí de la habitación sin volver la vista atrás. Cerré la puerta lo más silenciosamente posible, giré la llave, la saqué de la cerradura y volví a dejarla en el mismo sitio donde la había encontrado antes, a un palmo de distancia del umbral de la puerta.
Escondí el libro en mi cama. Pasé el resto del día yendo de un lado a otro con las manos frías y el corazón agitado. Cada tanto iba como si fuera casualmente hasta la puerta de la habitación de mis padres para cerciorarme de que la llave seguía allí. En un momento al atardecer, cuando ya estábamos todos en casa y yo volví a echar un vistazo, la llave había desaparecido. Nadie la mencionó, ni para decir que se había perdido ni que la habían encontrado. De no haber existido ese botín de ensueño que tenía debajo de mi colchón, no hubiera podido decir a ciencia cierta si alguna vez realmente la llave había estado delante de la puerta y yo había entrado en el cuarto. Todo aquello podía haber sido también parte de un sueño en el que había caído inmerso mientras reflexionaba sobre las palabras de mi padre, para quien los sueños eran medicina.
Leí las primeras páginas del libro por las noches, en el baño. Pero hasta de noche me daba miedo que llamara la atención si me quedaba más tiempo allí. En la cama no me animé a leer, pues no estaba permitido leer los libros sagrados en la cama. Si alguien entraba en ese momento a mi cuarto y me encontraba leyendo en la cama, iba a tener que dar explicaciones de inmediato. Finalmente, que yo me pasara las noches en el escritorio y siguiera estudiando el Talmud quizás me lo creerían, pero se preocuparían de que esto me robara el sueño. Con toda facilidad aquello podía derivar en un pequeño interrogatorio en el transcurso del cual yo a lo mejor me delataría.
No, no podía leer el libro en casa. Pero me moría de intriga. Había conseguido leer lo suficiente como para tener una primera impresión de quiénes eran el pintor Basil Hallward y Lord Henry Wotton y para echar un breve vistazo al retrato de Dorian Gray que acababa de ser terminado: un inocente cuadro que aún no dejaba sospechar en lo más mínimo en qué habría de convertirse. El diálogo entre Harry y Basil ya no había logrado entenderlo cuando había hojeado las páginas en el baño. Debía volver a empezar a leer desde el principio y leer y leer, lo más rápido posible.
Que el instinto del mal hace enloquecer a una persona es algo que le había oído decir al rabino con bastante frecuencia. El instinto del mal anidaba en nosotros, nos susurraba argumentos al oído, nos manipulaba a nosotros y a nuestra razón para finalmente ofuscar completamente nuestro espíritu y tomar posesión de nosotros. Así era cómo comenzábamos a hacer el mal con la firme convicción de que lo que hacíamos no estaba en absoluto mal. Así de hábil era el Entorpecedor y el Tentador. Y precisamente por ello había que estar atentos y resistirse a él donde fuera que su susurrante voz se elevara para hacernos débiles.
Es el día de hoy que no podría afirmar con seguridad cuándo y qué me susurró. Pero lo que sé es que no me resistí. La curiosidad me hizo escuchar y seguir de buen grado cada una de las argumentaciones que virtió en mis oídos. Claro que sí recuerdo ese instante que fue su primera verdadera victoria, ese instante en el que giré la llave en la cerradura de la puerta del cuarto prohibido. Y también recuerdo el triunfo del Tentador cuando tomé el libro del estante y me lo guardé debajo de la camisa. Debe haber reído. Yo no tenía ni idea de cuán rápidamente iría barranca abajo con mi juicio.
Ya a la mañana siguiente no resistí más. Saqué el libro de debajo del colchón y lo llevé a la yeshivá. Cuando llegué allí, lo escondí debajo de mi volumen del Talmud y esperé con ansias que el rabino se retirara del aula después de su droshe matutina y nos dejara estudiando de memoria el fragmento del día.
Cuando al final se fue, saqué El retrato de Dorian Gray de debajo de los folios. Coloqué mi Guemará, abierta en la página correspondiente, en el atril. Delante coloqué el libro robado. Y en serio creí que nadie se daría cuenta de que yo ese día no estaba estudiando; al menos no los caminos de Dios, sí los de la literatura.
En el profundo silencio de la sala de estudio y con la falsa seguridad que yo sentía, avancé rápidamente. Mis ojos se fueron deslizando volando por las páginas. Fui absorbiendo el texto renglón por renglón, página por página. Una y otra vez cerré los ojos para imaginarme vívidamente la escena que describía Wilde. Y lo lograba.
En un momento tuve incluso la sensación de que ya no me encontraba más en Yerushalayim, sino en el atelier de Basil Hallward o en el salón de Dorian Gray. No sólo veía el retrato delante de mis ojos, sino que sentía que hasta podía tocarlo. Palpé la primera pequeña mancha escarlata que apareció en la pintura, y no estuve seguro de si aquella falta que se había hecho visible y palpable era realmente la de Dorian Gray y no quizás la mía.
Había cerrado los ojos. Había entrado en un sueño. La sensación era cálida, auténtica y electrizante. Había pasado a otro mundo.
El rabino, empero, no estaba soñando. Cuando de pronto sentí su pesada mano sobre mi hombro, abrí los ojos. Pero no lo miré. Me quedé inmóvil. Aún existía una mínima chance de que no se hubiera dado cuenta de lo que me había ocurrido. Al fin y al cabo podía suceder que uno se quedara dormido un instante sobre los libros. Él tomó el libro, lo cerró y echó un rápido vistazo a la contratapa donde, de haberse tratado de un libro hebreo, hubiera debido encontrarse el título. Creo que lo hizo automáticamente, pues ese era el lado del que era de suponer había abierto siempre los libros que había considerado dignos de lectura. Pero de ese lado lo único que figuraba era el número de registro del libro y el nombre de la editorial –Penguin Books–, nada más. Entonces se detuvo un instante, y yo pude sentir literalmente el desprecio que se iba alzando en su interior.
Tú, dijo y lo hizo con voz muy, muy baja mientras se inclinaba sobre mí, recoges ahora mismo tus cosas y te vas a tu casa. Y le dices a tu padre que venga a verme. Puede recoger el libro en la oficina del Rosh Yeshivá.
Tú..., y lo dijo susurrando tal como lo había hecho con el primer tú y hesitó un momento, evidentemente estás en el sitio equivocado.
¿Qué pasó?, preguntó mi padre cuando conforme a mi deber le comuniqué que me habían enviado de vuelta a casa y que él tenía que ir a hablar con el Rosh Yeshivá.
Estaba soñando, respondí, lo cual no dejaba de ser verdad. Mi padre se quitó las gafas y me miró a los ojos.
¿Eso es todo?, preguntó.
Sí, eso es todo, mentí aumentando con ello aún en un buen grado más mi falta. No tenía ni idea del tipo de castigo que me esperaba. Sólo podía presumir que sería uno de proporciones bíblicas. Al fin y al cabo no sólo había manchado de vergüenza mi propio nombre, sino también el de mis padres. ¿Qué opinión merecían padres que no podían mantener a sus niños alejados de la barata y mundana inmundicia de las novelas en inglés? ¿Qué se podía esperar de la educación que se podía impartir en un hogar que no estaba en condiciones de impedir siquiera que yo llevara incluso esos libros a la yeshivá, exponiendo imprudentemente a mis compañeros a esas mismas perniciosas influencias?
Durante algunas horas aún, quizás hasta el día siguiente, y aunque presa del miedo, yo podría continuar con mi vida actual, pues mi crimen no se había hecho público aún. Un paño negro cubría todavía el cuadro con la imagen de mi alma ahora manchada por mis sueños y las insinuaciones del Tentador. Sólo por un breve tiempo más continuaría siendo un muchacho normal de quince años de una familia jaredí de Geula...
Estuve en capilla sólo dos horas y media. Mi padre no hesitó un momento y salió para dirigirse a la oficina del Rosh Yeshivá. Jamás supe exactamente lo que se habló allí.
Esperé en mi habitación. Sentado en la cama con las piernas flexionadas contra mi pecho, con la vista fija, a través de la puerta abierta, en la desierta mesa de la sala, con el mantel de hule con flores de malva color rojo-púrpura que se ponía los días de semana y, en el centro, la frutera de plata llena de manzanas verdes. Traté de imaginarme cómo recibiría el Rosh Yeshivá a mi padre, cómo iniciaría la conversación y cómo se iría transformando el rostro de mi padre cuando el director le extendiera lentamente el libro por encima del gran escritorio y mi padre lo reconociera: aquel sueño bajo la forma de páginas impresas que yo, su hijo, había sustraído de la secreta cámara del tesoro.
Cuando regresó finalmente, al principio sólo pude oírlo. Dejó su sombrero sobre el pequeño armario que estaba junto a la puerta, se quitó el caftán y lo colgó cuidadosamente en una percha. Por lo que podía oír, sus movimientos parecían de algún modo enlentecidos. Pensé que quizás quería detener el tiempo o al menos estirarlo, alisar sus arrugas para no tener que encontrarse y no tener que hablar ya mismo conmigo. Efectivamente no vino a mi cuarto. Por la puerta abierta lo vi sentarse en su silla a la mesa del comedor. Apoyando los codos sobre esta, hundió el rostro entre sus manos.
No creo que estuviera llorando. Pero seguramente sopesaba mentalmente los posibles desenlaces de esta historia que yo había echado no sólo sobre mis espaldas, sino sobre las de él y las de toda nuestra familia. Y estoy seguro de que mientras lo hacía sabía perfectamente que yo estaba sentado en mi cama observándolo.
Quizás, pensé, aquello ya era parte del castigo: hacerme presenciar su desconcierto y soportar su silencio. Un silencio en el cual, como un pequeño planeta en medio del espacio infinito, no existía en ese momento nada más que la cabeza de mi padre apoyada en sus manos, atravesada seguramente por miles de pensamientos, llena de susurros y quizás también de gritos en los que se sopesaban y descartaban castigos y muestras de afecto, y donde reproches y palabras de apaciguamiento luchaban por ganar la supremacía.
No pude soportarlo. Me levanté de la cama, atravesé muy lentamente la puerta, me dirigí hacia donde estaba él y me senté a su lado en la mesa. Dos minutos, tres quizás, permanecí sentado mudo junto a él, silencio contra silencio, como si el tiempo entre nosotros se hubiera congelado y se hubiera detenido. Uno de nosotros, pensé, debe reaccionar, decidirse a hacer un movimiento, a pronunciar una palabra y así quebrar el silencio. Y cuanto antes sucediera esto, mejor.
Mi padre, empero, no reaccionó. Parecía que apenas respiraba. Quizás ya no se encontraba más allí, había emprendido un viaje que lo había llevado lejos de mí, de aquel cuarto, de nuestros vecinos, de nuestro barrio, a lo mejor hasta muy lejos de la ciudad. Yo quería que retornara y hablara conmigo, no importaba lo terrible e irrevocable que pudiera ser lo que tuviera que decirme.
Podía pronunciar el nombre del Eterno, pensé. A lo mejor era de buen agüero y hacía que se despertara. Al verse en la necesidad de responder, lo sacaría de ese estado ausente. Y así fue pues que extendí la mano en dirección a la frutera de plata que había en el centro de la mesa. Tomé una manzana y susurré: Alabado seas tú, Señor nuestro Dios, Rey del Universo, creador del fruto de este árbol.
Dio resultado. Mi padre respondió.
Amén. Lo dijo en voz baja, como si no fuera más que un tímido intento de respuesta. Y cuando di ruidosamente un mordisco en la manzana, alzó la cabeza y me miró.
Tiempo después yo me preguntaría una y otra vez qué podía haber sido lo que había desencadenado aquel aluvión de imágenes, sonidos y sentimientos que siguió luego. ¿Había sido el nombre del Eterno? ¿Había sido aquel penetrante ruido de la manzana partiéndose entre mis dientes, ese ruido que había roto aquel silencio que apenas unos instantes antes se había elevado como un muro insoslayable entre mi padre y yo? ¿O era que la insoportable tensión que había sufrido durante horas y que de pronto había cedido al morder la manzana me había preparado para ese instante en que aprendí a ver, oler, oír y sentir de un modo totalmente nuevo para mí? No lo sé.
No podía masticar. El trozo de manzana ardía en mi lengua y en un instante mi boca se inundó de saliva. Pero tampoco podía tragar y el líquido me corrió por la comisura de la boca mientras mi mirada, dominada por una fuerza invencible, quedaba clavada en las pupilas de mi padre. Tuve la sensación de penetrar en él con mi mirada, de caer en sus ojos y hundirme en ellos. Fui dando tumbos, caí, envuelto en el aroma de infinitas matas de malvas, sumergido en la acidez de la manzana verde en mi boca. Un resplandor plateado había ante mis ojos, y cuando los cerré porque la luz me enceguecía, desde lo lejos o más bien surgiendo de una profundidad inalcanzable me llegaron los sonidos de un violín.
Vi a mi padre empacando cajas. Detrás de él, de un tamaño tan pequeño que no era natural y como flotando sobre su hombro izquierdo, descubrí a un niño. Estaba jugando; pero mi padre sólo escuchaba el ruido de las hojas que estaba ordenando. Estaba ocupado sacando papeles de carpetas y rompiéndolos en pedazos minúsculos, pila por pila, carpeta por carpeta. Luego se volvió y tomó libros de una estantería. Los fue empacando cuidadosamente en cajas pero no sin antes haberlos hojeado rápidamente, quizás para cerciorarse de que no había quedado ninguna nota de papel entre sus páginas. Pues algo era evidente: los papeles de las carpetas le pertenecían. O mejor dicho: le habían pertenecido y en ese momento precisamente lo que estaba haciendo era abandonar estas posesiones y destruir todo lo que pudiera haber anotado alguna vez en esas páginas.
Apiló los libros en las cajas. Una mano invisible fue sacando una tras otra de allí. Al final él quedó en medio de una pila de pedazos de papel en un cuarto vacío. Y también los pedacitos de papel se esfumaron; y recién cuando ya sólo quedaron muy pocos, dos puñados quizás, se inclinó y los recogió. Los sostuvo como si hubiera sacado agua de una fuente. Y para que los valiosos restos de su ataque destructivo no se le escurrieran por entre los dedos, los acercó a los labios y los lamió con la lengua. Se introdujo los pedazos de papel en la boca y masticó, muy lentamente y mucho tiempo, y tragó...
La masa resultante fue descendiendo dificultosamente por su pecho como una densa mucosidad y en su vientre cobró la forma de una llave. Él se abrió la camisa, se levantó la camiseta y hundió resuelto la mano para tomarla. Sus dedos perforaron la piel. Tomó la llave, la extrajo y la sostuvo firme en la mano ensangrentada. El orificio en su vientre se cerró lentamente. Yo oí un sonido metálico en su respiración que poco a poco fue tapado por el quejido del violín. Y cuando la herida en el vientre de mi padre ya se había cerrado y nada, nada de sangre, ni siquiera una cicatriz recordaba que él había arrancado algo de su interior... entonces apareció en la imagen una delgada mano de mujer que se extendió para tomar la llave. Como mi padre no la soltaba, se estiró y estiró hasta finalmente romperse. Una jarra virtió agua en las manos. El violín enmudeció.
Mi padre se volvió y se puso un caftán aparentemente nuevo. Resuelto se envolvió en la lustrosa tela negra como en una cortina. Se pasó el cinturón alrededor de las caderas y lo ajustó; un poco demasiado quizás para poder respirar libremente, pero lo suficientemente ajustado para que las palabras que él hubiera querido decir permanecieran atrapadas en su interior. Luego la oscuridad se cernió en torno suyo, no negra, sólo oscuridad.
Yo aún sentía el sabor de la manzana ácida, sólo que más suave, como si alguien la hubiera sumergido en miel. Reinaba el silencio en el espacio negro, hasta que se abrió una puerta, la puerta de la habitación de mis padres; primero sólo una hendija, luego completamente. Vi a mi padre parado en el umbral. La luz de diciembre entraba inundando la sala desde sus espaldas. Él salió de la habitación, cerró la puerta y metió la mano en el bolsillo del pantalón para sacar la llave. Titubeó, tembló. La llave cayó al piso, a un palmo del umbral de la puerta. Pero mi padre no se agachó para recogerla.
Yo abrí los ojos y solté la manzana. Esta se desplomó sobre las malvas, rodó un poco sobre la mesa y cayó al suelo con un golpe seco. Mi padre se levantó. Se acercó a mí y tomó mi cabeza entre sus grandes manos. Ahora, lo supe, debía anunciarme el veredicto. Pero yo no sentía miedo.
Amnon ben Yehuda, dijo, y fue la primera y última vez que me llamó por mi nombre de pila y patronímico. No puedes continuar en la yeshivá. No puedes continuar aquí de ninguna manera. Llamaré al tío Bollag en Zúrich. Lo mejor será, concluyó, que te mandemos a Suiza.
2
El hecho de que mi padre me enviara lejos fue –y no exagero al decirlo– la más grande prueba de amor que recibí en mi vida. Se podría pensar que mi padre tuvo que vencerse a sí mismo para hacerlo, pero yo creo que más bien hizo honor a su propio espíritu cuando decidió enviarme a Zúrich con el tío Natán.
Nadie en nuestro barrio se enteró de adónde había ido. La versión oficial era que estaba estudiando en una estricta yeshivá de Brooklyn, en Nueva York. El que volara vía Zúrich cada vez que iba a visitar a mis padres, lo que sucedía con la suficiente esporadicidad, se explicaba por el hecho de que mi padre tenía familia en Suiza; queridas tías, tíos y primos que también querían verme cuando iba a Europa.
La verdad es que Natán Bollag no era ningún hermano de mi padre. No estábamos emparentados en absoluto. En realidad él era un gran amigo de mi padre de la época de antes de que se casara con mi madre y partiera con ella hacia Meah Shearim para formar allí una familia.
El tío Natán no tenía hijos. Vivía solo, lo que ocasionalmente era motivo para que algunos fruncieran el ceño. Nadie podía explicar la razón por la cual no había encontrado esposa ni la había buscado, pues ni a primera ni a segunda vista se hacía evidente ningún motivo que explicase por qué se había quedado solo, sin pareja.
Natán Bollag había nacido el mismo año que mi padre. Se habían conocido de niños, habían vivido en la misma casa, habían ido a la misma escuela. Pero en un determinado momento de sus vidas habían tomado diferentes decisiones en lo que respectaba a su futuro. Mientras mi padre había optado por Yerushalayim y había dejado que le buscaran una esposa con la cual se instalaría en Meah Shearim, el tío Natán había decidido ir a Amberes a aprender el oficio de tallador de piedras preciosas con un pariente. Allí aprendió todo lo que había que aprender sobre diamantes y otras piedras preciosas y semipreciosas. Aprendió técnicas de facetado artístico y a convertirlas en joyas tan valiosas que ninguno de nuestros conocidos se hubiera podido permitir jamás adquirir ni siquiera una de ellas.
Una vez concluidos sus estudios, había viajado primero a Namibia y poco después a Rusia, pues había desarrollado una pasión por un tipo muy especial de piedras preciosas. Lo que a él le fascinaba eran los demantoides, unos granates que iban de un color verde claro ligeramente amarillento a un verde más oscuro con tintes marrones y que con menor frecuencia se podían encontrar también de un profundo color verde esmeralda. El tío Natán había descubierto su amor por estas piedras cuando estas eran aún apenas conocidas. Desde el principio había buscado siempre específicamente los ejemplares más raros de más de un quilate, sobre todo los de los Urales. Estos se caracterizaban por sus inclusiones amarillo-doradas de crisolita. Estas impurezas denominadas “en cola de caballo” semejaban manojos de hebras de oro y hacían que las piedras presentaran una gran riqueza en facetas que iban del verde al dorado.
Lo que le entusiasmaba tanto al tío Natán de los demantoides era el hecho de que su especial belleza proviniera de algo que en un diamante hubiera disminuido enormemente su valor: la inclusión de esas impurezas. Para el tío Natán los demantoides eran la prueba concreta de su teoría de que una vida dedicada sólo y exclusivamente a la Torá y sólo regida por esta, una vida como aquella por la que se había decidido mi padre, no era lo mejor a lo que uno podía aspirar. Estaba firmemente convencido de que había que combinar el sentido de lo sagrado y el temor reverencial ante ello con una adecuada dosis de mundo profano. En síntesis: educación secular y una profesión, dominio de varios idiomas y profundos conocimientos de filosofía y arte eran, en su opinión, requisitos indispensables en la vida, si es que con esta uno quería honrar al Eterno.
El éxito de su negocio parecía darle la razón. Se hizo un nombre en Zúrich como joyero, vendiendo sobre todo joyas con demantoides diseñadas por él mismo. Esa era su forma de hacer pública su convicción a cambio de una buena paga.
No era el único que tenía estas ideas. Estas tenían una larga tradición, sobre todo en Alemania, de donde provenía originalmente su familia. No obstante, la consecuencia con la que el tío Natán vivía sus convicciones tenía algo fuera de lo común, lo que de tanto en tanto le otorgaba incluso hasta un dejo de libertinaje. En el apartamento de Natán Bollag, que más bien parecía una biblioteca con facilidades para comer y dormir, había abiertamente estanterías con todo tipo de libros imaginables. Si a alguien no le gustaba esto, a él simplemente no le interesaba que lo visitara. Con toda naturalidad iba al teatro y a la ópera y tenía una debilidad por la pintura.
Después de los demantoides, empero, la literatura era para él lo más grande. Si se quiere, él era el custodio de la llave de toda una cámara del tesoro llena de sueños. Su pasión surgía del hecho de que para él todos los artistas, en tanto creadores de una obra de inconfundible profundidad y belleza, eran espíritus que servían al Eterno. Apenas si importaba que se tratara de música, de una pintura, de una piedra tallada de un modo particular o de un poema. En cada verdadera obra de arte él veía resplandecer el rostro del Eterno; y así pues para él el arte era servicio religioso y el artista, ayudante del Eterno en esa obra siempre renovada que era la consecución de la perfección del mundo.
Puede ser que aquel día de diciembre en Geula yo haya llegado a ver hasta lo más profundo de los dolorosos recuerdos de mi padre. El que en lugar de castigarme y someterme a la más estricta vigilancia y a las más inexorables reglas, me enviara a Zúrich, me parece, sin embargo, una prueba de que él me conocía mejor que lo que yo lo conocía a él e incluso mejor que lo que yo me conocía a mí mismo. Quizás la manzana en la que yo había mordido para romper el silencio que había entre nosotros le había recordado el verde de los demantoides rusos de Natán Bollag y me había confiado a él, pues podía imaginar que mi tío me puliría de la forma correcta, haciendo brillar las inclusiones del mundo profano en mi ser.
Natán Bollag no dudó en aceptar el pedido de mi padre de recibirme en su casa. Incluso se negó a que mis padres le enviaran dinero para afrontar los gastos de comida y de estudio. Creo que le gustó la idea de esa pseudoadopción; como pequeña compensación por el triste hecho de que él carecía de hijos propios. Ocuparse ahora, aparte de sus piedras preciosas, de mí, la oveja negra de la familia, a la que habían enviado al extranjero, le venía de perilla, pues encargarse de mi formación y de mi educación le ofrecía la oportunidad de poner a prueba en forma empírica la solidez de sus ideas.
Muchachos jasídicos de peyes al viento, caftán y sombrero redondo armado había también en Zúrich. No obstante la ropa que llevé de Yerushalayim quedó de inmediato guardada en el armario. El tío Natán me había comprado un traje negro con chaleco y un elegante sombrero borsalino duro. Cortarme un poco los peyes era algo en lo que no podía ni pensar, ya que de algún modo eran mi boleto de regreso a casa y debían cubrir la historia de que me habían enviado a la yeshivá jasídica en Nueva York. Pero ya desde un principio dejé de enrollarlos cuidadosamente en los rulos cada noche y durante el día los llevaba alrededor de la cabeza, debajo de la kipá. Con eso ya pasé a verme como un piadoso yehudi suizo y no como un enviado de un shtetl ubicado a mil millas de distancia hacia el este y cientos de años atrás.
De inmediato fui inscripto en la escuela judía de varones Beis Sefer Le-Bonim en la Edenstrasse, una escuela de turno completo que, aparte de impartir una extensa formación en las materias sagradas y en hebreo, también tenía inglés, francés y el programa completo de las escuelas no religiosas hasta completar la escuela secundaria, sin incluir, empero, el año adicional que habilitaba para cursar estudios universitarios. Tuve que entrar a un curso tres años por debajo de mi edad para intentar siquiera ponerme al día con el plan de estudios de los colegios suizos. Era todo lo opuesto a un juego de niños. Con todo, con el idioma tenía menos problemas de los que había temido. Con mis amigos y durante el día en la yeshivá de Meah Shearim había hablado ídish. Ahora en Zúrich comprendía casi todo. Sólo al principio me costó un poco hacerme entender.
En la Edenstrasse el día comenzaba apenas pasadas las siete con la oración matinal. Teníamos clases hasta el atardecer. De ocho a diez de la noche los días de semana y el domingo a la mañana venía a casa un profesor particular para ayudarme a preparar los temas y las materias que no había tenido en la escuela anterior.
Al teatro y a la ópera el tío Natán seguía yendo como antes solo. Yo tampoco llegaba a leer novelas. Cuando me acostaba a eso de las once de la noche, se me cerraban los ojos y al instante caía muerto en un sueño profundo.
Estudiaba a destajo y tanto hasta que ya no me entraba nada más en la cabeza. Me puse al día rápidamente y ya a los diecisiete, un año antes de lo esperado, pude pasar al último año.
El tío Natán estaba orgulloso de mí y yo también lo estaba.
La sola ropa no bastaba obviamente para hacer de mí un suizo. Yo iba a la escuela en Zúrich, pero no vivía allí. Vivíamos en el Enge, un barrio predominantemente judío no muy lejos del lago. Apenas si me enteraba algo de la ciudad más allá de lo que veía cuando recorría el trayecto triangular que unía el apartamento, la escuela en la Edenstrasse y la sinagoga de la Freigutstrasse.
El régimen era estricto, tanto en la escuela como en casa. Mis días estaban llenos de actividades casi sin momentos libres y todos esperaban de mí puntualidad y esmero. No había tiempo para sueños.
Viniste aquí para estudiar, le gustaba decir a mi tío cuando yo expresaba mis deseos de ver más de la ciudad o al menos de la vecindad, de ir al lago, de ir a las montañas. Para estudiar, decía y me señalaba la pila de libros de estudio que tenía sobre la mesa. A mi edad era lo mejor que podía hacer.
Prácticamente no tenía contacto con extraños. El tío Natán decía con orgullo que él era un ortodoxo moderno, pero eso no significaba que uno no cuidara de permanecer dentro del propio círculo, el círculo de los yehudi, como él decía. Así había menor peligro de que yo entrara en contacto con las tentaciones de una ciudad europea moderna; con las goyim najes, como las llamaba el tío Natán; y lo pensaba de un modo tan despectivo como sonaba la expresión. Al teatro y a sus libros, no obstante, que en Geula también hubieran sido clasificados dentro de esa categoría, por supuesto no los incluía.
Visto así, apenas si hacía alguna diferencia si mi cuarto de estudio se encontraba en Zúrich o en Yerushalayim. No obstante yo era consciente de que –más allá de lo estricto de mis horarios, de todo lo que debía estudiar y de mi aislamiento– ahora vivía en otro mundo diferente al de antes, un mundo que era precisamente tan diferente que yo no me sentía prisionero dentro de él. Por el momento aquello me bastaba, aunque sólo pudiera extraer mis conocimientos exclusivamente de libros de estudio.
Poco antes de los exámenes finales en Beis Sefer Le-Bonimosé, sin embargo, hacer un intento de fuga. Para mi tío estaba totalmente claro que yo debía completar el año que me capacitaba para estudiar en la universidad. También yo había dado eso por sentado. Nunca habíamos hablado, sin embargo, de en qué colegio debía cursar el año adicional. En Zúrich no había un colegio secundario judío que incluyera este nivel. Muchas familias enviaban a sus hijos a Londres o a Francia a colegios judíos con internados dignos de confianza. Yo creía, no obstante, que el tío Natán quería seguir teniéndome a su lado; y eso significaba pasar a un colegio de Zúrich. Yo estaba entusiasmado con la idea, porque yendo a un colegio tal me conectaría por fin con el mundo no judío de Zúrich, satisfaría mi curiosidad y podría descubrir las sorpresas que ofrecía la vida más allá del Enge.
No era que yo me imaginara nada escandaloso. Pero ya para empezar en esos colegios las divisiones no estaban separadas por sexos. Y mis horas más productivas, desde la mañana hasta la tarde temprano, las dedicaría a las materias seculares. Los libros sagrados, por su parte, deberían contentarse con los restos de atención que me quedaran por las tardecitas. Y también por primera vez en mi vida no me encontraría bajo control religioso desde la mañana a la noche. Yo no tenía ninguna intención de apartarme de la buena senda, pero estaría más que contento si no me sentía observado a cada paso que daba.
Así pues, le pregunté al tío Natán qué colegio de la zona había elegido para mí.
Él soltó una breve carcajada. ¿Estás loco o qué?, dijo. Aquí en Zúrich no hay ningún colegio para ti. Y a continuación, tras esta afirmación con la cual puso un abrupto final a mis esperanzas de un poco más de libertad, me comunicó cuál era su visión para mi futuro próximo.
Mi padre, comenzó, le había dado vía libre en lo que se refería a mi formación. Pero que no me equivocara. Cualquier otra cosa que no fuera un colegio religioso en el que completara mis estudios hasta obtener el nivel necesario para seguir estudios universitarios con por lo menos el mismo nivel de Beis Sefer Le-Bonim quedaba absolutamente descartado. Así pues, debía hacerme a la idea de pasar los próximos tres o cuatro años en un internado.
No tardé mucho en enterarme de qué era exactamente lo que el tío Natán tenía en mente para mí. Al final de un Shabat poco antes de las vacaciones vino a mi cuarto. Traía en la mano dos billetes de avión; a los Estados Unidos. Apenas concluidas las clases nos iríamos de viaje para visitar mi nuevo colegio. Estaba convencido, dijo mi tío, de que había encontrado el lugar adecuado. El director, empero, había insistido en que nos presentáramos personalmente. Y a él le parecía bien ir y hacerse una idea del establecimiento in situ.
Se trataba de un establecimiento con un campus con highschool y una yeshivá de corte moderno para cursar estudios secundarios ubicado en Pikesville, en el condado de Baltimore. El complejo había sido fundado en 1933. Aún existe. Actualmente estudian allí setecientos jóvenes y en ese entonces ya no eran menos de quinientos.
El concepto educativo estaba tomado de la Yeshiva Universityde Nueva York. Los alumnos primarios y los estudiantes secundarios debían recibir sobre todo una educación ortodoxa y dedicarse a estudiar en forma intensiva las tradiciones orales y escritas, pero sin por ello tener que renunciar a un estudio universitario. Así pues, efectivamente muchos estudiantes se preparaban en Pikesville para luego hacer sus estudios en la YU en Nueva York y llegar a convertirse en abogados, rabinos o profesores de religión.
El director de Pikesville enseguida estuvo persuadido de que yo era un alumno para su colegio. El tío Natán le contó de dónde venía y con cuánta decisión había estudiado los últimos años para ponerme al día en las materias que no había tenido los años anteriores. Aquello lo impresionó. Y el hecho de que yo fuera casi dos años mayor que los demás alumnos de mi futura división no le pareció un problema.
Lo que quería estudiar más adelante, dijo mi tío sin haber discutido previamente conmigo sobre esto, eso yo todavía no lo sabía. Quizás también aún era muy temprano. Pero los estudios en Pikesville debían dejarme todas las puertas abiertas para el futuro. Al fin y al cabo podía ser que yo finalmente me decidiera por una carrera científica.
Si bien con estos comentarios mi tío había pasado absolutamente por encima de mí, me tranquilizaron un poco. Pues me pareció percibir que al menos quería dejar en mis manos la decisión de qué carrera seguir después. Yo no creía mucho que aún pudiera ablandar su decisión de mandarme a Pikesville. Lo intentaría. Me lo propuse firmemente. Pero no creía tener muchas chances reales de hacerlo cambiar de opinión. Así pues, recorrí el campus de Pikesville con la clara sensación de que estaba explorando aquel pedacito de mundo que me había sido asignado para los próximos años.
El programa diario que me describió el director se parecía mucho al de mi escuela de Zúrich. También allí la jornada comenzaba alrededor de las siete y media. Y también allí se reservaba la mañana para los estudios judíos.“Inglés”, es decir, las materias seculares, se daba recién a partir de las dos y media de la tarde y sólo por cuatro horas, incluidas las pausas. Los seder del Talmud y de Musar comenzaban enseguida después de la cena, a las siete. Y se esperaba que uno por lo menos estudiara hasta las nueve de la noche. Muchos alumnos seguían estudiando incluso hasta las once o las doce de la noche. Y así es como debía ser, dijo el director.
La televisión al igual que los periódicos y las revistas, salvo contadas excepciones, estaban prohibidos. Los libros no religiosos había que presentarlos y se debía obtener permiso para leerlos. También se debía solicitar autorización para cualquier paseo a la ciudad, paseos –y en esto el director no dejó lugar a duda– que no eran bien vistos.
La vida se desarrollaba dentro del campus. Sólo una vez por mes los que vivían en Baltimore o poseían familia allí estaban autorizados a pasar el Shabat fuera de la yeshivá. Casi no había vacaciones durante las cuales los alumnos podían viajar a sus casas, sólo tres semanas en verano y diez días respectivamente para Pésaj y Sucot.
Los jóvenes, concluyó el director, iban allí a estudiar, no a divertirse.
No me sorprendió que el tío Natán sonriera al oír esto. Las mismas palabras podrían haber salido de su boca. Interiormente yo me preparé a tener que esperar por lo menos otros tres años hasta poder extender mis estudios más allá del ámbito de lo religioso.
No prohibir la literatura abiertamente era una hábil jugada. Ahora bien, si uno quería ser dueño de sus propias lecturas, también en Pikesville debía moverse en el marco de la ilegalidad. Y las consecuencias podían ser como en Geula, cuando me habían atrapado a los quince años leyendo El retrato de Dorian Gray. Pero con una diferencia: no podía esperar otro día de suerte. Si iba a Pikesville, no debía llamar la atención. Tenía que adaptarme y esperar pacientemente que esos años también algún día pasaran. La perspectiva de esta espera no me alegraba demasiado.
De regreso en Zúrich, no obstante emprendí un tímido intento de hacer que mi tío cambiara de opinión.
¿Por qué en los próximos tres años, le pregunté, tenía que dedicar también tres cuartas partes de mi tiempo a los doce tomos del Talmud y otros libros sagrados cuando un mundo increíble de conocimientos seculares y todo el universo de la gran literatura me estaban esperando? Yo prácticamente no tenía ni idea de cómo se movía uno en el mundo exterior y sobre todo de qué era lo que realmente movía a ese mundo. No eran seguramente las sutilezas talmúdicas que yo debía aprender de memoria día tras día.
Pronto cumpliría diecinueve años y no sabía nada. Al menos eso es lo que sentía. Pensé en los demantoides del tío Natán. Y lo dije también.
¿Qué era lo que brillaba en mí? No había en mí rastro alguno de corte brillante. No tenía color. Me sentía como una lente de aumento, como un simple pedazo convexo de cristal colocado sobre las apretadas líneas impresas de una hoja del Talmud.
El tío Natán escuchó con atención lo que tenía para decirle. No me contradijo, no alzó la voz. Parecía tomarme a mí y a lo que yo decía absolutamente en serio. No daba la impresión de estar enojado, sino más bien pensativo.
Ya hablaríamos sobre aquello, dijo. Al día siguiente debía ir a verlo al negocio. Apenas pasada la hora de cierre. Tenía que enseñarme algo.
Agitado esperé al atardecer del día siguiente delante del escaparate de la joyería. Las rejas que cubrían las grandes vidrieras ya estaban bajas; la decoración, reducida a las pocas piezas que se podían dejar de noche en el escaparate apenas iluminado por una tenue luz. En el interior del local estaba oscuro. Comencé a ir y venir delante de la vidriera hasta que algo se movió en el interior.
Oí el sonido de un manojo de llaves. Con un ruido seco los pesados pestillos de acero se corrieron destrabando la puerta. Y por un instante sentí como si el tío Natán no me estuviera abriendo simplemente las puertas de su negocio, sino como si me estuviera dejando entrar en la fortaleza de sus sentimientos y pensamientos, muy frecuentemente impenetrables, para que yo pudiera hacerme una idea de las cosas que lo movían y por cuya causa se había decidido a lo que fuera que se hubiese decidido.
No pronunció una palabra cuando finalmente se encontró de pie delante de mí en la puerta abierta del negocio; a dos pequeños peldaños, que había que subir para entrar, por encima de mí, en la semipenumbra del marco de la puerta parecía un gigante. Me hizo un gesto con la mano para que entrara, volvió a cerrar la puerta y me dio a entender que lo siguiera.
Fuimos atravesando todo el local, pasando a lo largo de las vacías vitrinas, hasta su despacho. Una de las cajas fuertes en las que por las noches guardaba las piezas de mayor valor se encontraba abierta. El tío Natán se dirigió directamente hacia ella y sacó de su interior un pequeño cofrecillo, un sencillo estuche para joyas de cartón negro. Lo abrió y sobre una almohadilla de terciopelo rojo descubrí un demantoide de un profundo color verde oscuro que debía tener seguramente entre tres y tres quilates y medio.
¿Qué opinas de esta piedra?, oí que me preguntaba mi tío.
Aquello me sorprendió. Yo ya había visto algunas piedras, pero nunca las había observado demasiado exactamente ni le había dedicado demasiada atención a todos los detalles de color, inclusiones y pulido como hubiera sido necesario para poder emitir un juicio fundado.
El tío Natán sacó la piedra del estuche, me hizo un gesto para que me acercara y colocó el demantoide bajo la clara y cálida luz de la lámpara de trabajo que tenía en su escritorio.
El color de la piedra era intenso, diáfano y absolutamente parejo. Observé las inclusiones, un haz de finísimos filamentos dorados que emanaban todos de un mismo punto y se abrían en un manojo que presentaba una delicada torsión sobre su propio eje. Al girar la piedra bajo la luz parecía como si chispas de fuegos artificiales hubieran quedado atrapadas y solidificadas en su interior sin haber perdido por ello ni calor ni brillo.
Es bella, dije y sentí algo de vergüenza, porque siendo de hecho casi el hijo adoptivo del mayor especialista en demantoides de la ciudad, no era capaz de decir nada más preciso.
Sí, dijo mi tío sin que pareciera molestarle en lo más mínimo que mi opinión sobre la piedra fuera de tal vaguedad.
Sí, repitió y tras una breve pausa continuó diciendo mientras nuevamente sostenía la piedra directamente delante de mis ojos: ¿Cuánto espacio ocupa la crisolita en esta piedra?, preguntó.
Yo dudé.
Cinco por ciento quizás, respondí, probablemente diez por ciento.
¿No una cuarta parte?, preguntó mi tío. ¿No podría ser una cuarta parte o incluso más?
De ninguna manera, repliqué. Daría la impresión de que hubieran rellenado la piedra con hebras doradas, sería demasiado.
Yo opino lo mismo, dijo el tío Natán. Esa sensación de chispas voladoras no podría surgir jamás si la inclusión no tuviera el espacio suficiente en medio del verde.
Bajó la mano y volvió a depositar la piedra sobre la almohadilla de terciopelo. Y mientras cerraba el estuche y lo llevaba a la caja fuerte para guardarlo allí bajo llave, agregó: Una buena lección sobre el tema de las proporciones, ¿verdad?
Así que aquella era, pensé, la decisión definitiva: yo iría a Pikesville, en Baltimore, y pasaría por lo menos otros tres años más dedicando tres cuartas partes de mi tiempo al kodesh y un cuarto de mi tiempo al “inglés”.