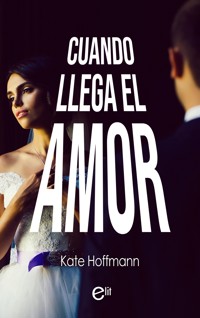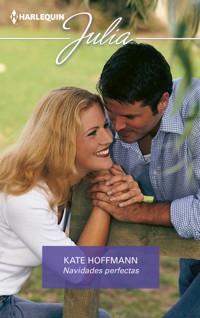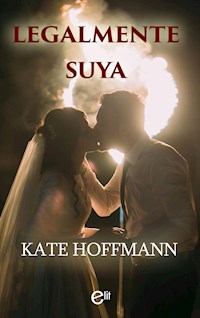3,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: eLit
- Sprache: Spanisch
SU HONOR LE EXIGÍA VOLVER A SU ÉPOCA… ¡A MATAR A UN HOMBRE QUE HABÍA MUERTO HACÍA TRESCIENTOS AÑOS! Griffin Rourke: pirata, espía... quería vengarse del infame bucanero Barba Negra por haber matado a su padre. Y nada... ni siquiera una cautivadora mujer llamada Meredith iba a detenerlo. Meredith Abbott no podía creerlo cuando se encontró al duro Griffin Rourke en la playa. El guapísimo pirata era la personificación de todas sus fantasías. Pero Meredith no había contado con que su amante tuviera aquella sed de venganza…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 192
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 1996 Peggy A. Hoffmann
© 2018 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
El pirata, n.º 169 - mayo 2018
Título original: The Pirate
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Dreamstime.com
I.S.B.N.: 978-84-9188-591-7
1
Un largo grito cortó la noche como el lamento de un alma en pena. Hizo vibrar las ventanas e inundó la casa borrándolo todo excepto los latidos acelerados de su corazón y el sabor del pánico en la boca. Meredith Abott se apretó contra la esquina del enmohecido armario donde se había escondido, escondió la cara entre las piernas y se tapó los oídos.
—Pasará enseguida. No puede durar para siempre. No puede —murmuró.
Era la pesadilla que la había perseguido durante toda su infancia; pero después de muchos años de sueño tranquilo, se había convencido de que no volvería. Al fin y al cabo, ahora era una mujer de casi veintinueve años. Una mujer que estaba reviviendo la noche más aterradora de su vida.
Mientras los otros niños soñaban con dragones bajo la cama o monstruos en las sombras, Meredith lo había hecho con el huracán Delia. Y ahora, mientras otra Delia gritaba tras las ventanas de la casa de piedra gris, sus temores regresaron con tal claridad que se preguntó si realmente los habría dejado atrás alguna vez.
—¡Voto a bríos! ¡Raaac! ¡Por allí resopla!
—¡Cállate, Ben!
El loro gris aleteó y la sombra de sus alas se proyectó en las paredes del armario. La electricidad se había cortado seis horas antes y lo único que tenía para espantar la oscuridad y a sus demonios era una vieja lámpara de queroseno, cuya llama temblaba por la corriente de aire que entraba por debajo de la puerta.
—¿No tendrás por ventura un pedazo de queso? —preguntó Ben, antes de soltar otro graznido.
De no haber estado tan preocupada por sus miedos, probablemente habría estrangulado al loro en aquel mismo instante. Primero se dedicaba a recitar todos los clichés náuticos y ahora empezaba a parafrasear a Ben Gunn, el personaje de La isla del tesoro del que procedía su nombre. Pero, en el fondo, Meredith se alegraba de tener compañía. Ya se había enfrentado sola a un huracán cuando sólo era una niña y la experiencia la había perseguido hasta el día que tomó el trasbordador de Hatteras y se alejó de la isla de Ocracoke.
—¡Jo, jo, jo! ¡Y una botella de ron!
—Ron. No me vendría mal un trago ahora. ¿Tienes una botella por ahí?
—¡Me llevaré a Viernes conmigo!
—Vaya, ahora te da por Robinson Crusoe. Menuda suerte... comparto armario con un loro que ha leído más que la mayoría de mis alumnos.
—¡Sí, mi capitán!
Tal vez hubiera cometido un error al regresar a Ocracoke, pero le había parecido una oportunidad perfecta para trabajar en su nuevo proyecto académico. Profesora de la Universidad de William y Mary, había pedido un año sabático para terminar su biografía de Barbanegra; pretendía ganar la beca Sullivan gracias al libro y acceder, después, a un puesto permanente. A fin de cuentas tenía intención de convertirse en la jefa de departamento más joven de la universidad.
La isla de Ocracoke se encontraba frente a la costa de Carolina del Norte. Meredith había llegado justo después del Día de los Trabajadores y había conseguido alquilar una espaciosa casita, por un precio razonable, con vistas a Pamlico Sound y a Teach’s Hole, el canal donde el infame Barbanegra anclaba su navío, el Adventure.
Las tres primeras semanas habían sido idílicas. El ritmo tranquilo de la vida isleña volvía a asentarse en sus venas, y recordó el dicho de que un habitante de Ocracoke lo era para siempre. Por otra parte, la unida comunidad la había aceptado sin ningún problema, como si no se hubiera marchado de allí; no en vano, su padre también había nacido en la isla y los vecinos prácticamente la habían criado tras la muerte de su madre.
Meredith consideró la posibilidad de marcharse en el siguiente transbordador cuando supo que se acercaba una tormenta, y ahora pensaba que se había comportado de forma estúpida al decidir quedarse y afrontar sus miedos. Pero en su momento le pareció una buena idea; Horace sólo era una tormenta tropical, no un verdadero huracán como Delia, y la isla había soportado situaciones mucho peores.
Lamentablemente, la tormenta se transformó en huracán poco después y para entonces ya fue tarde: los transbordadores estaban anclados al abrigo de los puertos del continente y ella se quedó a solas con los vientos de ciento treinta kilómetros por hora, la lluvia torrencial y la galerna.
Se apoyó contra la pared del armario. Casi era medianoche y el viento y la lluvia seguían golpeando ferozmente la casa. No se sentía con fuerzas de abandonar la precaria seguridad que le ofrecía el interior del armario de su dormitorio, así que alzó la lámpara de queroseno y echó un vistazo a su alrededor, buscando algo en lo que ocupar su mente. Entonces vio un montón de libros y tomó el primero, que estaba lleno de polvo.
Olía a moho. Las letras doradas de la portada se habían oscurecido con el paso del tiempo, pero todavía se podía leer el título: Bribones a través del tiempo. En cambio, el lomo estaba tan desgastado que el nombre del autor resultaba ilegible, y una mancha oscura lo tapaba en la primera página.
Al manipularlo, el viejo volumen, encuadernado en cuero, se abrió por una magnífica reproducción en blanco y negro de un pirata. Meredith se estremeció. No era la primera coincidencia extraña que se le presentaba últimamente. Tenía la impresión de que una fuerza superior se había cruzado en su camino.
—Deja de asustarte sin razón —se dijo en voz alta—. Todo tiene una explicación lógica. Además, tú no crees en el destino.
Era cierto, pero comprendía que otras personas creyeran en él. Cuando volvió a la isla, el agente inmobiliario le dijo que su vieja casa de la calle Howard ya no estaba disponible, así que le dio las llaves de una casa más grande, situada en la costa, que se encontraba justo enfrente del lugar donde Barbanegra solía anclar su barco.
La segunda coincidencia fue el loro; pertenecía al dueño de la casa, se llamaba Ben Gunn y habría sido el acompañante perfecto de un marino. La atmósfera del lugar y las frases del animal se combinaban de forma perfecta, como si estuvieran allí sólo para que ella pudiera escribir la biografía del pirata. Y en consecuencia, había estado escribiendo y trabajando mejor que en toda su vida.
La llegada de Horace fue la tercera coincidencia. La isla no sufría un huracán desde hacía doce años, aunque ese hecho no tenía nada de particular: los huracanes eran cíclicos y no podía achacar la situación al destino ni mucho menos a la buena suerte.
Pero ahora, mientras contemplaba la ilustración del pirata, Meredith sintió un intenso temor. De repente se sentía sin fuerzas, doblegada ante una fuerza oscura. Sentía que iba a pasar algo, podía notarlo en el ambiente, y la asustaba.
—¡Basta! —gritó.
—¡Basta! —repitió el loro.
—Este huracán me está poniendo tan tensa, que empiezo a imaginar cosas raras.
Intentó concentrarse otra vez en el libro y pasó un dedo por encima de la ilustración, absorbiendo cada detalle. De rasgos aristocráticos, el pirata tenía pelo largo y oscuro y llevaba pantalones bombachos, una camisa blanca de lino y un chaleco negro. Sobre el pecho se le cruzaban dos tiras de cuero que sostenían dos pistoleras; en la mano derecha llevaba un alfanje, y al cinto, una daga.
Le sorprendió la exactitud del dibujo, teniendo en cuenta que la imagen extendida por Hollywood incluía casi siempre un tricornio, una pata de palo, un parche en un ojo, un pendiente de oro y el inevitable loro en el hombro. Pero cuando miró la cara del pirata, se dijo que tal vez no fuera tan exacto; más que un pirata, parecía uno de esos modelos de ropa interior masculina.
Siempre había estado fascinada por las historias de piratas y bucaneros, de los implacables hombres que infestaban las aguas de Outer Banks y asaltaban barcos sin piedad alguna. Aquellas leyendas, que devoraba desde su infancia, eran responsables del amor por la Historia que había desarrollado con el paso de los años.
Pero, a medida que crecía, la fascinación había alimentado una extraña fantasía, tan contradictoria con su conservadora naturaleza, que ni siquiera se atrevía a pensar en ella. Era algo simplemente romántico, sin ninguna base real.
En sus sueños, un pirata diabólicamente atractivo se le acercaba a medianoche y se introducía en su dormitorio. Después, le tapaba la boca con una mano y ella hacía un esfuerzo, no demasiado convincente, por resistirse. Cuando ya le había atado las manos, el pirata se la cargaba al hombro y la llevaba a su barco. Y una vez allí, la fantasía adquiría tintes abiertamente eróticos y se convertía en una danza sensual entre un depredador y su presa.
Por desgracia, el sueño siempre terminaba en ese punto. Meredith despertaba antes de que empezaran a quitarse la ropa, y aunque había intentado seguir soñando en reiteradas ocasiones, nunca lo conseguía.
De todas formas, daba igual; sabía cómo terminaba: su miedo a la intimidad se haría insoportable y ella saldría huyendo, tal y como solía hacer en la vida real. Su vida había estado tan centrada en el trabajo, que no había mantenido ninguna relación digna de tal nombre; con el tiempo, comprendió que todos los años gastados en clavar los codos y estudiar cuando todas sus amigas se dedicaban a pensar en los hombres no la habían preparado para mantener relaciones reales. Sabía mucho menos del sexo opuesto que la mayoría.
—Nací demasiado tarde —murmuró mientras miraba la ilustración.
A Meredith le habría gustado nacer en otro siglo, cuando la vida era más inmediata, más excitante, cuando los hombres eran más caballerescos y heroicos. Pero dado que eso no era posible, se había decidido por estudiar Historia y pasarse la vida leyendo y escribiendo sobre el pasado. De hecho, su tesis doctoral había tratado sobre la historia naval estadounidense; y más concretamente, sobre los corsarios y piratas de los tiempos de la colonia.
—Llámame Ismael —imploró Ben.
Meredith se sobresaltó al oír las palabras del loro.
—¡Te llamaré estofado de loro como no cierres el pico! —exclamó, sonriendo—. Oh, sí, loro estofado... —am, ñam.
—Raaac... ¡Loro estofado! —la imitó—. —am, ñam.
Volvió a mirar la cara del pirata y pensó que se parecía sorprendentemente al hombre de sus sueños. Al levantar el volumen, sintió un extraño calor en las manos y de repente notó un temblor inesperado, casi como si el libro hubiera adquirido vida propia. Sobresaltada, Meredith lo cerró de golpe y lo volvió a dejar donde lo había encontrado.
Estuvo un buen rato mirándolo, hasta que Ben volvió a aletear. Sólo entonces, cayó en la cuenta de que un sobrecogedor silencio había caído sobre la casa. Ya no oía el sonido del viento y la lluvia ya no golpeaba el tejado. Cuando miró el reloj, vio que eran exactamente las doce en punto de la noche.
Abrió la puerta del armario, estiró sus entumecidas piernas y salió a la habitación en compañía del loro. La luz de la lámpara iluminaba la estancia proyectando enormes sombras en las paredes.
Echó un rápido vistazo a la casa y comprobó que no había sufrido más daños que un par de cristales rotos en el cuarto de baño. Después, dejó a Ben en su percha y se dirigió al porche; los muebles estaban caídos y había ramas rotas de los robles cercanos. Con cautela, Meredith descendió por la escalera que llevaba al jardín. Aquella calma resultaba desconcertante tras el caos que acababa de sufrir.
Las olas todavía rompían con cierta furia en la orilla, pero la lluvia se había transformado en una ligera llovizna casi primaveral.
Alzó la lámpara para ver mejor y entonces notó que había algo sobre la arena, a apenas un metro del agua. Pensó que serían restos arrojados por el mar y se acercó; durante un momento, tuvo la impresión de que se movía, pero pensó que habría sido un efecto óptico.
Aunque el sentido común le decía que sería mejor que volviera al interior de la casa, siguió avanzando. Y unos segundos después, descubrió que aquello no era ningún objeto, sino un hombre.
—Oh, Dios mío... —murmuró.
Meredith se arrodilló, dejó la lámpara en el suelo y movió al desconocido hasta ponerlo boca arriba. El hombre gimió suavemente, pero no recobró la consciencia. Su largo cabello estaba empapado y una barba oscura ocultaba sus rasgos; había algo extremadamente familiar, aunque indistinguible, en él:
Llevaba una camisa blanca, un chaleco bastante extraño y pantalones bombachos, además de botas altas, de cuero, que le llegaban a las rodillas. Y en el cinto, una vaina de espada, vacía.
Meredith gimió.
—Debería haberlo adivinado. Eres uno de los chicos de Tank Muldoon.
Trevor Muldoon, más conocido en la isla como Tank, era dueño de un bar-restaurante para turistas llamado Pirate’s Cove. Todos sus camareros iban disfrazados de piratas, lo cual daba ambiente y ayudaba a la popularidad del local, pero la mayoría de los camareros eran estudiantes de la universidad que habían dejado la isla justo después del Día de los Trabajadores.
—¿Qué estabas haciendo? ¿Dedicarte a tomar ron antes de disfrutar del huracán? —preguntó, sacudiéndolo un poco—. Venga, despierta antes de que te arrastre la marea.
El desconocido gimió y la miró. Tenía sangre en la sien, pero la lluvia la borró de inmediato. Meredith maldijo su suerte. No podía dejarlo allí, pero por otra parte era demasiado grande y pesado como para llevarlo a la casa.
Pensó en llamar a la policía para que se hiciera cargo de él. En ese momento, la llama de la lámpara iluminó su rostro y Meredith pensó que, a pesar de la imagen extrañamente feroz que le daban la barba y el pelo largo, parecía vulnerable e indefenso.
Lentamente, estiró un brazo y le secó la lluvia de la frente. Estaba tan frío y quieto, que se sobresaltó, y se apartó, dominada por un mal presentimiento. Además, la Meredith Abbott de siempre no era una mujer demasiado valiente; la asustaba casi todo, especialmente los hombres. Y sin embargo, aquel hombre que yacía en la playa, medio muerto, no la asustaba.
La fuente de su miedo era bien distinta: temía a las fuerzas que lo habían dejado allí.
Se sentó en el suelo, muerta de frío y agotada. Su pirata estaba junto a ella, tumbado en el sofá donde finalmente había conseguido dejarlo después de arrastrarlo desde la playa. Ben los miró a los dos en silencio, como si desconfiara del desconocido.
El viento y la lluvia retomaron su anterior furia en cuanto Meredith cerró la puerta de la casa. Pero esta vez, no corrió a esconderse en el armario; aquel hombre no tenía muy buen aspecto y ella era la única persona que podía cuidar de él, de modo que recogió todas las velas y lámparas que pudo encontrar y las llevó al salón: los cortes eléctricos eran frecuentes en la isla y la casa estaba bien surtida.
El pirata gimió de nuevo y murmuró algo que ella no pudo entender. Su expresión se volvió repentinamente amenazadora. Meredith se recordó entonces que podía ser peligroso; era un hombre alto, fuerte, de hombros tan anchos, que apenas cabía en el sofá.
Temblorosa, extendió una mano y le tocó la mejilla. Seguía helado y su respiración era casi imperceptible. La herida de la sien había dejado de sangrar, pero tenía otras heridas más importantes que aquel rasguño. Tras un reconocimiento rápido, descubrió que también tenía un chichón del tamaño de una pelota de golf en la parte posterior de la cabeza, además de varios cortes en la mandíbula, bajo la barba, y un corte profundo en la rodilla izquierda.
—¿No podrías haberte emborrachado y haberte quedado dormido en tu propio sofá? —dijo ella—. No sé qué hacer, no soy médico... Y con esta tormenta no puedo salir a buscar ayuda.
Intentó llamar a la policía, pero el teléfono no funcionaba; y aunque lo hubiera hecho, el sheriff y su ayudante estarían ocupados con problemas más importantes que ése. En cuanto a los vecinos, no intentó avisarlos; todas las casas de la zona pertenecían a personas que sólo las habitaban en verano. Y por último, el único médico de la isla sólo pasaba una vez a la semana por la pequeña clínica.
De haber sido algo más valiente, tal vez habría salido. Sin embargo, las posibilidades de encontrar a alguien no habrían sido demasiado altas; la tormenta había empeorado otra vez y habría tenido que caminar medio kilómetro hasta llegar a la carretera para, una vez allí, cruzar los dedos y esperar que apareciera el sheriff.
Se frotó los ojos con cansancio. De repente, el caos exterior le parecía un asunto menor en comparación con lo que ocurría en el interior de la casa.
—¿De dónde diablos has salido? ¿Y qué hacías en mi parte de la playa?
Meredith se inclinó para apartarle el pelo de la cara, y en ese momento, él abrió los ojos. Sus pálidos ojos azules se clavaron en ella como si no comprendiera nada, casi como si estuviera mirando a otra parte.
—¿Puedes oírme? ¿Quién eres? ¿Qué ha pasado? —preguntó ella.
Él abrió la boca para decir algo, pero no pudo hablar. Después, cerró los ojos como si el esfuerzo le hubiera resultado doloroso.
—Ni siquiera sé cómo llamarte, pero debes de tener un nombre... Creo que te llamaré Ned. Ned el pirata. ¿Sabes? A Barbanegra lo llamaban Ned porque su verdadero nombre era Edward —declaró ella—. De todas formas no estás en condiciones de llevarme la contraria.
Meredith le quitó las botas y se quedó mirando una de ellas, sorprendida. Eran unas botas muy particulares, con un doblez a la altura de la rodilla. Le dio la vuelta y examinó la suela.
—Es una bota hecha a mano —murmuró—. Qué curioso. Este tipo de botas no se hacen desde principios del siglo XVIII... ¿Se puede saber qué zapatero te las ha hecho?
La confusión de Meredith fue en aumento cuando comprobó que sus bombachos también estaban hechos a mano, al igual que la camisa de lino, y que ninguna de sus prendas tenía etiqueta.
Le abrió la camisa para comprobar que no tenía más heridas y se quedó extasiada con la visión de su fuerte pecho bajo la luz de la lámpara. No tenía intención de quitarle la ropa aunque estuviera mojada. Sentía curiosidad y no podía decir que todos los días pudiera gozar de la presencia de un hombre en su sofá, pero su temeridad y sus habilidades como enfermera tenían un límite.
En lugar de desnudarlo, lo tapó con una manta del dormitorio de invitados y se dispuso a encender el fuego. Cuando terminó, el desconocido había recobrado el color y su respiración era más pausada.
—Muy bien, Ned. Ahora que estás mejor, será mejor que me ocupe de tus heridas. Después, prepararé café e intentaré quitarte esa borrachera.
Se dirigió al cuarto de baño y tomó vendas, alcohol, unas tijeras pequeñas, una maquinilla y crema de afeitar. Acto seguido, puso una toalla sobre el cuello del hombre y comenzó a afeitarle la barba, con sumo cuidado, para poder curarle los cortes.
Cuando terminó, se apartó un poco y se llevó una buena sorpresa. Era muy atractivo. Hasta ese momento sólo había visto a un individuo extraño, de aspecto extraño y vagamente siniestro, pero ahora se quedó hipnotizada. Tenía una buena razón: no era la primera vez que lo veía. Lo había visto esa misma noche cuando contemplaba la ilustración del pirata en el viejo libro del armario.
Dejarse llevar por sus fantasías no le habría costado nada, pero intentó convencerse de que sólo era uno de los chicos de Tank Muldoon aunque la explicación tampoco era demasiado racional; no en vano, aquel era un hombre hecho y derecho, no uno de los jovencitos que contrataba Tank para servir las mesas. Y por otra parte, sabía que él no se habría tomado la molestia de comprar trajes de época auténticos para los camareros.
Asombrada, se inclinó para quitarle un poco de crema de afeitar que se le había quedado en la mandíbula y él la agarró rápidamente por la muñeca. Meredith gritó y quiso liberarse, sin éxito. Él la miró con sus pálidos ojos azules, que ahora parecían totalmente despiertos, y preguntó con frialdad:
—¿Dónde estoy?
Ella intentó liberarse otra vez. Pero sólo consiguió que la apretara con más fuerza.
—Dime, mozuela... ¿Quién eres?
—¿Mozuela? —preguntó, sorprendida por un término que allí era un arcaísmo.
—¿Quién me ha traído a este lugar? Di la verdad, porque sabré si estás mintiendo —declaró con acento inglés.
—Te he traído yo. Estabas tendido en la playa y...
—¿Dónde está la bolsa?
—¿Qué bolsa? ¿Te refieres a mi bolso?
—La bolsa —insistió, aflojando su presa—. Tengo que entregar las pruebas... tengo que... vengar... mi padre...
Justo entonces, el desconocido la soltó y quedó inconsciente otra vez.
—¡Cuidado! —exclamó el loro.
Meredith se apartó rápidamente del sofá y lo miró con miedo. No podía quedarse allí después de lo que había sucedido; tenía que salir en busca del sheriff. Pero cuando abrió la puerta de la casa, se dio de bruces con la realidad: el viento lanzó la puerta contra la pared y los objetos que arrastraba la golpearon como una lluvia de balas. Tuvo que echar mano de todas sus fuerzas para cerrarla de nuevo, y de toda su frialdad para asumir que estar con el pirata era menos peligroso que vérselas con el huracán.
Asustada, corrió a buscar algo con lo que poder defenderse. No encontró ningún arma, pero sí un rollo de cuerda en el armario.
—¡Magnífico! Lo ataré tan fuertemente que no podrá moverse. Y cuando pasé la tormenta, llamaré al sheriff.
—¡Átalo! ¡Átalo! —exclamó el pájaro.
Al terminar de atarlo, el pirata se parecía a Gulliver después de haber sido reducido por los liliputenses. Había dado tantas vueltas y revueltas a la cuerda, que Meredith supuso que ni el hombre más fuerte del mundo conseguiría liberarse.
A pesar de ello, se dirigió a la cocina y tomó un cuchillo como medida de protección añadida. Después, se sentó junto al fuego, en un sofá, y lo observó con cansancio.
Aquel hombre se había convertido ahora en su Delia. Meredith llamaba Delia a cualquier cosa que la asustara desde que aquel huracán los había sorprendido a su viudo padre, un marisquero, y a ella en la vieja casa de Ocracoke Village. Nunca había olvidado aquel día, aquel 11 de septiembre de 1976. El día había amanecido cubierto, pero tranquilo; sin embargo, el huracán se les echó encima al cabo de un rato y su padre salió de la casa para comprobar las amarras del barco por última vez.
Mientras su padre se ponía su chubasquero, ella le rogó que se quedara en casa. Él se inclinó, sonrió y le dijo que permaneciera allí y que él volvería enseguida. Pero no volvió.
Meredith se había encerrado en el armario y había comenzado a llamar a gritos a su padre y a su madre, aunque Carolina Abbott sólo era un recuerdo vago para ella. Su padre resultó herido y tardó en recobrarse, pero sobrevivió. En cuanto al barco, sufrió desperfectos y tuvieron que pedir un crédito para arreglarlo y seguir faenando.