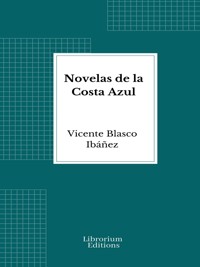0,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Booksell-Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
En "El Réprobo", Vicente Blasco Ibáñez nos brinda una intensa exploración de la lucha interna de su protagonista, un hombre atrapado entre sus pasiones y las convenciones sociales de finales del siglo XIX. La obra destaca por su estilo vívido y descriptivo, haciendo uso de un lenguaje emotivo que realza la angustia del personaje principal, quien se debate entre el deseo y la moralidad. Esta novela, escrita en un contexto de cambios sociopolíticos en España, refleja la tensión entre la modernidad y la tradición, así como el sufrimiento del individuo ante una sociedad convencional y rígida. Vicente Blasco Ibáñez, escritor y político español, provenía de una modestísima familia en Valencia. Su vida estuvo marcada por una intensa actividad literaria y política que incluyó experiencias en el exilio y un fuerte compromiso social. Estas vivencias alimentaron su obra, donde vertió sus inquietudes sobre la hipocresía y la moral de su tiempo. "El Réprobo" se presenta como una manifestación de sus propios conflictos con la sociedad y la búsqueda de libertad personal, temas recurrentes en su producción literaria. Recomiendo encarecidamente "El Réprobo" a aquellos lectores interesados en las profundas exploraciones psicológicas y las críticas sociales de la época. Este texto no solo es un reflejo del genio literario de Blasco Ibáñez, sino también una reflexión atemporal sobre la lucha del individuo contra las normas sociales. Su riqueza narrativa y su relevancia temática lo convierten en una obra fundamental para entender la literatura española de su época.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
El Réprobo
Índice
I
—Yo he conocido un hombre—dijo el doctor Lagos—que quiso ir voluntariamente al infierno. Y debo añadir que no sentía la menor duda sobre la existencia del infierno, por ser creyente fervoroso.
Esto fué hace más de treinta años, cuando empezaba yo a ejercer la profesión de médico. Ún viejo doctor, amigo de mi familia, me cedió, al retirarse, su clientela, en los extramuros de una ciudad histórica, que no juzgo necesario nombrar, situada en el centro de España.
Dicha ciudad vive aún como en aquellos tiempos, hermosa y adormecida, casi sin recibir otras impresiones exteriores que la llegada diaria de unos cuantos viajeros, los cuales, Baedeker en mano, vienen a admirar su catedral del siglo XII, sus templos parroquiales, que empezaron por ser mezquitas o sinagogas; sus palacios del siglo XVI, convertidos en casas de vecindad; sus callejuelas tortuosas, iluminadas al cerrar la noche por bombillas eléctricas, que parecen anacronismos, y lámparas de aceite parpadeantes frente a los altares colocados en sus esquinas. Además, tiene un alcázar, con torres encaperuzadas de pizarra, que ocupa lo más alto de la colina por cuyas laderas se extiende su caserío.
Abajo, en el valle, junto a las caídas del río que lo cruza, existen varias fábricas que empezaron por ser simples molinos. Otras nuevas industrias, activadas por el vapor, se unieron a las primitivas, y en torno de todas ellas la población obrera, compuesta de más mujeres que hombres, ha ido agrandando considerablemente el antiguo suburbio.
Por encima de las casas de un solo piso descuellan varios edificios viejos, conventos en su mayoría, que vivieron tres o cuatro siglos aislados por sus vastas huertas. Estas se transformaron, siendo primeramente solares de construcción y luego barriadas de gente pobre. Dichos edificios religiosos, que parecen islotes entre el oleaje de casitas feas y baratas, sólo guardan pequeños jardines claustrales, que sirven para dar luz y aire a su interior.
Le describo la ciudad de hace treinta años. No sé cómo será ahora. He trabajado y he viajado mucho desde entonces; he obtenido algunos triunfos en mi carrera, como usted sabe; nunca me imaginé en aquellos tiempos que llegaría a ser profesor de la Escuela de Medicina en Madrid...; en fin, que no he vuelto jamás allá.
Varias veces he pasado en tren por su estación, viendo de lejos el barrio de abajo, donde empecé el ejercicio de la Medicina; pero nunca sentí el deseo de retrasar mi viaje echando pie a tierra. Es preferible recordar los lugares de nuestra juventud a verlos por segunda vez. Equivale esto a ir al encuentro de la desilusión, y demasiadas veces nos sale ella al paso sin que nosotros la busquemos.
Debo confesar que a los pocos meses de ejercer mi carrera en aquel suburbio obrero gozaba un renombre de sabio, llegando los ecos de mi gloria hasta la ciudad. Esto fué simplemente un efecto de contraste. Aquellas buenas gentes, acostumbradas a mi viejo y rutinario antecesor, se asombraron al ver que un médico de veintitantos años de edad sabía realizar las mismas curas que el otro y usaba, además, nuevos procedimientos, admirados popularmente como si fuesen artes mágicas.
Cuando pasaba por las calles de mi barrio, las mujeres salían a las puertas para saludarme y los hombres se quitaban la gorra reverentemente. Yo era el Progreso, la Ciencia, todas las palabras solemnes y con mayúscula que veían en los periódicos obreros, o que sonaban en sus oídos con badajeo de campana majestuosa cuando oradores llegados de Madrid organizaban mítines para atacar a los reaccionarios «de arriba», o sea a los vecinos de la ciudad cuyas familias venían viviendo durante siglos y siglos en torno a la catedral y al palacio del obispo. Los niños me seguían con la cara en alto para no perder un instante la contemplación de mi rostro grave... Recordaba yo (y perdone usted la similitud) al pálido Dante, con su ropón de escarlata, cuando iba por las calles de Florencia y el vulgo marchaba tras él, admirándolo como a un hombre que había estado en el otro mundo y conocía sus secretos.
Una tarde vino en mi busca una mujer casi vieja para pedirme por favor que visitase a su sobrino. A juzgar por su aspecto, ocupaba una posición intermedia entre la trabajadora y la señora. Se expresaba con más mesura que las hembras de mi clientela; tenía en palabras y gestos cierta unción, que yo llamé «clerical». Debía de haber pasado la mayor parte de su vida a la sombra de una iglesia.
Así era, pues habitaba una casucha de dos pisos anexa al convento de monjas de Nuestra Señora del Lirio, el edificio más antiguo del barrio. Su sobrino era el organista de las monjas, según me dijo en el primer instante. Luego rectificó con cierto rubor:
—El pobrecito Rafael hace tres años que ya no entraba en el convento. Es por su mala salud, ¿sabe usted?... Además, tuvo ciertas desavenencias con las «señoras». Pocos se ven libres en este mundo de malas interpretaciones y de calumnias. ¡El Señor nos proteja!... Pero nadie podrá negar que los Valdés hemos pertenecido al convento muchos años; tal vez siglos. Mi hermano Rafael fué siempre su organista. Mi padre y mi abuelo, también...
Y Rafaelito, mi sobrino, que se crió en el convento como una niña, puso sus dedos en el teclado a la edad en que otros van todavía agarrados a las faldas de su madre.
Luego me explicó la razón de su visita. Los Valdés habían tenido siempre médico propio y gratuito: el de las monjas. Pero el viejo doctor, que de tarde en tarde bajaba a este barrio para visitar a las «señoras» del convento, no parecía entender gran cosa en la enfermedad que sufría el joven organista. Para él, todo era asunto de nervios excitados, de constitución raquítica. Recetaba unos específicos, siempre los mismos, y repetía las mismas palabras de consuelo, apresurándose a marcharse.
Doña Antonia, la tía de Rafael Valdés, había oído hablar, en su trato con las mujeres del barrio, de mi fama como doctor, y venía maternalmente a pedirme auxilio. Juzgó necesario mencionar su pobreza, conmoverme preliminarmente para que fuese parco en mis honorarios. Vivían casi de limosna. Gracias a que las «señoras» eran buenas, y después de ocurrida «aquella historia» toleraban que siguiesen ocupando la casa del organista. Pero aun así, la manutención de los dos seres era un problema difícil que la pobre mujer iba resolviendo día a día. Algunas damas de la ciudad la ayudaban con sus donativos. Rafaelito copiaba música cuando lo permitía su salud; mediocre ingreso, pero siempre era algo. Además, ella hacía costura para fuera, después de haber atendido a los menesteres más groseros de la casa: lavar la ropa, fregar el suelo, hacer sus compras en las tiendas más pobres, confundida con las obreras, algunas de las cuales la miraban con simpática conmiseración, creyéndola una víctima de las venganzas de «los de arriba».