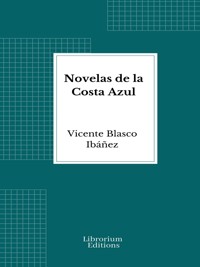0,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Booksell-Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
La Andriana es una novela escrita por Vicente Blasco Ibáñez, publicada en 1920, que se sumerge en las complejidades emotivas y sociales de la España de principios del siglo XX. La narrativa se centra en la vida de Adriana, una mujer en busca de su identidad y libertad en un entorno opresivo y patriarcal. El estilo literario de Ibáñez es vívido y poético, caracterizado por su habilidad para pintar retratos detallados de los personajes y su entorno. A través de una prosa descriptiva y rica, el autor crea un contexto vibrante que refleja tanto la belleza de la costa mediterránea como las tensiones inherentes entre el deber y el deseo. Este libro se inserta en la tradición realista que Blasco Ibáñez cultivó, abordando temas como el amor, la insatisfacción y la lucha por una existencia plena en un mundo que a menudo constriñe a las mujeres. Vicente Blasco Ibáñez, escritor y político español, fue un ferviente defensor de las libertades individuales y sociales, lo que se plasma en su obra. Criado en una España convulsa, su experiencia en el periodismo y su profundo interés por las injusticias sociales lo llevaron a explorar en sus novelas la condición humana y la lucha por la libertad personal. La Andriana, en particular, es testimonio de su compromiso con la emancipación femenina y su crítica a las convenciones sociales de su tiempo. Recomiendo fervientemente La Andriana a aquellos lectores interesados en la literatura que desafía las normas sociales y examina en profundidad la psicología de sus personajes. La obra no solo es un retrato conmovedor de la lucha personal de una mujer por su libertad, sino también una rica representación de una época y un lugar que invitan a la reflexión sobre los avances y retrocesos en la búsqueda de la igualdad.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
La Andriana
Índice
Acto I
Escena I
SIMÓN, SOSIA, esclavos cargados de provisiones.
SIMÓN.— Llevad vosotros esas viandas allá dentro, caminad. Tú, Sosia, llégate acá; que te quiero decir dos palabras.
SOSIA.— Dalas por dichas: que se aderece bien todo esto.
SIMÓN.— Muy diferente cosa es.
SOSIA.— ¿En qué más puedo yo serte útil con mi arte?
SIMÓN.— No hay necesidad de ese arte para lo que yo pretendo, sino de aquellas virtudes que yo en ti siempre he conocido, que son fidelidad y silencio.
SOSIA.— Suspenso estoy aguardando qué me quieres.
SIMÓN.— Ya sabes cómo después que te compré has tenido en mi casa desde pequeño una moderada y benigna servidumbre. Hícete de esclavo mi liberto, porque me servías hidalgamente: te di la mayor recompensa que pude.
FOBIA.— No lo he olvidado yo.
SIMÓN.— Ni yo tampoco estoy de ello arrepentido.
SOSIA.— Huélgome, Simón, de haber hecho o hacer en tu servicio algo que te agrade: y en haberte dado gusto recibo gran merced. Pero ese recuerdo me da pena; porque traerlo a mi memoria, es como reprenderme de olvidado de las mercedes recibidas. Di, pues, en pocas palabras, qué me quieres.
SIMÓN.— Así lo haré. En primer lugar, te advierto que estas que tú crees verdaderas bodas no son tales bodas.
SOSIA.— ¿Por qué, pues, las finges?
SIMÓN.— Yo te lo contaré todo desde su principio, y así conocerás la vida de mi hijo y mi intento, y también qué es lo que yo quiero en este caso que tú hagas. Porque después que mi hijo salió de la niñez, amigo Sosia, tuvo ocasión para vivir más libremente; que basta entonces ¿quién pudiera saber ni entender su condición, mientras la edad, el miedo y el maestro lo estorbaban?
SOSIA.— Así es.
SIMÓN.— Al revés de lo que hacen casi todos los mancebos, que es inclinar su voluntad a alguna manera de ejercicios, como a criar caballos o perros para caza, o darse a los estudios, él en nada se ejercitaba por extremo, aunque en todo ello moderadamente se empleaba. Yo gustaba de ello.
SOSIA.— Y con razón, porque me parece muy útil en la vida no hacer cosa ninguna con exceso.
SIMÓN.— Su manera de vivir era sufrir y comportar fácilmente a todos aquellos con quien comunicaba, hacerse a su condición, complacerles en sus deseos, no porfiar con nadie, nunca preferirse a otro; de tal suerte, que sin pesadumbre ni enojo ganase honra y granjease amigos.
SOSIA.— Discretamente ordenó su vida; porque hoy día el complacer gana amigos, y el decir las verdades enemigos.
SIMÓN.— En esto, habrá tres años que arribó aquí, a nuestro barrio una mujer de Andros, forzada de necesidad y abandonada de sus deudos; mujer de muy buen rostro y moza.
SOSIA.— ¡Ay!, recelo tengo no nos traiga esta Andriana algún daño.
SIMÓN.— Al principio vivía castamente, con regla y aspereza, ganando la vida con telas e hilazas; pero como se le allegaron, uno tras otro, galanes prometiéndole dinero, y como la naturaleza humana desvara tan fácilmente del trabajo al deleite, aceptó el partido, y de allí adelante comenzó a granjear con su hermosura. Sus amantes entonces llevaron por casualidad, como suele acaecer, a mi hijo a comer con ellos en casa de la moza. Yo luego dije entre mí: «No hay duda que me le han cazado; herido está». Aguardaba por las mañanas a sus criados cuando iban o venían, y preguntábales: «Di, mozo, por tu vida, ¿quién tuvo ayer a Crisis?» Porque así se llamaba la Andriana.
SOSIA.— Entiendo.
SIMÓN.— «Fedro, decían, o Clinia o Nicerato». Porque estos tres la tenían entonces a la vez. —«Y Pánfilo ¿qué hace?»— «¿Qué? Pagó su escote y cenó». Holgaba yo de ello. Preguntábales otro día lo mismo, y hallaba por verdad no tocarle nada a Pánfilo, y realmente me parecía ésta una grande y clara muestra de virtud. Porque quien anda revuelto con semejantes condiciones, y en ello no se le altera la voluntad, sábete que puede ya tener manera y asiento de vivir. Alegrábame yo de esto, y todos por una boca me daban parabienes y alababan mi ventura, pues tenía un hijo de tan buena inclinación. ¿Qué es menester palabras? Cremes, inducido de esta fama, vino a mí voluntariamente a ofrecerme para él la mano de su hija única, y muy bien dotada. Pareciome bien, acepté el partido y concerté las bodas para hoy.
SOSIA.— ¿Qué impedimento, pues, hay para que de veras no se hagan?
SIMÓN.— Yo te lo diré. Pocos días después, muere nuestra vecina Crisis.
SOSIA.— ¡Oh, qué bien! ¡La vida me has dado! Llegué a temer que la tal Crisis...
SIMÓN.— En aquel trance mi hijo no salía de la casa, y juntamente con los amantes de Crisis, se ocupaba en disponer el funeral, mostrándose a las veces triste, y aun llorando a veces. Yo aplaudía esta conducta, pues pensaba para mí: «Sí este muchacho, por un poquillo de trato que con ella tuvo, siente con tan tierno corazón su muerte, ¿qué hiciera si él fuera su amante? ¿Qué no hará por mí que soy su padre?» Todos estos me parecían cumplimientos de condición afable y ánimo benigno, ¿Qué es menester razones? Yo mismo, por amor de Pánfilo, fui también al entierro, no sospechando mal ninguno.
SOSIA.— ¿Qué mal hay, pues?
SIMÓN.— Ya lo sabrás. Sácanla: echamos a andar. ¡En esto, entre las mujeres del cortejo veo por casualidad una mozuela de una estampa!...
SOSIA.— ¿Buena, eh?
SIMÓN.— Y de un aire, Sosia, tan modesto y gracioso, que no había más allá. Y porque me pareció que lloraba más que las otras, y también porque era, de rostro muy honesto y más ahidalgado que las otras, llégome a las criadas y pregúntoles quién era: dícenme que era una hermana de Crisis. Luego al punto me enclavó el alma. «¡Ta!, ¡ta! —dije— éste es el caso: de aquí nacen las lágrimas; ésta es aquella compasión!».
SOSIA.— ¡Qué temeroso estoy en qué has de parar!
SIMÓN.— Entre tanto, sigue avanzando el fúnebre cortejo, y andando, andando llegamos a la sepultura; pónenla en la hoguera, llóranla. En esto, aquella hermana, que te he dicho, llégase al fuego indiscretamente con harto peligro. Pánfilo, alterado, descubre entonces sus amores bien disimulados y secretos; corre, abraza por la cintura a la mujer, diciéndole: «Glicera mía, ¿qué haces? ¿Por qué vas a perderte?» Y ella echósele llorando en los brazos con familiar abandono, de manera que quien quiso pudo fácilmente ver que sus amores eran viejos.
SOSIA.— ¿Qué me dices?