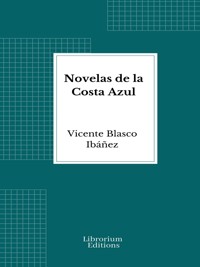0,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Booksell-Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
La Sublevación de Martínez, obra del reconocido autor Vicente Blasco Ibáñez, se inscribe en el contexto del realismo literario que predominó a principios del siglo XX en España. A través de una prosa incisiva y vívida, el autor narra la historia de una revuelta rural en Valencia, explorando las complejidades de la relación entre campesinos y terratenientes. Blasco Ibáñez combina un estilo descriptivo con diálogos auténticos, lo que permite al lector sumergirse en la atmósfera social y política de la época. Su capacidad para entrelazar la narrativa individual con un trasfondo histórico convierte a esta obra en una crítica hacia las injusticias sociales y económicas. Vicente Blasco Ibáñez, nacido en 1866, fue un prolífico escritor, político y periodista, cuyas experiencias personales en un entorno rural valenciano influyeron profundamente en su obra. Su compromiso con causas sociales y su rechazo a la situación política de su tiempo lo llevaron a plasmar en la literatura la lucha del pueblo por sus derechos. La Sublevación de Martínez refleja su enfoque social y su deseo de dar voz a los oprimidos, temas recurrentes en su producción literaria. Recomiendo encarecidamente La Sublevación de Martínez a los lectores interesados en el realismo sociopolítico y en comprender las raíces de los conflictos agrarios en España. La obra no solo ofrece una visión penetrante sobre la lucha por la justicia, sino que también revela la maestría de Blasco Ibáñez para crear personajes memorables en una narrativa apasionante y comprometida con su tiempo.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
La Sublevación de Martínez
Índice
I
Después que triunfó la revolución, y sus caudillos, instalados definitivamente en la capital de Méjico, se repartieron los principales cargos—desde presidente de la República hasta rector de la Universidad—, el valeroso Doroteo Martínez empezó á sentirse aburrido, sin atinar con la causa.
En verdad, no podía quejarse de su suerte. Seis años antes era segundo capataz en la hacienda de un gran señor que pasaba la mayor parte del tiempo en París.
Un día montó a caballo para seguir á los vengadores de Madero y derribar a su asesino Huerta. ¿Por qué no había de ser revolucionario, á semejanza de otros mejicanos de tan humilde origen como él, que llegaban á ministros y hasta presidentes?... Guadalupe su mujer, carácter despótico, opuesto sistemáticamente á todas sus decisiones, aceptó esta vez con entusiasmo el proyecto de dedicarse á la guerra.
—A ver si llegas a general—le dijo—. ¡Está una tan cansada de ver generalas que empezaron siendo criadas!...
El miedo a la mujer, una buena suerte incansable y el afán de que su nombre apareciese en letras de imprenta y fuese cantado en verso con acompañamiento de guitarra, le empujaron en su ascensión gloriosa. A los treinta años se vió general de brigada, sin haber tropezado con grandes obstáculos. Su astucia de campesino le hizo saltar oportunamente de un grupo á otro en las contiendas civiles que surgieron al final de la revolución, adivinando quién iba á triunfar y quién iba á sumirse para siempre en la desgracia y el olvido.
Su primer jefe y maestro fué Pancho Villa. A sus órdenes hizo la mayor parte de la guerra; pero al verlo en lucha con Carranza, presintió que este antiguo «ranchero», de porte solemne y aseñorado, al que llamaban «el viejo barbón», tenía más aspecto de presidente que el antiguo bandido, y se fué con él.
Por segunda vez Guadalupe reconoció que su esposo era á veces capaz de resoluciones acertadas.
El guerrillero, durante la presidencia de Carranza, conoció todas las dulzuras del poder. De la capital de Méjico le llegaban grandes sobres con el sello del gobierno llevando esta inscripción: «Al ciudadano general Doroteo Martínez, comandante de las tropas en operaciones.»
Su autoridad se extendía nominalmente sobre un territorio más grande que algunas naciones de Europa, pero sólo era efectiva en la población donde había establecido su Estado Mayor y en otros grupos urbanos ocupados por sus tropas.
La importancia de estas tropas también era más ilusoria que real. Vistas desde las oficinas ministeriales de Méjico, constaban de una docena de miles de hombres, con casi igual número de caballos. Sobre el terreno de las operaciones los regimientos se achicaban hasta convertirse en partidas; los miles de combatientes bajaban á ser centenares; y los caballos, que debían estar próximos á morir de un reventón, según las montañas de forraje que llevaban consumidas—a juzgar por las cuentas pagadas por el Ministerio de la Guerra—, eran escuálidos jamelgos que pastaban en los campos de los particulares, alimentándose á la ventura con lo que podían encontrar.
El general, siguiendo una respetable tradición, se guardaba tranquilamente los sueldos de los combatientes que no existían y el valor de los piensos que jamás habían olido sus caballos. De algún modo debía pagar la patria los servicios pretéritos de sus héroes y los que le seguirían prestando en el resto de sus días.
Continuaba en guerra el país. En vano el gobierno de la capital hacía decir á los periódicos que sólo se mantenían en armas algunos bandidos, á los que pensaba exterminar de un momento á otro. Lo de que fuesen bandidos ó no lo fuesen quedaba reservado á la apreciación siempre divergente de los gobernantes y de sus enemigos; pero lo cierto era que los que corrían montes y campos, haciendo saltar trenes con dinamita, quemando poblaciones, fusilando prisioneros y llevándose mujeres, habían convivido como camaradas de armas con los mismos que marchaban ahora en su persecución.
Martínez se tuteaba con todos los insurrectos que tenía encargo de fusilar así que cayesen en sus manos. Meses antes eran todavía tan generales como él. Hasta le obligaban á marchar contra su antiguo ídolo el temible Villa, y procuraba hacerlo con la mayor discreción, como un esgrimista novel que se bate con su maestro.
Perseguidos y perseguidores parecían evitar los golpes decisivos. Los adversarios de Martínez propalaban en la capital que éste tenía más empeño en eternizar la guerra que los mismos insurrectos. La paz significaba para él, como para los otros jefes de operaciones, la supresión de los regimientos fantasmas y de los piensos de la caballada no menos irreales.
Pero el valeroso Doroteo despreciaba estas invenciones de la malevolencia. ¡Qué hombre ilustre carece de envidiosos!